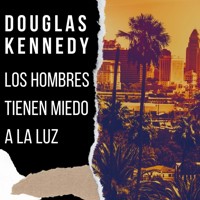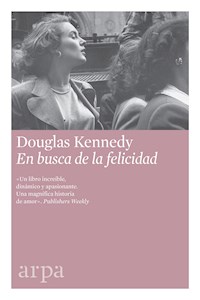Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arpa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Sally Goodchild es todo lo que cabría esperar de una periodista estadounidense de treinta y siete años: independiente, fuerte y ambiciosa. Hasta que conoce a Tony Hobbs, un corresponsal inglés en una misión en El Cairo. Tras un romance apasionado, la vida de Sally se trastorna por completo; de pronto se encuentra inesperadamente casada, embarazada y viviendo en Londres. La relación transforma la libertad y la aventura en responsabilidades y trabajo extenuante, y convierte los problemas cotidianos de la pareja en una auténtica pesadilla. Después del nacimiento de su hijo, Sally cae en una espiral de depresión posparto, mientras que la vida de Tony vuelve a una relativa normalidad. Resentida e incapaz de hacer frente a los cambios que se han producido en su vida, Sally se encuentra con que el hombre en el que confiaba por encima de todo se ha vuelto en su contra, y amenaza incluso con arrebatarle lo que más le importa: su hijo. Este libro es la historia y el reflejo de muchas relaciones complejas: la de un hombre y una mujer, una pareja, unos amigos puestos a prueba, un paciente con sus cuidadores, un cliente con su abogado... y, por encima de todo, la relación especial de una madre con su hijo. "Una historia que cautiva, emocionante e inteligente". The Times "No recuerdo un libro tan excitante". Daily Telegraph "Una vez más, el autor de En busca de la felicidad consigue su objetivo: la abstracción del lector". Vogue "Extrañamente feroz". Le Parisien "Una novela psicológica con un suspense estremecedor […] Una delicia". Le Figaro "Kennedy se desliza majestuosamente entre el amor a primera vista y el arrepentimiento, personajes entrañables e intriga implacable". Cosmopolitan
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 699
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UNA RELACIÓN ESPECIAL
Título original: A Special Relationship
© del texto: Douglas Kennedy, 2003
© de la traducción: Esther Roig Giménez, 2003
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
© de la imagen de cubierta: Shutterstock
Primera edición: junio de 2021
ISBN: 978-84-18741-03-6
Depósito legal: B 7163-2021
Diseño de colección: Enric Jardí
Maquetación: Àngel Daniel
Producción del ePub: booqlab
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
Uno para Max y Amelia, otro para Grace
«En mi enorme ciudad es de noche, mientrasde la casa de mi sueño salgo, y la gente piensaque quizá sea una hija o una esposa pero enmi mente solo cabe un pensamiento: noche».
ELAINE FEINSTEIN, Insomnio
1
Tony Hobbs me salvó la vida cerca de una hora después de conocerlo. Sé que parece un poco melodramático, pero es la verdad. O, al menos, así te lo contaría un periodista.
Estaba en Somalia, un país al que no había viajado antes de recibir aquella llamada en El Cairo, en la que me ordenaron que me trasladara allí. Era un viernes por la tarde; el día sagrado de los musulmanes. Como muchos corresponsales en la capital de Egipto, empleaba el día oficial de descanso para hacer precisamente eso, descansar. Cuando le recibí, estaba tomando el sol en la piscina del Gezira Club, antiguo lugar de reunión de los oficiales británicos durante el reinado del rey Faruk, y actualmente punto de encuentro principal de la gente bien de El Cairo y de la variedad de extranjeros instalados en la capital egipcia. Aunque el sol sea una constante en Egipto, es algo que los corresponsales destinados en el país no ven muy a menudo. Sobre todo si, como yo, cubren todo Oriente Medio y África oriental. Ese es el motivo por el que recibí aquella llamada un viernes por la tarde.
—¿Es usted Sally Goodchild? —preguntó una voz americana que no había oído antes.
—Sí, soy yo —dije, incorporándome y apretando más el móvil al oído para intentar tapar el ruido de la conversación de unas matronas egipcias sentadas a mi lado—. ¿Quién es?
—Soy Dick Leonard, del periódico.
Me levanté y cogí un cuaderno y un bolígrafo del bolso. Luego me fui a un rincón tranquilo del porche. Yo trabajaba para «el periódico». También conocido como Boston Post. Y si me llamaban al móvil, sin duda había ocurrido algo.
—Soy nuevo en Internacional —dijo Leonard— y hoy sustituyo a Charlie Geiken. ¿Se ha enterado de la inundación en Somalia?
Norma número uno del periodismo: no admitir nunca que has estado ni cinco minutos sin contacto con el mundo exterior. Así que contesté:
—¿Cuántas víctimas?
—Por ahora no hay un recuento definitivo, según la CNN. Pero, por las noticias, el diluvio de 1997 fue apenas una llovizna en comparación con esto.
—¿Exactamente en qué parte de Somalia?
—En el valle del río Juba. Al menos cuatro pueblos han quedado bajo el agua. El editor quiere que mandemos a alguien. ¿Podría ir enseguida?
Y así es como me encontré en un vuelo a Mogadiscio, cuatro horas después de recibir la llamada de Boston. Para llegar a mi destino tuve que someterme a las excentricidades de Ethiopian Airlines y cambiar de avión en Addis Abeba, antes de aterrizar en Mogadiscio poco después de medianoche. Salí a la húmeda noche africana e intenté encontrar un taxi que me llevara a la ciudad. Finalmente apareció uno, pero el chófer conducía como un piloto kamikaze y encima tomó un camino secundario para llegar al centro de la ciudad, un camino sin asfaltar y prácticamente desierto. Cuando le pregunté por qué había decidido evitar la carretera principal, se limitó a reír. Así que saqué el móvil, marqué el número del Central Hotel en Mogadiscio y pedí al recepcionista que llamara inmediatamente a la policía e informara de que un taxista me había secuestrado, le di el número de matrícula del coche... (sí, había apuntado la matrícula del taxi antes de subir). Inmediatamente, el taxista se disculpó y volvió a la carretera principal, implorándome que no lo metiera en líos al tiempo que me decía: «Le juro que era un atajo».
—¿En plena noche, cuando no hay tráfico? ¿Espera que me lo crea?
—¿Me estará esperando la policía cuando lleguemos?
—Si me lleva al hotel, les llamaré para que no vengan.
Una vez en la carretera principal, no tardé en llegar intacta al Central Hotel de Mogadiscio. El taxista seguía disculpándose cuando yo bajaba del coche. Después de dormir cuatro horas, logré ponerme en contacto con la Cruz Roja Internacional en Somalia, y los convencí para que me guardaran una plaza en uno de los helicópteros que iban a mandar a la zona inundada.
Poco después de las nueve de la mañana el helicóptero despegó de un aeropuerto militar de las afueras de la ciudad. No había asientos en el interior. Me senté en el frío suelo de acero con tres empleados de la Cruz Roja. El helicóptero era anticuado y ensordecedor. Al despegar, se escoró peligrosamente hacia la derecha y nos salvamos de salir despedidos gracias a los gruesos cinturones clavados a las paredes de la cabina. En cuanto el piloto recuperó el control y nos acomodamos, el tipo sentado en el suelo frente a mí sonrió y dijo:
—Empezamos bien.
Aunque era difícil oír algo con el rugido de las aspas de la hélice, capté que el hombre hablaba con acento inglés.
Al fijarme en él con más atención decidí que no era un trabajador de Cruz Roja. No era solo por la sangre fría que demostró cuando parecía que íbamos a estrellamos, ni por la camisa y los pantalones vaqueros, ni por las gafas de sol de moda. Tampoco por la cara bronceada que, junto con el pelo todavía rubio, le otorgaba un cierto atractivo de persona curtida por la vida... Si a uno le gusta el estilo perpetuamente insomne. No: lo que realmente me convenció de que no pertenecía a la Cruz Roja fue la sonrisa hastiada y ligeramente insinuante que me había dirigido tras nuestro despegue casi mortal. En aquel momento supe que era periodista.
Al mismo tiempo me di cuenta de que me miraba, me evaluaba y probablemente llegaba a la conclusión de que yo no era carne de ayuda humanitaria. Evidentemente, me pregunté qué impresión le habría causado. Tengo una de esas caras de Nueva Inglaterra al estilo Emily Dickinson: angulosa, un poco delgada, con un cutis permanentemente claro e indiferente al sol. Una vez, un hombre que quería casarse conmigo y convertirme exactamente en la clase de madre amante que yo estaba decidida a no ser jamás me dijo que era «bonita de una forma interesante». Cuando pude dejar de reír, se me ocurrió que era un piropo que se apartaba de los halagos comunes. También me dijo que admiraba la forma en que me cuidaba. Al menos no dijo que «me conservaba bien». Sin embargo, es cierto que mi cara es «interesante», apenas tiene arrugas ni marcas de expresión, y mi pelo castaño claro (que llevo corto por comodidad) todavía no tiene canas. Así pues, aunque esté a punto de entrar en la mediana edad, aún aparento haber pasado por poco la frontera de los treinta.
Todas esas ideas banales fueron bruscamente interrumpidas cuando el helicóptero viró a la izquierda de repente y el piloto aceleró al máximo. Nos elevamos a toda velocidad. Acompañando aquel ascenso convulso, cuya fuerza de gravedad nos lanzó a todos contra las tiras del cinturón, se distinguió claramente el ruido del fuego antiaéreo. Inmediatamente, el inglés rebuscó en su mochila y sacó unos prismáticos. Desoyendo las protestas de uno de los empleados de la Cruz Roja, se desabrochó el cinturón y se desplazó para poder mirar por una ventanilla.
—Parece que alguien intenta matarnos —gritó por encima del rugido del motor. Pero su voz era tranquila, incluso casi divertida.
—¿Quién es ese alguien? —grité.
—Los cabrones de siempre —dijo, con los ojos pegados a los prismáticos—. Los mismos encantos que provocaron el caos en la última inundación.
—Pero ¿por qué disparan a un helicóptero de la Cruz Roja? —pregunté.
—Porque pueden —dijo—. Disparan contra todo lo que sea extranjero y se mueva. Para ellos es un deporte.
Se volvió hacia el trío de médicos de la Cruz Roja sujetos junto a mí.
—Espero que su colega de la cabina sepa lo que hace —añadió.
Ninguno le respondió, porque estaban blancos de miedo. Fue entonces cuando me lanzó una sonrisa maliciosa que me hizo pensar: este se lo está pasando en grande.
Le devolví la sonrisa. Para mí era una cuestión de orgullo: no demostrar nunca miedo cuando me disparaban. Sabía por experiencia que, en tales situaciones, lo único que se podía hacer era respirar hondo, concentrarse y esperar que todo saliera bien. Por lo tanto elegí un punto del suelo de la cabina y lo miré de hito en hito, repitiendo mentalmente: «Todo saldrá bien. Será solo un...».
Y entonces el helicóptero se desvió otra vez y el inglés salió despedido, pero logró agarrarse al cinturón más cercano y así evitó golpearse contra el otro lado de la cabina.
—¿Estás bien? —pregunté.
Otra de sus sonrisas.
—Ahora sí —dijo.
Después de tres giros más a la derecha, que nos revolvieron el estómago, seguidos de una aceleración rápida, pareció que dejábamos la zona de peligro. Siguieron diez minutos de nervios, y luego descendimos. Estiré el cuello, miré por la ventanilla y respiré. Ante mí tenía un paisaje bajo el agua: el diluvio universal. Todo estaba inundado. Casas y ganado flotaban a la deriva. Entonces vi el primer cadáver, boca abajo en el agua, seguido de cuatro cadáveres más, dos de ellos tan pequeños que, incluso desde el aire, supe que eran niños.
En ese momento todos mirábamos por la ventanilla, intentando asimilar el alcance de la catástrofe. El helicóptero se ladeó otra vez, se apartó de la zona central de la inundación y se acercó rápidamente a tierras más altas. A lo lejos, vi un grupo de Jeep y vehículos militares.
Al fijarme me di cuenta de que intentábamos aterrizar en medio de un caótico campamento del ejército somalí, en el que varias docenas de soldados se movían entre el equipo militar anticuado esparcido por el campamento. A corta distancia, se distinguían tres Jeep blancos con la bandera de la Cruz Roja. Unos catorce empleados de ayuda humanitaria que estaban junto a los Jeep gesticulaban frenéticamente en nuestra dirección. Al mismo tiempo, otro grupo de soldados somalíes que estaba apostado a unos cien metros del equipo de la Cruz Roja también nos hacía gestos con los brazos para que nos acercáramos.
—Esto puede ser divertido —comentó el inglés.
—No, si es como la última vez —dijo uno de los de la Cruz Roja.
—¿Qué pasó la última vez? —pregunté.
—Intentaron saquearnos —dijo.
—Eso era frecuente en el 97 —dijo el inglés.
—¿Estuvo aquí en el 97? —pregunté.
—Pues sí —dijo, lanzándome otra sonrisa—. Un lugar precioso, Somalia. Sobre todo bajo el agua.
Sobrevolamos a los soldados y los Jeep de la Cruz Roja. Los trabajadores en tierra parecían saber a qué jugábamos, porque subieron a los Jeep, giraron en sentido contrario y se lanzaron a toda velocidad por el terreno baldío hacia nuestro punto de aterrizaje. Miré al inglés. Tenía los prismáticos apretados contra la ventanilla, y su sonrisa sardónica se hacía más amplia cada nanosegundo.
—Parece que va a haber carreras para recibirnos —dijo.
Me asomé a mi ventanilla y vi a una docena de soldados somalíes que corrían en nuestra dirección.
—Ya lo veo —grité, mientras aterrizábamos con una sacudida.
Apenas tocamos tierra, el hombre de la Cruz Roja más cercano a mí se puso de pie y levantó la palanca que bloqueaba la puerta de la cabina. Los demás se fueron hacia la carga situada en el fondo y deshicieron la red que ataba las cajas de suministros médicos y alimentos deshidratados.
—¿Necesitan ayuda? —preguntó el inglés a uno de los voluntarios de la Cruz Roja.
—No se preocupe —contestó—. Más vale que salgan antes de que aparezca el ejército.
—¿Dónde está el pueblo más cercano?
—Estaba a un kilómetro al sur de aquí. Pero ya no está.
—De acuerdo —dijo él. Luego se volvió hacia mí y preguntó—. ¿Vienes?
Asentí, pero luego me volví hacia el hombre de la Cruz Roja y pregunté:
—¿Qué van a hacer cuando lleguen los soldados?
—Lo que hacemos siempre. Torearlos mientras el piloto llama por radio a la central de mando de Somalia, si se le puede llamar así, para que ordenen a un oficial que venga aquí a sacárnoslos de encima. Pero ustedes dos más vale que se marchen enseguida. Los soldados no suelen entender la utilidad de los periodistas.
—Nos vamos —dije—. Gracias por traerme.
El inglés y yo bajamos de la cabina. En cuanto pusimos el pie en tierra, me tocó el hombro y señaló los Jeep de la Cruz Roja. Corrimos en su dirección agachados, sin mirar atrás, hasta que estuvimos detrás de ellos. Aquello resultó ser una decisión estratégica inteligente, porque logramos esquivar la atención de los soldados somalíes, que ya rodeaban el helicóptero. Cuatro de ellos apuntaban con las armas al equipo de la Cruz Roja. Uno de los soldados empezó a gritar a los trabajadores, pero ellos no parecían muy impresionados, y utilizaron su táctica «para ganar tiempo». Aunque no podía oír mucho por el rugido del motor de la hélice, estaba claro que los de la Cruz Roja ya habían jugado a aquel juego peligroso y sabían exactamente lo que tenían que hacer. El inglés me dio un codazo.
—¿Ves aquella arboleda de allí? —dijo, señalando un grupito de eucaliptos, a unos cincuenta metros de distancia.
Asentí. Tras una última mirada a los soldados —que estaban abriendo una caja de suministros médicos— corrimos hacia los árboles. No pudimos tardar más de veinte segundos en recorrer los cincuenta metros, pero se me hicieron eternos. Sabía que si los soldados veían dos figuras que corrían para esconderse, su reacción natural sería dispararnos. Cuando llegamos al bosque, nos ocultamos detrás de un árbol. Ninguno de los dos estaba sin aliento, pero cuando miré al inglés, capté en sus ojos un destello de excitación provocado por la adrenalina. Cuando vio que lo había notado, inmediatamente recuperó su sonrisa sardónica.
—Muy bien —susurró—. ¿Crees que podrás llegar allí sin que te maten?
Miré en la dirección que me indicaba: otra exigua arboleda frente al río desbordado. Sostuve su sonrisa desafiante.
—A mí nunca me dan —dije.
Entonces salimos corriendo de la protección de los árboles, precipitándonos en línea recta hacia la siguiente protección. Aquella carrera duró alrededor de un minuto, durante el cual el mundo se quedó en silencio, y lo único que oí fueron mis pies segando la hierba alta. Estaba muy tensa. Pero como antes en el helicóptero, cuando empezaron a dispararnos, intenté concentrarme en algo abstracto, como mi respiración. El inglés iba delante de mí, pero en cuanto llegamos a los árboles, algo le hizo detenerse de golpe. Yo también me paré cuando vi que empezaba a retroceder, con los brazos en alto. Un joven soldado somalí salía de la arboleda. No podía tener más de quince años. Apuntaba con el rifle al inglés, que intentaba salvar la situación hablando. De repente el soldado me vio, y cuando me apuntó con el arma, cometí un error de juicio inmenso. En lugar de mostrarme sumisa inmediatamente, detenerme y levantar las manos sobre la cabeza, sin hacer movimientos bruscos (como me habían enseñado), me tiré al suelo, convencida de que iba a dispararme. Eso provocó que se pusiera a gritarme mientras intentaba apuntarme. En ese momento, súbitamente, el inglés lo agarró y lo tiró al suelo. Me levanté y corrí hacia ellos. El inglés cerró el puño y lo clavó en el estómago del soldado, dejándolo sin respiración. El chico gimió, y el británico le pisoteó con fuerza la mano con que asía el arma. El chico gritó.
—Suelta el arma —exigió el inglés.
—Vete a la mierda —contestó el chico.
El inglés apretó aún más la bota. Esta vez el soldado soltó el arma. El inglés la recogió rápidamente y apuntó al soldado en cuestión de segundos.
—No soporto la mala educación —dijo el inglés, amartillando el rifle.
El chico empezó a sollozar, y se enroscó en posición fetal, suplicando por su vida. Me volví hacia el inglés y dije:
—No puedes...
Pero él me miró y me guiñó el ojo. A continuación miró al niño soldado y dijo:
—¿Has oído a mi amiga? No quiere que te mate.
El chico no dijo nada. Se enroscó aún más, llorando como el niño asustado que era.
—Deberías disculparte con ella, ¿no te parece? —dijo el inglés.
Vi cómo le temblaba el rifle en las manos.
—Lo siento, lo siento, lo siento —dijo el chico, atragantándose con los sollozos.
El inglés me miró.
—¿Aceptas sus disculpas? —me preguntó.
Asentí.
El británico me hizo un gesto de asentimiento y luego le preguntó al chico:
—¿Qué tal la mano?
—Me duele.
—Lo siento —dijo—. Si quieres puedes marcharte.
El chico se levantó, aún temblando. Tenía la cara llena de lágrimas y una gran mancha en la ingle. Nos miró con ojos aterrorizados, convencido todavía de que íbamos a dispararle. El inglés le puso una mano en el hombro para calmarlo.
—Tranquilo —dijo con tono sosegado—. No te va a pasar nada. Pero tienes que prometerme una cosa: no vas a decirle a nadie de tu compañía que nos has encontrado. ¿Entendido?
El soldado miró el rifle que seguía en manos del inglés y asintió varias veces.
—Estupendo. Una última pregunta. ¿Hay muchas patrullas del ejército río abajo?
—No. El agua destruyó nuestra base. Yo me separé de los demás.
—¿Y el pueblo cerca de aquí?
—No ha quedado nada.
—¿Ha desaparecido todo el mundo?
—Algunos llegaron a la colina.
—¿Dónde está la colina?
El soldado señaló un camino lleno de hierba entre los árboles.
—¿Cuánto se tardaría en llegar a pie? —preguntó el inglés.
—Media hora.
El inglés me miró y dijo:
—Ya sabes lo que nos queda.
—Me parece bien —dije, mirándolo a los ojos.
—Ahora vete —le dijo al soldado.
—El arma...
—Lo siento, pero me la quedo.
—Voy a meterme en un lío por haberla perdido.
—Diles que se la llevó el agua. Y recuerda que espero que mantengas tu promesa. No nos has visto. ¿Entendido?
El chico miró otra vez el arma y finalmente al inglés.
—Lo prometo.
—Buen chico. Anda, vete.
El joven soldado salió de la arboleda en dirección al helicóptero. Cuando lo perdimos de vista, el inglés cerró los ojos, respiró hondo y dijo:
—Qué puta mierda.
—Eso decimos todos.
Abrió los ojos y me miró.
—¿Estás bien? —preguntó.
—Sí, pero me siento como una idiota.
Él sonrió.
—Te portaste como una idiota, pero son cosas que pasan. Sobre todo cuando topas con un niño con un rifle. Por cierto...
Con un gesto del pulgar me indicó que debíamos continuar. Y eso fue exactamente lo que hicimos, abriéndonos camino entre la espesura del bosque, hasta que encontramos el sendero y continuamos bordeando los campos inundados. Caminamos sin parar durante quince minutos, en silencio. El inglés guiaba. Yo le seguía unos pasos detrás. Observé a mi compañero mientras nos adentrábamos más y más en aquel terreno inundado. Estaba muy concentrado en su misión de alejarnos lo más posible de los soldados. También estaba muy pendiente de cualquier sonido sospechoso proveniente del campo abierto. Dos veces se detuvo y se volvió hacia mí con un dedo en los labios cuando creyó haber oído algo. No volvimos a ponernos en marcha hasta que estuvo seguro de que no nos seguía nadie. Me intrigaba la forma en que sostenía el arma del soldado. En lugar de llevarla colgada del hombro, la sujetaba con la mano derecha, con el cañón apuntando al suelo, y bastante apartada del cuerpo. Supe que nunca habría disparado contra el soldado, porque era evidente que se sentía muy incómodo con un rifle en la mano.
Al cabo de unos quince minutos, señaló un par de rocas grandes situadas cerca del río. Nos sentamos, pero no dijimos nada durante un rato y seguimos evaluando el silencio, intentando discernir si se acercaban pasos a lo lejos. Finalmente dijo:
—A mi modo de ver, si ese chico nos hubiera delatado, sus compañeros ya estarían aquí.
—Sin duda le hiciste creer que ibas a matarlo.
—Tenía que creérselo. Porque él te habría disparado sin ninguna compasión.
—Lo sé. Gracias.
—Está incluido en el precio. —Me alargó la mano y dijo—: Tony Hobbs. ¿Para quién escribes?
—Para el Boston Post.
Una sonrisa divertida le cruzó los labios.
—¿En serio?
—Sí —dije—. En serio. Tenemos corresponsales en el extranjero, por si no lo sabías.
—«¿En serio?» —repitió, imitando mi acento—. Entonces tu eres una «corresponsal en el extranjero».
—«En serio» —dije, intentando imitar su acento.
Se echó a reír, lo cual le honraba, y dijo:
—Me lo merecía.
—Sí. Te lo merecías.
—¿Y dónde tienes la «corresponsalía»? —preguntó.
—En El Cairo. Y ahora déjame adivinar a mí. ¿Tú escribes para el Sun?
—De hecho para el Chronicle.
Intenté no parecer impresionada.
—¿Para el Chronicle, «en serio, en serio»? —dije.
—Me merezco mi propia medicina.
—Es lo que pasa cuando eres corresponsal de un periódico pequeño. Tienes que defenderte de los colegas arrogantes.
—Vaya, ¿ya has decidido que soy arrogante?
—Eso lo decidí dos minutos después de verte en el helicóptero. ¿Trabajas en Londres?
—En realidad, en El Cairo.
—Pero yo conozco al periodista del Chronicle. Henry...
—Bardett. Se puso enfermo. Una úlcera. Y me hicieron venir desde Tokio hace unos diez días.
—Yo trabajé en Tokio. Hace cuatro años.
—Bueno, es evidente que te sigo por todo el mundo.
Se oyó un ruido de pasos cerca. Nos pusimos alerta. Tony cogió el rifle que había dejado apoyado en la roca. Luego oímos los pasos aproximarse. Nos levantamos y vimos a una mujer somalí que venía corriendo por el camino, con un niño en brazos. La mujer no podía tener más de veinte años y el bebé no más de dos meses. La madre estaba esquelética y el niño inquietantemente inmóvil. En cuanto nos vio, ella se puso a gritar en una lengua que ninguno de los dos comprendió, gesticulando como una loca y señalando el arma en manos de Tony. Él la entendió inmediatamente y tiró el arma a las aguas turbulentas del río, añadiéndola a los restos que flotaban corriente abajo. El gesto sorprendió a la mujer. Pero cuando se volvía hacia mí y empezaba a suplicar de nuevo, le fallaron las piernas. Entre Tony y yo la agarramos y la sostuvimos de pie. Miré al niño sin vida que seguía apretando en sus brazos. Miré al inglés. Él asintió en dirección al helicóptero de la Cruz Roja. Rodeamos su escuálida cintura entre los dos e iniciamos el lento trayecto de vuelta al claro donde habíamos aterrizado.
Cuando llegamos, fue un alivio comprobar que había varios Jeep del ejército somalí cerca del helicóptero y que los saqueadores estaban bajo control. Acompañamos a la mujer al pasar junto a los soldados y nos dirigimos en línea recta al helicóptero de la Cruz Roja. Dos miembros del grupo seguían descargando suministros.
—¿Quién es médico aquí? —pregunté.
Uno de los hombres me miró, vio a la mujer y al bebé y se puso en marcha, mientras su colega nos pedía educadamente que nos largáramos.
—Ya no pueden hacer nada.
Y resultó que tampoco había ninguna posibilidad de que nos dejaran volver hacia el pueblo inundado, porque el ejército somalí lo había bloqueado. Cuando localicé al jefe de médicos de la Cruz Roja y le hablé de los habitantes refugiados en una colina a unos dos kilómetros de allí, dijo, con un marcado acento suizo:
—Ya lo sabemos. Les mandaremos el helicóptero en cuanto el ejército nos dé permiso.
—Déjenos ir con ustedes —dije.
—No puede ser. El ejército solo permite que vayan tres miembros del equipo en su vuelo.
—Dígales que formamos parte del equipo —dijo Tony.
—Tenemos que mandar al personal médico.
—Mande a dos —dijo Tony— y deje que uno de nosotros...
Pero nos interrumpió la llegada de un oficial del ejército. Dio una palmada a Tony en el hombro.
—Usted... documentación.
Luego me tocó a mí.
—Usted también.
Le entregamos nuestros respectivos pasaportes.
—Papeles de la Cruz Roja —pidió.
Cuando Tony empezó a inventarse una historia rocambolesca para justificar que nos los habíamos dejado en casa, el oficial levantó los ojos al cielo y pronunció la palabra maldita:
—Periodistas.
Luego se volvió hacia los soldados y dijo:
—Metedlos en el próximo helicóptero a Mogadiscio.
Volvimos a la capital prácticamente bajo custodia. Cuando aterrizamos en un aeródromo militar, en las afueras de la ciudad, casi esperaba que nos retuvieran bajo arresto. Pero en lugar de eso, uno de los soldados del avión me preguntó si tenía dólares americanos.
—Podría ser —contesté. Y luego, por probar, le pregunté si, por diez dólares, nos podía buscar un vehículo para llegar al Central Hotel.
—Si me da veinte, le busco un coche.
Llegó a ordenar a un Jeep que nos llevara. Por el camino, Tony y yo hablamos por primera vez desde que nos habían puesto bajo custodia.
—No hay mucho que escribir, ¿verdad? —dije.
—Seguro que los dos nos inventaremos algo.
Encontramos dos habitaciones en la misma planta, y quedamos en vernos en cuanto hubiéramos mandado nuestros artículos. Un par de horas más tarde, poco después de que enviara por correo electrónico no más de setecientas palabras sobre el caos general del valle del río Juba, el espectáculo de los cadáveres flotando en el río, el caos de las infraestructuras, y la experiencia de ser atacada por las fuerzas rebeldes en un helicóptero de la Cruz Roja, alguien llamó a la puerta.
Era Tony, con una botella de whisky y dos vasos en la mano.
—Esto promete —dije—. Pasa.
No se fue hasta las siete de la mañana siguiente, cuando nos marchamos para no perder el primer avión de vuelta a El Cairo. Desde el momento en que lo vi en el helicóptero, supe que inevitablemente acabaríamos en la cama si se presentaba la oportunidad. Porque así era como funcionaba aquel juego. Los corresponsales en el extranjero pocas veces tenían cónyuges o «parejas estables», y la mayoría de las personas que conocías por tu trabajo no solían ser de la clase con la que te apetecería compartir la cama ni diez minutos, y mucho menos una noche.
Pero cuando me desperté junto a Tony, me asaltó una idea: «Vive en el mismo sitio que yo». Lo cual me condujo a algo que para mí era un pensamiento insólito: «Tengo ganas de volver a verlo. De hecho, me encantaría volver a verlo esta misma noche».
2
Nunca me he considerado una sentimental. Al contrario, siempre me he reconocido una cierta tendencia a cortar por lo sano cuando se trata de amoríos: algo que me echó en cara mi único prometido hace unos siete años, cuando rompí con él. Se llamaba Richard Pettiford y era un abogado de Boston: listo, culto y emprendedor. Y me gustaba de verdad. El problema era que también me gustaba mi trabajo.
—Siempre estás huyendo —se quejó, cuando le expliqué que me habían dado la corresponsalía del Post en Tokio.
—Es un ascenso profesional importante —dije.
—Eso dijiste cuando te fuiste a Washington.
—Aquello fue solo un destino de seis meses, y nos veíamos todos los fines de semana.
—Pero también era una fuga.
—Era una gran oportunidad. Como ir a Tokio.
—Yo también soy una gran oportunidad.
—Tienes razón —admití—. Lo eres. Pero yo también. Ven a Tokio conmigo.
—Si me voy no me harán socio —dijo.
—Y si me quedo, no seré una buena esposa.
—Si me quisieras de verdad, te quedarías.
Me reí y dije:
—Entonces supongo que no te quiero.
Lo cual acabó con una relación de dos años en el acto, porque cuando admites algo así, no hay marcha atrás. Aunque me entristeció profundamente que no «hubiéramos salido adelante» (para tomar prestada una expresión que Richard utilizaba demasiado a menudo), también sabía que no podía ejercer el papel de ama de casa que él me ofrecía. De todos modos, de haber aceptado aquel papel, mi pasaporte ahora solo contendría unos cuantos sellos de las Bermudas y otros centros de vacaciones, en lugar de las veinte páginas repletas de visados que había acumulado con los años. Y sin duda no habría acabado sentada en un avión de Addis Abeba a El Cairo, complacida en entonarme con un inglés encantador y cínico con el que solo había pasado una noche.
—¿De verdad que nunca has estado casada? —preguntó Tony cuando apagaron las señales luminosas del cinturón.
—No te sorprendas tanto —dije—. No me desmayo con facilidad.
—Lo tendré presente —contestó.
—Los corresponsales en el extranjero no son de los que se casan.
—¿En serio? No me había dado cuenta.
Me reí y pregunté:
—¿Y tú, qué?
—¿Me tomas el pelo?
—¿Nunca has estado a punto?
—Todos hemos estado a punto. Igual que tú.
—¿Cómo sabes que he estado a punto? —pregunté.
—Porque todos hemos estado a punto alguna vez.
—¿Eso no acabas de decirlo?
—Touché. Y déjame adivinar... No te casaste con él porque acababan de ofrecerte el primer destino en el extranjero...
—Vaya, vaya... Qué perspicaz —dije.
—En absoluto —dijo—. Es lo de siempre.
Naturalmente, tenía razón. Y tuvo la suficiente sensatez para no preguntarme demasiado por el hombre en cuestión, o por cualquier otro aspecto de mi supuesta historia romántica, ni siquiera dónde había crecido. Más que nada, el simple hecho de que no lo mencionara, aparte de confirmar que yo también había evitado el matrimonio con éxito, me impresionó, porque significaba que, a diferencia de tantos otros corresponsales que había conocido, no me trataba como si fuera una novata a quien habían sacado de la sección de moda para mandarla a la línea del frente. Tampoco intentó impresionarme con sus credenciales de gran cosmopolita ni con el hecho de que el Chronicle de Londres tuviera más influencia internacional que el Boston Post. Al contrario, me trataba como a una igual. Quería que le hablara de los contactos que había hecho en El Cairo (él era nuevo) y que intercambiáramos anécdotas de la época de Japón. Lo mejor de todo era que quería hacerme reír y que lo lograba con una enorme facilidad. Como descubrí rápidamente, Tony Hobbs no era solo un gran conversador, también era un narrador extraordinario.
No paramos de hablar en todo el viaje a El Cairo. Para ser sincera, no habíamos dejado de hablar desde que nos habíamos despertado por la mañana. Desde el primer momento nos llevamos bien, no solo porque teníamos mucho en común desde el punto de vista profesional, sino porque parecíamos tener una visión del mundo similar: algo pícara, ferozmente independiente, y compartíamos una pasión callada por la profesión. Además, los dos reconocíamos que la corresponsalía en el extranjero era un juego de niños en el que se consideraba demasiado viejos a la mayoría de jugadores cuando llegaban a los cincuenta.
—Lo que me sitúa a ocho años de distancia del basurero —dijo Tony, cuando sobrevolábamos Sudán.
—¿Eres tan joven? —dije—. Creía que eras por lo menos diez años mayor.
Me lanzó una mirada fría y divertida, y dijo:
—Eres rápida.
—Lo intento.
—Oh, lo haces muy bien... para ser una periodista de provincias.
—Dos puntos —dije, dándole un codazo.
—No sabía que estuviéramos puntuando.
—Pues claro.
Me daba cuenta de que Tony se sentía perfectamente cómodo con aquella clase de pullas. Se divertía con las réplicas agudas, no solo por el juego verbal, sino porque le permitía mantenerse al margen de todo lo que era serio o demasiado personal. Cada vez que nuestra conversación en el avión viraba hacia lo personal, él la desviaba rápidamente hacia la broma. Aquello no me desconcertó. Al fin y al cabo, acabábamos de conocernos y todavía estábamos tomándonos la medida el uno al otro. Pero aun así noté su táctica de distracción, y me pregunté si me impediría llegar a conocerlo porque, para mi sorpresa, Tony Hobbs era el primer hombre en cuatro años al que deseaba conocer.
No pensaba confesárselo, porque (a) eso podría asustarlo, y (b) yo nunca iba detrás de nadie. Así que, cuando llegamos a El Cairo, compartimos un taxi a Zamalek (el barrio relativamente lujoso de expatriados donde vivían todos los corresponsales y los empleados de empresas internacionales). Resultó que el piso de Tony estaba a dos manzanas del mío. Pero insistió en acompañarme. Cuando el taxi se detuvo frente a mi puerta, metió una mano en el bolsillo y me dio una tarjeta.
—Aquí me puedes encontrar —dijo.
Yo saqué mi tarjeta y escribí un número en el dorso.
—Este es el teléfono de mi casa.
—Gracias —dijo, y la cogió—. Llámame, ¿eh?
—No, tú primero —dije.
—¿Estás chapada a la antigua, eh? —dijo, arqueando las cejas.
—En absoluto. Pero no doy el primer paso. ¿Entendido?
Se inclinó y me besó largamente.
—Estupendo —dijo, y añadió—: Ha sido divertido.
—Sí.
Un silencio incómodo. Recogí mis cosas.
—Nos veremos, supongo —dije.
—Sí—dijo con una sonrisa—. Ya nos veremos.
En cuanto llegué a mi piso vacío y silencioso, me aborrecí por hacerme la dura. «No, tú primero». Qué idiotez. Porque yo sabía que los hombres como Tony Hobbs no se cruzaban en mi camino todos los días.
En cualquier caso, lo mejor que podía hacer era olvidarme del asunto. Así que pasé cerca de una hora en remojo en la bañera, luego me metí en la cama y dormí casi diez horas, porque las dos noches anteriores no había pegado ojo. Me levanté poco después de las siete. Preparé el desayuno. Encendí el portátil. Redacté mi «Carta desde El Cairo» semanal, en la que conté mi asombroso vuelo en un helicóptero de la Cruz Roja bajo el fuego de la milicia somalí. Cuando el teléfono sonó hacia mediodía, me abalancé sobre él.
—Hola —dijo Tony—. Este es el primer paso.
Llegó diez minutos después para llevarme a almorzar. No llegamos al restaurante. No diré que lo arrastré a la cama, porque vino de muy buena gana. Baste decir que en cuanto abrí la puerta, me abalancé sobre él. Y él encima de mí.
Mucho más tarde, en la cama, me miró y dijo:
—Y ahora ¿quién va a dar el segundo paso?
Sería propio de un estereotipo romántico decir que desde aquel momento fuimos inseparables. De todos modos, considero aquella tarde como el inicio oficial de nuestra relación, es decir, el momento en que empezamos a ser el uno parte esencial de la vida del otro. Lo que más me sorprendió fue que se trató de la transición más fácil que se pueda imaginar. La llegada de Tony Hobbs a mi existencia no estuvo marcada por las habituales dudas, preguntas, preocupaciones, por no hablar de los excesos románticos públicos del flechazo. El hecho de que los dos fuéramos autosuficientes, de que estuviéramos tan acostumbrados a valernos de nuestros propios recursos, supuso que sintonizáramos con la vena independiente del otro. También nos divertían las peculiaridades nacionales de cada uno. A menudo él se mofaba amablemente de una cierta literalidad innata en mí, de mi necesidad de hacer preguntas sin parar y de analizar demasiado las situaciones. Y yo me burlaba de su incesante necesidad de encontrar el lado frívolo a todas las situaciones. También resultó ser tremendamente audaz en la práctica del periodismo. Lo comprobé en persona un mes después de empezar a salir, cuando recibimos una llamada una noche diciendo que un autobús de turistas alemanes había sido ametrallado por unos fundamentalistas islámicos mientras visitaban las pirámides de Gizeh. Nos subimos a mi coche inmediatamente y nos dirigimos a la Esfinge. Cuando llegamos a la masacre de Gizeh, Tony logró abrirse paso entre varios soldados egipcios y llegar hasta el autobús manchado de sangre, a pesar de que se temía que los terroristas hubieran dejado granadas dentro antes de desaparecer. La tarde siguiente, en la conferencia de prensa que siguió al ataque, el ministro de Turismo de Egipto intentó culpar a terroristas extranjeros de la masacre... y Tony lo interrumpió, sosteniendo en la mano una declaración, que le habían mandado por fax a la oficina, en la que la Hermandad Musulmana de El Cairo se hacía responsable del ataque. Tony no solo leyó la declaración en un árabe casi perfecto, sino que se dirigió al ministro y le preguntó: «¿Podría explicarnos ahora por qué nos ha mentido?».
Tony estaba siempre a la defensiva respecto a una sola cosa: su altura... Aunque, como le aseguré en más de una ocasión, su baja estatura no me importaba en absoluto. Por el contrario, me parecía conmovedor que un hombre de semejante talento y tan sorprendentemente arrogante pudiera ser tan vulnerable por su estatura física. Y me di cuenta de que gran parte de la fanfarronería de Tony, su necesidad de hacer las preguntas más difíciles, su competitividad por un reportaje y su despreocupación ante el peligro, procedían de la percepción de su pequeñez. Íntimamente sentía que no estaba a la altura: un forastero perenne con la nariz pegada al cristal, mirando un mundo del que se sentía excluido. Tardé un poco en detectar el singular complejo de inferioridad de Tony porque lo disimulaba tras una ingeniosa superioridad. Pero un día lo vi en acción con un colega inglés, un corresponsal del Daily Telegraph llamado Wilson. Aunque solo tenía treinta y tantos años, Wilson había perdido mucho pelo y había empezado a desarrollar la carnosidad excesiva que le convertía (en palabras de Tony) en un «queso de Camembert al sol». A mí no me caía mal, aunque sus lánguidas vocales y sus mejillas prematuramente flácidas (por no hablar de la chaqueta absurda de safari que llevaba siempre con una camisa de cuadros) le daban un aire de dibujo animado. Tony siempre se comportaba correctamente en presencia de Wilson, pero no podía ni verlo, sobre todo después de un encuentro que tuvimos con él en el Gezira Club. Wilson estaba tomando el sol en la piscina. Iba sin camisa, con unas bermudas de cuadros y zapatos de ante con calcetines. No era una visión agradable. Después de saludarnos, preguntó a Tony:
—¿Irás a casa por Navidad?
—Este año no.
—Tú eres de Londres, ¿verdad?
—De Buckinghamshire.
—¿De qué parte?
—Amersham.
—Ah, sí, Amersham. El final de la Metropolitan Line, ¿verdad? ¿Una copa?
Tony se puso tenso, pero Wilson no se inmutó. Llamó a un camarero, pidió tres gin-tonics, y luego se fue al baño. En cuanto se alejó, Tony susurró.
—Cabrón pedante.
—Calma, Tony... —dije, sorprendida por aquel estallido de rabia inesperado.
—«El final de la Metropolitan Line, ¿verdad?» —repitió, imitando el acento exagerado de Wilson—. Tenía que decirlo. Tenía que meter el dedo en la llaga. Dejarlo bien claro.
—Lo único que ha dicho ha sido...
—Sé lo que ha dicho. Y sabía muy bien lo que decía...
—¿Qué decía?
—Tú no lo entiendes.
—Creo que tiene demasiados matices para mí —dije alegremente—. O a lo mejor es que soy una americana tonta que no entiende a Inglaterra.
—Nadie entiende a Inglaterra.
—¿Aunque seas inglés?
—Sobre todo si eres inglés.
Aquello me sonó a verdad a medias. Porque Tony entendía a Inglaterra muy bien. Igual que entendía (y me explicaba a mí) su posición en la jerarquía social. Amersham era espantosamente gris. Descaradamente pequeñoburgués. Lo odiaba, a pesar de que su única hermana, a la que no veía desde hacía años, se había quedado allí viviendo con sus padres, a los que no fue capaz de dejar. Su padre, ya muerto, gracias a una larga historia de amor con los cigarrillos, había trabajado para el ayuntamiento en la Oficina del Registro (que acabó dirigiendo cinco años antes de morir). Su madre, también fallecida, trabajaba como recepcionista en una consulta médica frente a la modesta casita semiadosada en la que había crecido.
Aunque Tony estaba decidido a marcharse de Amersham sin mirar atrás, se esforzó mucho por complacer a su padre y obtuvo una plaza en la Universidad de York. Pero en cuanto se licenció (con matrículas, si bien, haciendo honor al estilo flemático de Tony, le costó mucho reconocer que había recibido una nota excelente en literatura), decidió esquivar el mercado de trabajo durante un año. Se marchó a Katmandú con un par de amigos. Pero por lo que fuera acabaron en El Cairo. A los dos meses estaba trabajando para el Egyptian Gazette, un periodicucho en lengua inglesa. Después de seis meses de informar sobre accidentes de tráfico, pequeños delitos y los habituales temas de poca monta, empezó a ofrecerse a los periódicos ingleses como periodista independiente en El Cairo. Al cabo de un año, escribía regularmente artículos breves para el Chronicle, y cuando el corresponsal en Egipto del diario volvió a Londres, el periódico le ofreció el puesto. Desde aquel momento, fue un hombre del Chronicle. Con la excepción de un breve período de seis meses en Londres a mediados de los ochenta (cuando amenazó con dimitir si no lo mandaban de nuevo a primera línea), Tony estuvo moviéndose de un lugar en conflicto a otro. Por supuesto, por mucho que hablara de acción en primera línea y de independencia profesional absoluta, seguía teniendo que pasar por el aro corporativo y cumplir períodos en las oficinas de Fráncfort, Tokio y Washington, una ciudad que odiaba de todo corazón. Pero, a pesar de esas pocas concesiones a lo prosaico, Tony Hobbs se esforzaba en esquivar las trampas potenciales de la vida doméstica y profesional que atrapaban a la mayoría. Como yo.
—Yo siempre acababa por cortar y salir huyendo de esas cosas —le dije a Tony alrededor de un mes después de que empezáramos a salir.
—Ah, entonces eso es lo que es... una cosa.
—Ya sabes a lo que me refiero.
—¿Que no debo arrodillarme y declararme, porque estás pensando en romperme el corazón?
Me reí y dije:
—Te aseguro que no pienso hacerlo.
—Entonces lo que querías decir... ¿es?
—Lo que quiero decir es... —me interrumpí, sintiéndome profundamente tonta.
—¿Qué ibas a decir? —preguntó Tony, sonriendo encantado.
—Lo que quiero decir... —seguí, desesperada—. Creo que a veces sufro la enfermedad de los «bocazas». No debería haber hecho un comentario tan tonto.
—No tienes que disculparte —dijo.
—No me disculpo —contesté, como si estuviera enfadada, y de repente añadí—: De hecho, sí. Porque...
Por Dios, me sentía como si tuviera un defecto del habla y no lograra articular las palabras. Como siempre, Tony me sonreía divertido. Luego dijo:
—Entonces, ¿no planeas cortar y largarte?
—Ni hablar. Porque... yo... oh, ¿quieres hacer el favor de escucharme?
—Soy todo oídos.
—Porque... soy muy feliz contigo, y el mero hecho de sentirme así me tiene realmente sorprendida, porque no me siento así desde hace mucho tiempo, y deseo muchísimo que tú te sientas igual, porque no quiero perder el tiempo con alguien que no sienta lo mismo que yo, porque...
Me interrumpió inclinándose hacia mí y besándome. Cuando terminó, dijo:
—¿Responde esto a tu pregunta?
—Bueno...
Supongo que los actos son más expresivos que las palabras, pero seguía deseando oírle decir lo que yo acababa de decir. Por otro lado, si yo no me las arreglaba muy bien para expresar asuntos del corazón, ya me había dado cuenta de que Tony era aún más taciturno que yo para esos temas. Por ese motivo me quedé realmente sorprendida cuando él dijo:
—Estoy encantado de que no vayas a fugarte.
¿Era aquello una declaración de amor? Lo esperaba fervientemente. En aquel momento, supe que estaba enamorada de él. Como supe que mi balbuceante admisión de felicidad era lo más lejos que llegaría en mi descubrimiento emocional. Esa clase de confesiones siempre me han resultado difíciles. Tan difíciles como lo eran para mis padres, dos maestros que no podrían haber amado y cuidado más a sus hijas, pero que al mismo tiempo eran profundamente acartonados y reservados cuando se trataba de manifestaciones de afecto.
—¿Sabes que solo recuerdo haber visto a nuestros padres besarse una vez? —me dijo mi hermana Sandy poco después de que murieran en un accidente de coche—. Y tampoco eran de concurso en el aspecto táctil. Pero eso no importaba, ¿verdad?
—No —dije—. En absoluto.
Después de aquello Sandy se desmoronó y lloró tanto que su dolor parecía un plañido. Mis demostraciones de dolor en público fueron escasas tras la muerte de mis padres. Quizá porque estaba demasiado atontada por la impresión para llorar. Era el año 1988. Tenía veintiún años. Había terminado mi último año en el Mount Holyoke College, e iba a empezar a trabajar en el Boston Post al cabo de unas semanas. Acababa de alquilar un piso con dos amigas en la zona de Back Bay de la ciudad. Me había comprado mi primer coche (un Volkswagen escarabajo desvencijado, por mil dólares) y acababa de saber que me licenciaría magna cum laude. Mis padres no podían estar más complacidos. Cuando vinieron a la universidad para verme recibir el título aquel fin de semana, estaban tan insólitamente animados que hasta se quedaron a una gran fiesta que se celebró en el campus. Yo quería que se quedaran a pasar la noche, pero tenían que volver a Worcester aquella noche para asistir a un acto religioso en la iglesia al día siguiente (como muchos liberales de Nueva Inglaterra, eran unitaristas practicantes). Antes de subir al coche, mi padre me abrazó con desacostumbrada efusión y me dijo que me quería.
Dos horas después, cuando volvían a casa, mi padre se adormeció al volante en la autopista. El coche se desvió, chocó contra la baranda de la mediana y luego con un automóvil que venía en dirección contraria: un Ford Station Wagon en el que viajaba una familia de cinco personas. Dos de los pasajeros, una madre joven y un bebé, murieron. Como mis padres.
Los días que siguieron a su muerte, Sandy esperaba que yo me desmoronara, como le pasaba a ella constantemente. Sé que le angustiaba y le preocupaba que no me abandonara a un llanto liberador (aunque para cualquiera de los que me vieron en aquella época era evidente que yo sufría un trauma grave). De todos modos, Sandy siempre ha sido la montaña rusa emocional de la familia. Del mismo modo que ha sido siempre el único punto geográfico fijo de mi vida, alguien que me cuida, como yo la he cuidado a ella. Pero no podríamos ser más diferentes. Continuamente yo afirmaba mi independencia y Sandy era más bien casera. Siguió la carrera de mis padres y se hizo maestra, se casó con un profesor de física, se fue a vivir a las afueras de Boston y a los treinta ya tenía tres hijos. Durante ese tiempo engordó hasta llegar a pesar cerca de ochenta kilos (lo cual no favorecía a una mujer que solo medía metro sesenta) y parecía tener una debilidad por la comida: comía sin parar. No le insistía mucho, aunque alguna vez le insinuaba que debería pensar en la posibilidad de poner un candado en la nevera. Reñir a Sandy no era mi estilo, sobre todo porque era muy vulnerable a las críticas y también la mujer más buena del mundo.
También ha sido siempre la única persona a la que he confiado lo que me pasaba, a excepción del período inmediatamente posterior a la muerte de mis padres, cuando me encerré en mí misma y me volví inaccesible. El trabajo del Post me ayudó mucho. Aunque el jefe de mi sección no pretendía que empezara a trabajar inmediatamente, yo insistí en incorporarme al periódico apenas diez días después de enterrar a mis padres. Me sumergí en el trabajo. Doce horas al día era mi especialidad. Además me ofrecía voluntaria para encargos extraordinarios, y trabajaba en todos los reportajes que podía, con el resultado de que enseguida me gané la fama de ser una adicta al trabajo y una empleada de confianza.
Unos cuatro meses después de empezar a trabajar, volvía a casa una noche por Boylston Street cuando pasó junto a mí una pareja de la edad de mis padres, los dos cogidos de la mano. No era una pareja especial. No se parecían a mis padres. Eran solo un hombre y una mujer vulgares y corrientes de cincuenta y tantos años, cogidos de la mano. Puede que fuera eso lo que me fulminó: el que, a diferencia de muchas parejas a esas alturas del matrimonio, parecieran contentos de estar juntos, como mis padres, que siempre parecían contentos de estar uno al lado del otro. No sé por qué razón, inmediatamente después me encontré apoyada en una farola, llorando con desconsuelo. No podía parar, no podía esquivar la ola brutal de aflicción que me había invadido. Estuve mucho rato sin moverme, agarrada a la farola para no caerme, con una pena repentinamente tan profunda que era inconmensurable. Apareció un policía. Me puso una mano grande en el hombro y me preguntó si necesitaba ayuda.
Tenía ganas de gritar: «Quiero a mi padre y a mi madre». Quería volver a ser la niña de seis años que todas llevamos dentro, la que busca el refugio de los padres en los momentos más aterradores de la vida. Pero logré explicarle que acababa de perder a un pariente y solo necesitaba un taxi para volver a casa. El policía paró uno (lo que no es fácil en Boston, pero, como digo, era un policía). Me ayudó a subir y me dijo (a su manera brusca y entrecortada, pero amable) que «llorar era el único remedio para la pena». Le di las gracias, y me dominé durante el trayecto hasta casa. Pero cuando entré en el piso, caí en la cama y me abandoné otra vez a la oleada de aflicción. No sé cuánto rato estuve llorando, solo sé que de pronto eran las dos de la madrugada y yo estaba acurrucada en la cama en posición fetal, completamente agotada, y enormemente agradecida porque mis dos compañeras de piso hubieran salido aquella noche. No quería que nadie me viera en aquel estado.
Cuando me desperté a la mañana siguiente, tenía la cara hinchada, los ojos enrojecidos, y todos los músculos del cuerpo doloridos. Pero no volví a llorar. Sabía que no me podía permitir otro descenso a ese infierno emocional. Así que me puse una máscara de severa decisión y me fui a trabajar, que es lo único que se puede hacer en esas circunstancias. Todas las muertes accidentales son al mismo tiempo absurdas y trágicas. Como le dije a Tony la única vez que le conté esa historia, cuando pierdes a las personas más importantes de tu vida, tus padres, en las circunstancias más azarosas posibles, te das cuenta de golpe de que todo es frágil, de que la denominada «seguridad» no es más que un barniz que puede quebrarse sin previo aviso.
—¿Fue entonces cuando decidiste que querías ser corresponsal de guerra? —me preguntó, acariciándome la cara.
—Me has pillado.
En realidad, tardé seis años largos en pasar de la sección local a la de reportajes especiales y una breve temporada en la página del editorial. Pero finalmente recibí mi primer destino temporal en Washington. Si Richard hubiera encontrado la forma de trasladarse a Tokio, me habría casado con él sin pensármelo dos veces.
—Pero Tokio te interesaba un poco más —dijo Tony.
—Eh, de haberme casado con Richard viviría en algún barrio estupendo, como Wellesley. Seguramente tendría dos hijos, y un Jeep Cherokee, y escribiría artículos sobre decoración para el Post... y no sería una mala vida. Pero no habría vivido en unos cuantos sitios disparatados del mundo, ni me habrían ocurrido una cuarta parte de las aventuras que me han sucedido y, por supuesto, no me habrían pagado por tenerlas.
—Y no me habrías conocido —dijo Tony.
—Eso mismo —dije, besándolo—. No me habría enamorado de ti.
Silencio. Me quedé incluso más desconcertada yo que él con esta última observación.
—No sé cómo se me ha escapado —observé.
Se inclinó y me besó apasionadamente.
—Me alegro de que se te escapara —dijo—. Porque yo siento lo mismo.
Estaba asombrada de estar enamorada... y de que ese amor fuera correspondido por alguien que parecía exactamente la clase de hombre con la que en secreto había esperado tropezar, aunque en realidad no creyera que existiera (los periodistas, en general, me parecían poco de fiar).
Una cierta cautela innata todavía me hacía avanzar con prudencia. Tampoco quería pensar si llegaríamos a la semana o al mes siguiente. También la presentía en Tony. No pude sonsacarle mucho acerca de sus amores pasados, aunque sí mencionó que había estado a punto de casarse en una ocasión («pero todo se torció... y puede que fuera mejor así»). Insistía para que me contara más detalles (al fin y al cabo, yo le había hablado de Richard), pero él siempre esquivaba el tema. Lo dejé pasar, pensando que algún día me contaría voluntariamente toda la historia. O tal vez yo no quería presionarlo demasiado, porque, después de dos meses con Tony Hobbs, sabía muy bien que odiaba que lo presionaran o le obligaran a abrirse.
Ninguno de los dos puso mucho empeño en que nuestros compañeros periodistas en El Cairo supieran que éramos pareja. No porque nos molestara el cotilleo, sino más bien porque creíamos que no era asunto suyo. Así que, en público, seguíamos comportándonos como si solo fuéramos colegas profesionales.
O, al menos, es lo que yo creía, hasta que Wilson, el corresponsal fofo del Daily Telegraph, dejó claro lo contrario. Me había llamado a la oficina para invitarme a almorzar, con la excusa de que ya era hora de que nos sentáramos a charlar un rato. Lo dijo con su estilo algo pomposo, como si fuera una invitación real, o como si me estuviera haciendo un favor invitándome a la cafetería del Hotel Semiramis. Resultó que utilizó el almuerzo para sonsacarme información sobre una serie de ministros del gobierno egipcio y para obtener el mayor número de contactos locales posibles. Cuando de repente sacó a colación a Tony, me pilló por sorpresa, considerando el cuidado que habíamos tenido en mantenernos apartados del ojo público. Aquello era completamente ingenuo, si se tiene en cuenta que en una ciudad como El Cairo, los periodistas saben hasta lo que comen sus colegas para desayunar. Aun así no estaba preparada para oírle preguntar:
—¿Cómo está el señor Hobbs estos días?
Intenté no parecer aturdida por la pregunta.
—Supongo que está estupendamente.
Wilson, notando mi reticencia, sonrió.
—¿Lo supones?
—No puedo responder por su felicidad.
Otra de sus untuosas sonrisas.
—Ya.
—Pero si tanto te interesa —dije— deberías llamarlo a la oficina.
Ignoró ese comentario y añadió:
—Es un personaje interesante, Hobbs.
—¿En qué sentido?
—Bueno, es famoso por su legendaria imprudencia, y por su incapacidad para tener contentos a los jefes.
—No lo sabía.
—En Londres es públicamente conocido que Hobbs es más bien un desastre para el juego político en la oficina. Es una mina ambulante, pero es un gran periodista y por eso se le ha tolerado tanto tiempo.
Me miró, esperando una respuesta. No dije nada. Él volvió a sonreír, tras decidir que mi silencio era una prueba más de mi incomodidad (y tenía razón). Luego añadió:
—Y estoy seguro de que eres consciente de que, respecto a los vínculos emocionales, siempre ha sido un poco... bueno, ¿cómo podría decirlo discretamente? Una especie de toro rabioso, supongo. Pasa de una mujer a otra como...
—¿Este comentario tiene algún propósito? —pregunté como si nada.
Esa vez fue él quien se sobresaltó, aunque lo demostró de una forma casi teatral.
—Era solo por entablar conversación —dijo, simulando asombro—. Y evidentemente quería cotillear. Tal vez el rumor más insistente sobre el señor Anthony Hobbs es que finalmente una mujer le rompió el corazón. Ya lo sé, es un viejo cotilleo, pero...
Se calló, dejando la historia colgada a propósito. Como una tonta, pregunté:
—¿Quién era la mujer?
Fue entonces cuando Wilson me habló de Elaine Plunkett. Escuché con inquieto interés y con creciente disgusto. Wilson habló en voz baja y conspiradora, a pesar de que su tono superficial era ligero y frívolo. Eso era algo que yo había empezado a notar en un cierto tipo de ingleses, especialmente cuando hablaban con un estadounidense (o, aún peor, con una estadounidense). Nos consideraban tan formales, tan lentos pero aplicados en todos nuestros proyectos, que intentaban alterar nuestra seriedad con una ironía ligera como una pluma, como si nada de lo que dijeran revistiera importancia..., aunque todo cuanto dijeran fuera decisivo.
Sin duda, ese era el estilo de Wilson, y encerraba una vena de secreta malicia. Aun así escuché atentamente todo lo que me dijo. Porque hablaba de Tony, de quien yo estaba enamorada.
En ese momento, por cortesía de Wilson, me enteraba de que otra mujer, una periodista irlandesa que trabajaba en Washington llamada Elaine Plunkett, le había roto el corazón a Tony. Sin embargo, no dejé que eso me angustiara, no quería hacer el papel de la idiota celosa y atormentarme con la idea de que la tal Plunkett pudiera ser la única que lo hubiera conquistado... o algo peor, el amor de su vida. Lo que sentía era una profunda repulsión por el juego de Wilson, y decidí que se merecía una bofetada. Fuerte. Pero esperé el momento adecuado en su monólogo para atacar.
—... por supuesto, después de que Hobbs se echara a llorar frente a nuestro hombre en Washington... ¿Conoces a Christopher Perkins? Enormemente indiscreto... Bueno, Hobbs lloriqueó un poco un día que salió a emborracharse con Perkins. En veinticuatro horas, la historia corría por todo Londres. Nadie podía creerlo, el duro Hobbs destrozado por una periodis...
—¿Como yo, quieres decir?
Wilson rio de forma fatua, pero no respondió.
—¿Qué? Anda, contesta la pregunta —dije, con voz fuerte e irónica.
—¿Qué pregunta? —preguntó Wilson.
—¿Soy como esa Elaine Plunkett?
—¿Cómo voy a saberlo? No llegué a conocerla.
—Sí, pero yo soy periodista, como ella. Y también salgo con Tony Hobbs, como ella.
Un largo silencio. Wilson intentó no inmutarse. No lo logró.
—No lo sabía... —dijo.
—Mentiroso —dije, riendo.
La palabra le golpeó como una bofetada en la cara.
—¿Qué has dicho?
Le dediqué una enorme sonrisa, y dije:
—Te he llamado mentiroso. Que es lo que eres.
—La verdad, pienso...
—¿Qué? ¿Que puedes jugar a un jueguecito malicioso como ese conmigo, y salirte con la tuya?
Agitó el trasero en la silla y apretó un pañuelo que tenía en la mano.
—De verdad que no pretendía ofenderte.
—Sí lo pretendías.
Empezó a buscar al camarero con los ojos.
—Tengo que irme.
Me incliné hacia él, hasta tener la cara a un centímetro de la suya. Y manteniendo mi tono jovial y desapegado, le dije:
—¿Sabes qué te digo? Eres como todos los bravucones que he conocido. Te vas con el rabo entre las piernas en cuanto te plantan cara.
Se levantó y se marchó sin disculparse. Los ingleses nunca se disculpan.
—Estoy seguro de que los americanos tampoco se deshacen en excusas —dijo Tony cuando se lo comenté.
—Están más educados en ese sentido que vosotros.
—Eso es porque los educan en la culpabilidad latente típica de los puritanos y la idea de que todo tiene un precio.
—Mientras que los ingleses...
—Creemos que podemos salir impunes de todo, quizá.
Estuve tentada de contarle mi conversación con Wilson. Pero decidí que nada bueno podía salir de que él supiera que yo estaba al tanto de Elaine Plunkett. Por el contrario, temía que se sintiera vulnerable... o, aún peor, avergonzado (el estado emocional más temido por los ingleses). En cualquier caso, no quería decirle que después de oír la historia de Elaine Plunkett lo amaba aún más. Porque había descubierto que era tan sensible como cualquiera de nosotros. Y eso me gustaba. Su fragilidad era curiosamente reconfortante: un recordatorio de que también él podría resultar herido.
Dos semanas después, se me presentó la oportunidad de evaluar a Tony en su propio terreno, cuando, sin más, me preguntó:
—¿Te apetece pasar un par de días en Londres?
Me explicó que lo habían convocado para una reunión en el Chronicle.
—Nada grave, es mi almuerzo anual con el editor —dijo como si nada—. ¿Qué tal un par de días en el Savoy?
No necesitó convencerme. Solo había estado en Londres una vez. Fue en los ochenta, antes de mis destinos en el extranjero, en uno de esos viajes locos de dos semanas por varias capitales europeas que incluían cuatro días en Londres. Pero me gustó lo que vi. La verdad es que solo vi unos cuantos monumentos y museos, un par de obras de teatro interesantes, y un atisbo de la clase de vida residencial lujosa que vivían los que se podían permitir una casa en Chelsea. En resumen, mi visión de Londres era parcial, por decir algo.
Por otro lado, una habitación en el Savoy tampoco te da precisamente una visión deprimida y sucia de Londres. Por el contrario, me impresionó la suite que nos dieron con vistas al Támesis, y la botella de champán que nos esperaba en un cubo con hielo.
—¿Siempre trata así el Chronicle a sus corresponsales en el extranjero? —pregunté.
—Qué va —dijo—. Pero el director del hotel es un viejo amigo. Nos conocimos cuando él dirigía el Intercontinental en Tokio, y por eso me hospeda cuando estoy en la ciudad.
—Vaya, qué alivio —dije.
—¿Qué?