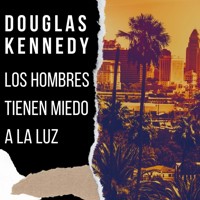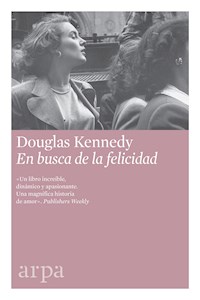Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arpa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
La nueva novela del maestro del family noir. Un thriller asfixiante y conmovedor con un profundo trasfondo de crítica social. Una tarde tranquila y soleada en la ciudad de Los Ángeles, un edificio aparentemente anónimo y, de repente, una explosión se produce en su interior. El edificio devastado albergaba una de las pocas clínicas que realizan abortos. Hubo una víctima y entre los testigos indefensos se encontraban Brendan, un conductor de Uber de unos cincuenta años, y su cliente, Elise, una antigua profesora universitaria que ayuda a las mujeres que están a punto de abortar. En el lugar equivocado y en el momento más imprevisible, ambos se ven envueltos en una peligrosa carrera contrarreloj. Al principio, todo parece demostrar que se trata de un atentado perpetrado por un pequeño grupo de fundamentalistas religiosos, pero la realidad es mucho más turbia y alarmante... A medio camino entre la novela negra y la crónica social de una América en crisis, Los hombres tienen miedo a la luz es sobre todo un poderoso retrato de un hombre y una mujer atrapados por la violencia y los extremismos de nuestro tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LOS HOMBRESTIENEN MIEDO A LA LUZ
Título original: Afraid Of The Light
© del texto: Douglas Kennedy, 2021
© de la traducción: María Blázquez, 2022
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Primera edición: mayo de 2022
ISBN: 978-84-18741-55-5
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Imagen de cubierta: Brandon Hoogenboom
Maquetación: Àngel Daniel
Producción del ePub: booqlab
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
Douglas Kennedy
LOS HOMBRESTIENEN MIEDO A LA LUZ
Traducción de María Blázquez
Para Antony Harwood,mi agente y amigo desde hace tan solo veintiocho años
«Podemos perdonar fácilmente a un niño que le tienemiedo a la oscuridad; la verdadera tragedia de la vidaes cuando un adulto le tiene miedo a la luz».
PLATÓN
1
—¿A dónde vamos?
La voz pertenecía a mi primer pasajero de la tarde. Lo había recogido en uno de esos edificios gigantescos de oficinas de Wilshire, justo a las afueras de Westwood. Un viaje rápido, unos tres kilómetros, hasta otro edificio impersonal de Century City. Miré al tipo a través del retrovisor. Tenía alrededor de cincuenta años, llevaba un traje marrón de mala calidad y era corpulento, sobre unos ciento veinte kilos y, al igual que yo, no estaba contento con ello. Era uno de esos tipos sudorosos, y no solo cuando las temperaturas rozaban los cuarenta grados acompañadas de una humedad letal.
—Te he preguntado que a dónde vamos.
Su tono denotaba una pizca de agresividad. Uno de esos tipos que se creen que su tiempo es oro, y que quien más grita es quien lleva la razón.
—Vamos a la dirección que me proporcionó —le contesté mientras pensaba que algo que no falla en este trabajo es que, a menudo, llevas a personas que odian su vida.
—Pero sabías de sobra que ir hacia el este en Wilshire, a esta hora, un viernes…
—Según mi GPS, se suponía que Wilshire Boulevard estaba despejado hasta West Pico —respondí preguntándome si justo nos habríamos topado con un accidente—. Déjeme ver si el GPS nos indica cómo salir de aquí.
—Que le den por culo a tu GPS. ¿Acaso no conoces la ciudad? ¿No sabes leer un puto mapa? ¿O acabas de llegar aquí y has conseguido esta mierda de trabajo?
De entrada, quise mandar a don Desagradable por donde no se pone el sol, pero sabía que, en cuanto esas palabras salieran de mi boca, este podría mandar un correo en mi contra… Un correo que podría acabar con mi única posible fuente de ingresos en aquel momento. Me tragué mi furia y mantuve un tono de conversación educado.
—En realidad, nací aquí, señor. Soy angelino de pura cepa y, como tal, he pasado gran parte de mi vida entre atascos.
—Y aun así nos has metido de lleno en un atascazo de tres pares de narices…
—La razón por la que hemos topado con este atasco…
—Es porque no tienes ni idea de cómo hacer tu trabajo porque, como el resto de idiotas al volante, solo haces caso al puto GPS.
Silencio. Me puse tenso en cuanto dijo en dos ocasiones seguidas «puto»; su tono de superioridad era su forma de decirme: puede que sea un don nadie, pero al menos estoy por encima de ti.
Conté hasta diez, que es la estrategia que uso a diario para mantener a raya mi ira mientras estoy desempeñando un trabajo que no quiero hacer. Pero, puesto que mis opciones profesionales son prácticamente nulas y las demás posibilidades de trabajo que tengo son pesadillas en las que cobras un salario mínimo (como reponedor en Walmart o haciendo turnos de ocho horas en un almacén de Amazon), sentarme al volante de un coche se me antojaba la opción menos mala. Incluso si tenía que llevar a tipos como el que iba sentado en mi asiento trasero.
—Como puede ver a su derecha, señor, la razón por la que nos hemos topado con un tráfico tan denso es porque esa motocicleta Triumph ha acabado debajo de las ruedas del Jeep Cherokee y, me da la sensación, de que el motociclista está muerto.
El hombretón levantó la vista de su teléfono y miró al cuerpo inerte que yacía bajo las ruedas del todoterreno. Tras un momento de reflexión en silencio, finalmente dijo:
—Ya no va a llegar a donde quiera que fuera.
—El tiempo nunca está de nuestra parte —contesté.
—Así que no eres solo un incompetente de Uber, sino que también eres filósofo.
—¿En qué trabaja usted?
—¿Y a ti qué te importa?
—Era solo para entablar conversación.
—¿Y qué pasa si no quiero mantener una conversación?
Se hizo el silencio de nuevo. Pasamos lentamente al lado de la escena del crimen. Había policía por todas partes. Dos trabajadores de la ambulancia estaban cubriendo el cuerpo del motorista muerto con una sábana cuando un tercero llegó con una camilla plegable de metal. Mientras tanto, el conductor del Cherokee último modelo, de unos veinte años, delgado, con un bronceado salido del dinero de papá, acababa de soplar en el alcoholímetro que sujetaba una policía. El chaval tenía pinta de estar asimilando que acababa de jodérsele el futuro.
—Soy vendedor —contestó el tipo.
Me lo imaginaba.
—¿En qué campo?
—Fibra óptica.
—Anda, ¿en serio?
—¿En serio qué?
—¿Se dedica al transporte óptico? ¿Vídeo en banda base?
—¿Y tú cómo sabes de eso?
—¿Ha oído hablar de Auerbach?
—Eran nuestra competencia —dijo el tipo, ahora sin un atisbo de agresión en su voz—. ¿Los conoces?
—Sí, los conocí… durante veintisiete años. Era el director de ventas regionales del sur de California. Me dedicaba a la producción y distribución petroquímica. Sensores de llamas, transductores y transmisores. Electrotermopares diseñados a medida.
—Joder, qué raro. Me dedico prácticamente a lo mismo, solo que mi zona de actuación cubre Nevada, Idaho, Wyoming y Montana.
—¿Para quién trabaja?
—Para Crandall Industries.
—Ah, sí, ustedes tenían prácticamente la misma clientela que nosotros.
—Y dices que veintisiete años… —prosiguió.
—Veintisiete años.
—¿Y qué pasó?
—Recesión. Una mala racha. A la calle.
—¿Y así sin más te despidieron?
Eché un vistazo por el retrovisor. Vi que apretaba los labios. Se me pasó por la cabeza preguntarle: ¿por eso eres tan gilipollas, porque, igual que yo hace diecisiete meses, también estás pasando por una mala racha? Pero, de puertas para afuera, me muestro fiel a las normas; una fachada impuesta por mis padres y los curas a una tierna edad que aún mantengo en mis interacciones en público, en especial en las que tienen lugar en mi Prius de color crema de ocho años de antigüedad. En el mundo de Uber, una vez que alguien interpone una queja contra ti, tú pierdes la razón. Así que, en los momentos en que podría dejarme dominar por mis pensamientos más oscuros, como en ese preciso instante, intento guardármelos en lo más profundo y, en cambio, decir:
—Sí, simplemente me despidieron.
—Lo siento —contestó.
Bueno, bueno, un atisbo de humanidad compartida, que no provenía de una compasión real, sino derivado de su propio miedo a acabar al volante como yo.
El tráfico empezó a moverse.
—¿Voy a llegar a tiempo? —preguntó.
—Según el GPS… Dos minutos antes de su cita.
—Antes dijiste cuatro.
—Las cosas cambian —repuse.
—Ni que lo digas.
No volvió a pronunciar ni una sola palabra durante el resto del trayecto. Cuando salió tampoco dijo nada. Cuando más tarde miré la aplicación para ver si el tipo me había dejado una propina, vi que no me había dado nada, niente.
Regla de oro en mi profesión: los tipos que odian su vida nunca dejan propina.
2
La segunda persona que recogí esa tarde no paraba de hablar. Entró en el coche en mitad de una conversación. Su discurso telefónico fue entrecortado, a toda velocidad. Un intercambio que finalizó antes de que transcurriesen los diez segundos que a ella le llevó cerrar la puerta del pasajero y a mí adentrarme en el tráfico. Hablaba como una ametralladora: «No estamos acostumbraos a perder». Fin de la llamada. Marcó otro número. Continuó con un: «No nos han apuntao con una pistola a la cabeza, pero a ti sí».
Miré por el retrovisor. La parlanchina tenía cuarenta y tantos años, cara seria y pelo negro azabache con mechones canosos. No desprendía ni una pizca de calidez. Estaba cansada, decepcionada por tanto, pero seguía peleando y pronunciando frases como «No he tenío». Mi padre también hablaba de esa forma: «No he tenío tiempo pa eso, muchacho». Nunca me llamaba por el nombre que me puso: Brendan; ni mucho menos por el apelativo cariñoso Brennie que usaba mi madre. Muchacho. Así era papá; siempre manteniéndome a una distancia emocional prudencial. Siempre haciéndome saber: «No estoy pa ti».
Papá… Sin formación académica, aunque se enorgullecía de leer el LA Times de cabo a rabo todos los días. «No soy tan espabilao como para estudiar Ingeniería Eléctrica como este muchacho». Pero era inteligente, aunque la gramática le patinara de vez en cuando. La mujer que iba sentada en el asiento trasero también era inteligente y tenía mucha más formación que mi padre. Sin embargo, por sus deslices gramaticales se intuía que sus orígenes eran tan modestos como los míos.
Todos tenemos nuestra forma particular de sobrevivir al día a día. En la suya no se atisbaba ni una pizca de piedad.
—¿Estás buscando compasión? ¿De verdad? ¿Esa es la palabra que quieres usar: compasión? ¿Tú? ¿Pidiendo clemencia y misericordia? ¿Tú? Tal vez te gustaría que incluyera «merced» y «benevolencia» en el paquete, que, óyeme bien, te voy a entregar cuando las ranas críen pelo.
¿Me pareció ver un atisbo de sonrisa asesina detrás de toda esa cháchara mortal? ¿Acaso esa actitud de «no eres más que otra cucaracha» reprimía la soledad que sentía?
Ya estábamos en la intersección entre Beverly y Wilshire. Aparqué ante un edificio imponente que albergaba en su interior alrededor de ocho bufetes de abogados de alto nivel. Me detuve frente a su fachada de cromo y cristal. Doña Ametralladora proseguía con su ráfaga imparable: ra-ta-ta-ta-tá. Frené y engrané el cambio a la posición de aparcamiento. Ella se deslizó por el asiento mientras continuaba con su monólogo amenazador. Abrió la puerta, puso un pie en la acera y se dio la vuelta, como si se propulsase hacia las puertas que tenía enfrente.
—Que tenga un buen… —dije justo cuando se acordó de cerrar de un portazo la puerta.
Pero doña Ametralladora ya había salido de mi coche, y de mi narrativa.
*
El pasajero número tres salió del mismo edificio. Un tipo con aspecto de aficionado a la lectura, de unos treinta años. Llevaba pantalones negros, camiseta negra, unas Adidas negras y unas gafas de sol negras a la última. Sobre un hombro, una mochila (cómo no) negra y un portátil de Apple debajo del brazo.
—¿Cómo va eso? —preguntó.
Un tipo amable, para variar después de los dos anteriores.
—Va bien —respondí—. Justo he terminado mi primera hora.
—¿Y cuántas más te quedan?
Pero le sonó el teléfono. Dijo «perdóname» y se metió de lleno en la conversación.
Cuando trabajas en un oficio como el mío, acabas escuchando con disimulo. Captas los detalles y las pistas que, una vez unidas, te dan una idea de cómo es su vida fuera de ese coche. Intentas adivinar su historia. Pude deducir que era un tipo que estaba sometido a mucha presión: un agente que le pedía que reescribiera cuatro episodios, un niño que no dormía, problemas de liquidez… Conocía la dirección que había aparecido en mi pantalla. Era una bocacalle de Vermont, en Los Feliz, poblada por pequeñas casas que rondaban el millón de dólares.
—Va a ir todo bien —prosiguió—. Voy a llamar a la agencia UTA ahora mismo y Lucy me conseguirá… Sí, sí, estoy al tanto de la cuota del coche…
Vaya… así que no eran solo meras preocupaciones económicas, sino que estaba metido hasta el cuello en una deuda tremenda. Había entrado en la rueda del sistema, como la mayoría de nosotros lo habíamos hecho: la casa hipotecada, una familia, el coche arrendado, la deuda de la tarjeta de crédito… Todo ello mientras se prometía esquivar los compromisos y las limitaciones que traen consigo las responsabilidades intrínsecas de la vida adulta. Cuando la realidad es que cedemos porque nos convencemos de que lo contrario es no hacer aquello para lo que fuimos educados: ceder. Mi historia y la de tantos otros.
Me caía bien. Debía de ser inteligente, ya que le pagaban por escribir, y a la vez era vulnerable. Sobre todo, porque, según lo que había oído, acababa de ser padre. Y cuando tienes hijos… Uf, ya nunca dejas de ser vulnerable.
La llamada finalizó. Oí cómo hacía ejercicios de respiración para aplacar la preocupación interior, y luego procedía a marcar un número de teléfono diferente.
—Con Lucy Zimmerman, por favor… Soy Zach Godfrey… Sí, claro que soy su cliente… Vale, espero…
Se le agrió el gesto. El hecho de que le hicieran esperar daba cuenta de que era la última sardina de la banasta. Y que el recepcionista no reconociera su nombre… No era buena señal. Con el teléfono aún en la oreja, cerró los ojos, se reclinó en el asiento y me preguntó:
—¿Te importaría poner algo de música? ¿La emisora KUSC?
—Por supuesto, señor.
Encendí la radio y pulsé el número cuatro de las presintonías que albergaba la cadena de música clásica KUSC. Sonó una canción antigua y cargada de violines.
—Gracias —dijo—. ¿Siempre eres tan educado?
—Lo intento, señor.
—¿Te gusta tu trabajo?
—Es… trabajo —respondí.
—Te entiendo. Trabajar para Uber es trabajar para el opresor, ¿no? No te lo tomes como un reproche. En cierto modo, hoy en día todos trabajamos para el opresor.
—Entiendo su punto de vista —repliqué—, y estoy de acuerdo. Pero tengo que puntualizar. Con respecto a lo de «trabajar para Uber»…
Alguien le habló al oído de nuevo.
—Un momento —me dijo para pasar de inmediato a su llamada—. ¿Lucy? Sí, sí… Escucha… ¿Ya lo sabes? ¿Y crees que…?
Quería seguir enterándome de su conversación, pero vi una gran franja roja en el GPS, lo que indicaba que habría problemas de tráfico más adelante en Melrose. ¿Debería evitar el atasco zigzagueando por callejuelas, volviendo a Beverly, llegando hasta S Western Avenue para, finalmente, girar hacia el norte? Si seguía esa ruta, parecería que avanzábamos y que llegábamos a alguna parte, pero nos acabaría tomando tanto tiempo como adentrarnos en el tráfico lento con el que nos toparíamos más adelante en Melrose, uno de los bulevares más antiguos que es una verdadera arteria de la ciudad. No parecía que el chico tuviera prisa. Deseaba que terminara la conversación que estaba manteniendo antes de que llegásemos a su destino. Tenía que decirle algo antes de que nuestros caminos se separasen en el 179 de Melbourne Ave.
No trabajas para Uber.
Porque nadie trabaja para Uber.
Pero conduces para Uber.
Puede que en realidad no seas su empleado…
Pero eres su prisionero.
Porque tienen la sartén por el mango y tienes que atenerte a sus normas. También tienes que conducir durante aproximadamente setenta horas a la semana para ganar una cantidad de dinero moderadamente aceptable, lo que supone treinta horas de más. Si hacemos las cuentas, eso supone unas seis horas extras a diario simplemente para mantenerte a flote.
Así que no, no trabajo para Uber. Aun así, tengo que hablar bien de sus normas y restricciones. También sé que, si no me interesara por cada persona que recojo, si no hiciera de detective e intentara comprender sus historias durante el poco tiempo que comparto con ellos, el trabajo me resultaría un castigo de proporciones desmesuradas. Muchas horas al día de mi vida consisten en dejar que la pantalla de un smartphone me guíe a través de esta extensión de cemento a la que llamo hogar. El juego de tratar de elaborar una historia, una especie de expediente policial, sobre las personas a las que recojo, hace que el tiempo avance más deprisa, ¿no es así?
Don Escritor finalizó su llamada:
—Yo creo que sí puedes convencerlos de que paguen un poco más. Lo que me están ofreciendo ahora mismo… Vale, no hace falta que me recuerdes que mi repertorio no está tan cotizado. Aun así, pueden echar un vistazo a esa serie que… ¿Y qué si es de 2014? Vale, vale, entiendo, otros clientes… Sí, por supuesto, y, sí, sé que vas a hacer todo lo posible, y lo siento si yo… Claro, claro… Tú también.
Oí cómo inspiraba y espiraba profundamente, y murmuraba para sí mismo «joder, joder, joder». Por culpa de la demora en Melrose, aún nos encontrábamos a más de un kilómetro al este de nuestro destino.
—Parece que vamos a estar aquí un rato.
—Mi casa no se va a mover del sitio, puede esperarme.
A lo que quise responder: «Me suena». Pero no dije nada.
3
No siempre fue así.
Tengo un grado en Ingeniería Eléctrica y una trayectoria profesional como vendedor.
¿Alguna vez me gustó mi trabajo?
Me daba de comer. Y, durante un tiempo, nada mal.
Pero ¿alguna vez me gustó mi trabajo?
Brevemente… Durante el verano de hace treinta y cuatro años, cuando acababa de terminar mis estudios en Cal State, estuve tres meses escalando postes eléctricos en una zona rural cerca de Sequoia. Todas esas secuoyas altísimas y el estar a una altitud de dos mil quinientos metros, y ver cómo la nieve blanqueaba el horizonte en mayo. Y el descubrimiento del oxígeno, puro, sin corromper. Tras veintidós años en Los Ángeles, en donde varios cientos de miles de motores de combustión definen la calidad del aire diaria, conocí por primera vez lo que era el ozono de verdad. Estaba en la naturaleza, lejos de la ciudad y de la familia, de ese rincón anodino de bungalós en North Hollywood que poco ha cambiado en los últimos treinta años. Mi padre creció en el South Central de Los Ángeles. Varias calles ocupadas por irlando-estadounidenses, proletarios justo al lado de unos complicados guetos. Guetos de hispanos, de negros. Lugares en los que un tipo blanco no era bienvenido. Y en los que, como siempre me recordaba mi padre, si te atenías a determinadas reglas, podías esquivar los problemas.
A mi padre le gustaba ir de irlandesito. A pesar de que también le gustaba dárselas de malote, lo cierto era que los polis nunca se habían llevado a nadie de su familia. Sus tres hermanas, una de las cuales se metió a monja carmelita en Nevada (sí, tienen un convento cerca de Las Vegas), eran las típicas «niñas buenas»… Lo que en el lenguaje de la calle significaba que no las habían pillado traficando en un callejón oscuro. Y, hasta donde yo sé, los duros irlandeses no se enzarzaron en una pelea con la banda hispana local en alguna avenida turbia al más puro estilo de una película para adolescentes de los cincuenta.
Mis padres crecieron a tres calles el uno del otro. Florence Riordan conoció a Patrick Sheehan en el instituto local. Ambos eran hijos de inmigrantes. Sus familias habían llegado a comienzos del siglo pasado desde el condado de Limerick y el condado de Louth, respectivamente. Sus abuelos habían empezado de cero en la costa este y, más tarde, sus padres se habían mudado al oeste, hacia la tierra prometida. Tanto mi madre como mi padre nacieron en el hospital Good Samaritan de South Central. Ninguno se alejó nunca de esa parte de la ciudad. Papá aprendió el oficio de electricista y consiguió un trabajo como «el tipo de los cables y las luces» (según sus palabras) en Paramount, donde permaneció durante cuarenta y un años. Mamá se quedó en casa con sus tres hijos. Yo era el último en el orden jerárquico. Hicimos lo que se esperaba de nosotros y nos abrimos paso hacia la clase media. Mi hermano, un hombre tranquilo y decente, era contable. Murió de cáncer hace diez años. Nos llevábamos muy bien, aunque Sean no era muy pródigo mostrando su afecto. Pero en los malos momentos, siempre nos teníamos el uno al otro. Nuestra hermana, Helen, fue enfermera jefa de urgencias. Se mudó al este por trabajo, y ahora vive en una comunidad para jubilados en la costa de Delaware. Como a Sean, como a todos mis familiares, a ella también la educaron para ser respetuosa y reservada. Su marido es un policía jubilado y no tienen hijos. Solemos hablar varias veces al año por teléfono. Siempre es una charla agradable, aunque, a decir verdad, no tenemos mucho que contarnos.
Y luego estoy yo: el ingeniero eléctrico que acabó siendo vendedor.
¿Por qué estudié Ingeniería Eléctrica? Porque mi padre me lo ordenó. Era el tipo que ayudaba a iluminar a las estrellas en Paramount.
—Es un buen trabajo, muchacho —me dijo—. Pero puedes ganar aún más si tienes una carrera universitaria.
No fue una sugerencia, sino una orden: iba a ir a la universidad. De niño, mostré facilidad por las matemáticas y por montar y desmontar cachivaches. De adolescente, no tenía ni la más remota idea de lo que quería hacer con mi vida, excepto conducir el Dodge Dart Swinger amarillo mostaza de los años setenta que me había comprado con los setecientos veinticinco dólares que había ahorrado tras trabajar durante ocho meses al salir de clase destripando cacharros viejos en un desguace cerca de mi casa. Cuánto me gustaba ese dichoso coche. Me llevaba y me traía de Cal State a diario durante mis estudios de Ingeniería Eléctrica, tal y como papá quería. En realidad, no me interesaba la Ingeniería Eléctrica. No me interesaba nada más aparte de Los Angeles Dodgers y mi Dodge Dart.
Por aquel entonces, papá solía quejarse de que yo era don Mediocre. Notas mediocres, interés mediocre por el mundo que me rodeaba, curiosidad mediocre sobre los asuntos de actualidad o incluso sobre los problemas que amenazaban el barrio. Don Mediocre, así me había bautizado mi padre. Un apodo que me sacaba de mis casillas, porque sabía que era cierto. Ni siquiera me interesaban los deportes. Tan solo contaba con un talento sin importancia a la hora de hacer funcionar de nuevo una radio estropeada. Y con un padre que quería presumir delante de sus colegas de cable y luces del estudio de que su hijo menor subía peldaños en la escalera social, ya que estaba haciendo Ingeniería Eléctrica en una universidad aceptable. Era consciente de que Cal State era tan mediocre como mis notas, pero no tenía lo que hay que tener, académicamente hablando, para sobrevivir en la Universidad de California. Aun así, papá estaba encantado. Como era lógico, esperaba que viviera en casa y que me rigiera por el toque de queda de medianoche (una de la madrugada cuando cumplí los veintiuno) sin rechistar. Asimismo, me hizo saber desde el principio que yo sería el responsable de pagar los mil doscientos setenta y cinco dólares anuales que le costaba mandarme a Cal State en los ochenta. Hice todo lo que se esperaba de mí, e incluso tuve una nota media de notable alto. Solamente incumplí en dos ocasiones su toque de queda en los cuatro años, y papá lo dejó pasar. Porque sabía que yo conocía sus normas, era aplicado y obedecía sus órdenes. ¿Por qué hacía todo lo que se me pedía? La verdad es que no sabía que había otra alternativa.
Pero entonces, cuando se aproximaba el semestre final de mi último año, un orientador profesional me dijo que el estado de California había puesto en marcha un programa para tratar de renovar la red eléctrica de Sierra Nevada, en concreto la de las comunidades dispersas de y alrededor del Parque Nacional de Sequoia. Buscaban electricistas jóvenes que quisieran pasar un tiempo en las montañas. Cuando dije que me parecía bastante guay, que sería una temporada para evadirme de todo y de todos y pasar tiempo al aire libre, el orientador me preguntó:
—¿Qué tal llevas las alturas?
Pues resultó que las llevaba bastante bien. Lo que no llevé bien al principio fue la consternación de mi padre cuando, tras cuatro años de universidad, acepté un trabajo de obreros. Se enfadó aún más cuando le expliqué que lo hacía para vivir una aventura.
—La aventura es para los niños ricos. Para ti, para mí, la vida es progresar y cumplir con nuestras responsabilidades.
Sin embargo, por aquel entonces ni tenía responsabilidades, ni planeaba tenerlas. Así que soporté el malhumor de papá y acepté el trabajo. Descubrí que era capaz de escalar un poste eléctrico de doce metros sin tener ni una pizca de vértigo y que, una vez allí arriba, podía sacar mi equipamiento y mantener el equilibrio. Evidentemente, el capataz del proyecto, un tipo de origen comanche que se hacía llamar Chet, me había entrenado para ello. Se dirigía a mí como «el universitario» y se reía porque era un «irlandés que trataba de subirse a un tótem». También me hizo saber que era el primer «chaval blanco» que había formado parte de su equipo, puesto que la mayoría de los «escaladores de postes», como nos llamaba, eran nativos americanos «porque nosotros estamos hechos para las alturas y el peligro».
Vivía en una barraca con «el resto de la tribu». Aprendí a beber vodka barato, y me comenzaron a gustar los cigarros Viceroy, lo que se convirtió en un vicio del que, treinta y tres años después, sigo siendo totalmente dependiente. Conocí a una mujer de unos treinta y cinco años llamada Bernadette que trabajaba en el bar local. Había sido crupier en Las Vegas hasta que pillaron a su chico, Wayne (crupier de blackjack), intentando engañar a la casa, y le metieron un balazo en la parte de atrás de la cabeza por tamaña estupidez.
—Regla número uno de la vida de un crupier en Las Vegas —me dijo Bernadette—: nunca engañes a la casa, porque en realidad estás engañando a la mafia, y esta solo tiene una respuesta para la gente que es demasiado idiota o loca como para intentar estafarla.
Wayne lo aprendió por las malas. Sobre todo porque negó haber cometido ningún delito. A Bernadette también se le complicaron las cosas un poco, hasta que les contó a los mafiosos que Wayne el Pirado —como ella le llamaba— tenía un trastero a unos trescientos kilómetros de Las Vegas, en la capital de Nevada, Carson City.
—Cuando encontraron una gran parte del dinero que les había robado, me dijeron que, como agradecimiento, no me iban a rajar las tetas como me habían amenazado que harían. También me hicieron saber que tenía veinticuatro horas para pirarme de Las Vegas y no volver nunca. Mientras nunca más me cruzara con ellos, me dejarían vivir. Eso fue hace diez años. No tenía ni un centavo, tenía miedo y necesitaba trabajo. Tenía un primo que regentaba un bar aquí en Sequoia, y me ofreció trabajo. El tiempo vuela cuando has escapado de la mafia y no tienes ni idea de qué hacer con tu vida. Diez años después, sigo escanciando chupitos y viviendo en la misma caravana que encontré la primera semana que llegué de Las Vegas. Pero… hace dos semanas, cuando llegaste, me hiciste pensar: «Qué chiquito tan agradable; alguien que es amable y educado conmigo. Y que no me trata como a un posible polvo rápido detrás de la barra, sino como a una persona…». Por eso mismo, creo que deberíamos vernos esta noche en mi caravana media hora después del cierre del bar a la una.
Así fue como empezamos. Puesto que estábamos en una comunidad diminuta, y que Bernadette creía que todo el mundo se iba a burlar de ella por hacer buenas migas con «el muchacho nuevo de la ciudad» (como a veces se refería a mí), quería que lo «nuestro» no saliera a la luz. Cuando le hice ver que ya tenía la edad legal para ser un adulto, me dio un beso tierno en los labios y me dijo:
—Aun así, me llamarían asaltacunas.
Bernadette y yo solo nos veíamos tres noches por semana, y siempre en su caravana. Gracias a ella no solo aprendí mucho sobre sexo (y cómo convertirlo en mucho más que sexo), sino sobre la forma en que la pasión permanece siendo pasión si no compartes lo cotidiano con la persona de la que crees estar enamorado. Y es que, tras unos días, estaba seguro de que estaba enamorado de Bernadette. Al igual que ella estaba segura de que lo que compartíamos no era más que un momento muy agradable de nuestras vidas.
Como me encantaba tanto este «momento» con Bernadette y adoraba el trabajo de escalada de postes, prolongué mi contrato inicial de tres meses hasta en dos ocasiones. Ganaba ciento ochenta dólares por semana, además tenía alojamiento y comida gratuitos, y me gastaba seis dólares al día en cigarrillos y algunas bebidas; por lo que, tras nueve meses, había ahorrado cinco mil cuatrocientos dólares. Lo suficiente para realizar un pago inicial de una casita en North Hollywood, que es en lo que mi padre me insistió que hiciera. Como también insistió que me olvidase de mi trabajo en las alturas, volviera al mundo real para comenzar mi trayectoria profesional y dejara de fingir que la vida podía ser una aventura. ¿Por qué acepté? Tal vez porque la autoridad siempre ha ejercido un peso abrumador sobre mí. Cuando, a las cuatro de la mañana, el espejo me devuelve la mirada y me pregunto cómo he llegado a esta situación, me culpo de no haberme liberado siendo más joven. Hice lo que se esperaba de mí para no tener que oír a mi padre, quizá porque nunca he destacado por luchar por lo que quiero. Y, a su vez, eso podría estar ligado a otra triste realidad: nunca he tenido una gran pasión, de esas que impulsan una carrera, un amor, un sentir que la vida es una aventura que va evolucionando. Sabía que me estaban persuadiendo para caminar sobre seguro y me dejé convencer. Porque, en realidad, no tenía ni la más remota idea de lo que debía hacer.
¿Acaso, como muchos de mis conciudadanos, me había doblegado porque no había sido capaz de imaginarme un guion alternativo para mi narrativa? Sabía que mi padre, siendo tan crítico como era, nunca estaría satisfecho y, aun así, seguí sus normas sobre lo que debía hacer con mi vida. Todos esos años como monaguillo y el hecho de que me dijeran que respetara la autoridad máxima del sacerdote, especialmente porque Dios está juzgándonos a todos en todo momento, me adoctrinaron en la creencia de que realmente tenía que hacer lo que me decían… Incluso si a día de hoy soy consciente de que aquellos que me decían cómo vivir mi vida no tenían mis intereses en mente y tampoco tenían ni idea de cómo era el mundo más allá de sus estrechas y limitadas experiencias. Solamente ahora que me estoy acercando a los sesenta y sé que el tiempo apremia, estoy empezando a plantearme el porqué de esa falta de iniciativa a la hora de esquivar el riesgo y el peligro.
Aun así, hace muchos años, tomé la mala decisión de hacer lo que mi padre me pedía: dejar mi vida en Sequoia. Decir adiós a Bernadette fue una tortura inimaginable. Ella sabía que estaba enamorado. En nuestra última noche, me dijo que el motivo por el que me ponía sentimental era porque solamente la veía durante seis horas de pasión y compañía a la semana, y porque no compartíamos lo cotidiano.
—Cuando empieces a compartir los momentos del día a día con alguien, te darás cuenta de lo aburrido que puede resultarte… Aunque todo el mundo te va a querer convencer de que sigas esa rutina porque todos ellos se han quedado atrapados en ella y… ¿por qué te ibas a librar tú?
Durante el largo viaje en autobús de vuelta a Los Ángeles, fui consciente de que estaba a punto de dejarme convencer de una vida que no quería… pero que tampoco sabía cómo esquivar.
Ding. Un nuevo cliente en Westwood. Joder. Ya eran las 15:33, justo cuando Los Ángeles se atasca tanto como la arteria de mi ventrículo izquierdo que necesita un stent… Algo de lo que me podía haber encargado cuando aún contaba con el seguro médico de la empresa. A esa hora del día, el trayecto de Silver Lake a Westwood me tomaría unos cuarenta minutos. Prefería un cliente que estuviera algo más cerca, pero vi que el de Westwood iba hacia el sur, a Van Nuys, y que le saldría por unos treinta y un dólares, así que merecía la pena soportar el tráfico que habría hasta llegar hasta allí.
Soy un hombre de cincuenta y seis años que trabaja de sesenta a setenta horas a la semana y gana una media de once dólares por hora. Soy prescindible. Tengo una familia que mantener y facturas que pagar. Once dólares la hora, escasamente por encima del salario medio, más conocido como «nada».
Pero, hoy en día, mejor ganar nada que nada en absoluto.
4
Una buena racha. Según me dirigía hacia el sur, me surgió una carrera para recoger a una mujer en un spa de Silver Lake. El spa tenía por nombre The Now y estaba ubicado en un rincón de Sunset que apestaba a dinero procedente de la tecnología y la televisión. Un lugar en el que había boutiques en las que una camiseta costaba doscientos cincuenta dólares; tiendas de muebles vintage con todos esos cacharros de mitad de siglo a precios desorbitados; un estudio de tatuajes que ofrece sus servicios a los hípsters montados en el dólar que no dan mayor importancia a añadir una imagen permanente tras otra a su piel; las habituales cafeterías lujosas donde todo el mundo pide un caffe latte, lleva un piercing y usa un MacBook en el que está escribiendo una obra teatral que nunca se va a producir. Y también este spa, con un diseño en tonos blancos, muy zen, en el que puedes desestresarte por el módico precio de cien dólares los cuarenta y cinco minutos.
Casi cada hora, tenía que fumarme un cigarro. Esto suponía que debía parar en dondequiera que estuviera y encontrar un lugar donde no me llamaran la atención por considerarme una violación andante de la salud por fumar. A pesar del smog permanente, de los densos humos de los coches que se mezclan con el infinito azul del cielo, si alguien te ve fumar un cigarrillo en una acera de Los Ángeles, puedes acabar envuelto en una charla que destile superioridad moral. Encender un cigarrillo cerca de la terraza de una cafetería o de un restaurante está terminantemente prohibido. Incluso fumar en la acera de enfrente de un parque infantil se podría considerar tan grave como para merecer la pena de muerte.
Tiendo a elegir calles o aparcamientos vacíos para fumar mis cigarrillos American Spirit de cada hora (ya que hace años que no fabrican los Viceroy). Me convenzo a mí mismo de que esta marca es menos nociva que las marcas no ecológicas, aunque mi hija Klara me ha enviado hasta seis artículos en los que se constataba que los cigarrillos American Spirit eran tan peligrosos como el resto.
—Es un vicio estúpido, papá. No quiero que te mueras.
Klara, mi preciosa niñita, mi hija inteligentísima y con los pies en la tierra. A sus veinticuatro años, siempre iba de frente con sus opiniones; opiniones que eran las suyas propias desde que empezó la secundaria. Siempre estaba enfrentada a los profesores porque no seguía sus normas y porque cuestionaba el sistema sin cesar. Siempre estaba enfrentada con su madre por no cumplir las expectativas que esta tenía de que fuera la mojigata que siempre había querido que fuera. Siempre supo que podía acudir a mí para plantearme sus preguntas, dudas, rabietas… y no solo la escuchaba, sino que, además, no me lo tomaba mal si acababa explotando contra mí. Quizá porque, tras toda una vida evitando el conflicto y las discusiones, me asombraba a la par que me perturbaba la habilidad que tenía Klara para meterse de lleno en una pelea y defender lo suyo, su agresiva noción del bien y del mal, y su negativa a acobardarse ante lo que ella llamaba «el sistema». No hacía mucho que me había planteado si admiraba su independencia porque era algo que yo nunca había encontrado dentro de mí.
El spa The Now del 3329 de Sunset. Un mal sitio para quedarse merodeando ya que, si esperabas delante de esta dirección durante más de treinta segundos, los polis te mandaban moverte y la multa era de trescientos quince dólares si el policía de turno decidía ser un capullo y ponértela. Trescientos quince dólares. En ocasiones, mi sueldo de toda una semana. Por lo que tenías que aparcar a la vuelta de la esquina, en una calle residencial en la que había una tienda de velas lujosas (a sesenta y ocho dólares por cada pedazo de cera perfumada francesa) y una chocolatería de diseño con sus bonitas tarjetas escritas a mano junto a sus productos expuestos con muy buen gusto, que mostraban los porcentajes de cacao y el tipo de jengibre que habían usado, traído desde alguna selva peruana.
¿Y cómo sabía estas chorradas? Klara me había encomendado una tarea cuando empecé a conducir como Uber. «Interésate mucho por todo lo que se cruce en tu camino —me pidió—. Mira a tu alrededor, escucha a la gente. Todo el mundo tiene su propia historia y, en Los Ángeles, casi todo el mundo tiene una mala predisposición».
—No se debe fumar cerca de un lugar en donde se vende comida.
La voz pertenecía a una joven, de unos veintipocos, con una minifalda de cuero, gafas Ray-Ban modernas y una botella de agua con gas San Pellegrino en la mano.
—Lo siento —dije mientras tiraba la colilla al suelo y me planteaba si una tienda en la que se vendía chocolate a precios desorbitados se podría calificar como un sitio en donde la gente está comiendo.
—Y ahora estás ensuciando la vía pública —replicó.
Me agaché para recoger la colilla.
—¿Es usted Angelique?
—Sí, pero no quiero viajar con alguien que fuma.
—No estaba fumando dentro del coche.
—Pero cuando montemos en el coche, olerás a tabaco.
—Si quiere cancelar…
—No puedo. Tengo clases y ya voy tarde. Pero vamos, quiero que pongas el aire acondicionado a tope para que no tenga que oler tu horrible vicio.
—Sin problema —contesté, entrando en el coche.
Me siguió y se montó en el asiento trasero. Arranqué y puse el aire acondicionado al diez. Entré en Sunset mientras echaba un vistazo al GPS para ver la ruta que teníamos por delante y los tramos rojos con los que nos toparíamos. La 101 sur hasta la I-10 oeste hasta la 405 norte hasta Sunset Boulevard. Hora prevista de llegada: en cuarenta minutos. Tenía cuarenta y un minutos para recoger a la siguiente persona y no quería perder el segundo viaje por nada deel mundo. El reflejo del retrovisor me mostró a mi pasajera actual mandando mensajes a toda velocidad.
—¿Qué miras? —me espetó.
—Solamente miraba hacia atrás.
—He visto cómo tus ojos se desviaban hacia mí.
—Se ha confundido.
—Qué va. Deja de mirarme, a menos que quieras que ponga una queja contra ti.
Su tono sonaba peligroso, como el de alguien con el que no me convenía alargar una discusión ya que, de ser así, podría acabar muy mal parado. Lo mejor era no decir nada más y mirar por los retrovisores exteriores y esperar a que el incidente se diluyera. Pero ella no había terminado.
—¿Sabes que tienes una bolsa vacía del Chick-fil-A debajo de este asiento? —replicó.
Me detuve justo a tiempo antes de mirar por el retrovisor interior.
—No tenía ni idea. Debe ser de un pasajero anterior.
—¿Sabes que los de Chick-fil-A son unos homófobos de mierda?
—Yo no como allí.
—¿Y no has visto entrar a nadie con su puto pollo frito para paletos?
Me acordé de que, tres servicios antes, había llevado a un tipo muy parlanchín de Ohio, que me había contado que había venido para una conferencia sobre ventas y que iba a dejar a su esposa por una mujer que había conocido en su iglesia. Me pareció haber notado un olor a comida que provenía de la bolsa de la compra que llevaba consigo, pero como no se la comió en el asiento trasero, no le dije nada. Incluso le pareció bien que le pidiera si podíamos parar en la gasolinera Shell en Melrose para que yo pudiera ir al baño (algo que no me gusta hacer cuando llevo a un cliente, a menos que sea una emergencia urinaria real… que llevaba horas siéndolo). El tipo se debió haber comido el Chickfil-A mientras estaba en el aseo, y luego haber metido la bolsa vacía debajo del asiento del pasajero delantero. Error mío: el vistazo que eché rápidamente a la parte trasera del Prius después de que el señor Toledo se fuera no fue suficiente y ahora…
—Si hubiera visto a alguien comiendo, le habría pedido que dejara de hacerlo.
—Solamente dices eso para quedar bien conmigo, porque sabes que si le digo a Uber que tienes un coche sucio… O si menciono el enorme abollón del parachoques…
Mierda, se había dado cuenta. Había sucedido el día anterior cuando me había detenido para dejar a alguien en la cafetería de la esquina entre Abbot Kinney y Venice Boulevard. Dejé el coche en su aparcamiento, y salí para tomar un café y fumar un cigarro. Debí de andar unos veinte o treinta metros desde el restaurante para estirar las piernas en lo que me fumaba el American Spirit que me tocaba. Cuando volví, me encontré el parachoques trasero del Prius muy abollado. Hijo de puta. Unos quinientos dólares en daños, y si diera parte al seguro, me jodería la franquicia y pasaría a ser un riesgo. Solo porque un año antes un payaso se había empotrado contra mí en la esquina de la quinta con Broadway en el centro. Un conductor de FedEx que estaba usando el teléfono mientras conducía. Hizo mella en mi seguro, a pesar de que no había sido mi culpa.
Este nuevo golpecito era lo que me faltaba. Sobre todo ahora que iba más que escaso de dinero, y los (como mínimo) quinientos dólares para arreglarlo y volverlo a pintar eran cuatrocientos noventa dólares más de lo que me podía permitir. Claro que conocía a un tipo a dos calles —Reuben, el de las abolladuras— que podría hacerlo por ciento cincuenta dólares en negro. Aun así, me suponía un gasto enorme en aquel momento. Las dos semanas anteriores me había sacado unos cuatrocientos ochenta semanales y, según mis cuentas, tenía que ganar unos ochocientos cincuenta para mantenernos a flote, para sobrevivir. Con Uber, me pagaban alrededor de ochenta céntimos por kilómetro en el condado de Los Ángeles y setenta y tres céntimos fuera de los límites urbanos. Cuando me dirigía a recoger a un pasajero, no ganaba nada. Pagaba los diez primeros minutos si tenía que esperar. Me daban un bonus por los servicios de más de una hora o con destino al aeropuerto… Y podía quedarme con la propina íntegra, si es que me la llegaban a dar. Uber no es un servicio en el que la gente sea propensa a dejar propina. Estos dejaban caer que los usuarios debían pagar al conductor entre un quince y un veinte por ciento extra además de la tarifa, pero no insistían en ello. Uber hacía hincapié en que el coche tuviera menos de diez años y que estuviera en condiciones óptimas, tanto mecánicas como estéticas. Puesto que no contaban con inspectores que te vigilasen en la carretera, no podían saber si realmente te atenías a sus reglas. Pero si un cliente los llamaba y les decía que ibas por ahí con un parachoques abollado, automáticamente ya no conducías con Uber. Esa era la razón por la que, por mucho que quisiera contestar a la niña malcriada y rabiosa que iba en mi asiento trasero —que rezumaba aquello a lo que Klara llamaba: «el airado privilegio de mi generación»—, era consciente de que un comentario que dejase patente que era una consentida equivaldría a quitar la anilla de una granada y acercármela a la cara. Uber se ensañaba con aquellos que incumplían la normativa. También comprobaba que no condujeras más de doce horas al día porque, supuestamente, no querían que sus conductores incurrieran en comportamientos peligrosos al sobrepasar sus límites haciendo demasiadas horas en carretera. Había una forma de esquivar esta norma: apagar el dispositivo durante dos horas, echarte una siesta en cualquier lugar y encender el teléfono de nuevo. Y vuelta al trabajo.
He hecho días de dieciséis horas, con tres pausas de setenta y cinco minutos. De la misma forma que, en una semana muy buena, me he llegado a llevar hasta setecientos noventa dólares, aunque a costa de trabajar día y noche y de tener suerte con los viajes largos y las propinas.