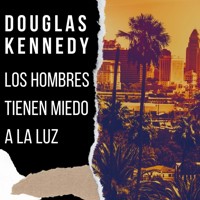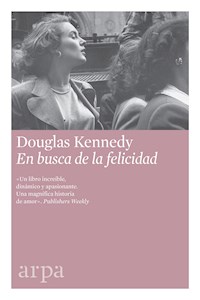Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arpa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Thomas Nesbitt es un escritor divorciado que lleva una vida privada y tranquila en Maine, tratando de recuperarse del fin de un largo matrimonio. Una mañana de invierno, su soledad se ve interrumpida por la llegada de un paquete con matasellos en alemán. El remitente —Dussmann— le inquieta por completo, ya que pertenece a la mujer con la que mantuvo una intensa relación amorosa hace veinticinco años en Berlín, en una época en la que la ciudad estaba dividida en dos y las lealtades personales y políticas se veían a menudo acechadas por las sombras de la Guerra Fría. Thomas, que en un principio se niega a enfrentarse a lo que podría encontrar en ese paquete, se ve obligado a encarar un pasado del que nunca ha hablado con nadie y, de paso, a revivir aquellos meses en Berlín en los que descubrió, por primera y única vez en su vida, la extraordinaria fuerza del amor verdadero. Pero Petra Dussmann, la mujer por la que perdió su corazón, no era solo una refugiada del estado policial de Alemania del Este, sino también alguien que vivía con un profundo pesar que poco a poco acabaría reescribiendo el destino de ambos. La crítica ha dicho... «Kennedy es especialmente hábil a la hora de plasmar la cruda realidad de la vida moderna y la naturaleza autodestructiva de los hombres». Independent on Sunday «Una novela impecablemente construida, como siempre, y cada giro, impredecible y atrevido, nos sumerge en un estado de estupor». L'Express «Un libro inolvidable: poderoso, provocador y delicado». Publishers Weekly «Simplemente sensacional». Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 954
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL MOMENTO EN QUE TODO CAMBIÓ
Douglas Kennedy
EL MOMENTO EN QUE TODO CAMBIÓ
Traducción de Claudia Conde
Título original: The Moment
© del texto: Douglas Kennedy, 2011
© de la traducción: Claudia Conde, 2012
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Primera edición: junio de 2023
ISBN: 978-84-19558-18-3
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Maquetación: Àngel Daniel
Producción del ePub: booqlab
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
Oh, I have made myself a tribe
out of my true affections,
and my tribe is scattered!
How shall the heart be reconciled
to its feast of losses?*
STANLEY KUNITZ, The layers
________
* Me he fabricado una tribu / con mis verdaderos afectos, / y está dispersa mi tribu. / ¿Cómo va a reconciliarse el corazón / con su banquete de ausencias?
PRIMERA PARTE
1
Esa mañana me llegaron los papeles del divorcio. He tenido comienzos de día mejores. Aunque ya sabía que vendrían, el momento en que aterrizaron en mis manos fue deprimente, porque su llegada anunciaba el principio del fin.
Vivo en una casa pequeña, situada sobre una carretera secundaria cerca de Edgecomb, Maine. Es una casita sencilla: dos dormitorios, un estudio y un espacio único para la cocina y el cuarto de estar, con paredes encaladas y suelo de entarimado barnizado. La compré hace un año, cuando me hice con algo de dinero. Mi padre acababa de morir, y aunque no tenía ni cinco cuando le estalló el corazón, aún le quedaba una póliza en vigor, de la época en que trabajaba para una gran empresa. El seguro pagó trescientos mil dólares, y como yo era su único hijo y heredero (mi madre había dejado este mundo varios años antes), fui también el único beneficiario. Mi padre y yo no estábamos muy unidos. Hablábamos por teléfono una vez a la semana y todos los años le hacía una visita de tres días en su búngalo de jubilado en Arizona. También le mandaba un ejemplar de cada uno de mis libros de viajes en cuanto se publicaban. Aparte de eso, el contacto era mínimo. Una arraigada incomodidad impedía que nos sintiéramos a gusto o que hubiera confianza entre nosotros. Cuando viajé solo en avión a Phoenix para organizar el funeral y cerrar su casa, un abogado de la ciudad se puso en contacto conmigo. Me dijo que le había hecho el testamento y me preguntó si sabía que estaba a punto de recibir una bonita suma de la Mutua de Seguros de Omaha.
—Pero ¡si mi padre pasó apuros económicos durante años! —le dije al abogado—. ¿Por qué no cobró la póliza y vivió de los beneficios?
—Buena pregunta —respondió él—, eso mismo le aconsejé yo. Pero el viejo era muy testarudo, muy orgulloso.
—Y que lo diga —repliqué—. Una vez traté de enviarle dinero, solo un poco, porque tampoco podía ofrecerle mucho, pero me devolvió el cheque.
—Las pocas veces que lo vi, presumió de ser el padre de un escritor famoso.
—Estoy muy lejos de ser famoso.
—Pero ha publicado. El viejo estaba muy orgulloso de lo que ha conseguido en la vida.
—No lo sabía —dije, con repentina dificultad para contener las lágrimas. Mi padre casi nunca me hablaba de mis libros.
—Los hombres de su generación muchas veces son incapaces de expresar lo que sienten —continuó el abogado—, pero es obvio que él quería dejarle algún tipo de herencia, así que prepárese para recibir unos trescientos mil dólares en algún momento de la próxima quincena.
La mañana siguiente regresé al este, y en lugar de dirigirme a la casa de Cambridge donde vivía con mi mujer, alquilé un coche en el aeropuerto Logan y puse rumbo al norte. Caía la tarde cuando salí del aeropuerto. Entré en la Interestatal 95 y seguí adelante. Al cabo de tres horas estaba en la Ruta 1, en Maine. Atravesé Wiscasset, crucé el río Sheepscot y me detuve en un motel. Estábamos a mediados de enero. El termómetro marcaba una temperatura muy inferior al punto de congelación. Una nevada reciente lo había pintado todo de blanco, y yo era el único huésped del establecimiento.
—¿Qué lo trae por aquí en esta época del año? —me preguntó el empleado de la recepción.
—Ni idea —respondí.
Esa noche no pude dormir y me bebí casi toda la botella de bourbon que llevaba en la bolsa de viaje. A primera hora de la mañana me metí otra vez en el coche alquilado y me puse en camino. Seguí hacia el este por la carretera, una estrecha vía de dos carriles que bajaba serpenteando una colina y trazaba después una amplia curva. Una vez superado el recodo, el premio fue espectacular, porque delante de mí se abrió una extensión helada con matices de aguamarina: una bahía vasta y abrigada, salpicada de bosques escarchados, con un manto de niebla suspendido sobre la superficie del agua congelada. Me detuve y salí del coche. Soplaba un viento boreal que me azotó la cara y me irritó los ojos, pero me obligué a seguir andando hasta la orilla. Un sol enclenque intentaba iluminar el mundo, pero con tan poca potencia que la bahía entera permanecía envuelta en una niebla a la vez etérea y fantasmagórica. Aunque el frío era atroz, no podía dejar de mirar aquel paisaje espectral, hasta que otra ráfaga de viento me hizo girar la cara.
En ese preciso instante vi la casa.
Estaba situada en una parcela pequeña, elevada por encima de la bahía. El diseño era muy simple: una estructura de una sola planta, con revestimiento de tablillas blancas castigadas por la intemperie. El pequeño sendero para coches estaba vacío. Dentro no había luces encendidas, pero al frente habían colocado un cartel de «Se vende». Saqué la libreta y anoté el teléfono y el nombre del agente inmobiliario de Wiscasset que se encargaba de la venta. Pensé seguir andando para ver la casa más de cerca, pero el frío me obligó a meterme de nuevo en el coche. Arranqué y me puse a buscar una casa de comidas donde sirvieran desayunos. Encontré una a las afueras del pueblo, y al cabo de un rato localicé la inmobiliaria en la calle principal. Treinta minutos después de entrar en el local, estábamos de vuelta en la casa.
—Tengo que advertirle que la construcción es un poco primitiva —me dijo el agente—, pero tiene un buen esqueleto. Además, está prácticamente en la orilla. Y lo mejor es que se trata de una liquidación patrimonial por sucesión. Lleva dieciséis meses en el mercado, por lo que la familia estará dispuesta a aceptar cualquier oferta razonable.
El agente tenía razón. La casa era rústica en el mal sentido de la palabra, pero estaba preparada para el invierno. Y, gracias a mi padre, los doscientos veinte mil dólares del precio de venta se habían vuelto asequibles. Ofrecí ciento ochenta y cinco mil allí mismo. Al final de la mañana, la oferta había sido aceptada. A la mañana siguiente me reuní con un maestro de obras local (por cortesía del agente inmobiliario) que estuvo de acuerdo en reformar la casa con mi presupuesto de sesenta mil dólares. A última hora de ese mismo día llamé por fin a casa y tuve que responder a un montón de preguntas de Jan, mi mujer, que quería saber por qué no había llamado ni una vez durante las últimas setenta y dos horas.
—Porque de regreso del funeral de mi padre compré una casa.
A esa afirmación siguió un silencio prolongado y fue en ese preciso momento (ahora lo comprendo) cuando su paciencia conmigo, comprensiblemente, se quebró.
—Por favor, dime que es una broma —dijo ella.
Pero no lo era. Era una especie de proclamación, una declaración con una cantidad considerable de mensajes implícitos. Jan lo comprendió. Y yo también sabía que, cuando supiera de mi compra impulsiva, el paisaje entre ambos quedaría dañado de forma irreparable.
Sin embargo, seguí adelante y compré la casa, lo que debía de querer decir que en realidad yo deseaba que las cosas tomaran ese rumbo.
Pero el momento del cisma permanente no se produjo hasta ocho meses después. Un matrimonio (sobre todo cuando ha durado veinte años) rara vez se rompe con una explosión definitiva. Es más como las fases por las que transita una persona cuando le diagnostican una enfermedad terminal: ira, negación, negociación, otra vez ira, negación…, aunque creo que nosotros nunca llegamos a la etapa de la «aceptación» en nuestro «viaje». En lugar de eso, un fin de semana de agosto, cuando llegamos a la casa recién reformada, Jan decidió decirme que para ella nuestro matrimonio se había terminado. Y se marchó en el primer autobús que salía del pueblo.
No acabó con una explosión, sino simplemente… con una vaga tristeza.
Me quedé en la casa de campo todo el verano y solo volví a Cambridge (aprovechando que mi mujer había salido el fin de semana) para recoger todas mis pertenencias terrenales: libros, papeles y la poca ropa que tenía. Después, volví al norte.
No acabó con una explosión, simplemente…
Pasaron los meses. Dejé de viajar por un tiempo. Mi hija Candace venía a visitarme un fin de semana al mes. Un martes sí y otro no (por decisión suya), yo hacía el trayecto de media hora que me separaba de su colegio universitario en Brunswick y la llevaba a cenar. Cuando estábamos juntos, hablábamos de sus clases, de sus amigos y del libro que yo estaba escribiendo. Pero casi nunca mencionábamos a su madre. Excepto una noche, después de Navidad, cuando me preguntó:
—¿Estás bien, papá?
—No estoy mal —respondí, sintiendo que mi tono era reticente.
—Deberías conocer a alguien.
—Eso no resulta fácil en los bosques de Maine. De todos modos, tengo que terminar el libro.
—Mamá siempre decía que para ti los libros son lo primero.
—¿Y tú también lo piensas?
—Sí y no. Pasabas mucho tiempo fuera. Pero molaba cuando estabas en casa.
—¿Y todavía te gusta estar conmigo?
—¡Claro! —respondió dándome un apretón en un brazo—. Pero preferiría que no estuvieras tan solo.
—Es la maldición del escritor —dije—. Necesita estar solo, necesita obsesionarse, y a los que tiene cerca no siempre les resulta fácil soportarlo. Y créeme que no los culpo.
—Mamá me dijo una vez que tú nunca la quisiste de verdad, que tu corazón estaba en otra parte.
La observé largamente.
—Pasaron muchas cosas antes de conocer a tu madre —repliqué—, pero aun así, la quise.
—Pero no siempre.
—Estuvimos casados, con todo lo que eso significa. Y nuestro matrimonio duró veinte años.
—¿Aunque tu corazón estuviera en otra parte?
—Haces muchas preguntas.
—Porque solo contestas con evasivas, papá.
—El pasado es eso, pasado.
—Y tú quieres esquivar la pregunta a toda costa.
Le sonreí a mi hija excesivamente precoz y le propuse que bebiéramos otra copa de vino.
—Tengo una pregunta de alemán —dijo ella.
—Adelante, ponme a prueba.
—El otro día estábamos traduciendo a Lutero en clase…
—¿Tu profesor es un sádico?
—No, solo es alemán. Verás, mientras trabajábamos en una recopilación de aforismos de Lutero, encontré uno que me pareció que venía al caso…
—¿En relación con quién?
—Con nadie en particular. Pero no estoy segura de haberlo traducido bien.
—¿Y crees que yo puedo ayudarte?
—Tú hablas alemán con soltura, papá. Du sprichst die Sprache.
—Solo después de un par de vasos de vino.
—Papá, la modestia es muy aburrida.
—Bueno, a ver, dime la frase de Lutero.
—Wie bald «nicht jetzt» «nie» wird.
No me inmuté. Simplemente, se la traduje.
—¡Qué pronto «aún no» se convierte en «nunca»!
—¡Es una frase buenísima! —exclamó Candace.
—Y como todas las frases buenísimas, tiene algo de verdad. ¿Por qué te llamó la atención?
—Porque me preocupa ser una de esas personas que tienden al «aún no».
—¿Por qué lo dices?
—No sé vivir el momento, no me permito ser feliz en el lugar donde estoy.
—¿No estás siendo demasiado severa contigo misma?
—No, y sé que tú eres igual.
Wie bald «nicht jetzt» «nie» wird.
—El momento… —dije como si fuera la primera vez que pronunciaba esa palabra— está muy sobrevalorado.
—Pero es lo único que tenemos, ¿verdad? Esta noche, esta conversación, este momento… ¿Acaso hay algo más?
—El pasado.
—Sabía que lo dirías… porque es tu obsesión. Está en todos tus libros. ¿Por qué «el pasado», papá?
—Porque siempre explica el presente.
Y porque uno nunca puede sustraerse de sus garras, como tampoco puede aceptar lo que de terminal hay en la vida. Basta pensar, por ejemplo, que mi matrimonio quizás empezó a desintegrarse hace una década, y que el primer indicio del fin fue tal vez aquel día del pasado enero, cuando compré la casa en Maine. Pero yo no acepté realmente que todo aquello fuera definitivo hasta la mañana siguiente de mi cena con Candace, cuando oí que llamaban a mi puerta a una hora demasiado temprana.
Los pocos vecinos que tengo saben bien que no soy madrugador. Eso me convierte en un bicho raro en este rincón de Maine, donde parece como si todo el mundo se levantara una hora antes del alba y donde las nueve de la mañana se consideran más o menos el mediodía.
Pero yo nunca salgo al mundo antes de las doce. Soy nocturno. Normalmente empiezo a escribir después de las diez y por lo general trabajo hasta las tres; después, me sirvo uno o dos whiskies, veo una película antigua o leo un poco y me meto en la cama en torno a las cinco. Vivo así desde que empecé a escribir, hace veintisiete años, un hecho que a mi mujer le pareció encantador al principio de nuestro matrimonio y una fuente de inacabable frustración al cabo de un tiempo. «Entre los viajes y los maratones de trabajo nocturno, no hago vida contigo», solía lamentarse, y yo solo podía responder que me declaraba culpable. Ahora que mis cincuenta años han quedado atrás, ya no puedo desprenderme de mis costumbres vampíricas. Las pocas veces que veo el alba son las ocasionales noches en que el entusiasmo me lleva a escribir hasta el amanecer.
Pero aquella mañana de enero, una sucesión de retumbantes golpes autoritarios me despertó de repente, justo cuando los tentativos rayos de un sol invernal hendían el cielo de la noche. Durante un instante de desconcierto, creí estar inmerso en una loca fantasía kafkiana, donde la policía de un Estado siniestro venía a detenerme por indefinidos delitos de opinión. Pero entonces reaccioné. El despertador de la mesilla de noche indicaba poco más de las siete y media. Los golpes arreciaron. Era cierto que alguien estaba aporreando la puerta.
Me levanté, cogí un albornoz y fui hasta la puerta. Cuando la abrí, encontré a un hombre de aspecto achaparrado que vestía una parka y un gorro de lana. Tenía una mano detrás de la espalda. Parecía aterido y enfadado.
—O sea, que resulta que sí estaba en casa —dijo mientras una niebla de aliento congelado envolvía sus palabras.
—¿Perdón?
—¿Thomas Nesbitt?
—Sí…
De pronto, la mano que tenía oculta detrás de la espalda emergió sosteniendo un sobre bastante grande de papel marrón. Como un maestro victoriano que usara una regla para castigar a un alumno, lo dejó caer en la palma de mi mano derecha con un golpe seco.
—Aquí tiene, señor Nesbitt —dijo. Después dio media vuelta y se metió en su coche.
Me quedé en la puerta varios minutos, totalmente ajeno al frío, con la mirada fija en el sobre marrón del juzgado y tratando de asimilar lo que significaba. Cuando por fin empecé a sentir que los dedos se me estaban entumeciendo, entré en la casa. Me senté a la mesa de la cocina y abrí el sobre. En su interior había una demanda de divorcio presentada en el estado de Massachusetts. Mi nombre, Thomas Alden Nesbitt, estaba impreso al lado del de mi mujer, Jan Rogers Stafford. A ella la llamaban la demandante, y a mí, el demandado. Antes de que mis ojos pudieran captar nada más, empujé el documento lejos de mí y tragué saliva. Lo había previsto. Pero hay una gran diferencia entre lo hipotético y la tipografía descamada de lo real. Por mucho que uno lo espere, un divorcio no deja de ser la terrible admisión de un fracaso. La sensación de pérdida, sobre todo después de veinte años, es inmensa. Y entonces…
Ese documento. La declaración definitiva.
¿Cómo podemos desprendernos de lo que una vez nos pareció esencial?
Esa mañana de enero no tuve respuesta para esa pregunta. Solo tenía un documento que me aseguraba que mi matrimonio se había acabado y un interrogante implacable y perturbador: «¿Podremos (podré) salir de este bosque oscuro?».
«Mamá me dijo una vez que tú nunca la quisiste de verdad, que tu corazón estaba en otra parte».
No es tan sencillo. Pero no hay duda de que la historia explica todo lo que sucede en nuestras vidas, y es muy difícil liberarse de algunas cosas inmutables que siguen pesando sobre nosotros.
«Pero ¿para qué buscar respuestas, si ninguna traerá ningún alivio? —me dije mirando la demanda al otro lado de la mesa—. Haz lo que haces siempre cuando la vida se te echa encima: huye».
Por eso, mientras esperaba a que terminara de filtrarse el café, hice un par de llamadas. A mi abogada, en Boston, que me pidió que firmara la demanda y se la enviara, y me dio también un consejo: «No te dejes llevar por el pánico». Llamé a un hotelito que está unas cinco horas al norte de mi casa para ver si tenían una habitación libre para los siete días siguientes. Cuando me confirmaron que sí, les dije que llegaría ese mismo día, hacia las seis de la tarde. Una hora después me había duchado y afeitado, y tenía hecha la maleta. Cogí el portátil y el equipo de esquí de fondo y lo cargué todo en el todoterreno. Llamé a mi hija y le dejé un mensaje en el móvil diciéndole que estaría ausente toda la semana, pero que nos veríamos para cenar el martes siguiente. Cerré la casa y miré el reloj. Las nueve. Cuando monté en el coche, había empezado a nevar. Al cabo de unos momentos la nevada se había convertido casi en ventisca, pero aun así conduje mi vehículo hasta la carretera y, con mucho cuidado, puse rumbo hacia la intersección con la Ruta 1. Cuando miré por el retrovisor, vi que mi casa había desaparecido. Un simple cambio de tiempo y todo lo que para nosotros es concreto y crucial puede desaparecer en un instante, borrado por una cortina blanca.
La nevada seguía siendo intensa cuando giré al sur y me detuve en la oficina de correos de Wiscasset. Después de enviar los documentos firmados, seguí mi camino en dirección al oeste. Para entonces, la visibilidad era nula, lo que volvía imposible cualquier intento de ir un poco rápido. Lo mejor habría sido abandonar el barco, buscar un motel y refugiarme allí hasta que pasara la ventisca, pero estaba atascado en el tipo de actitud que se apodera de mí cuando soy incapaz de escribir cosas como «Ya saldrás adelante».
Me llevó casi seis horas llegar a mi destino. Cuando finalmente entré en el estacionamiento del hotel, en la ciudad de Quebec, no pude evitar preguntarme qué estaba haciendo allí.
Estaba tan agotado por todos los sucesos del día que a las diez me desmoroné en la cama y conseguí dormir hasta el amanecer. Cuando desperté, tuve el habitual momento de desconcierto y después me sobrevino la angustia. Un día más, tendría que esforzarme para que el dolor no llegara a ser intolerable. Después del desayuno, me puse la ropa adecuada y me dirigí al norte, siguiendo el curso del San Lorenzo, hasta una estación de esquí de fondo que una vez había visitado con Jan. La temperatura, según el indicador de mi coche, era de diez grados bajo cero. Aparqué el vehículo y salí a un frío lacerante y vengativo. Saqué los esquís y los bastones por la puerta trasera del coche y me dirigí a la cabecera de la pista. Tras calzarme los esquís, las botas encajaron en las fijaciones con un clic categórico. De inmediato me adentré por el espeso bosque a través del cual discurría la pista. El frío era tan severo que sentía rígidos los dedos. Era imposible cerrarlos en torno a los bastones, pero me obligué a ganar velocidad. El esquí de fondo pone a prueba la resistencia, sobre todo a temperaturas bajo cero. Solo después de adquirir suficiente impulso para que el cuerpo se caliente, lo intolerable se vuelve aceptable. Ese proceso me llevó alrededor de media hora, durante la cual los dedos se me fueron descongelando poco a poco a medida que aumentaba mi calor corporal. Al cabo de unos cinco kilómetros ya había entrado en calor y estaba tan concentrado en el ritmo avanzar-deslizar, avanzar-deslizar del movimiento de los esquís que iba completamente ajeno a todo lo que había a mi alrededor.
Así seguí, hasta que la pista describió una curva muy cerrada y me envió cuesta abajo por una vertiginosa ladera. «Esto te pasa por meterte en una pista negra», pensé. Pero mi pasado aprendizaje entró en acción y, con cuidado, levanté el esquí izquierdo del trazado y lo apoyé en la nieve removida. Después, giré la punta hacia adentro, en dirección al otro esquí. Sin embargo, la pista estaba tan congelada, tan apisonada por los esfuerzos de anteriores esquiadores, que simplemente no pude frenar. Intenté arrastrar los bastones, pero fue en vano. Entonces volví a apoyar el esquí en el trazado, levanté los bastones y me dejé ir. Me encontré de pronto en una feroz trayectoria de descenso, donde la velocidad desplazaba a la lógica, sin la menor idea de lo que podía haber delante. Durante unos instantes fugaces sentí la euforia de la caída libre, el abandono de toda prudencia, la sensación de que no importaba nada, excepto esa loca carrera hacia…
Un árbol. Lo vi delante de mí, con un tronco enorme que parecía atraerme. La gravedad me enviaba hacia su epicentro y nada podía impedir el choque que me borraría de la faz de la tierra. Durante un nanosegundo, casi lo agradecí…, hasta que vi la cara de mi hija delante de mí y me sobrecogió una idea: «Tendrá que recordar esto el resto de su vida». En ese momento, un instinto racional se apoderó de mí y me impulsó a eludir el impacto inminente. Cuando caí en la nieve, seguí resbalando muchos metros más. La nieve no era precisamente un colchón, sino una lámina de tundra congelada. Me golpeé el costado izquierdo en la superficie, dura como el hormigón, y después la cabeza. El mundo se volvió borroso, y entonces…
Sentí que había una persona agachada a mi lado que comprobaba mis signos vitales y hablaba por teléfono en un francés rápido. Más allá de eso, todo era vago y parecía sumido en la bruma. No era muy consciente de nada, aparte de que me dolía todo el cuerpo. Perdí el conocimiento y volví en mí mientras me ponían en una camilla, me cargaban sobre un trineo, me ataban con correas y…
Poco después me estaban arrastrando por terreno ondulado. Conservé la conciencia el tiempo suficiente para levantar la cabeza y ver que una motonieve arrastraba mi trineo. Enseguida, la bruma se apoderó otra vez de mi cerebro.
Estaba en una cama, en una habitación: sábanas blancas y rígidas, paredes color crema, falso techo de paneles cuadriculados. Levanté la cabeza y vi un surtido de tubos y cables que me salían del cuerpo. Me vinieron arcadas. Una enfermera se me acercó apresuradamente, cogió una cubeta y la sostuvo delante de mí mientras yo vomitaba. Cuando lo hube expulsado todo, me di cuenta de que estaba llorando. La enfermera me pasó un brazo por los hombros y me dijo:
—Alégrese… Está vivo.
Un médico vino a verme diez minutos después. Me dijo que había tenido suerte de salir relativamente ileso. Me había dislocado un hombro, que habían vuelto a colocarme mientras estaba inconsciente, y tenía varios hematomas espectaculares en el muslo izquierdo y en las costillas. En cuanto a la cabeza, me habían hecho una resonancia magnética y no habían encontrado nada malo.
—El golpe lo dejó inconsciente y sufrió una conmoción cerebral. Pero es evidente que tiene la cabeza muy dura, porque no hemos observado ningún daño importante.
Ojalá hubiera tenido igual de duro el corazón.
Más adelante descubrí que estaba en un hospital de la ciudad de Quebec. Tuve que quedarme dos días más para someter a fisioterapia el hombro maltrecho y para permanecer en observación por si surgían «complicaciones neurológicas imprevistas». La fisioterapeuta (una mujer de Ghana con una actitud bastante irónica ante la vida) me dijo que tenía que agradecer mi estado a alguna fuerza superior.
—Es evidente que ahora mismo debería estar en un lugar muy malo, pero salió bien parado del trance. Se ve que alguien lo estaba protegiendo.
—¿Y quién cree usted que puede ser ese «alguien»?
—Dios, quizás, o tal vez alguna potencia ultraterrena. O puede ser que fuera usted mismo, ¿quién sabe? Según el esquiador que venía detrás (el hombre que llamó para pedir socorro), bajaba usted la ladera a toda velocidad, como si no le importara lo que pudiera pasarle. Entonces, en el último instante, dio un salto y se apartó del árbol. Usted mismo se salvó la vida. Eso significa, evidentemente, que tenía intención de vivir un día más. Enhorabuena, porque vuelve a estar entre nosotros.
Yo no sentía ninguna euforia ni ningún placer por haber sobrevivido. Pero, sentado en la estrecha cama del hospital, con la vista fija en los paneles granulados del techo, no dejaba de repasar mentalmente el momento en que me había arrojado a la nieve. Hasta esa fracción de segundo, estuve subyugado por la pendiente, porque una parte de mí agradecía una solución inmediata para todo lo que me abrumaba.
Pero entonces…
Me salvé, y acabé simplemente con algunas contusiones, un hombro maltrecho y un tremendo dolor de cabeza. Cuarenta y ocho horas después de mi ingreso en el hospital, conseguí montar en un taxi, volver a la estación de esquí y recoger mi todoterreno abandonado. Aunque no llevaba cabestrillo, me siguió doliendo el hombro durante todo el camino hasta Maine cada vez que tenía que girar el volante. Por lo demás, el viaje de regreso transcurrió sin novedad.
—Quizás ahora empiece a sentirse deprimido —me había dicho la fisioterapeuta en nuestra última sesión—. Pasa a menudo, después de este tipo de cosas. Pero ¿quién podría culparlo? Usted eligió vivir.
Llegué a Wiscasset justo antes del anochecer, a tiempo para recoger la correspondencia en la oficina de correos. En mi casillero, una papeleta amarilla me anunciaba la recepción de un paquete postal, que debía reclamar en el mostrador principal. Jim, el director de la oficina, notó mi mueca de dolor al levantar el paquete.
—¿Te has hecho daño? —preguntó.
—Sí.
—¿Un accidente?
—Algo así.
El paquete que me había entregado era en realidad una caja, y me la enviaba mi editorial de Nueva York. Cometí el error de acomodármela debajo del brazo izquierdo, e hice una segunda mueca de dolor cuando el hombro debilitado me advirtió que no volviera a hacerlo. Mientras firmaba el recibo, Jim me dijo:
—Si mañana no te sientes bien y no te ves con fuerzas para ir al supermercado, pásame la lista de la compra por teléfono y ya me ocuparé yo.
Vivir en Maine tiene muchas ventajas, y la mejor de todas es que los vecinos respetan tu intimidad, pero están ahí cuando los necesitas.
—Creo que seré capaz de empujar el carrito por la sección de frutas y verduras, pero te lo agradezco de todos modos.
—¿En esa caja viene tu nuevo libro?
—Si es así, otra persona debe de haberlo terminado por mí.
—Ah, ya veo.
Volví al coche y puse rumbo a casa mientras la oscuridad de enero aumentaba mi desánimo. La fisioterapeuta tenía razón. Escapar a la muerte lo vuelve a uno más introspectivo, más sensible a la naturaleza melancólica de las cosas, Y un matrimonio fracasado también es una muerte, pero una muerte con vida, ya que la persona que se ha ido sigue sintiendo y actuando, sigue sumamente viva, pero sin nosotros.
—Siempre has sido ambivalente respecto a mí, respecto a lo nuestro —me decía Jan a menudo, hacia el final.
¿Cómo podría haberle explicado que, con la excepción de nuestra maravillosa hija, sigo siendo ambivalente respecto a todo? Si no me he reconciliado conmigo mismo, ¿cómo puedo hacerlo con los demás?
La casa estaba oscura y fría cuando llegué. Saqué la caja del coche y la deposité sobre la mesa de la cocina. Puse la calefacción, cargué de leña y encendí la estufa que ocupaba un rincón del cuarto de estar y me serví un vaso pequeño de whisky. Mientras esperaba a que las tres modalidades de calefacción surtieran efecto, miré por encima el montón de cartas y revistas que había recogido en la oficina de correos. Después le dediqué mi atención al paquete. Con unas tijeras, corté la gruesa cinta adhesiva con que lo habían sellado. Una vez abierta la tapa, me asomé al interior. Había una carta de Zoé, la secretaria de mi editor, colocada encima de un gran sobre acolchado. Al levantar la carta reparé en la caligrafía del sobre, los sellos alemanes y el matasellos. En la esquina izquierda del paquete se veía el nombre del remitente: «Dussmann». El corazón me dio un vuelco. Era su apellido. Y la dirección: «Jablonski Strasse, 48, Prenzlauer Berg, Berlín». ¿Sería su dirección desde…?
Ella…
Petra…
Petra Dussmann.
Leí la carta de Zoé:
Esto nos llegó hace unos días, a tu nombre. No he querido abrirlo por si se trata de algo personal. Si es algo inconveniente o extraño, dínoslo y ya nos ocuparemos nosotros.
Espero que el libro nuevo vaya bien. Estamos ansiosos por leerlo. Saludos…
«Si es algo inconveniente o extraño…».
No. Solo era el pasado, un pasado que había tratado de enterrar hacía mucho tiempo, pero que regresaba para perturbar un presente ya de por sí bastante alterado.
Wie bald «nicht jetzt» «nie» wird.
¡Qué pronto «aún no» se convierte en «nunca»!
Hasta que llega un paquete… y todo lo que uno ha pasado años tratando de eludir irrumpe de pronto en la habitación.
¿Cuándo el pasado no es un espectral salón de sombras?
Cuando podemos vivir con él.
2
Siempre he querido escapar. Es un impulso que tengo desde los ocho años, cuando descubrí por primera vez los placeres que ofrece la evasión.
Era un sábado de noviembre y mis padres estaban discutiendo, lo que no era ninguna novedad. Siempre estaban peleando. En esa época vivíamos en un apartamento de cuatro ambientes, en la calle Diecinueve con la Segunda Avenida. Yo era un niño de Manhattan, nacido y criado en la ciudad. Mi padre era un directivo de nivel medio en una agencia de publicidad: un comercial que habría querido ser creativo, pero que no tenía el talento necesario para redactar textos publicitarios. Mi madre era un ama de casa que había tenido una breve carrera como actriz antes de que yo llegara al mundo. El apartamento era estrecho: dos dormitorios pequeños, un cuarto de estar diminuto y una cocina todavía más minúscula, incapaces de contener las frustraciones que tanto mi padre como mi madre ventilaban a diario.
Solo varios años después empecé a comprender la extraña dinámica establecida entre ellos: una profunda necesidad de encenderse por cualquier cosa, de vivir un interminable invierno de insatisfacción. Pero en aquella época yo tan solo sabía que mis padres no se gustaban. Aquel sábado de noviembre, una de sus discusiones subió de tono. Mi padre dijo algo hiriente; mi madre lo llamó bastardo y se encerró en el dormitorio. El portazo me hizo levantar la vista del libro que estaba leyendo. Mi padre tenía la mano puesta en el picaporte de la puerta del apartamento, sin duda con la intención de abrirla y huir de todo aquello. Sacó los cigarrillos del bolsillo de la camisa y encendió uno. Después de un par de inhalaciones profundas, logró contener la ira. Entonces le hice una pregunta que llevaba varios días queriendo hacerle.
—¿Puedo ir a la biblioteca?
—Ahora no puedo llevarte, Tommy. Voy a la oficina para resolver algunas cosas que tengo pendientes.
—¿Me dejas ir solo?
Era la primera vez que pedía permiso para salir solo de casa. Mi padre lo pensó.
—¿Crees que podrás ir tú solo caminando hasta allí?
—Solo son cuatro calles.
—A tu madre no le gustará.
—No tardaré mucho.
—No creo que le guste.
—Por favor, papá.
Dio otra calada al cigarrillo. Pese a su pose de tipo duro (había servido en la infantería de marina durante la guerra), estaba sometido por mi madre, una mujer pequeña y colérica, incapaz de asimilar el hecho de no ser ya la princesa para la que la habían educado.
—¿Volverás antes de que pase una hora? —preguntó mi padre.
—Te lo prometo.
—¿Y recordarás mirar hacia los dos lados cuando cruces la calle?
—Te lo prometo.
—Si vuelves tarde, tendremos problemas.
—No volveré tarde, papá.
Se metió una mano en el bolsillo y me dio un dólar.
—Aquí tienes un poco de dinero —dijo.
—No necesito dinero. Voy a la biblioteca.
—En el camino de vuelta, párate en la fuente de soda y tómate un refresco de leche con sirope de chocolate.
Era mi bebida favorita.
—Pero ¡si solo cuesta diez centavos!
Siempre he prestado atención al precio de las cosas.
—Entonces cómprate unos cómics o mete la vuelta en la hucha.
—O sea, que me dejas ir.
—Sí, te dejo.
Mientras estaba poniéndome el abrigo, mi madre salió del dormitorio.
—¿Adónde crees que vas? —me preguntó.
Se lo dije. De inmediato se volvió hacia mi padre.
—¿Cómo te atreves a darle permiso para algo así sin antes consultarlo conmigo?
—El niño ya tiene edad para caminar cuatro calles solo.
—Pues yo no pienso consentirlo.
—Tommy, puedes irte —dijo mi padre.
—Thomas, ni se te ocurra —lo contradijo ella.
—¡Vete! —me ordenó mi padre, y mientras mi madre empezaba a gritarle algo, yo me fui directamente hacia la puerta y me largué.
Una vez fuera, durante un momento sentí miedo. Por primera vez en mi vida estaba solo, sin la supervisión de mis padres. No había manos para guiarme, contenerme o castigarme. Fui hasta la esquina de la calle Diecinueve con la Segunda Avenida y esperé a que el semáforo se pusiera en verde. Miré varias veces hacia los dos lados y crucé la calzada. Cuando llegué a la otra acera, me invadió una sensación maravillosa de éxito y libertad, pero era muy consciente de la promesa que le había hecho a mi padre de volver antes de que pasara una hora. Así pues, continué hacia el norte haciendo gala de gran prudencia cada vez que cruzaba una calle. Cuando llegué a la calle Veintitrés, giré a la izquierda. La biblioteca estaba en mitad de la manzana, y la sección infantil, en el primer piso. Curioseando en las estanterías, encontré dos libros nuevos de los hermanos Hardy que no había leído. Los pedí prestados, salí a toda prisa a la calle y volví sobre mis pasos. A mitad de camino me detuve en la fuente de soda de la calle Veintiuno, me senté en uno de los taburetes de la barra, abrí uno de los libros y pedí un refresco de leche con sirope de chocolate. El dependiente cogió mi moneda y me dio noventa centavos de vuelta. Consulté el reloj de la pared. Faltaban veintiocho minutos para que fuera la hora de volver a casa. Bebí mi refresco poco a poco y con delectación, leyendo y pensando: «¡Qué bien se está aquí!».
Llegué a casa cinco minutos antes de la hora señalada. Durante mi ausencia, mi padre se había marchado hecho una furia. Encontré a mi madre en la cocina, sentada delante de su enorme máquina de escribir Remington, fumando un Salem y aporreando las teclas. Tenía los ojos rojos de haber llorado, pero parecía resuelta y concentrada.
—¿Qué tal la biblioteca? —me preguntó.
—Bien. ¿Me dejarás volver el lunes?
—Ya veremos —respondió.
—¿Qué estás escribiendo? —pregunté.
—Una novela.
—¿Tú escribes novelas, mamá? —le dije, realmente impresionado.
—Lo intento —me contestó sin dejar de teclear.
Me retiré al sofá y me puse a leer uno de mis libros de los Hardy. Media hora después, mi madre dejó de escribir y me dijo que iba a darse un baño. Oí que sacaba el folio. Cuando se metió en el baño y abrió los grifos, me acerqué a la mesa de la cocina. Había dejado dos folios boca abajo, junto a la máquina de escribir. Los levanté. En el primero solo vi escritos el título del libro y el nombre de mi madre:
MUERTE DE UN MATRIMONIO
Novelade Alice Nesbitt
Miré la segunda hoja. La primera frase decía:
El día que descubrí que mi marido ya no me quería fue el mismo en que mi hijo de ocho años se escapó de casa.
De pronto, oí que mi madre gritaba:
—¡¿Cómo te atreves?!
Se precipitó hacia mí, ciega de ira. Me arrancó los folios de las manos y me dio una bofetada.
—¡No leas nunca, nunca más, lo que escribo!
Me puse a llorar y corrí a mi habitación. Levanté una almohada de la cama e hice lo que solía hacer cuando las cosas se descontrolaban en casa: me escondí en el armario. Me abracé a la almohada y seguí llorando, abrumado por la sensación de que estaba solo en un mundo difícil Pasaron diez minutos, o tal vez quince. Después oí que mi madre golpeaba la puerta del armario.
—Te he preparado chocolate caliente, Thomas.
No dije nada.
—Siento haberte pegado.
Tampoco dije nada.
—Thomas, por favor… Me he equivocado.
Seguí sin hablar.
—Thomas, esto no tiene ninguna gracia.
Silencio.
—Tu padre se enfadará mucho.
Finalmente, hablé:
—Papá me entenderá, porque él también te odia.
Ese último comentario provocó en ella un terrible acceso de llanto. Oí que se apartaba trastabillando de la puerta del armario y salía de mi habitación. Los sollozos se intensificaron y se volvieron tan fuertes que incluso desde mi cárcel autoimpuesta podía oír sus lloros. Me puse en pie y abrí la puerta. Al principio tuve que acomodar la vista a la luz de la tarde, que entraba a raudales por las ventanas de mi dormitorio, y después seguí el sonido del lamento de mi madre. Estaba tumbada en la cama, boca abajo.
—No te odio —le dije.
Siguió llorando.
—Solo quería leer tu libro.
Los sollozos continuaron.
—Me voy otra vez a la biblioteca.
El llanto se interrumpió al instante y mi madre se sentó en la cama.
—¿Estás pensando en fugarte? —preguntó.
—¿Como el niño de tu libro?
—Eso era una invención.
—No quiero escaparme —mentí—. Solo quiero volver a la biblioteca.
—¿Me prometes que volverás?
Asentí con la cabeza.
—Ten cuidado en la calle.
Mientras me volvía para marcharme, mi madre dijo:
—A los escritores nos gusta mantener en privado lo que hacemos. Por eso me he enfadado tanto…
Dejó que la frase muriera.
Y yo me dirigí a la puerta.
Recuerdo que muchos años después le conté esa historia a Jan, en nuestra tercera cita.
—¿Y tu madre terminó el libro? —me preguntó.
—No volví a verla escribir, pero es posible que trabajara mientras yo estaba en la escuela.
—Quizás haya un manuscrito oculto en una caja, en algún desván.
—No encontré nada cuando mi padre me pidió que me ocupara de todas las cosas de ella, después de su muerte.
—Fue por un cáncer de pulmón, ¿no?
—A los cuarenta y seis años. Mis padres nunca dejaron de discutir, ni de fumar. Causa y efecto.
—Pero tu padre todavía vive, ¿no es así?
—Sí, mi padre va por la quinta novia desde la muerte de mi madre, y sigue fumando un paquete al día.
—Y, mientras tanto, tú no has dejado de escaparte.
—Más causa y efecto.
—Puede que todavía no hayas encontrado una buena razón para quedarte —me dijo cubriéndome la mano con la suya.
Yo simplemente me encogí de hombros y no dije nada.
—Ahora has picado mi curiosidad —dijo.
—Todo el mundo tiene uno o dos recuerdos dolorosos.
—Cierto. Pero hay recuerdos que dejan de doler y otros que duelen para siempre. ¿Cómo son los tuyos?
Sonreí y dije:
—Oh, nada insoportable.
—Ahora me estás pareciendo demasiado estoico.
—¿Y eso qué tiene de malo? —repliqué, y enseguida cambié de tema.
Jan nunca supo nada de ese dolor ni de lo mucho que seguía atormentándome. Yo siempre eludía las conversaciones al respecto. Con el tiempo, sin embargo, ella empezó a pensar que el recuerdo influía aún en el presente y que teñía nuestra relación, y llegó además a la conclusión de que yo cerraba una parte significativa de mi ser a cualquier posibilidad de intimidad real. Pero ese análisis fue muy posterior.
En nuestra siguiente cita (la noche en que nos acostamos juntos por primera vez), me di cuenta de que ella empezaba a considerarme… «diferente». Ella era abogada y trabajaba en un bufete importante de Boston. Se ganaba la vida representando a grandes empresas, pero también insistía en llevar un caso al año de forma altruista, «para apaciguar la conciencia», como ella misma decía. A diferencia de mí, venía de una relación larga, con un colega de profesión que había aceptado un trabajo en el oeste y había aprovechado el traslado para poner fin a su relación.
—Crees que las cosas son sólidas y después descubres que no era así —me dijo una vez—. Entonces te preguntas por qué tus antenas no captaron que todo iba mal.
—Quizás él te decía una cosa y pensaba otra —comenté—. Es bastante corriente. Todo el mundo tiene algo que prefiere no revelar. Por eso nunca llegamos a conocer verdaderamente a nadie, ni siquiera a los que tenemos más cerca. Ya sabes, la incognoscibilidad del otro y todo eso…
—«Y el lugar más desconocido es uno mismo». Es una cita de tu libro sobre Alaska.
—¡Vaya! Mentiría si dijera que no me siento halagado.
—Es un libro excelente.
—¿De verdad?
—¿Quieres decir que no lo sabes?
—Tengo la habitual desconfianza de los escritores hacia todo lo que escriben…
—¿Por qué tanta incertidumbre?
—Es propia del oficio, supongo.
—En mi profesión, la incertidumbre está prohibida. De hecho, nadie confía en un abogado que no se sienta seguro.
—Pero a veces dudarás, aunque sea un poco…
—Si estoy defendiendo a un cliente o presentando el alegato final, no dudo nunca. Lo que digo tiene que ser indiscutible. En privado, por otra parte, nunca estoy segura de nada.
—Me alegro de saberlo —dije yo cogiéndola de la mano.
Ese fue el verdadero comienzo de lo nuestro, el momento en que ambos decidimos dejar caer nuestras defensas y enamorarnos. ¿Dependerá tantas veces el amor del momento oportuno? ¿Cuántas veces habré oído decir a diferentes amigos que se habían casado porque estaban «listos» para casarse? Eso le sucedió a mi padre, como me contó poco después de la muerte de mi madre. Su historia fue así:
Corría el año 1957. Se había licenciado de la infantería de marina cuatro años antes y había estado estudiando en la Universidad de Columbia con una de esas becas que concedían a los veteranos. Acababa de conseguir un puesto de ejecutivo júnior en Young & Rubicon. Su hermana iba a casarse con un excorresponsal de guerra reconvertido en experto en relaciones públicas. El matrimonio se torció nada más terminar la luna de miel en Palm Beach, aunque siguió arrastrándose hasta quince años después, cuando la bebida y la ira mataron al marido de un infarto. Pero el feliz día de la boda, mi padre se fijó en una jovencita menuda al otro lado del salón del banquete, en el hotel Roosevelt. Se llamaba Alice Goldfarb. Mi padre me la describió como la antítesis de las chicas irlandesas «alimentadas con repollo y carne enlatada» de su infancia en Brooklyn, en el barrio de Prospect Heights. El padre de Alice era un joyero del distrito de los diamantes y su madre, la típica señora judía, pero ella había asistido a buenos colegios y podía hablar con soltura de música clásica, de ballet, de Arthur Miller y de Elia Kazan. Y mi padre, que era un irlandés de Brooklyn inteligente, pero intelectualmente inseguro, quedó encantado e incluso halagado de que aquella chiquilla tan mona de Central Park West le hiciera caso.
Así que ahí estaba el exmonaguillo, convertido en veterano de la guerra de Corea, transformado a su vez en ejecutivo júnior de una agencia de publicidad, con veintiséis años de edad y sin ninguna responsabilidad con nadie excepto consigo mismo. El mundo era suyo.
—Y ¿qué hice? —me dijo mi padre, sentado a mi lado en la limusina en la que seguimos hasta el cementerio al coche fúnebre con el féretro de mi madre—. Fui a por la princesa, aunque sabía desde el principio que nunca la haría feliz y que su lugar estaba junto a un oftalmólogo de Park Avenue, con casa de fin de semana cerca de un club de campo judío en Long Island. Pero aun así tuve que ponerme en su camino. Y el resultado fue…
No terminó la frase. Se hundió en el asiento de grueso tapizado y se puso a buscar los cigarrillos mientras contenía un sollozo de angustia.
Y el resultado fue…
¿Cuál? ¿Decepción? ¿Infelicidad? ¿Tristeza? ¿Confinamiento? ¿Cólera? ¿Rabia? ¿Inquietud? ¿Desesperación? ¿Resignación?
Todas estas opciones podrían haber servido para rellenar el espacio en blanco. Como cualquier diccionario de sinónimos puede demostrar, la lengua ofrece un vasto número de términos para describir los agravios que nos inflige la vida.
Y el resultado fue…
Un mal matrimonio que duró veinticinco años y que vio a los dos protagonistas del melodrama enfrascados en interminables juegos autodestructivos, mientras mi madre se suicidaba a plazos por cortesía de los cigarrillos. ¿Y si mi madre (que apenas una semana antes había roto finalmente con un auditor público jurado llamado Lester Hamburger) no hubiera asistido a la boda en el hotel Roosevelt? ¿Y si hubiera asistido acompañada de Lester? ¿Habrían intercambiado aquella mirada a través del salón? ¿Habría conocido mi padre a una persona más amable, más cariñosa y menos proclive a la crítica? ¿Se habría enamorado mi madre del bohemio millonario con el que le habría gustado casarse, como siempre decía, aunque ni Lester Hamburger ni mi padre, votante de Nixon, fueran precisamente los Rimbaud y Verlaine de Manhattan? Pero una cosa es segura. Si Alice Goldfarb y Dan Nesbitt no hubieran empezado a salir juntos, su infelicidad compartida nunca habría existido, y la trayectoria de sus vidas habría sido completamente diferente.
O quizá no.
Del mismo modo, si yo no le hubiera cogido la mano a Jan Stafford en aquella tercera cita… no habría estado sentado ahí, en la casa de Maine, mirando con angustia la demanda de divorcio que aún ocupaba el mismo lugar en la mesa de la cocina que varios días antes, cuando había salido huyendo. Es lo que ocurre con la realidad tangible de una demanda de divorcio. Puedes apartarla de ti o huir para no verla. Pero sigue ahí. No desaparece. Eres el demandado y ahora debes responder en un juicio. No puedes eludir esa realidad. Te harán preguntas y tendrás que responderlas. Y pagarás un precio.
Mi abogada me había enviado varios correos electrónicos desde que había recibido la demanda. «Tu mujer quiere quedarse con la casa de Cambridge y quiere que pagues la matrícula de los cursos de posgrado de Candace si tu hija decide continuar su formación —me había escrito en uno de sus mensajes—. Teniendo en cuenta que los ingresos de tu mujer son cinco veces superiores a los tuyos, y que los tuyos están totalmente supeditados a lo que escribas, podríamos alegar que ella está en mejor posición económica para…».
«Puede quedarse con la casa —pensé—. Ya encontraré la manera de pagar los estudios de Candace. No quiero meterme en juicios costosos ni fomentar el rencor. Quiero que el proceso sea limpio».
Aparté de mí la demanda. Todavía no estaba preparado para estudiarla. En lugar de eso, me levanté y subí la angosta escalera que conducía hasta la planta superior. Una vez allí, abrí la puerta del estudio: una habitación estrecha y alargada con librerías en casi todos los espacios disponibles y una mesa de escritorio, orientada de cara a la pared. Busqué la botella de whisky escocés single malt que guardaba en el archivador, a la izquierda de la mesa. Me serví una copa y me senté. Mientras esperaba a que se iluminara la pantalla del ordenador, di un sorbo al whisky y sentí que su turbia calidez me adormecía el fondo de la garganta. La memoria es una mezcla desordenada de emociones. Nos llega un paquete inesperado y el pasado irrumpe como una cascada. Pero aunque al principio la asociación de recuerdos pueda parecer fruto del azar, una de las grandes verdades indiscutibles de la memoria es que no existen los recuerdos fortuitos. Siempre, de alguna manera, están interconectados, porque todo es narrativa. Y la única narrativa con la que todos tenemos que lidiar es esta que llamamos nuestra vida.
Por eso, mientras el whisky me baja por el gaznate y la pantalla del ordenador baña con un resplandor electrónico la oscuridad de mi estudio, yo vuelvo a estar en la barra de aquella fuente de soda de la calle Veintiuno, con el libro abierto junto a mi refresco de leche y sirope de chocolate. Quizá fue ese el primer momento en que comprendí la necesidad de la soledad. ¡Cuántas veces desde entonces me he encontrado solo en algún sitio (familiar o desconocido), con material de lectura junto a una botella, o con una libreta abierta delante de mí, a la espera de su cuota diaria de palabras! En esas circunstancias, por muy distante u hostil que fuera el ambiente, nunca me sentí aislado ni solo. Entonces, como ahora, suelo pensar: «Sean cuales sean los daños colaterales que la infelicidad de mis padres me haya causado, siento hacia ellos una deuda enorme de gratitud por haberme dejado salir de casa aquel sábado de noviembre, hace más de cuarenta años, y haberme ayudado a descubrir que sentarse solo en algún lugar (fuera del torbellino de la realidad) tiene un efecto absolutamente purificador».
Pero la vida, como es lógico, nunca te deja en paz. Por mucho que te encierres en una casa perdida de Maine, un mensajero judicial encontrará inevitablemente el camino hasta tu puerta. O te llegará un paquete del otro lado del océano y, aunque no lo quieras, te verás transportado a un café llamado Kreuzberg, en una esquina de Berlín, veinticinco años atrás.
Tienes delante una libreta de espiral y, en la mano derecha, la clásica estilográfica Parker de color rojo que te dio tu padre como regalo de despedida moviéndose a toda velocidad por la página. Entonces oyes su voz, una voz de mujer:
—So viele Wórter.
Tantas palabras.
Levantas la vista y ahí está ella. Petra Dussmann. A partir de ese momento, todo cambia, pero solo porque tú le has respondido:
—Ja, so viele Wórter. Aber vielleicht sind die ganzen Wórter Abfall.
Sí, muchas palabras. Pero quizá todas estas palabras no sean más que basura.
Si no hubieras hecho ese comentario autoflagelatorio, ¿habría seguido ella adelante? ¿Y si hubiera reaccionado de otra manera?…
¿Cómo explicamos la trayectoria de las cosas? No tengo ni la más remota idea. Solo sé que…
Son las seis y cuarto de una tarde de finales de enero. Tengo cosas que escribir. Como acabo de conducir seis horas en medio de una nevada y hace poco que he salido del hospital, tendría excusas más que suficientes para eludir el trabajo nocturno. Pero esta habitación rectangular es el único lugar donde soy capaz de controlar la forma de las cosas. Cuando escribo, el mundo marcha en la dirección que yo quiero. Hay orden en las cosas. Puedo añadir o sustraer lo que yo quiera a la narrativa, y crear todos los documentos que desee. No hay ningún juicio al que tenga que prestar atención. No hay ninguna sensación de inadecuación personal, ni una tristeza abrumadora flotando sobre todas las cosas. Tampoco hay ningún paquete postal en la planta baja, cuyo contenido sigue sin abrir.
Cuando escribo, hay orden en las cosas. Tengo el control.
Excepto que es mentira. Mientras escribo la última frase de la tarde (y bebo el último sorbo de whisky), sigo tratando de erradicar la ansiedad que me produce el paquete del piso de abajo. Y sigo fracasando.
¿Por qué ocultamos algunas cosas a los demás? ¿Será porque, en el fondo, todos tenemos el mismo miedo básico: el temor a que finalmente nos descubran?
Me levanté de repente de la silla del escritorio y subí al desván. Una vez allí, abrí uno de los archivadores donde guardo mis manuscritos viejos. Había hecho traer todos los archivadores desde mi casa de Cambridge y no los había tocado desde su llegada a Maine. Pero aún recordaba el lugar exacto del manuscrito que buscaba. Cuando lo saqué, tuve que soplar el polvo que se había acumulado en la gruesa carpeta donde lo había metido antes de sepultarlo en el archivador. Habían pasado seis años desde que tecleé la última palabra. Cuando terminé de escribirlo, no había sido capaz de leerlo, y por eso lo había guardado, o más bien enterrado, en el archivador. Hasta ahora.
Bajé otra vez al estudio. Dejé el manuscrito sobre la mesa y me serví el segundo whisky de la tarde. En cuanto tuve servida la bebida, volví a la silla y, con movimientos lentos, me acerqué el manuscrito.
«¿Cuándo una historia no es una historia?».
Cuando la has vivido.
«Pero, aun así, es solo tu versión de las cosas».
Así es. Mi narrativa. Mi versión. Y la razón por la que hoy me encuentro aquí, después de todos estos años.
Saqué el manuscrito de la carpeta y miré la página inicial, que tantos años antes había dejado en blanco, sin ningún título.
«Pasa la página y empieza».
Me acabé el whisky. Hice una inspiración profunda para calmarme. Y pasé la página.
SEGUNDA PARTE
1
Berlín, año 1984. Acababa de cumplir veintiséis años. Y, como la mayoría de los residentes de ese territorio aún juvenil de la edad adulta, estaba realmente convencido de saber mucho de la vida y de sus complejidades inherentes.
En cambio, ahora, cuando han transcurrido tantos años de todo aquello, veo lo ignorante e inexperto que era respecto a casi todo y, en particular, a los misterios del corazón.
Hasta entonces siempre me había resistido a enamorarme. Eludía siempre todo compromiso emocional y toda declaración explícita de sentimientos. Todos revivimos repetidamente nuestra infancia durante la vida adulta, y a mí cada relación amorosa me parecía una trampa en potencia, un lazo capaz de aprisionarme en la clase de matrimonio que había llevado a mi madre a matarse fumando, y a mi padre, a la convicción de haber tenido una existencia limitada y circunscrita.
—Nunca tengas hijos —me había dicho una vez mi padre—. Te aprisionan en una vida que nunca has querido tener.
Es cierto que tenía tres martinis en el cuerpo cuando me lo dijo, pero el hecho de que pudiera confesarme a mí, su único hijo, que se sentía aprisionado en la vida hizo que me sintiera, por curioso que parezca, más cerca de él. Había confiado en mí, y eso ya era mucho. Durante la mayor parte de mi infancia, mi padre había pasado casi todo el tiempo buscando maneras de no estar en casa. Cuando estaba con nosotros solía envolverse en una nube de rabia silenciosa y humo de cigarrillo que me hacía verlo (incluso a una edad muy temprana) como alguien en interminable lucha consigo mismo. Intentaba desempeñar el papel de padre tradicional pero no lo conseguía, como yo tampoco conseguía interpretar el papel de típico niño americano. En todo lo referente a ir de campamento con los boy scouts, o ganar premios al civismo, o alistarse en la infantería de marina (todas las cosas genuinamente americanas que mi padre apreciaba desde niño), yo era un fracaso. Siempre me elegían el último cuando formaban equipos en la escuela. Siempre estaba enfrascado en algún libro. Bien entrada la adolescencia, me pasaba los fines de semana recorriendo la ciudad y buscando refugio en los cines, los museos y las salas de concierto. Eso fue lo bueno de crecer en Manhattan: lo tenía todo a mano. Fui el tipo de adolescente que iba a ver ciclos de Fritz Lang al cine de Bleecker Street, que compraba entradas de estudiante para ver a Boulez dirigiendo a Stravinski y a Schoenberg en la Filarmónica de Nueva York y que frecuentaba librerías y teatros del off-off Broadway, que siempre parecían estar dirigidos por rumanos neuróticos. Los estudios nunca fueron un problema para mí. Ya entonces había adquirido ciertos hábitos de diligencia para el trabajo, quizá porque empezaba a comprender que era la única fuente de equilibrio a mi disposición y porque sabía que aplicándome y cumpliendo con mis tareas podía mantener todo lo malo controlado. Mi padre aprobaba mi conducta.
—Nunca pensé que le diría a mi único hijo que me gusta verlo estudiar y leer todo el tiempo. Pero lo cierto es que estoy bastante impresionado, teniendo en cuenta los suspensos que sacaba yo a tu edad. Lo único que me preocupa es que siempre vas solo a todos esos cines, teatros y conciertos. No tienes amigos, ni sales con chicas…
—Voy con Stan… —dije refiriéndome a un genio de las matemáticas de mi clase, que era un adicto al cine como yo y no le importaba pasar todo el sábado viendo cuatro películas seguidas. Estaba obeso y era bastante raro, pero los dos éramos unos solitarios y no cuadrábamos en la ética de equipo deportivo tan propia del colegio selecto al que nos habían enviado. No es raro buscar amigos que nos ayuden a comprender que no somos la única persona en el mundo que se siente torpe con los demás o que duda de sí misma.
—Stan es el gordito, ¿no? —preguntó mi padre. Lo había visto una vez, cuando mi amigo había venido a casa después del colegio.
—Sí —respondí yo—. Es bastante corpulento.
—¿Corpulento? —exclamó mi padre—. Si fuera hijo mío, lo enviaría a un campamento de entrenamiento para que le hicieran quemar toda la grasa.
—Stan es un buen tipo —repliqué.
—Pero se morirá antes de los cuarenta.
En eso mi padre no se equivocó. Stan y yo seguimos siendo amigos durante los treinta años siguientes. Después de una carrera brillante en la Universidad de Chicago, se fue a vivir a Berkeley, en cuya universidad enseñó cálculo matemático a un nivel increíblemente avanzado. Procurábamos vernos siempre que uno de nosotros iba casualmente al lado del país donde vivía el otro. Cuando volví a Estados Unidos en el verano de 1984 adquirimos la costumbre de hablar por teléfono más o menos cada quince días. Nunca se casó, pero tuvo una sucesión de novias, que en su mayoría no parecían molestas por su cada vez más desmesurado peso. Fue la única persona en quien confié para contarle todo lo ocurrido en Berlín en 1984, y siempre recordaré su comentario después de oír la historia:
—Probablemente nunca lo superarás.
Jan nunca se sintió particularmente a gusto con Stan, porque sabía que él la consideraba demasiado fría y distante para mí.
—Realmente habéis construido un matrimonio interesante —dijo Stan el último fin de semana que pasó con nosotros en Cambridge.