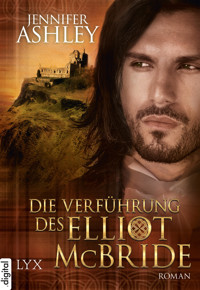5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En la Gran Bretaña de 1881, los hermanos Mackenzie son ricos, poderosos, peligrosos, excéntricos… y escoceses. Los escándalos y rumores que les envuelven, las habladurías sobre sus amantes y sus oscuros apetitos, tienen alborotado a todo el país. Cualquier dama sabe que si es vista con ellos perderá la reputación de inmediato. Lady Isabella Scranton escandalizó a la sociedad londinense la noche de su baile de presentación al fugarse con el atractivo sinvergüenza lord Mac Mackenzie. Tras varios años de turbulento matrimonio, volvió a escandalizar a todo el mundo, en esta ocasión abandonándole. Casi cuatro años después Mac se ha reformado, convirtiéndose en un hombre todavía más carismático que antes, cuya única meta es recuperar a su esposa; traerla de vuelta a su vida, a su casa... y a su cama. Y está dispuesto a comportarse como el intachable caballero que no es, si de esa manera lo consigue. Pero un peligro les acecha. Aparece en sus vidas un hombre muy parecido físicamente a Mac, capaz de imitar el peculiar estilo de sus pinturas, que quiere suplantarle en todos los aspectos de su vida y pretende incluso arrebatarle a Isabella. Ese canalla va a poner en peligro su prestigio, su fortuna e incluso su vida...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Jennifer Ashley
EL ESCANDALOSO MATRIMONIO DE LADY ISABELLA
Título original: Lady Isabella's Scandalous Marriage
Primera edición: agosto de 2015
Copyright © 2010 by Jennifer Ashley
© de la traducción: Mª José Losada Rey, 2012
© de esta edición: 2015, Ediciones Pàmies, S.L.
C/ Mesena,18
28033 Madrid
ISBN: 978-84-16331-36-9
Ilustración de cubierta: Franco Accornero
Me gustaría agradecer a mi editora, Kate Seaver, y a su ayudante, Katherine Pelz, el apoyo que me han mostrado con este libro. También a toda la gente de Berkley por el trabajo que hacen «entre bastidores» desde que llega a sus manos un manuscrito recién acabado hasta que imprimen una novela.
Y como siempre, a mi marido, Forrest, por estar ahí.
1
Londres ha despertado hoy con la sorprendente noticia del matrimonio entrelady I. S. y lord M. M., hermano del duque de K. La noche pasada, la damita en cuestión hizo su presentación y, acto seguido, se casó. Ahora, lasdemás debutantes suplican a sus padres que sus bailes de presentación seantan intensos como el de ella.
-Publicado en una gaceta de sociedad londinense. Febrero, 1875
Septiembre, 1881
Isabella esperó en el cabriolé mientras su lacayo llamaba a la puerta de la mansión de lord Mac Mackenzie, preguntándose por enésima vez desde que salió de casa si estaría obrando de manera inteligente al presentarse allí.
Quizá Mac se había marchado. Quizá aquel imprevisible hombre se había ido a París, o a Italia, donde el verano duraba más tiempo. Comprobaría por su cuenta lo que había descubierto. Sí, eso sería lo más prudente.
Acababa de separar los labios para decirle al lacayo que se detuviera cuando la enorme puerta negra se abrió y apareció Bellamy, el antiguo boxeador que ejercía de ayuda de cámara de Mac. A Isabella le dio un vuelco el corazón. Su presencia indicaba que Mac estaba allí; jamás se alejaba demasiado de él.
Bellamy estudió con atención el interior del cabriolé y una expresión de asombro imposible de disimular atravesó su cara llena de cicatrices. Ella no había regresado a esa casa desde el día en que la abandonó, hacía ya tres años y medio.
—¿Milady?
Se apoyó en la musculosa mano que Bellamy le tendía para mantener el equilibrio mientras bajaba del vehículo.
—¿Cómo va tu rodilla, Bellamy? —preguntó—. ¿Todavía usas el mismo linimento? ¿Es demasiado esperar que mi marido esté en casa?
Mientras hablaba, entró en la casa como si nada, disimulando.
—La rodilla está mucho mejor, milady. Gracias. Milord está… —Bellamy vaciló—. Está pintando, milady.
—¿Tan temprano? ¡Qué milagro! —Comenzó a subir las escaleras a paso ligero, sin permitirse pensar en lo que estaba haciendo. Si se paraba a recapacitar, huiría de allí todo lo rápido y lejos que pudiera. Se encerraría en algún lugar y no volvería a salir—. ¿Está en el estudio? No, no es necesario que me anuncies. Ya subo yo sola.
—Pero… milady… —Bellamy la siguió, pero su lesionada rodilla no le permitía moverse con agilidad y ella llegó a su destino, en el tercer piso, antes de que él hubiera alcanzado el segundo.
—Milady, dijo que no le molestara nadie —gritó Bellamy al aire.
—No tardaré. Sólo tengo que hacerle una pregunta.
—Pero milady, él está…
Isabella se detuvo y puso la mano sobre el pomo blanco de la puerta del ático.
—No te preocupes, Bellamy. Seré la única culpable de interrumpir su concentración.
Se alzó las faldas, abrió la puerta y entró en la estancia. Mac estaba allí, en efecto, frente a un enorme caballete, pintando con frenesí.
A Isabella se le deslizó la tela de la falda entre los dedos cuando vio a su atractivo marido, del que llevaba separada tres años. Mac llevaba un kilt, gastado y manchado de pintura, y estaba desnudo de cintura para arriba. Aunque en el estudio no hacía calor, su torso, bronceado tras haber pasado el verano en el Continente, brillaba de sudor. Se había cubierto la cabeza con un pañuelo rojo, como si fuera un gitano, para no mancharse el pelo de pintura. Siempre lo hacía, recordó con una punzada de nostalgia. Aquello provocaba que sus pómulos resultaran más angulosos y enfatizaba los hermosos rasgos de su rostro. Incluso las gastadas botas, feas y manchadas de pintura, le resultaban familiares y queridas.
Mac siguió concentrado en la tela; era evidente que no había escuchado abrirse la puerta. Sujetaba la paleta con la mano izquierda, tensando los músculos del brazo, mientras manejaba el pincel con la derecha, trabajando el lienzo con trazos firmes. Mac era un hombre impresionante y todavía resultaba más atractivo cuando estaba absorto en algo que le encantaba.
Isabella acostumbraba a sentarse en ese mismo estudio, reclinada sobre los cojines que cubrían el sofá, sólo para verle pintar. Mac no hablaba mientras trabajaba, pero a ella le gustaba ver cómo se le tensaban los músculos de la espalda, la manera en que se manchaba la cara cuando se la frotaba distraídamente. Después de una buena sesión de trabajo, solía volverse hacia ella con una enorme sonrisa y la atrapaba entre sus brazos, sin tener nunca en cuenta la pintura que le cubría la piel.
Se quedó tan ensimismada contemplándolo que tuvo que obligarse a apartar la vista de él para mirar lo que capturaba su concentración con tanta intensidad. Apenas pudo contener la desilusión cuando vio a la modelo.
La joven se hallaba sobre una plataforma elevada cubierta con unos paños amarillos y rojos. Estaba desnuda; lo que era de esperar, puesto que Mac solía retratar mujeres que llevaban muy poco o nada encima. Sin embargo, nunca le había visto pintar nada tan erótico. La modelo se encontraba recostada sobre la espalda, con las rodillas flexionadas y separadas. Se cubría el sexo con una de las manos, a pesar de lo cual resultaba desvergonzadamente accesible. Mac la estudió con el ceño fruncido antes de seguir manchando el lienzo con rápidas pinceladas.
A su espalda, Bellamy subió por fin el último escalón, jadeando por el esfuerzo y la ansiedad. Mac le oyó y soltó un gruñido sin apartar la mirada de su trabajo.
—¡Maldita sea, Bellamy! Te he dicho que no quería que me molestaran esta mañana.
—Lo siento, milord. No he podido detenerla.
La modelo volvió la cabeza hacia ella y sonrió al verla.
—¡Oh! Hola, milady.
Isabella vio que Mac miraba por encima del hombro y parpadeaba antes de clavar los ojos en ella. La pintura goteó desde el olvidado pincel hasta el suelo.
Intentó mantener la voz calmada.
—Hola, Molly. ¿Qué tal está tu niño? No te preocupes, Bellamy, puedes irte. Mac, no te entretendré demasiado, sólo quiero hacerte una pregunta.
«¡Maldición!»
¿En qué demonios estaba pensando Bellamy para dejarla subir allí?
Isabella no pisaba aquella casa, en Mount Street, desde hacía tres años y medio; desde aquel día en el que le abandonó dejando tan sólo una nota tras de sí. Y ahora estaba en el umbral, con los guantes y el sombrerito, arreglada para salir de paseo. Hoy entre todos los días; cuando pintaba a Molly Bates en toda su gloriosa desnudez. Eso no formaba parte de sus planes, aquéllos que le habían llevado a tomar el tren para Londres justo después de la boda de su hermano Ian, siguiendo a su esposa desde Escocia. No, esto echaba por tierra todos sus cálculos…
Una chaquetilla azul oscuro ceñía el torso de Isabella y marcaba sus generosos pechos. La falda gris, llena de frunces que se recogían en un pequeño polisón, enfatizaba sus caderas. El sombrero era un despliegue de flores y cintas y los guantes de color gris oscuro, para que no se pudieran manchar con la mugre londinense, ocultaban aquellos dedos delgados y elegantes que él quería besar a todas horas; las manos que deseaba que se deslizaran por su espalda cuando estuvieran en la cama.
Isabella siempre había sabido elegir la ropa que más le favorecía, los colores que mejor le sentaban, y él siempre apreció su sensibilidad artística. Le encantaba ayudarla a vestirse por las mañanas, cerrar los vestidos sobre su suave y aromática piel. Solía despedir a la doncella y realizar él mismo la tarea, a pesar de que eso provocaba que tardaran mucho tiempo en bajar a desayunar.
Y ahora Isabella estaba allí. Mac se recreó en cada centímetro de su cuerpo y no pudo evitar excitarse. ¿Se daría cuenta ella? ¿Se reiría de él?
Isabella pasó por encima del vestido que Molly había dejado caer al suelo.
—Será mejor que te tapes, cariño —aconsejó ella a la modelo—. Aquí hace un poco de frío, ya sabes que Mac nunca recuerda avivar el fuego. ¿Por qué no bajas a tomar una taza de té caliente mientras trato unos asuntos con mi marido?
Molly se puso de pie con una amplia sonrisa. Era una mujer hermosa que satisfacía a la perfección los cánones masculinos: pechos grandes, caderas redondas, mirada desvalida… El abundante pelo negro y la cara perfecta eran el sueño de cualquier artista; pero frente a la incomparable hermosura de Isabella, la modelo quedaba totalmente eclipsada.
—Espero que no le importe que lo haga —dijo Molly—. Es muy duro posar para este tipo de cuadros, tengo los dedos entumecidos.
—Unos bollos y una taza de té conseguirán que te sientas mejor —aseguró Isabella mientras la chica se ponía la ropa—. La cocinera de Mac siempre guarda mermelada de grosella para las emergencias, pídele que te dé un poco.
Molly sonrió mostrando unos atractivos hoyuelos.
—La he echado de menos, milady, se lo aseguro. A milord se le olvida que necesitamos comer.
—Ya sabes cómo es… —corroboró Isabella. Molly atravesó el estudio despreocupadamente y Mac la observó seguir a Bellamy y cerrar la puerta.
Isabella volvió hacia él sus centelleantes ojos verdes.
—Estás goteando.
—¿Qué? —Mac la miró fijamente al tiempo que escuchó un lento goteo sobre la madera del suelo. Emitió un gruñido y dejó la paleta encima de la mesa antes de sumergir el pincel en un vaso con esencia de trementina.
—Hoy has empezado a trabajar temprano —señaló Isabella.
«¿Por qué continuaba ella utilizando ese tono neutral y educado? Como si sólo fueran unos conocidos tomando el té.»
—La luz era buena. —Él mismo sonó tenso y brusco.
—Sí, hoy hace sol, para variar. No te preocupes, no te robaré mucho tiempo. Sólo necesito tu opinión sobre esto.
Maldición, ¿Isabella le había pillado desprevenido y encima había acudido allí con un propósito en mente? ¿Cuándo había aprendido a dejarle fuera de juego?
—¿Mi opinión sobre qué? —preguntó él—. ¿Sobre tu nuevo sombrerito?
—No, no es sobre el sombrerito, aunque gracias por fijarte. Quiero saber tu opinión sobre otra cuestión.
Mac tenía el artículo en cuestión justo debajo de la nariz. Las cintas grises y azules caían sobre los suaves y brillantes rizos de Isabella y éstos parecían llamarle por señas para que los acariciara y alisara.
Lo inclinó hacia atrás y se encontró mirando fijamente los ojos de su esposa; unos ojos que le habían hechizado desde el otro extremo de un salón de baile hacía ya mucho tiempo. Entonces la dulce debutante que era no había sido consciente del poder que poseía; ahora, seguía sin serlo. Una simple mirada a esos ojos podía dejar a un hombre inmóvil y provocarle los sueños más eróticos imaginables.
—Sobre esto, Mac —repitió ella con impaciencia.
Isabella le estaba tendiendo un pañuelo. En medio de la prístina blancura de la tela había un trozo de lienzo amarillo de pequeñas dimensiones.
—¿De qué color dirías que es? —preguntó ella.
—Amarillo. —Mac arqueó una ceja—. ¿Has venido desde North Audley Street sólo para preguntarme eso?
—Ya sé que es amarillo. Pero, concretamente, ¿qué clase de amarillo?
Mac miró la tela fijamente. Era un color vibrante, casi palpitante.
—Amarillo cadmio.
—¿Por qué no eres más específico? —Ella meneó el pañuelo como si así pudiera desvelar el misterio—. ¿No lo ves? Es amarillo MacKenzie. Ese asombroso tono amarillo que usas en tus cuadros, la fórmula secreta que sólo conoces tú.
—Sí, exacto. —Isabella estaba tan cerca de él que le envolvía con su intoxicante aroma haciendo que no le importara nada si la pintura era amarillo MacKenzie o negro cementerio—. ¿Ahora te dedicas a cortar la tela de mis cuadros?
—No seas tonto. Lo tomé de una pintura que hay en la salita de la señora Leigh Waters, en Richmond.
Una intensa curiosidad atravesó la impaciencia de Mac.
—Jamás le he regalado a la señora Waters una de mis pinturas.
—Eso me parecía. Cuando le pregunté al respecto, me indicó que había comprado el cuadro a un tratante de arte del Strand, el señor Crane.
—Eso es imposible. Yo no vendo mis cuadros, y menos a través de Crane.
—Exactamente. —Isabella esbozó una sonrisa triunfal. Fijarse en aquellos curvados labios rojos no hizo nada por aliviar su excitación—. La pintura estaba firmada por Mac Mackenzie, pero tú no la pintaste.
Mac miró de nuevo la brillante tela amarilla en medio del pañuelo.
—¿Por qué sabes que no la he pintado yo? Quizá alguien a quién le regalé uno de mis cuadros lo vendió para poder pagar una deuda.
—Es una escena idílica en una colina, parece Roma.
—He pintado muchas escenas de Roma.
—Ya lo sé, pero ésta no es tuya. Es tu estilo, tu técnica, tus colores, pero no es tuya.
Mac le devolvió el pañuelo.
—¿Cómo lo sabes? ¿Llevas la cuenta de todos mis cuadros? He realizado bastantes pinturas de Roma desde que tú… —No era capaz de decir «desde que tú me dejaste». Había acudido a Roma para intentar sanar su corazón roto, había pintado un maldito día tras otro. Había plasmado aquella ciudad tantas veces que había terminado odiándola. Entonces se desplazó a Venecia y la retrató hasta que no le quedaron ganas de ver otra góndola en su vida.
Aquello sucedió cuando todavía era un depravado borracho. Cuando al fin remplazó el whisky por el té, se retiró a Escocia y se quedó allí. Los Mackenzie no consideraban que el whisky fuera un simple licor, sino algo esencial en la vida, pero él había cambiado sus preferencias de tal manera que Bellamy había acabado convirtiéndose en un maestro elaborando té.
Al escuchar sus irónicas palabras, Isabella se sonrojó y él sintió un repentino regocijo.
—Ah, entonces sí estás al tanto de todo lo que he pintado. Agradezco tu interés.
El rubor se intensificó.
—Leo las publicaciones de arte y, ya sabes, la gente me tiene al corriente.
—¿Y estás tan familiarizada con mi obra que reconoces, sólo con verlo, que un cuadro en concreto no es mío? —Mac esbozó una lenta sonrisa—. ¿Eres la misma mujer que cambió de hotel cuando supo que yo me alojaba allí?
No creía que Isabella pudiera ponerse más roja. Notó que cambiaba por completo la dinámica de su actitud. De un ataque atrevido y frontal, Isabella pasó a una apresurada retirada.
—No seas tan pretencioso. Lo único que pasa es que me doy cuenta de ciertas cosas.
Pero había sabido enseguida que no fue él quien pintó la imagen que vio colgada en la salita de la señora Waters. Mac sonrió ampliamente, disfrutando de su confusión.
—Lo que estoy intentando decirte es que ahí fuera hay alguien que pinta cuadros y los firma con tu nombre —dijo ella con impaciencia.
—¿Por qué alguien sería tan estúpido como para intentar suplantarme?
—Por dinero, por supuesto. Eres muy famoso.
—Soy famoso por mis escándalos —contraatacó Mac—. Cuando yo muera, mis cuadros no valdrán nada. Sólo serán recuerdos. —Dejó el pañuelo sobre la mesita—. ¿Puedo quedarme con esto o piensas devolvérselo a la señora Waters?
—No seas idiota, no le pedí permiso para cortarlo.
—Así que cortaste un trozo de pintura. ¿En serio? ¿Crees que no lo notará?
—El cuadro está muy arriba y lo hice con cuidado para que no se viera. —La mirada de Isabella cayó sobre el lienzo en el caballete—. Por cierto, debo decirte que eso que estás pintando es repulsivo. Parece una araña.
A Mac le importaba un bledo el cuadro, pero cuando lo miró se le cayó el alma a los pies. Isabella tenía razón: era horrible. Todas sus obras lo eran últimamente. Desde que estaba sobrio no había sido capaz de pintar nada decente, y no entendía por qué se le había ocurrido que sería diferente en esta ocasión.
Dejando escapar un rugido de frustración, tomó un paño lleno de pegotes de óleo y lo arrojó sobre la tela. Cayó sobre el recién pintado abdomen de Molly, y unos oscuros regueros recorrieron la piel rosada.
Cuando apartó la vista del cuadro, alcanzó a ver que Isabella salía del estudio lo más rápido que podía. Corrió tras ella y la alcanzó en el primer tramo de escaleras. La adelantó y le interrumpió el paso apoyando una mano en el pasamanos y la otra en la pared, manchando de pintura el empapelado que ella misma había elegido cuando redecoró la casa hacía seis años.
Isabella le lanzó una fría mirada.
—Déjame pasar, Mac. Tengo un montón de cosas que hacer antes del almuerzo y ya he perdido mucho tiempo.
Mac respiró hondo varias veces, intentando aplacar la furia.
—Espera, por favor —se obligó a decir—. Vayamos a la salita. Le diré a Bellamy que nos sirva el té y podremos hablar de esos cuadros míos que crees que han falsificado. —Cualquier cosa que impidiera que se fuera. Tenía el presentimiento de que si ella salía de su casa, jamás volvería a entrar.
—No tengo nada que discutir sobre ese tema. Sólo he pensado que te interesaría saberlo.
Mac era consciente de que todos los sirvientes estaban abajo, escuchando. Puede que no fueran visibles, pero sí estarían entre las sombras, esperando a ver qué ocurría. Adoraban a Isabella y parecían llevar luto desde el día en que se había marchado.
—Isabella —le dijo bajito—, quédate.
La tensión que rodeaba los ojos de Isabella se suavizó. Él le había hecho daño y lo sabía. Le había hecho daño muchas veces.
Mac se había detenido dos escalones más abajo que ella y la ruborizada cara de su esposa quedaba a la misma altura que la suya. La vio entreabrir los labios, rojos y voluptuosos. Podría hacer desaparecer la distancia que les separaba y besarla; si quería, podría sentir su boca, saborear la cálida humedad de su lengua.
—Por favor… —susurró él. «Te necesito».
Molly eligió justo ese momento para subir las escaleras hacia ellos.
—¿Está preparado, milord? ¿Todavía quiere que mantenga los dedos sobre mi cosita?
Mac vio que Isabella cerraba los ojos y apretaba los labios en una línea.
—¡Bellamy! —gritó hacia el piso inferior—. ¿Qué demonios hace Molly fuera de la cocina?
La modelo se acercó con una amable sonrisa.
—Oh, a milady no le importa verme, ¿verdad, milady? —Molly se coló bajo el brazo de Mac, pasó junto a Isabella y siguió subiendo hacia el estudio.
—No, Molly —dijo Isabella con frialdad—. No me importa verte.
Se levantó las faldas con la mano enguantada e imitó a la modelo, pasando bajo el brazo de Mac. Él intentó retenerla.
Isabella retrocedió. Él se dio cuenta tras un largo instante que no fue por odio, sino porque su mano estaba manchada de pintura oscura.
Mac comenzó a golpearse la cabeza contra la pared al tiempo que maldecía entre dientes. No la detendría. Al menos no ahora, con todo el servicio espiándoles e Isabella mirándole de esa manera.
Su mujer siguió bajando. Mac la siguió.
—Le diré a Molly que se vaya. Por favor, quédate a comer. Mis criados pueden hacer esos recados tan urgentes.
—Lo dudo mucho. Algunos de mis recados son demasiado personales. —Isabella llegó a la planta baja y tomó la sombrilla que había dejado en el vestíbulo.
«Bellamy, que no se te ocurra abrir la puerta».
Bellamy hizo justo lo contrario a lo que él deseaba, permitiendo que entrara una bocanada del fétido aire londinense. El cabriolé de Isabella estaba fuera y el lacayo esperaba junto al carruaje.
—Gracias, Bellamy —pronunció ella con voz serena—. Buenos días.
Y salió.
Mac quiso correr tras ella, tomarla por la cintura y arrastrarla de vuelta a la casa. Una vez hecho eso, podría decir a Bellamy que corriera el cerrojo para que no pudiera volver a marcharse. Puede que al principio Isabella le odiara, pero poco a poco entendería que aquél era el lugar que le correspondía.
Mac se obligó a permitir que su ayuda de cámara cerrara la puerta. Las tácticas que habían funcionado a sus salvajes antepasados en las Highlands serían inútiles con Isabella. Ella le lanzaría una de esas frías miradas suyas y lo haría caer de rodillas. Se había postrado ante ella muy a menudo en el pasado. No le importaba sentir la alfombra bajo las piernas si a cambio obtenía una de sus repentinas carcajadas y la escuchaba decir: «¡Oh, Mac! No seas tonto». Entonces, la hacía rodar con él sobre la alfombra y obtener su perdón se convertía en una tarea muy interesante.
Mac se hundió en el último escalón y ocultó la cabeza entre las manos manchadas de pintura. Acababa de dar un paso atrás. Isabella le había pillado desprevenido y él había arruinado la hermosa oportunidad que se le había brindado.
—Oh, el cuadro está estropeado. —Molly comenzó a bajar las escaleras entre un frufrú de sedas—. Bueno, creo que ha quedado gracioso.
—Márchate a casa, Molly —dijo Mac con un hilo de voz—. Te pagaré el día completo.
Esperaba que Molly gritara de placer y se fuera a toda prisa, pero se sentó a su lado.
—¡Oh, pobrecito! ¿Quiere que le haga sentir mejor?
La erección de Mac había desaparecido y no quería excitarse con nadie que no fuera Isabella.
—No, gracias.
—Como quiera. —Molly le pasó los dedos por el pelo—. Es mucho peor cuando el amor no es correspondido, ¿verdad, milord?
—Sí. —Mac cerró los ojos. La furia y la necesidad le envolvieron hasta hacerle sentir enfermo—. Tienes razón, es muchísimo peor.
Al baile de cacería que lord y lady Abercrombie ofrecieron en Surrey la noche siguiente acudió toda la gente importante. Isabella entró en el salón con el corazón acelerado, esperando ver a Mac en cualquier momento. Su doncella, Evans, la había puesto en antecedentes y sabía que él también estaba invitado; Evans había obtenido la información de su viejo amigo, Bellamy.
Ver a Mac semidesnudo en su estudio el día anterior había conseguido que se dirigiera directa a casa y acabara tendida en la cama en medio de un mar de lágrimas. No llevó a cabo los recados porque se pasó el resto de la tarde acurrucada sobre el lecho, sintiendo lástima de sí misma.
A la mañana siguiente se obligó a levantarse y aceptar la realidad. Tenía dos opciones: evitar a Mac, como había hecho en el pasado, o resignarse a encontrárselo por Londres. Podían ser educados; podían ser amigos. Debía acostumbrarse a verle para que su presencia no le afectara tanto. Tenía que endurecerse de manera que no sintiera el corazón en la garganta cada vez que viera su hermoso rostro o su pícara sonrisa.
Puede que la segunda opción fuera más inquietante, pero se obligó a seguir ese camino. No se ocultaría como un conejo asustado. Por tanto, aceptó la invitación de lord Abercrombie a pesar de que sabía que existían muchas posibilidades de que Mac también asistiera.
Indicó a Evans que la ayudara a ponerse un nuevo vestido de baile de raso azul, con pequeños capullos de rosa amarillos bordados en el corpiño. Maude Evans, que se jactaba de haber servido a las más célebres mujeres de Inglaterra, entre ellas varias cantantes de ópera, una duquesa y una cortesana, trabajaba para ella desde el día siguiente a su escandalosa fuga con Mac. Evans había llegado a la casa de Mac en Mount Street donde la esperaba Isabella, que no tenía más que la alianza en el dedo y el vestido de baile que había utilizado la noche anterior. La doncella lanzó una ojeada a la inocente cara de Isabella y se convirtió en su feroz protectora.
«Bueno, parezco una respetable matrona de casi veinticinco años. —Se observó en el espejo mientras Evans le ponía el collar de diamantes—. No tengo que avergonzarme de nada».
Aun así, se le aceleró el corazón cuando entró en el salón de baile de lord Abercrombie y vio a un alto Mackenzie en el comedor. Los anchos hombros tensaron una chaqueta negra de gala cuando él apoyó el codo en la repisa de la chimenea. Vestía el kilt de los Mackenzie.
Isabella se dio cuenta al instante de que no era Mac, sino su hermano Cameron. Dividida entre el alivio y la alegría, se separó de los amigos con los que había llegado y atravesó la multitud hacia él con las faldas levemente levantadas.
—Cam, ¿qué haces aquí? Pensé que estarías en el norte, preparándote para el St. Leger.
Cameron lanzó al fuego el cigarro que estaba fumando, le tomó las manos y se inclinó para besarla en la mejilla. Olía a whisky y a humo, como siempre, aunque en ocasiones esos aromas se entremezclaban con el olor a caballos. Cameron poseía los mejores purasangres de carreras de Inglaterra.
El segundo de los Mackenzie era un poco más corpulento que Mac: tenía los hombros un poco más anchos y le aventajaba en un par de centímetros; una cicatriz le atravesaba el pómulo izquierdo. Su pelo, siempre revuelto, era más oscuro que el de sus tres hermanos y sus ojos más dorados. Resultaba conocido por ser la oveja negra de los Mackenzie, intimidante tarea en una familia cuyas gestas inundaban los periódicos sensacionalistas. Era bien sabido que Cameron, viudo y con un hijo de quince años, tomaba una nueva amante cada seis meses. Entre sus conquistas estaban incluidas celebridades, cortesanas o viudas de la alta aristocracia. Hacía mucho tiempo que Isabella había dejado de intentar seguir la pista a sus affaires.
Cameron se encogió de hombros en respuesta a su pregunta.
—Había poca diversión por allí. Los entrenadores saben de sobra lo que deben hacer y, de todas maneras, me pasaré por allí antes de la primera carrera.
—No sabes mentir, Cameron Mackenzie. Te ha enviado Hart, ¿verdad?
Cam no se molestó en fingir vergüenza.
—Hart se quedó preocupado al ver que Mac te seguía después de la boda de Ian. ¿Ha resultado muy pesado?
—No —respondió Isabella con rapidez. Adoraba a sus cuñados, pero tenían cierta tendencia a meter las narices en lo que no les importaba. Les agradecía que no la hubieran dejado de lado cuando le abandonó hacía ya tres años y medio, pero resultaban demasiado entrometidos. Hart, Cameron e Ian le habían demostrado de mil maneras que para ellos seguía formando parte de la familia. Y como tal, velaban por ella como protectores hermanos mayores.
—¿Hart te ha enviado de niñera? —preguntó.
—Sí —replicó Cameron con la cara seria—. Deberías ver lo bien que me queda la cofia y el delantal.
Isabella se rió y él se unió a ella. Tenía la típica risa ronca de quien posee una voz cascada.
—¿Beth se encuentra bien? —preguntó ella—. ¿Están bien, ella e Ian?
—Estaban muy bien cuando me fui. Ian se muestra encantado ante la perspectiva de convertirse en padre. No pasan cinco minutos sin que lo mencione.
Isabella sonrió con deleite. Ian y Beth, su nueva cuñada, eran tan felices que apenas podían esperar para sostener a su hijo en brazos. Ese pensamiento le produjo también una punzada de pesar que contuvo con rapidez.
—¿Y Daniel? —continuó ella la conversación—. ¿Te ha acompañado?
Cameron negó con la cabeza.
—Daniel está con un viejo catedrático que deberá llenar su cabeza de conocimientos antes de San Miguel. Quiero que los tutores de Danny tengan las menos razones posibles para suspenderle.
—¿Lecciones en vez de caballos? Tengo la certeza de que nuestro Danny no se lo habrá tomado muy bien.
—No, pero si continúa sacando esas notas tan bajas jamás podrá acceder a la universidad.
Aquel hombre alto y de oscura reputación parecía tanto un padre preocupado que Isabella se rió otra vez.
—Intenta seguir tus pasos, Cam.
—Sí, es cierto. Y ésa es mi mayor preocupación.
A espaldas de Isabella comenzaron a sonar las primeras notas de un vals y las parejas comenzaron a dirigirse a la pista de baile. Cameron le tendió la mano.
—¿Bailas, Isabella?
—Me encant…
La educada aceptación de Isabella quedó interrumpida cuando unos firmes dedos se cerraron en torno a su codo. Olió el jabón de Mac, su familiar aroma masculino encubierto apenas por una imperceptible nota a trementina.
—Este vals es mío —le dijo Mac al oído—. No te molestes en decirme que tienes el carnet lleno, esposa mía, porque sabes de sobra que me limitaré a romperlo.
2
La residencia en Mount Street de un conocido lord escocés y su nueva esposaha experimentado una completa transformación. Los privilegiados que hansido invitados a ella comentan que los empapelados, las alfombras y las obrasde arte son de un refinamiento y gusto exquisitos, lo que habla a su vez de lagentil educación de la anfitriona. Los convidados van desde aquél os recién llegados de París a príncipes extranjeros y damas de la más alta alcurnia,pertenecientes a nuestra sociedad londinense.
-Abril, 1875
Isabella no llegó a entender nunca cómo llegó a la pista de baile sin tropezarse con los escarpines rosados de tacón alto que le cubrían los pies. Escuchó que comenzaba la música y notó la mano de Mac en la cintura antes de verse envuelta en los giros del baile. Aquella táctica de mantenerse indiferente cuando estuviera cerca de Mac le pareció, de repente, ridícula.
Siempre había adorado bailar el vals, pero sobre todo le gustaba bailarlo con Mac. Él sabía guiarla con precisión y conseguía que se olvidara de contar los pasos y que, simplemente, se dejara llevar por la música. Bailar con él era parecido a flotar en el aire; a salvo entre los brazos del hombre que amaba.
Esa noche, los escarpines le apretaban y el corazón le latía dolorosamente contra las costillas. La mano de él en su cintura le quemaba a través del corpiño, el corsé y la camisola, como si sus dedos dejaran marcas en la piel desnuda. Las firmes piernas masculinas se movían contra sus faldas, calentándola todavía más.
—Eres un grosero, ¿lo sabías? —dijo ella fingiendo naturalidad, como si no estuviera más enervada a cada paso—. Me apetecía hablar con Cameron.
—Cameron sabe de sobra cuando no es necesario que actúe de carabina.
Imaginar a Cameron, un empedernido mujeriego, como carabina debería haber resultado divertido, pero Isabella estaba demasiado absorta en Mac para encontrarle la gracia. Deseó que no le gustara tanto sentir el movimiento de su hombro bajo la mano, ni la manera en que él retenía sus dedos con firmeza. Los dos iban cubiertos por varias capas de ropa según dictaba la moda imperante pero, en su opinión, no eran suficientes.
—Supongo que te sentirás muy satisfecho de ti mismo —dijo ella, intentando que no le temblara la voz—. Sabes que no podía negarme a bailar contigo sin que luego fuéramos la comidilla de Londres. A todo el mundo le encanta hablar de nosotros.
—La insaciable inclinación de los londinenses por las murmuraciones es una de las armas de mi arsenal —replicó Mac, con la voz matizada como el vino fino—. Aunque, sin embargo, no siempre puedo usarla a mi favor.
Isabella no fue capaz de mirarle a los ojos. Ya le costaba demasiado esfuerzo seguir moviéndose como para perderse en esas pupilas del color del cobre dorado. Así que clavó la mirada en la barbilla masculina, que podía llegar a cubrirse con un espeso vello dorado rojizo. Recordar por qué sabía tal cosa no la ayudó en absoluto.
—Es interesante, y un poco ofensivo, comprobar que describes lo que ocurre entre nosotros en términos bélicos —comentó ella.
—Es una metáfora muy apropiada. Este salón es un campo de batalla, el baile el combate, y tu arma ese decadente vestido que tan bien te sienta.
La mirada de Mac se deslizó sobre el corpiño, desde el hombro hasta los atrevidos capullos amarillos que bordeaban el audaz escote. Isabella tenía debilidad por las rosas de ese color desde que él la retrató rodeada de ellas al día siguiente a su boda. Los ojos de Mac se oscurecieron y a ella comenzó a arderle la piel.
—Entonces, otra de tus armas será hacerme bailar hasta que no sienta los pies —replicó ella—. Eso, y tu kilt.
Él pareció desconcertado.
—¿Mi kilt?
—Te sienta muy bien el kilt.
A Mac le centellearon los ojos.
—Oh, sí. Recuerdo que siempre te gustó mirarme las piernas… y otras partes de mi anatomía. ¿Sabes que corre el rumor de que un escocés no lleva absolutamente nada debajo de la falda?
Isabella recordó esas mañanas en las que él, sólo con un kilt envuelto descuidadamente alrededor de las caderas, leía el periódico con los pies apoyados en la mesita del dormitorio. Mac resultaba arrebatador vestido; pero sin ropa era devastador.
—Estás leyendo demasiado en mis palabras —dijo Isabella, indecisa.
—¿De veras? ¿Te gustaría salir a la terraza y descubrir si las mías son ciertas o no?
—No pienso ir a ninguna terraza contigo, gracias. —Había sido en la terraza de la casa de su padre, después de que Mac se colara en su baile de presentación sin invitación, donde la besó por primera vez.
A él le brillaron los ojos y una pecaminosa sonrisa curvó sus labios.
—¿Crees que la terraza será un campo de batalla menos ventajoso para ti?
—Si vamos a seguir con esas metáforas bélicas, sí; creo que salir a tomar el aire supondría para mí una desventaja táctica.
La acercó un poco más.
—Isabella, tú siempre posees ventaja sobre mí.
—No lo creo, ¿por qué dices eso?
Él la apretó todavía más.
—Porque me dejas sin defensas con sólo entrar en donde yo esté; como hiciste ayer en mi estudio. He vivido como un monje durante tres años y medio y, verte, olerte, tocarte… Ten piedad de un pobre hombre… célibe.
—No estar con otras ha sido elección tuya.
Mac atrapó y sostuvo su mirada, consiguiendo por fin que ella le mirara a los ojos. Detrás de aquel pícaro brillo, Isabella notó un convencimiento que jamás había percibido antes.
—Sí —confirmó él—. Lo fue.
Isabella le creyó. Podría nombrar sin dificultad media docena de mujeres que se meterían en la cama con Mac Mackenzie en el mismo momento en que él les indicara que serían bien recibidas. Sabía que no se había dedicado a perseguir a otras mujeres, ya fuera antes o después de que ella le dejara, porque muchos se hubieran solazado en decírselo si lo hubiera hecho. Hasta los más rencorosos tenían que admitir que Mac le había sido fiel, incluso después de su separación.
—Quizá debería cambiar de perfume —sugirió.
—No tiene nada que ver con tu perfume. —Mac se inclinó sobre ella, rozándole con el aliento el punto donde se unían el cuello y el hombro—. Me agrada notar que todavía usas esencia de rosas.
—Me gustan las rosas —dijo ella con debilidad.
—Lo sé. Las amarillas.
Isabella se tropezó otra vez y él la sostuvo apretando la mano en su cintura.
—Cuidado.
—Estoy torpe esta noche —aseguró ella—. Los escarpines son una tortura. ¿Podemos tomar asiento, por favor?
—Ya te lo he dicho. Este vals es mío. Bailarlo es mi precio, y no estoy dispuesto a renunciar a él cuando sólo has pagado la mitad.
—¿Tu precio para qué?
—Para no besarte hasta hacerte perder el sentido delante de todo el mundo. Por no mencionar que no lo hiciera ayer, en las escaleras.
A ella le temblaron los dedos.
—¿Me habrías besado contra mi voluntad?
—Pero tú querías que lo hiciera, mi querida esposa. Te conozco demasiado bien.
Isabella no respondió; él tenía razón. Cuando estaban frente a frente, en las escaleras de la casa que solían compartir, le habría dejado besarla. Si Molly no les hubiera interrumpido, hubiera permitido que la rodeara con los brazos y apretara su cara, manchada de pintura y todo, contra la de ella; que la tocara como quisiera. Pero él la había dejado marchar.
—Por favor, ¿podemos detenernos, Mac? De veras, tengo mucho calor.
—Te has ruborizado. Sólo hay un remedio para eso.
—¿Una silla y un refresco frío?
—No. Un paseo por la terraza. —La sonrisa de Mac se extendió por toda su cara. Era la misma sonrisa pícara que había logrado conquistar a la debutante que era seis años antes. También entonces habían bailado y la había estrechado contra su cuerpo antes de cruzar rápidamente con ella el salón de baile hasta la puertaventana.
—Mac…
Él ignoró su protesta y la condujo hasta la salida a la fría y débilmente iluminada terraza.
—Bien —fue su única respuesta.
Finalmente, Isabella se encontró con la espalda contra la pared y las firmes manos de Mac a ambos lados del cuerpo.
El aliento de Isabella era dulce, su cuerpo resultaba cálido en la frescura exterior. Sus pechos pugnaban por escapar del atrevido escote y los diamantes centelleaban sobre su piel.
Habían estado en la misma posición en la terraza del padre de Isabella la noche que se conocieron; ella con la espalda contra la pared, él con las manos sobre los ladrillos a ambos lados de Isabella, que tenía entonces dieciocho años, un vestido blanco y virginal y un collar de perlas como único adorno. Una damisela pura e intocable con un pelo glorioso; una ciruela madura lista para caer del árbol.
La tentación de tocarla fue irresistible. Mac había acudido allí en respuesta a una simple apuesta: debía colarse sin invitación en la casa del sumamente pedante conde de Scranton, bailar con la correcta y estirada debutante en cuyo honor se ofrecía aquel baile y besarla.
Mac esperaba encontrarse con una jovencita envuelta en tules, poseedora de una boca remilgada y modales irritantes. Sin embargo, conoció a Isabella.
Fue como descubrir una mariposa entre incoloras polillas. En el mismo momento en que la vio quiso que se la presentaran, hablarle, saberlo todo sobre ella. Recordó que Isabella le había observado abrirse camino en el abarrotado salón de baile con la barbilla en alto, desafiándole con sus ojos verdes a que se atreviera a hacer lo que estaba pensando. Sus amigas se agolpaban a su espalda, sin duda advirtiéndola de quién era él, esperando ver cómo rechazaba al escandaloso lord Roland «Mac» Mackenzie. Isabella, como él supo después, era toda una experta en rechazos.
Se detuvo frente a ella y, sin pronunciar palabra, Isabella le dejó sin aliento. Su pelo se derramaba sobre los hombros como una roja oleada, en sus ojos brillaba una fría inteligencia; y la deseó. Quería bailar con ella, pintarla, hacerle el amor.
«Vamos, cariño. Peca conmigo».
Mac se había apresurado a agarrar al conocido más cercano para obligarle a presentársela, seguro de que una damita perfectamente educada como ella se negaría a hablarle hasta que no hubieran sido presentados formalmente. Cuando él le tendió la mano y le hizo la pregunta convencional: «Milady, ¿quiere bailar el vals conmigo?», ella le lanzó una fría mirada y alzó la muñeca para mostrarle el carnet de baile que colgaba de ella.
—Una lástima —había dicho—, tengo el carnet lleno.
Por supuesto que lo tenía. Era la debutante de la temporada. La hija mayor del conde de Scranton; no había mejor partido que ella. Uno de los caballeros elegidos por su padre se abría paso a empujones hacia ellos, apresurándose a reclamar su vals.
Mac tomó el carnet y, apoyándolo en la palma, sacó un lápiz del bolsillo y cruzó una línea diagonal sobre todos los nombres anotados. Sobre ella escribió con descuido «Mac Mackenzie».
Dejó caer el carnet y le tendió la mano.
—Venga a bailar conmigo, lady Isabella —dijo, desafiante…
Esperaba que ella le rechazara con frialdad. Que se diera la vuelta con la nariz alzada en el aire, que indicara a los lacayos de su padre que le arrojaran fuera con cajas destempladas.
Pero puso su mano sobre la de él. Se fugaron aquella misma noche.
Esta noche, en la penumbra de la terraza de lord Abercrombie, el pelo de Isabella brillaba como el fuego, pero sus ojos se mostraban reservados. No había gritado ni le había rechazado la noche que se conocieron, y tampoco lo hizo ahora.
Ella le había mirado con coraje en la terraza de la casa de su padre, sin miedo en los ojos. Mac le había rozado los labios con los suyos, un simple contacto, no un beso y, sin embargo, cuando se retiró, ella le miraba sorprendida.
Mac se sintió igual de conmocionado. Su intención había sido reírse de su inocencia y alejarse de ella. Debutante besada, apuesta ganada. Pero después de aquel primer roce no podría haberse alejado ni aunque estuviera atado al más veloz de los purasangres de Cameron.
Cuando sus bocas volvieron a tocarse ella separó los labios, devolviéndole el beso. Mac se rió para sus adentros triunfalmente, le dijo que era dulce antes de reclamar su boca. Ansió tenerla en su cama aquella misma noche; la necesitaba allí, la deseaba con todo su ardor. Pero supo que la arruinaría si no se casaban antes y él no quería dañar ni un pelo de su cabeza.
Así pues, se casaron.
Aquella noche, después del primer beso, Isabella susurró su nombre. Esta noche, los mismos labios se separaron para decir:
—¿Has indagado sobre lo que te conté ayer por la mañana?
Las palabras le trajeron de vuelta a la realidad como si le hubiera lanzado un cubo de agua fría.
—Ya te lo he dicho, Isabella: me importa un bledo si alguien se dedica a copiar mis cuadros y a estampar mi firma en ellos.
—¿También te da igual que los venda?
—Que le aproveche. —Quienquiera que se molestara en hacer tal cosa bien podría disfrutar del dinero.
Isabella le observó con seriedad y los ojos muy abiertos.
—No se trata únicamente del dinero. Quien sea está robando una parte de ti.
—¿De veras? —Mac no podía imaginar qué parte. Isabella se llevó consigo casi todo lo que era cuando le abandonó, dejándole un enorme agujero en el pecho.
—Sí. La pintura es tu vida.
No, la pintura había sido su vida. Intentar retratar a Molly la mañana anterior había acabado convirtiéndose en un absoluto desastre. Los cuadros que había realizado en París en el verano fueron igual de malos y acabaron en la basura. Mac ya lo había aceptado: esa parte de su vida estaba acabada.
—Sabes que me dediqué a pintar para molestar a mi padre —le recordó él con voz plana—. Ha pasado mucho tiempo y ya estoy fuera del alcance de ese viejo bastardo.
—Pero te enamoraste del arte. Siempre lo has dicho. Has realizado algunas obras maravillosas, lo sabes de sobra. Puede que ahora te muestres despectivo al respecto, pero algunos de tus cuadros son asombrosos.
Sí, asombrosos. Aquello era lo que más dolía.
—Bueno, he perdido el gusto por ello.
—Ayer por la mañana te vi pintar con gran energía cuando entré.
—Un cuadro que, como tú muy bien señalaste, era horrible. Le pagué a Molly el día completo y le pedí a Bellamy que lo destruyera.
—Santo Cielo, no era tan malo. Aunque admito que tampoco parecía tu estilo.
Él se encogió de hombros.
—Lo pinté para ganar una apuesta. Antes de marcharme de París unos amigos me retaron a realizar un cuadro erótico. Afirman que ya no soy capaz de hacer tal cosa. Según ellos me he vuelto demasiado mojigato como para pintar algo un poco picante.
Isabella soltó una carcajada y él notó su cálido aliento. Le recordó la manera en que ella solía reírse sobre su piel cuando se acurrucaban bajo las mantas en las frías noches de invierno.
—¿Mojigato tú? —apostilló.
—Aposté para salvar mi honor, pero te aseguro que voy a perder. —Aquello le molestaba, pero no por orgullo. Se había dado cuenta el día anterior de que no podía pintar por mucho que lo intentara. Sencillamente no podía.
—¿Qué ocurrirá si pierdes? —preguntó ella.
—No recuerdo los detalles. Creo que tendré que cantar con el Ejército de Salvación o algo igual de ridículo.
Isabella se rió otra vez; un sedoso sonido.
—Pobrecito…
—Una apuesta es una apuesta, cariño. Se trata de mi honor.
—Supongo que no es más que un ritual masculino que jamás comprenderé. Aunque en la Selecta Academia de la señorita Pringle realizábamos algunas apuestas a escondidas.
Mac apoyó el brazo en la pared, acercándose a ella todavía más.
—Estoy seguro de que eso escandalizaría a la señorita Pringle.
—No te creas, sólo nos castigaba. Parecía saber siempre qué tramábamos.
—La señorita Pringle es muy perceptiva.
—Es muy inteligente. No te burles de ella.
—Ni se me ocurriría hacer tal cosa. Incluso me cae bien. Si tú eres el típico producto de esa academia, deberían acudir allí todas las señoritas del país.
—No tendría plazas —dijo Isabella—. Por eso se la conoce como Selecta Academia de la señorita Pringle.
Así solían ser las cosas con Isabella. Un disparate tras otro mientras frotaba su sedoso pelo entre los dedos. Haraganear en la cama, hablar, reírse, discutir de nada y de todo al mismo tiempo.
«Maldición, quiero recuperarla».
La había echado de menos desde el momento en que Ian le entregó su nota.
«¿Qué es esto?», había preguntado sin ganas, con un intenso dolor martilleándole la cabeza tras haber pillado una borrachera especialmente intensa la noche anterior. ¿Isabella se dedicaba ahora a pasarle notitas?
La mirada dorada de Ian se deslizó por su hombro derecho; a su hermano menor le incomodaba mirar a cualquiera a los ojos.
«Isabella se ha marchado. En la carta te lo explica».
«¿Marchado? ¿Cómo que se ha marchado?».
Había roto el sello y leído las desafortunadas palabras.
«Querido Mac,
Te amo. Siempre te amaré.
Pero ya no puedo seguir viviendo contigo».
Ian le observó mientras barría con el brazo el contenido de la mesa de pintura, poseído por una furia imparable. Una vez que se le pasó la ira, había vuelto a leer la carta, e Ian, al que no le gustaba que le tocaran, le puso la mano en el hombro.
«Ha hecho bien en marcharse».
Las lágrimas llegaron mucho después, cuando se había perdido en el estupor y en la bebida y la carta permanecía arrugada sobre el tapete.
Isabella se estremeció de repente, arrancándole de sus pensamientos.
—Tienes frío —constató Mac. El acaloramiento había desaparecido y el escotado vestido no la protegía del fresco de aquella noche otoñal. Se quitó la chaqueta y le cubrió los hombros.
Mac sostuvo las solapas sobre sus pechos mientras le inundaba la necesidad por ella. Estaban a solas, nadie les observaba; era su esposa y él necesitaba tocarla. Bailar con ella había sido un error. Había podido disfrutar de una pizca de ella, pero ahora quería más, mucho más. Quería desenredar sus rizos, derramar su pelo sobre su torso desnudo. Quería que le mirara con ojos lánguidos y sonrientes; ansiaba que le acariciara mientras le hacía alcanzar el éxtasis.
Mac la había pintado a la mañana siguiente de su apresurada boda. Isabella estaba sentada en el borde de la cama, desnuda, con las sábanas enredadas en su cuerpo. Reflejó justo el instante en el que se estaba recogiendo el pelo llameante y sus firmes pechos se alzaban con los movimientos. Ella se había llevado esa pintura consigo cuando se fue y él no le pidió nunca que se la devolviera. Desearía tenerla en su poder, al menos así podría mirarla y recordar.
—Isabella. —La palabra fue un susurro y un gemido a la vez—. Te echo mucho de menos…
—Yo también te echo de menos. —Ella le acarició la cara con suavidad—. Yo también te añoro, Mac.
«Entonces, ¿por qué me abandonaste?».
Contuvo las palabras que pugnaban por salir de su boca. Las recriminaciones sólo conseguirían enfadarla y ya había habido demasiada cólera entre ellos.
«Ni siquiera has intentado recuperarla —le había dicho Ian hacía poco tiempo—. Jamás pensé que fueras tan imbécil».
Pero él sabía que tenía que actuar con cautela. Si la presionaba demasiado se alejaría de él como si fuera un elusivo rayo de sol que él intentara apresar entre sus manos.
—En realidad, si me permites unos momentos de tu tiempo —comenzó Mac, alejándose de su cuello—, te he traído aquí por una razón en concreto.
Ella sonrió.
—¿Para que me enfriara después de nuestro enérgico baile?
—No. —«Maldita sea, no me lo pongas más difícil»—. Para pedirte ayuda.