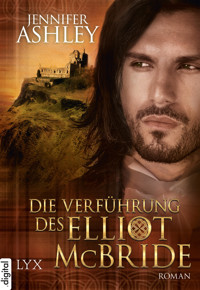5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
1881. Los cuatro hermanos Mackenzie son ricos, poderosos, peligrosos, excéntricos y… escoceses. Los escándalos y rumores que les envuelven, las habladurías sobre sus amantes y sus oscuros apetitos, tienen alborotado a todo el país. Cualquier dama sabe que si es vista con uno de ellos perderá la reputación de inmediato. Lady Eleanor Ramsay es la única que sabe toda la verdad sobre Hart Mackenzie. A pesar de que es la mujer que le rechazó y le dejó plantado prácticamente ante el altar hace ya mucho tiempo, él jamás ha podido arrancarla de su corazón. Hart lo tiene todo: un ducado, riqueza, poder, influencias… Está acostumbrado a obtener lo que quiere. Todas las mujeres le desean; su habilidad como amante es legendaria. Pero Hart ha sacrificado mucho para mantener a salvo a sus hermanos, primero de su brutal padre y luego del resto del mundo. Y la vida le ha castigado por ello, robándole lo que más quería; algo de lo que, por desgracia, se dio cuenta cuando ya era demasiado tarde. Ahora, Eleanor ha vuelto a aparecer en su vida. Se presenta ante su puerta con unas escandalosas fotografías. Intrigado por el desafío que lee en aquellos penetrantes ojos azules, y atraído por su encantadora determinación, se pregunta si su amor de juventud ha aparecido para llevarlo a la ruina… o para salvarlo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
JenniferAshley
LA ESPOSA PERFECTA PARA EL DUQUE
Título original: The Duke's Perfect Wife
Primera edición: agosto de 2015
Copyright © 2012 byJennifer Ashley
© de la traducción: Mª José Losada Rey, 2013
© de esta edición: 2015, Ediciones Pàmies, S.L.
C/ Mesena,18
28033 Madrid
ISBN: 978-84-16331-38-3
BIC: FRH
Ilustración de cubierta: Franco Accornero
Este libro está dedicado a mis padres.
A mi padre, al que perdí este año, y a mi madre, que es más fuerte de lo que ella cree.
Gracias por vuestro estímulo, paciencia y amor.
1
«Hart Mackenzie».
Las malas lenguas decían que él conocía todos los placeres que las mujeres anhelaban y que sabía perfectamente cómo proporcionárselos. Que Hart no preguntaba a ninguna mujer qué quería; era posible que ni siquiera ella misma lo supiera, pero lo tendría muy claro una vez que él hubiera terminado. Y querría más.
Hart poseía poder, riqueza, habilidad, inteligencia y la capacidad de hacer que todos —hombres y mujeres— hicieran lo que él quería y pensaran que era idea propia.
Lady Eleanor Ramsay sabía de primera mano que todo eso era cierto.
Se había personado en St. James Street aquella tarde de febrero, inesperadamente benigna, para mezclarse entre los periodistas que aguardaban a que el gran Hart Mackenzie, duque de Kilmorgan, abandonara su club. Con aquel vestido pasado de moda y un enorme sombrero, lady Eleanor Ramsay parecía una escritorzuela del tres al cuarto, tan deseosa de una buena historia como cualquiera de los presentes. Sin embargo, mientras el resto había acudido para conseguir una historia sobre el famoso duque escocés, ella estaba allí para cambiar su vida.
Los periodistas se pusieron en movimiento en cuando vislumbraron al alto duque en el umbral. Sus anchos hombros llenaban una entallada chaqueta negra y un kilt con los colores de los Mackenzie le rodeaba las caderas. Siempre llevaba puesta esa prenda tradicional. Su intención era recordar a cualquiera que le viera que, por encima de todo, era escocés.
—¡Excelencia! —gritaron los reporteros—. ¡Excelencia!
Una marea de hombres la adelantó, dejándola atrás. Ella se abrió paso hasta el frente a empujones, utilizando para ello la sombrilla plegada sin compasión.
—¡Oh, perdón! —se disculpó cuando sus movimientos empujaron a un tipo que intentó apartarla de un codazo.
Hart no la miró a ella ni al resto. Se puso el sombrero y bajó los escalones que separaban el club de la puerta abierta del carruaje descubierto. Era un maestro en el arte de ignorar aquello que no le importaba.
—¡Excelencia! —gritó, ahuecando las manos alrededor de la boca—. ¡Hart!
Él se detuvo en seco y se volvió hacia ella. Sus miradas se encontraron. Sus pupilas doradas parecieron atravesarla, a pesar de los seis metros que les separaban.
Se le debilitaron las rodillas. Había pasado un año desde la última vez que le vio; entonces se habían encontrado por casualidad en la estación del tren. Él la siguió a su compartimento y la obligó a aceptar algo de dinero. Estaba segura de que se lo había ofrecido por lástima y eso le dolió. Hart también le había entregado una de sus tarjetas, que le deslizó en el interior del corpiño. Recordó el calor de sus dedos y el roce de la cartulina contra la piel.
Hart se inclinó para decir algunas palabras a uno de los lacayos, que tenía aspecto de púgil y esperaba junto al carruaje. El hombre asintió con la cabeza antes de comenzar a caminar hacia ella, atravesando la frenética marea de reporteros.
—Por aquí, milady.
Ella apretó con fuerza la sombrilla cerrada, consciente de que todos los ojos estaban clavados en su espalda, y le siguió. Hart no apartó la vista de su rostro mientras se acercaba. Hubo un tiempo en el que había sido muy excitante ser el centro de toda su atención.
Cuando llegó al vehículo, Hart la tomó por el codo y la ayudó a subir al cabriolé.
Ella contuvo el aliento al sentir su contacto. Se sentó, intentando aplacar los alocados latidos de su corazón, y Hart subió detrás, acomodándose enfrente. ¡Gracias a Dios! Jamás sería capaz de hacer la proposición que tenía en mente si se sentaba a su lado; la distraería con la calidez de su sólido cuerpo.
El lacayo cerró la portezuela, y ella se sujetó el sombrero al notar que el vehículo se ponía en marcha. Los periodistas comenzaron a gritar y maldecir en el momento en que su presa se alejó y el cabriolé se mezcló con el tráfico de St. James Street camino de Mayfair.
Eleanor se volvió para mirar hacia atrás por encima del asiento.
—Bueno, no creo que hoy te aprecien mucho en Fleet Street —comentó, refiriéndose a la calle londinense donde se hallaban las sedes de los periódicos más importantes de Inglaterra.
—Que le den a Fleet Street —gruñó él.
Se volvió de nuevo para encontrarse la dura mirada de Hart clavada en ella.
—¿Qué? ¿Eso es todo?
Estaba tan cerca de él que podía apreciar las motitas doradas que matizaban sus iris color avellana, que servían para definir aquella mirada particularmente aguda, y los mechones rojizos en su pelo oscuro, producto de su ascendencia escocesa. Hart llevaba el pelo más corto que la última vez que le vio, lo que hacía que su rostro resultara más afilado y adusto que nunca. Ella era la única entre toda aquella marea de periodistas que había visto sus rasgos suavizados por el sueño.
Hart apoyó el brazo en el respaldo y estiró las piernas debajo del kilt, ocupando el espacio entre los asientos. La tela se subió mostrando una breve franja de los muslos bronceados tras horas de ejercicio al aire libre. Era un hombre que disfrutaba practicando equitación, pesca y dando largos paseos por sus propiedades en Escocia.
Ella abrió la sombrilla, intentando dar una imagen relajada y feliz a pesar de encontrarse en el mismo carruaje que el hombre con el que estuvo comprometida hacía ya muchos años.
—Perdona que te haya abordado en la calle —se disculpó—. Fui a tu casa, pero tienes un mayordomo distinto y no me reconoció. Tampoco aceptó la tarjeta que me diste. Parece que son muchas las damas que intentan entrar en tu casa bajo falsos pretextos, y debió pensar que yo era una de ellas. No puedo culparle; por lo que él sabía, podía haber robado la tarjeta y siempre has sido muy popular entre las mujeres.
Como era habitual, la mirada de Hart no perdió intensidad bajo aquel chorro de palabras.
—Hablaré con él.
—No se te ocurra reprenderlo más de la cuenta. No tiene obligación de saber quién soy. Espero que lo pongas al tanto sin dureza. Bueno, he venido desde Aberdeen para hablar contigo. Es un tema realmente importante. Intenté ponerme en contacto con Isabella, pero no conseguí localizarla y no podía esperar. Logré averiguar por tu lacayo, nuestro estimado Franklin, que estabas en el Club; pero el mayordomo le inspira demasiado terror como para dejarme esperar allí. Es por eso que decidí acechar frente al club y hablar contigo cuando salieras. Ha sido divertido hacerme pasar por una periodista. Así que aquí estoy.
Hart la vio hacer aquel gesto con las manos, aparentemente indefenso, y recordó que todos los hombres que la veían la consideraban desvalida.
«Lady Eleanor Ramsay».
«La mujer con la que voy a casarme».
El sencillo vestido azul oscuro había pasado de moda hacía años y la sombrilla tenía una varilla rota. El sombrero de flores descoloridas, con un pequeño velo, se había torcido y no ocultaba los brillantes ojos azules ni la nube de pecas que se juntaban cuando fruncía la nariz cada vez que sonreía. Era alta para ser mujer, pero la altura iba acompañada por músculos tonificados y curvas pronunciadas. A los veinte años —los que tenía cuando él la cortejó por primera vez—, era una mujer muy hermosa; su risa musical y su voz le habían cautivado en un salón de baile. Y seguía siendo hermosa ahora, incluso más que antes. Su voraz mirada se deleitó en ella; bebió su imagen como un hombre privado de sostén durante mucho tiempo.
Se forzó a hablar con normalidad, de manera casi casual.
—¿Y qué es esa cosa tan importante que tienes que decirme? —Tratándose de Eleanor, lo mismo podría tratarse de un botón perdido que de una amenaza para el Imperio Británico.
Ella se inclinó levemente y él observó que uno de los corchetes se había soltado de la deshilachada tela del cuello del vestido.
—Bueno, no puedo decírtelo aquí, en un cabriolé, en mitad de Mayfair. Espera a que lleguemos a tu casa.
Pensar en Eleanor en el interior de su hogar, respirando el mismo aire que él, hizo que sintiera una opresión en el pecho. Quería que ocurriera eso, lo deseaba con todas sus fuerzas.
—Eleanor…
—Bueno, Hart, podrás dedicarme al menos unos minutos, ¿verdad? Considéralo como una recompensa por haber distraído a todos esos periodistas rabiosos. Lo que he descubierto podría resultar desastroso para ti. Por eso he decidido venir en persona en vez de escribirte una carta.
Debía tratarse de algo muy serio si Eleanor estaba dispuesta a abandonar temporalmente su granja en Aberdeen, donde vivía con su padre en medio de una refinada pobreza. En esos días no alternaba demasiado en sociedad. No obstante, era posible que tuviera algún motivo oculto; Eleanor no era de las que hacía las cosas porque sí.
—Si tan importante es, El, dímelo de una vez, ¡por Dios!
—¡Caray! Cuando frunces el ceño se te pone una expresión aterradora. No es de extrañar que los miembros de la Cámara de los Lores te tengan miedo. —Movió la sombrilla al tiempo que le sonreía.
Era dúctil bajo su cuerpo y tenía los ojos azules entrecerrados para evitarel brillo de los rayos de sol que calentaban su piel desnuda. Las sensacionesse arremolinaban en su interior cuando ella sonrió y le dijo: «te amo, Hart».
Los recuerdos se agolparon en su mente y revivió con nitidez su último encuentro, cuando no había podido dejar de acariciarle la cara al tiempo que decía: «Eleanor, ¿qué voy a hacer contigo?».
Que Eleanor le hubiera abordado de pronto, antes de que estuviera preparado, iba a obligarle a alterar el momento de poner en práctica sus planes. Pero él poseía la facultad de reorganizarse a la velocidad del rayo. Era una de las cualidades que le hacían tan peligroso.
—En cuanto sea el momento adecuado —continuó ella—, te explicaré mi propuesta de negocios.
—¿Una propuesta de negocios? —De Eleanor Ramsay. ¡Qué Dios le ayudara!—. ¿A qué te refieres?
Ella le ignoró de aquella forma tan suya y se puso a mirar los altos edificios que conformaban Grosvenor Street.
—Hacía mucho tiempo que no pisaba Londres. Y para disfrutar de una temporada, aún mucho más. Estoy deseando ver a todo el mundo. ¡Oh, Dios mío! ¿Esa es lady Mountgrove? En efecto, lo es. ¡Hola, Margaret! —Eleanor hizo señas con las manos a una mujer regordeta que se bajaba en ese momento de un carruaje.
Lady Mountgrove, una de las mayores chismosas de Inglaterra, la miró boquiabierta. La mirada de la mujer tomó nota de cada detalle. De que lady Eleanor Ramsay la saludaba con la mano desde el cabriolé del duque de Kilmorgan y de que el propio duque la acompañaba en el interior. Sus labios formaron una «O» mucho antes de alzar la mano para corresponder al saludo.
—Hacía mucho tiempo que no la veía —comentó Eleanor reclinándose en el asiento—. Sus hijas deben tener ya… ¡Oh, ya deben ser unas damitas! ¿Ha sido ya su presentación en sociedad?
Los labios de Eleanor estaban hechos para besar, y su propietaria los frunció en un mohín adorable mientras esperaba su respuesta.
—No tengo ni la más remota idea —repuso él.
—En serio, Hart, deberías leer de vez en cuando los ecos de sociedad. Eres el soltero más codiciado de Gran Bretaña; probablemente de todo el Imperio Británico. Incluso las madres en la India educan a sus hijas para agradarte y les dicen «nunca se sabe, hija. Kilmorgan todavía está soltero».
—Estoy viudo —puntualizó él. Jamás decía esa palabra sin sentir una punzada de pesar—, no soltero.
—Eres un duque soltero, con altas posibilidades de acabar convirtiéndote en el hombre más poderoso del país. En realidad del mundo entero. Deberías pensar en volver a casarte.
Él observó el movimiento sensual de sus labios, de su lengua. Un hombre tenía que estar loco para alejarse de ella. Hart recordaba perfectamente el día que lo hizo. De hecho, todavía sentía en el pecho el impacto del anillo que ella le devolvió, presa de un arrebato de furia y angustia.
Debería haber impedido que se marchara, debería haberla seguido aquella misma tarde para obligarla a cumplir su palabra. Después de aquel error, no hizo más que encadenar uno tras otro. Pero entonces era joven, volátil y orgulloso, y se sentía humillado. El altivo Hart Mackenzie, tan seguro de que podía hacer lo que le saliera de las narices, aprendió que aquello no era cierto cuando se trataba de Eleanor Ramsay.
—¿Cómo te va, El? —preguntó en voz baja.
—Pues todo está igual, ya sabes… Mi padre sigue escribiendo sus libros; es un hombre brillante, pero no tiene ni idea del valor del dinero. Le dejé en el Museo Británico para que se entretuviera. Imagino que estará enfrascado en la contemplación de la colección egipcia. Solo espero que no se ponga a desenvolver las momias.
Era posible. Alec Ramsay tenía una mente curiosa y ni Dios ni las autoridades del museo serían capaces de detenerle si se le metía algo en la cabeza.
—Oh, ya hemos llegado. —Eleanor estiró el cuello para contemplar la mansión que era su hogar en Grosvenor Square cuando el cabriolé se detuvo—. Observo que tu mayordomo nos mira por la ventana. Parece pasmado. Prométeme que no la tomarás con ese pobre hombre. —Ella apoyó los dedos en la mano que le tendió el lacayo que acababa de bajar apresuradamente las escaleras de acceso para ayudarla a descender del vehículo—. Hola de nuevo, Franklin. Como puedes ver, he dado con él. ¡Cómo has crecido, chico! He oído decir que ya te has casado, ¿tienes hijos?
Franklin, que se enorgullecía de la cara avinagrada con la que protegía la puerta del duque más famoso de Londres, se derritió con una sonrisa.
—Sí, milady. Uno. Ha cumplido ya tres años, y no deja de meterse en problemas. —El lacayo meneó la cabeza.
—Eso significa que es un niño robusto y saludable. —Eleanor le dio una palmada en el brazo—. Te felicito. —Cerró la sombrilla y subió los escalones mientras Hart la seguía—. Señora Mayhew, ¡cómo me alegro de verla! —escuchó que decía. Él entró en la casa a tiempo de ver que Eleanor estrechaba las manos de su ama de llaves.
Tras los saludos de rigor, comenzaron a hablar —«¡oh, qué sorpresa!»— de recetas. Al parecer, el ama de llaves de Eleanor, ahora retirada, le había dado instrucciones para que pidiera a la señora Mayhew la de la tarta de limón.
Eleanor comenzó a subir las escaleras y él lanzó su sombrero y su abrigo a Franklin antes de seguirla. Estaba a punto de indicarle que se dirigiera a la sala de pintura cuando un enorme escocés, con un kilt raído y la camisa y las botas manchadas de pintura, bajó corriendo desde el primer piso.
—Hola, Hart. Espero que no te importe que esté aquí —dijo Mac Mackenzie—. He traído a los niños conmigo y me he puesto a pintar en uno de los dormitorios de la primera planta. Isabella está decorando nuestra casa y no puedes ni imaginar el alboroto que… —Mac se interrumpió en seco al verla. Una enorme sonrisa inundó su cara—. ¡Eleanor Ramsay, Dios mío! ¿Qué puñetas haces aquí? —Bajó a toda velocidad los últimos escalones para apresar a Eleanor en un abrazo de oso.
Ella besó en la cara a Mac, el tercero de sus hermanos.
—Hola, Mac. He venido a irritar a tu hermano mayor.
—Me parece estupendo. Necesita que le irriten de vez en cuando. —Mac volvió a dejarla en el suelo con los ojos brillantes y una amplia sonrisa—. Sube a ver a los niños cuando termines, El. No soy capaz de pintarlos porque no están quietos el tiempo suficiente, así que estoy enfrascado en el retrato de la última ganadora de Cam, Jazmín.
—Sí, ya he escuchado que ha ganado en las carreras. —Eleanor se puso de puntillas y acercó los labios a la mejilla de Mac—. Es para Isabella. Y para Aimée, Eileen y Robert —añadió dándole tres besos más que Mac aceptó con una sonrisa idiota.
Él se apoyó en la barandilla.
—¿Qué? ¿Vamos a hablar hoy de esa proposición que quieres hacerme?
—¿Una proposición? —preguntó Mac con los ojos brillantes—. Suena muy interesante.
—Mac, esfúmate —ordenó él.
Les interrumpieron los intensos gritos de un armagedón en el piso superior. Mac sonrió de nuevo antes de subir los escalones de dos en dos.
—Papá ya está de vuelta, hijos —gritó—. Si sois buenos, podréis tomar el té con tía Eleanor.
Los chillidos continuaron creciendo en intensidad hasta que Mac llegó al piso superior, entró en la habitación y cerró con un portazo. El estruendo cesó en el acto, aunque se escuchó la retumbante voz de Mac.
Ella emitió un suspiro.
—Siempre supe que Mac sería un padre fantástico. ¿No estás de acuerdo?
Eleanor se dio la vuelta y se encaminó al piso siguiente, hacia el estudio de Hart. Hacía tiempo que había establecido una buena relación con las habitaciones de esa casa y, al parecer, no la había olvidado.
«El estudio no había cambiado en absoluto», pensó ella al entrar. Las paredes seguían cubiertas por los mismos paneles de madera y las librerías llenas de volúmenes parecían llegar hasta el techo. El enorme escritorio —que anteriormente había pertenecido al padre de Hart— seguía ocupando una privilegiada posición en mitad de la estancia.
El suelo estaba cubierto por la misma alfombra, aunque era un perro distinto el que dormitaba sobre ella ante el fuego. Si no recordaba mal, aquel era Ben; un hijo de la vieja perra de Hart, Beatrix, que falleció algunos meses después de que rompiera su compromiso con él. La noticia de la muerte de Beatrix casi le rompió el corazón.
Ben ni siquiera abrió los ojos cuando entraron, y su suave ronquido pareció el contrapunto perfecto con el estallido del fuego que crepitaba en la chimenea.
Hart la tomó del codo para guiarla por la estancia. Ella deseó que la soltara, la acerada fuerza de esos dedos la hacía derretirse y necesitaba toda su fortaleza para la tarea que tenía entre manos.
Si todo iba bien ese día, no tendría que volver a acercarse a él, pero aquella primera aproximación debía realizarla en una entrevista privada. Una carta hubiera podido ser interceptada con demasiada facilidad y caer en manos equivocadas, o podría haberse perdido por culpa de un descuido del personal e incluso ser quemada sin abrir.
Hart arrastró una silla hasta el escritorio, moviéndola como si no pesara nada. Sin embargo, ella sabía que no era así, pensó sentándose allí. El mueble, de madera tallada, era tan sólido como una roca.
Él ocupó la propia silla del escritorio y su kilt revoloteó en el aire cuando se sentó, ofreciendo un atisbo de la musculosa fuerza de sus muslos. Si alguien pensaba que las faldas escocesas eran poco masculinas, es que jamás había visto a Hart Mackenzie ataviado con una.
Eleanor pasó los dedos con suavidad por la superficie del escritorio.
—Hart, si realmente sigues pensando en llegar a ser el Primer Ministro, deberías ir planteándote cambiar la decoración de tu estudio. Está muy pasada de moda.
—Olvídate de los muebles. Cuéntame de qué trata ese asunto que ha conseguido que vengas a Londres con tu padre.
—Estoy preocupada por ti. Has trabajado tan duro para conseguir llegar a donde estás, que no puedo soportar pensar lo que sentirías si lo perdieras todo. Llevo una semana en vela, meditando qué puedo hacer. Sé que rompimos de manera muy brusca, pero hace ya mucho tiempo y las cosas han cambiado, en especial para ti. Todavía me importas, Hart, me da igual lo que pienses, y me preocupa que tuvieras que llegar a tener que esconderte si esto saliera a la luz.
—¿A esconderme? —Él clavó los ojos en ella—. ¿De qué estás hablando? Mi pasado no es un secreto para nadie. Soy un granuja, un pecador, y todo el mundo lo sabe. Lo cierto es que en esta época difícil que vivimos, es casi una ventaja para un político.
—Es posible, pero esto podría avergonzarte. Te convertiría en el hazmerreír de la sociedad y, sería, sin duda, un contratiempo.
La mirada de Hart se agudizó. ¡Oh, Dios! Se parecía mucho a su padre cuando hacía eso. El viejo duque había sido muy guapo, pero también un monstruo de fríos ojos que te hacían sentir como si fueras un sapo a punto de ser aplastado por su zapato. Hart, pese a todo, poseía una calidez de la que había carecido su padre.
—Eleanor, déjate de rodeos y ve al grano.
—Ah, sí. Creo que ha llegado el momento de que la veas. —Rebuscó en el bolsillo del abrigo y sacó un trozo de cartulina. La puso sobre el escritorio delante de Hart y la desdobló.
Hart se quedó inmóvil.
Dentro del cartón había una foto. Era una imagen alargada en la que se podía ver a Hart, con algunos años menos, de perfil. Entonces estaba un poco más delgado, con músculos más esbeltos y definidos. En la foto tenía las nalgas apoyadas en el borde de un escritorio, con la nervuda mano apoyada al lado de la cadera. Inclinaba la cabeza como si estuviera estudiándose los pies, fuera del cuadro.
La actitud que mostraba era quizá un poco inusual para un retrato, pero no era lo único extraño en la instantánea. El aspecto más interesante de la foto era que en ella, Hart Mackenzie estaba… desnudo.
2
—¿Dónde has conseguido esto?
La pregunta fue dura, brusca y acuciante. Eleanor había captado toda la atención de Hart.
—Me la hizo llegar alguien con buenas intenciones —dijo ella—. Al menos es así cómo firmó la carta. «De alguien que le desea lo bueno». Si atendemos a la gramática no se trata de una persona culta. Bueno, posee educación suficiente como para escribir una carta, por supuesto, pero es evidente que no ha asistido a una academia para señoritas. Sin embargo, adivino que detrás está la mano de una mujer…
—¿Te han enviado esta foto? —la interrumpió él—. ¿Es eso lo que querías decirme?
—En efecto. Por suerte para ti, estaba desayunando yo sola cuando la abrí. Mi padre se hallaba clasificando setas con la cocinera, aunque ella no las clasificaba, sino que las elegía para la cena.
—¿Dónde encontraste el sobre?
Era evidente que Hart esperaba que ella dejara el asunto en sus manos. Pero hacerlo echaría a perder sus planes.
—El sobre no revelaba nada —aseguró—. Lo entregaron en mano, no por correo postal. Lo trajo el jefe de estación desde Glenarden. A él se lo dio el conductor del tren, que comentó que se lo llevó un chico que hace entregas en Edimburgo. Solo figuraba un destinatario «Lady Eleanor Ramsay. Glenarden, cerca de Aberdeen. Escocia». En teoría todos me conocen y saben donde vivo, pero incluso si el remitente lo hubiera dejado en cualquier otro lugar entre Edimburgo y Aberdeen, hubiera acabado recibiéndolo.
Hart arqueó las cejas mientras la escuchaba, recordándole una vez más a su padre. El retrato del hombre había estado colgado en esa misma estancia, en el lugar de honor encima de la repisa de la chimenea pero, gracias a Dios, ya no ocupaba esa posición. Hart debía de haberlo enviado al ático, o quizá lo hubieran quemado. Es lo que hubiera hecho ella.
—¿Y qué has averiguado sobre el chico que lo entregó en Edimburgo? —preguntó Hart.
—No he tenido tiempo ni recursos para profundizar en la investigación —repuso ella, mirando la pintura que colgaba ahora sobre la chimenea. Era el retrato de un hombre en kilt pescando en las Highlands. Estaba realizado por Mac—. Me gasté nuestros últimos ahorros en los billetes de tren para Londres. Debía venir y decirte que me encantaría investigar el asunto para ti. Por supuesto, deberás proporcionarme los fondos necesarios y un pequeño sueldo.
Él clavó en ella su afilada mirada dorada.
—¿Un sueldo?
—Sí, en efecto. Es la propuesta de negocios que te mencioné. Quiero que me contrates.
Hart se mantuvo en silencio, el pesado tictac del reloj resonó en el aire.
La ponía nerviosa estar en la misma estancia que él, aislados del mundo, pero no porque él la observara con tanta concentración. No, lo que la enervaba era estar sola con él, con el hombre del que había estado locamente enamorada.
Hart siempre había sido muy apuesto, provocativo y tierno a la vez, y la cortejó con un ahínco que la dejó sin aliento. Se enamoró de él con rapidez y no estaba segura de si había dejado de estarlo en algún momento.
Pero el Hart al que se enfrentaba en ese momento era una persona diferente de aquella con la que se comprometió, que tan pendiente estaba de ella. Aquel Hart se reía con facilidad, se entregaba a la vida plenamente… pero ya no lo hacía. Ese hombre ya no existía. Su lugar lo había ocupado uno más duro y contenido. Él había sido testigo de demasiadas tragedias y muertes, había sufrido demasiadas pérdidas. Los periódicos y las murmuraciones dijeron que se sintió aliviado al perder a su esposa, lady Sarah, pero Eleanor sabía que no era cierto. La desolada luz que emitían ahora los ojos de Hart provenía de la pena.
—¿Un empleo? —estaba repitiendo él—. ¿Hasta dónde quieres llegar, Eleanor?
—¿Hasta dónde? Hasta sacar la nariz de las deudas, por supuesto. —Sonrió al pronunciar aquel chiste malo—. En serio, Hart, voy a hablarte con franqueza. Quiero muchísimo a mi padre, pero no es un hombre práctico. Él piensa que todavía pagamos los sueldos del personal, pero lo cierto es que se quedan con nosotros porque les damos lástima. La comida que comemos proviene del huerto o de la caridad de los aldeanos; que, por cierto, piensan que no lo sé. Puedes decir que soy tu ayudante, tu secretaria, o cualquier cosa por el estilo. Estoy segura de que tienes varios.
Hart clavó la mirada en aquellos decididos ojos azules que llevaban años rondando en sus sueños y sintió que algo rugía en su interior.
Ella era la respuesta a sus oraciones. Sus planes incluían acudir a Glenarden en fechas próximas para convencerla de que se casara con él; sabía que estaba a punto de alcanzar la cima de su carrera política. Su intención era alcanzar sus objetivos y ofrecerle todo lo que había conseguido en bandeja de plata, para que no pudiera rechazarlo. Quería que Eleanor se diera cuenta de que le necesitaba tanto como él a ella.
Pero quizá lo que ella le estaba proponiendo sería todavía mejor. Si la introducía ahora en su vida, estaría acostumbrada a estar allí cuando le pidiera matrimonio. Ella conocería sus hábitos y no le rechazaría.
Eleanor jamás ayudaría a la oposición a ponerle en ridículo. Podía ofrecerle algún empleo intrascendente mientras tanto, dejar que buscara a quien tenía esas fotos en su poder mientras él estrechaba el cerco sobre ella. Lo haría tan despacio, que ni siquiera se daría cuenta de que había caído en sus garras hasta que fuera demasiado tarde.
Y Eleanor estaría a su lado, igual que estaba ahora, sonriendo con aquella boca tan roja. Estaría allí todos los días… y sus noches.
Todas las noches.
—¿Hart? —Eleanor agitó la mano frente a su cara—. ¿Dónde estás? ¿En qué estás pensando?
Él volvió a concentrarse en ella; en la curva de sus labios, que parecían hechos para besar; en la misteriosa sonrisa que una vez le hizo decidirse a poseerla… de todas las formas posibles.
Ella metió la foto en el bolsillo.
—Bien, con respecto al sueldo, no es necesario que sea demasiado elevado. Lo justo y necesario, eso es todo. Ah, y deberás facilitarnos un alojamiento a mi padre y a mí mientras permanezcamos en Londres. Unas habitaciones modestas estarán bien; estamos acostumbrarnos a cuidarnos, con tal de que el barrio no sea demasiado peligroso. Mi padre suele caminar solo y no quiero que le molesten matones callejeros. Empezaría indicando a sus asaltantes cómo deben manejar el cuchillo con el que tratan de apuñalarle y terminaría dándoles una conferencia de cómo se templa el acero.
—El…
Ella continuó hablando, ignorándole.
—Si no deseas contratarme para dar con la persona que envió esa foto, no importa. Entiendo la necesidad que tienes de mantener tus secretos. Pero puedes emplearme para realizar otras labores. Por ejemplo, podría escribir tus cartas; he aprendido a usar una máquina de escribir. La responsable de la oficina de correos del pueblo recibió una y se ofreció a enseñar a usarla a las jóvenes solteras de la localidad, con el objeto de que pudieran encontrar empleo en la ciudad en lugar de quedarse esperando, en vano, que llegara un hombre dispuesto a casarse con ellas. Por supuesto, yo jamás podría mudarme a una ciudad sin mi padre, pero aprendí igual que todas las demás; el saber no ocupa lugar y no se sabe cuándo se tendrá que recurrir a él. De cualquier manera, deberás emplearme para que pueda ganar el dinero necesario para regresar a Aberdeen.
—¡Eleanor!
Ella parpadeó.
—¿Qué?
Se le soltó un rizo de debajo del sombrero y se le deslizó por el hombro, como una veta rojizo dorada sobre el corpiño oscuro.
Él respiró hondo.
—Dame tiempo para pensar, anda.
—Sí, sé que me acelero mucho. Mi padre nunca me escucha. Y debo confesar que estoy un poco nerviosa. En un tiempo estuvimos comprometidos y ahora estamos aquí, charlando como viejos amigos.
«¡Santo Dios!».
—No somos amigos.
—Ya lo sé. He dicho como viejos amigos. Un viejo amigo pidiéndole a otro un trabajo. Lo cierto es que estoy desesperada.
Eso decía ella, pero su sonrisa y su mirada decidida hablaban de entusiasmo por la vida, y él deseó volver a saborearlo.
… Y desabrocharle los botones del corpiño lentamente, para inclinarse ylamerle la garganta. Para observar cómo se suavizaba su mirada mientras lebesaba la comisura de los labios…
Eleanor había sido sumamente receptiva. Tierna y fuerte a la vez.
Una tenaz necesidad se agitó en los lugares donde él la mantenía sepultada, tentadora y preparada para atacar, susurrándole que podría levantarse y acercarse a Eleanor en ese mismo momento. Que podía inclinarse sobre ella con los brazos apoyados en el respaldo a ambos lados de su cabeza y capturar su boca en un beso largo y profundo.
Eleanor se sentó en el borde de la silla y el cuello del vestido le rozó la barbilla.
—Buscaré las fotos. Puedes decir a tu personal que me has contratado para ayudarte con la correspondencia. Sabes de sobra que necesitarás toda la ayuda posible para conseguir llegar a ser Primer Ministro. He oído que estás a punto de conseguirlo.
—Sí —convino él. Una respuesta demasiado breve para resumir años de trabajo y diligencias; de incontables viajes para evaluar con sus propios ojos el estado del mundo; de políticos a los que cortejó y agasajó en interminables reuniones en el castillo de Kilmorgan. Pero sentía la necesidad, la obsesión, inundando su cerebro. Ella era el propósito de cada día de su vida.
La mirada de Eleanor era más dulce ahora.
—Vuelves a parecer vivo cuando piensas en ello —comentó—. A ser la persona que eras antes: salvaje e imparable. Me gustaba muchísimo esa faceta tuya.
Él sintió una opresión en el pecho.
—¿Qué quieres decir?
—Es cierto, te has convertido en un hombre frío, pero sé que el fuego sigue ardiendo en tu interior. —La vio recostarse en la silla—. Y ahora —retomó su tono práctico—, en lo que se refiere a las fotos, ¿de cuántas estamos hablando?
Él apretó los dedos contra el escritorio como si quisiera traspasar la madera.
—De unas veinte.
—¿Tantas? Me pregunto quién las tiene y dónde las obtuvo. ¿Quién las hizo? ¿La señora Palmer?
—Sí. —No quería hablar de la señora Palmer con ella. Ni ahora ni nunca.
—Eso sospechaba. Sin embargo, quizá quien haya enviado esta la encontrara en una tienda. Hay negocios dedicados a la venta de fotos para coleccionistas; las hay sobre todos los temas. Es de suponer que unas en las que aparecieras tú saldrían a la luz mucho antes, pero…
—¡Eleanor!
—¿Qué?
Él contuvo su genio.
—Si dejaras de hablar durante un momento, podría decirte que el puesto es tuyo.
Ella agrandó los ojos.
—Bueno, gracias. Debo reconocer que esperaba un poco más de resistencia para…
—Cállate —la interrumpió—, no he acabado. No pienso alojaros a tu padre y a ti en una pensión de mala muerte, en un lugar como Bloomsbury o similar. Os instalaréis aquí, en mi casa.
Notó cierta vacilación en la mirada de Eleanor. Bien. Eso garantizaría que ella se acostumbraría y la tendría controlada.
—¿Aquí? No seas ridículo. No es necesario.
Claro que era necesario. Ella había entrado en su casa por propia voluntad, había caído en su trampa, pero no pensaba abrirla para dejarla escapar.
—No soy tan imbécil como para dejaros sueltos por Londres. Aquí hay muchas habitaciones libres y apenas piso la casa. Tendrás el lugar para ti sola. Wilfred es ahora mi secretario, está a tu disposición. Tómalo o déjalo, El.
Y a Eleanor, posiblemente por primera vez en su vida, no se le ocurrió nada que decir. Hart le estaba ofreciendo lo que quería, la posibilidad de ayudarle y, al mismo tiempo, ganar el dinero que necesitaban. No había exagerado al plantear la situación; su padre rara vez notaba su pobreza, pero por desgracia, la pobreza sí se había hecho notar.
Sin embargo, vivir en casa de Hart… Respirar el mismo aire que él… No estaba segura de poder hacerlo sin perder la razón. Habían pasado muchos años desde que rompió el compromiso, pero para algunas cosas el paso del tiempo nunca era suficiente.
Hart había dado la vuelta a la tortilla. Sí, le daría el dinero que impediría que se muriera de hambre, pero lo haría en sus propios términos, a su manera. Se equivocó al pensar que no lo haría.
El silencio se dilató durante un buen rato. Ben se giró en el suelo, gimió en sueños y volvió a sumirse en un profundo sopor.
—¿Estás de acuerdo, o no? —Hart apretó las manos sobre el escritorio. Eran unas manos grandes y firmes, con dedos elegantes, capaces de tareas muy duras pero increíblemente tiernas sobre el cuerpo de una mujer.
—Lo cierto es que me gustaría decirte que te fueras al infierno y agarrarme una buena pataleta, pero dadas las condiciones en las que me encuentro, no me queda más remedio que aceptar.
—Puedes hacer lo que desees.
Sus pupilas volvieron a chocar y Eleanor se encontró mirando aquellos ojos color avellana que casi eran dorados.
—Espero que tengas intención de estar fuera de casa bastante tiempo —dijo ella.
A él le palpitó un músculo en la barbilla ante aquella insolente réplica.
—Enviaré a alguien a recoger a tu padre en el museo. Puedes instalarte de inmediato.
Ella pasó un dedo por la pulida superficie del escritorio. En la decoración predominaban los colores oscuros, una elegancia ya pasada de moda y al mismo tiempo poco acogedora. Bajó la mano al regazo y sostuvo de nuevo la mirada de Hart, algo que jamás era fácil.
—Eso haré —aseguró.
—¿Que ha hecho qué? —Mac Mackenzie se alejó del cuadro con el pincel en la mano. Una gota de amarillo Mackenzie cayó en el suelo brillante, entre sus pies.
—Papá, ten cuidado —advirtió Aimée, de cinco años—. La señora Mayhew se volverá a enfadar si ve el suelo manchado de pintura.
Eleanor acunó al pequeño Robert Mackenzie entre los brazos, estrechándolo contra su pecho. Eileen, hija también de Mac e Isabella, estaba en una cuna de mimbre junto al sofá, pero Aimée no apartaba los ojos de Mac, observando con las manos detrás de la espalda el cuadro que pintaba su padre adoptivo.
—La idea de buscar un empleo fue mía —aseguró Eleanor—. Podría buscar uno como mecanógrafa y ganar dinero suficiente para mantenernos. Los libros de mi padre son obras magníficas, pero como bien sabes, nadie los compra.
Mac escuchó la razonada exposición con una mirada tan intensa como la de Hart. Vestía su usual kilt para pintar y las botas, así como un pañuelo rojo en la cabeza para no mancharse el pelo de pintura. Ella sabía que a Mac le gustaba trabajar descamisado, pero por deferencia a sus hijos y a ella, se había puesto una prenda suelta que ahora estaba veteada de colores.
—Pero, ¿vas a trabajar para él?
—Sí, Mac, y lo hago con gusto. Hart necesita toda la ayuda posible para ganar. Quiero ayudarle.
—Eso es lo que él quiere que pienses. Mi hermano no hace nada sin una segunda intención. ¿A qué puñetas está jugando?
—Está siendo honesto. —La foto le pesaba en el bolsillo, pero Hart le había pedido que por el momento mantuviera el asunto en secreto ante el resto de la familia, y ella estaba de acuerdo. Se indignarían si supieran que alguien trataba de chantajear a Hart, pero también se reirían. Y él no tenía ganas de ser objeto de los chistes de la familia—. Quiero el trabajo —dijo ella—. Sabes cómo nos van las cosas a mi padre y a mí, y me niego a aceptar caridad ajena. Echa la culpa a mi obstinación escocesa.
—Está aprovechándose de ti.
—Es Hart Mackenzie, no puede evitarlo.
Mac la miró fijamente durante un buen rato. Luego metió el chorreante pincel en un vaso de trementina y caminó a grandes zancadas hacia la puerta. Eleanor se puso en pie con rapidez, todavía con el bebé entre los brazos.
—¡Mac! No es necesario…
Sus palabras quedaron ahogadas por el repique de las botas de Mac en los escalones.
—Papá está enfadado con el tío Hart —señaló Aimée, después de que la puerta se cerrara lentamente—. Papá siempre se enfada con el tío Hart.
—Eso es porque el tío Hart es capaz de exasperar a cualquiera —repuso ella.
Aimée ladeó la cabeza, mirándola.
—¿Exasperar?¿Qué quiere decir eso?
Ella acomodó a Robert, que se había quedado profundamente dormido, sobre su pecho. Acurrucarlo contra su cuerpo llenaba un vacío en su corazón.
—Exasperar es lo que ocurre cuando el tío Hart te mira como si estuviera escuchando lo que dices, pero luego se da la vuelta y hace lo que quiere, sin importar lo que tú has dicho antes. No te queda más remedio que apretar los dientes, pero de lo que de verdad tienes ganas es de patalear y gritar, incluso aunque sabes que con eso no conseguirás nada. Eso es lo que significa exasperar.
Aimée la escuchó y al final asintió con la cabeza, como si estuviera almacenando esa información para usarla en el futuro. Era la hija adoptiva de Mac e Isabella; había nacido en Francia y no aprendió inglés hasta después de haber cumplido los tres años. Asimilar palabras nuevas era su pasatiempo favorito.
Ella besó la cabecita de Robert y dio una palmada en el sofá a su lado.
—Olvídate de tío Hart, Aimée, y cuéntame qué has estado haciendo en Londres con mamá y papá. Cuando vuelva mi padre, nos contará un montón de secretos sobre las momias del museo.
—No me lo puedo creer —gritó Mac. El acento escocés se hacía más acusado cuando estaba enfadado.
Hart cerró el gabinete en el que guardaba aquel retrato del que no era capaz de deshacerse y se dio la vuelta lleno de irritación. Mac estaba más que furioso; tenía los dedos manchados de pintura y el pañuelo rojo todavía le cubría la cabeza. Hart sabía que aquella situación acabaría produciéndose, pero no por ello dejaba de irritarle.
—Le he dado un puesto de trabajo remunerado y un lugar para vivir —explicó—. Creo que es una buena acción.
—¿Una buena acción? Yo también estaba en Ascot, ¿recuerdas? Te escuché decir entonces que estabas contemplando la posibilidad de casarte. ¿Es por eso?
Hart regresó al escritorio.
—Se trata de un asunto personal, Mac. No metas las narices en mi vida privada.
—¿Personal? ¿De veras? ¿Acaso eso os mantuvo alejados de la mía cuando Isabella me dejó? No, me echasteis la bronca. Todos me reprendisteis. Tú, Cam e Ian.
Mac se detuvo.
—Ian… —repitió. Una amplia sonrisa inundó su cara. Era muy propio de Mac saltar de una emoción a otra sin pausa ni concierto—. Ni siquiera tengo que echarte la bronca yo, ¿verdad? —continuó Mac—. Lo único que tengo que hacer es explicarle todo esto a Ian y dejar que Dios se apiade de tu alma.
Hart no dijo nada, pero notó un leve mareo. Ian, el más joven de los hermanos Mackenzie, no conocía la sutileza. Ian podía deletrear perfectamente esa palabra, incluso la buscaría en el diccionario para saber su significado, pero no era capaz de asimilarla; no sabía ponerla en práctica ni la reconocía cuando lo hacían los demás. Una vez que decidía pasar a la acción, ni los ángeles del Cielo ni los demonios del Infierno podían detenerle.
Mac se rio.
—¡Pobre Hart! Espero estar presente. —Se arrancó el pañuelo de la cabeza, manchándose el pelo de pintura—. Me alegro de que Eleanor haya venido a atormentarte. Pero no será esta noche. La voy a llevar a casa para tomar el té, junto con su padre, e Isabella la entretendrá después durante mucho tiempo. Ya sabes cómo son las mujeres cuando se ponen a hablar; solo las detiene la inconsciencia.
Él no había pensado quedarse en casa esa noche, pero le desagradó pensar que Eleanor no estuviera allí. Si la perdía de vista, podría dejarle; regresar a Glenarden, su refugio particular. Un lugar que, a pesar de que sus paredes estaban a punto de desmoronarse, siempre parecía dejarle fuera.
—Pensaba que Isabella estaba redecorando la casa —gruñó.
—Y así es, pero nos apretujaremos. A mí solo me molestan los decoradores cuando estoy tratando de pintar. Le daré recuerdos a Isabella de tu parte. —Su hermano le miró con socarronería—. Por supuesto, no estás invitado.
—De todas maneras iba a salir. Ocúpate de que Eleanor regrese sana y salva, ¿de acuerdo? Londres es un lugar peligroso.
—Por supuesto. Escoltaré yo mismo tanto a ella como a su padre.
Él se relajó un poco, sabía que lo haría. Vio que la sonrisa de Mac desaparecía. Su hermano se acercó y le sostuvo la mirada de tú a tú a pesar del par de centímetros que le llevaba.
—No vuelvas a romperle el corazón —le advirtió—. Si lo haces, te daré una paliza de tal calibre, que leerás tus discursos en el Parlamento desde una silla de ruedas.
Intentó replicarle con dureza, pero no fue capaz.
—Ocúpate de que vuelva sana y salva.
—Somos Mackenzie —le recordó Mac, mirándole fijamente—. Rompemos lo que tocamos. —Su hermano le pinchó con un dedo—. No la rompas a ella.
No respondió, y Mac se fue.
Entonces sacó una llave del cajón del escritorio y regresó junto al gabinete donde guardaba el cuadro de su padre, y lo cerró.
Vivir en casa de Hart resultó mucho menos inquietante de lo que Eleanor se temía, principalmente porque Hart rara vez estaba allí.
El duque explicó a todo el mundo que su presencia en Londres era debida a que el conde Ramsay necesitaba investigar ciertos asuntos en el Museo Británico para su próximo libro. Hart había ofrecido alojamiento en su casa al empobrecido aristócrata y, por supuesto, a su hija, lady Eleanor, que le ayudaba en su tarea. Un día después que ellos, se mudaron también allí Mac e Isabella acompañados de sus hijos, niñeras y demás, porque según dijeron, los decoradores habían comenzado por los dormitorios.
Hart indicó a Wilfred que Eleanor debía escribir algunas cartas en la máquina de escribir Remington que él había comprado en América para su secretario. Y que también sería ella la que se ocuparía de abrir y ordenar la correspondencia social del duque, ayudándole a cuadrar su agenda social y sus múltiples entretenimientos. Wilfred había recibido los nuevos arreglos sin cambiar de expresión; ya estaba acostumbrado a las contradictorias órdenes de Kilmorgan.
Lord Ramsay se habituó a vivir en la mansión de Grosvenor Square casi al instante, pero a ella le resultó difícil acostumbrarse a todo ese esplendor. En Glenarden, la residencia Ramsay cerca de Aberdeen, una nunca sabía cuándo se vendría abajo una pared o cuándo aparecería una nueva gotera. Allí, sin embargo, los ladrillos tenían órdenes expresas de no caerse y el agua no se atrevía a gotear. Y había silencio; las bien entrenadas doncellas revoloteaban a su alrededor sin hacer ruido, mientras que los lacayos se apresuraban a abrir cada puerta que ella encontraba en su camino.
Su padre, sin embargo, se sintió enseguida a sus anchas. Ignoró los horarios de la casa desde el principio y siguió los suyos propios. Invadía la cocina cada vez que tenía hambre y metía sus cuadernos de apuntes en una mochila para salir a recorrer Londres en solitario, con el macuto colgado a la espalda. El mayordomo había intentado explicarle que Hart había ordenado que hubiera un carruaje a su disposición para llevarle donde deseara, pero él lo ignoraba y se marchaba a pie al museo o tomaba un ómnibus. Al parecer había descubierto que adoraba aquellos vehículos.
—Imagínate, Eleanor —le explicó la segunda noche de estancia, al llegar a casa, bastante tarde—. Puedes ir a dónde quieras por tan solo un penique. Y ves a muchas personas. Es muy entretenido después de lo aislados que estábamos en casa.
—Por Dios, papá, no se lo cuentes a Hart —se apresuró a decir ella—. Espera que te comportes como un aristócrata y te desplaces siempre en carruaje.
—¿Y eso por qué? Se disfruta mucho más la ciudad de esta manera. ¿Sabes? Esta tarde alguien me metió la mano en el bolsillo en Covent Garden. Nadie lo había hecho antes. El ladronzuelo era solo un niño, ¿puedes creértelo? Una niña, en realidad. Por supuesto, me disculpé por llevar el bolsillo vacío, pero le di el penique que guardaba para el ómnibus.
—¿Qué hacías en Covent Garden? —Le preguntó con inquietud—. No queda camino del museo.
—Ya lo sé, cariño. Tomé una calle equivocada y me desvié. Por eso he llegado a casa tan tarde. Tuve que preguntar muchas veces a la policía antes de encontrar el camino.
—Si hubieras ido en carruaje, no te habrías perdido —repuso ella, rodeándole el cuello con los brazos—. Si por lo menos vigilaras los bolsillos, no me preocuparía tanto.
—Tonterías, cariño, la policía es de más ayuda. No te preocupes por tu viejo padre, ocúpate de tus cosas.
Él tenía aquel brillo en sus ojos que indicaba que sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero prefería jugar a ser un anciano distraído, como tanto le gustaba.
Y mientras su padre se dedicaba a visitar el museo o viajar en ómnibus, ella se ocupó de sus deberes recién adquiridos. Le sorprendió darse cuenta de que le gustaba escribir las cartas que Wilfred le pasaba, porque le permitían tener un breve atisbo de la vida de Hart, aunque fuera en su vertiente más formal.
«El duque tiene el placer de aceptar la invitación del embajador para la fiesta que se ofrecerá al aire libre el martes próximo…».
O,
«El duque lamenta comunicar que no podrá asistir a la reunión que se desarrollará el viernes por la noche…».
O,
«Su Excelencia agradece el préstamo del libro y lo devuelve con placer…».
Las educadas formalidades banales eran muy diferentes del brusco estilo de Hart, pero no era él quien escribía aquellas respuestas, él se limitaba a garabatear sí o no en el margen de las invitaciones que le enviaban y que Wilfred le mostraba, antes de devolvérselas. Era el secretario quien redactaba las respuestas, y ella la que las escribía.
Ella se sentía capaz de pensar aquellas palabras por sí misma, pero Wilfred, orgulloso hasta los tuétanos, consideraba que aquel deber era sagrado. Así que ella jamás se ofreció a hacerlo sola.
Quizá fuera lo mejor. Se sentiría tentada de escribir cosas como:
Su Excelencia lamenta no ser capaz de asistir a su baile benéfico. Por supuesto que no irá, vaca estúpida, no se le ocurriría después de que le llamarapaleto escocés. Sí, se lo escuché decir en Edimburgo el verano pasado, meacuerdo perfectamente, así que debería medir lo que dice.
Sí, mejor que fuera Wilfred el que escribiera las notas.
Y con respecto a las fotos, Eleanor sopesó cuidadosamente qué hacer. Hart había dicho que en total eran veinte fotos. A ella le habían enviado una; no tenía manera de saber si aquella persona con buenas intenciones tenía todas en su poder o solo esa. Y si solo tenía esa, ¿dónde se encontraban las demás? Por la noche, cuando estaba a solas en su dormitorio, sacó la foto y la estudió a fondo.
La posición que había adoptado Hart en ella mostraba su perfil perfecto. Apretar el borde del escritorio con la mano tensaba todos los músculos del brazo e incluso los del hombro. Los muslos desnudos poseían el mismo poder, y la cabeza inclinada le sugería absorto en la contemplación de sus pies sin mostrar en ningún caso debilidad.
Aquel era el Hart que ella había conocido años atrás, con el que había acordado casarse. Tenía el cuerpo de un dios, una sonrisa que le derretía el corazón y un pecaminoso brillo en los ojos que dirigía a ella y solo a ella.
Hart siempre había estado orgulloso de su físico, que trabajaba con equitación y largas caminatas, boxeo, remo… o lo que fuera que se le antojara en el momento. Por lo que había vislumbrado últimamente bajo el kilt y la chaqueta, se había vuelto todavía más musculoso y sólido desde que sacaron aquella foto. Fantaseó con la idea de tomarle una fotografía, en aquella misma pose, tal y como era ahora, para poder comparar las dos.
Por fin, bajó la mirada hasta aquel punto que había intentado convencerse a sí misma que no le interesaba. En la foto, el pene de Hart quedaba medio oculto por el muslo, pero se intuía. No erecto, pero sí grande y grueso.
Recordó la primera vez que había visto desnudo a Hart. Fue en la casita de verano de la hacienda Kilmorgan; se trataba de un capricho construido en lo alto del acantilado con vistas al mar. Hart dejó el kilt para el final y esbozó una pícara sonrisa cuando ella se dio cuenta de que no llevaba nada debajo. Se rio cuando notó que ella no pudo evitar bajar la mirada por su cuerpo hasta la palpitante erección; jamás había visto antes a un hombre desnudo, y menos a uno con ese aspecto.
Recordó cómo se le había acelerado el corazón, el rubor que le inundó la piel y la ardiente satisfacción de saber que el elusivo Hart Mackenzie le pertenecía a ella. La había tendido en la manta que previsoramente había llevado a la excursión y se dejó caer a su lado para permitir que le reconociera. Esa tarde le había enseñado a disfrutar del placer. Y ella fue una alumna aplicada.
Suspiró al tiempo que guardaba la foto y los recuerdos en su lugar.
Llevaba tres días viviendo en casa de Hart cuando llegó la segunda foto; en esta ocasión se la entregaron directamente a ella.
3
—Hemos recibido esta nota para usted, milady —dijo la perfecta doncella de Hart, al tiempo que realizaba una reverencia perfecta.
En el sobre rezaba: Lady Eleanor Ramsay, huésped en GrosvenorSquare número 8. Era la misma caligrafía, el mismo estilo cuidado… No llevaba sello ni ninguna indicación de su origen. El sobre era pesado y rígido, y Eleanor supo lo que contenía.
—¿Quién ha traído esto? —preguntó a la criada.
—Un niño, milady. El que suele traer las cartas de su Excelencia.
—¿Dónde está ahora ese niño?
—Se ha marchado ya, milady. Realiza todas las entregas de la manzana hasta Oxford Street.
—Entiendo. Gracias.
Tendría que encontrar a ese niño para poder interrogarle. Regresó arriba y se encerró en su dormitorio. Acercó una silla a la ventana para tener más luz antes de abrir el sobre.
En el interior había un papel barato, de los que se vendían al peso en cualquier papelería, y una cartulina doblada. En el interior de esta había otra foto.
Aquella foto mostraba a Hart de pie ante una ventana ancha. El paisaje que se atisbaba en el exterior era campestre, no urbano. Él daba la espalda al fotógrafo, apoyaba las manos en el alféizar y, una vez más, no le cubría prenda alguna.
La espalda era ancha y con músculos esbeltos, que morían en unas nalgas tan firmes como definidas. Tenía los brazos tensos para sostener su peso mientras se apoyaba en la repisa de la ventana.
La foto estaba impresa en cartulina rígida, como las postales, pero sin la marca de ningún estudio fotográfico. Posiblemente Hart había poseído una máquina de retratar y su antigua amante, la señora Palmer, había sacado las fotos. No creía que él hubiera confiado para algo así en ninguna otra persona.
La propia señora Palmer le había contado la clase de hombre que era realmente Hart Mackenzie. Un maníaco sexual, imprevisible y exigente, que consideraba que cualquier affaire, era su affaire. En aquella ecuación una mujer no era más que un medio para alcanzar el placer. La amante de Hart no había entrado en detalles, pero lo que sugirió fue suficiente para escandalizarla tanto como pretendía.
Angelina Palmer había muerto hacía dos años y medio. ¿Quién poseía ahora aquellas escandalosas fotos? ¿Por qué estaban enviándoselas a ella? ¿Por qué, quien fuera, había esperado tanto tiempo? Porque ahora Hart estaba a punto de echar a Gladstone de su asiento en el Parlamento y asumir el control del gobierno.
La nota ponía lo mismo que la primera: «De alguien que le desea lo bueno». No contenía ningún amenazador chantaje, no prometía traicionar a Hart ni reclamaba pago alguno.
Ella sostuvo la carta en alto, contra la luz, pero no percibió señales de pistas o mensajes secretos. Ninguna marca de agua ni ningún código ingenioso que pudiera dar a las palabras otro significado. Solo aquella frase escrita a lápiz.
La parte trasera de la foto tampoco daba ninguna clave, lo mismo que el frente. Fue a buscar una lupa y estudió los granos de la imagen, por si existiera la lejana posibilidad de que alguien hubiera escrito allí algún diminuto mensaje.
Nada.
Sin embargo, se recreó en la imagen ampliada del trasero de Hart. Lo estudió a través de la lente durante un buen rato.
La única manera de hablar a solas con Hart —la única, sin duda— era asaltarlo. Aquella misma noche, Eleanor esperó hasta que su padre se retiró a su dormitorio para bajar al pasillo donde se encontraban las habitaciones de Hart, justo debajo de las suyas. Desplazó dos sillas desde el fondo del pasillo hasta la puerta del dormitorio; una para sentarse y otra para apoyar los pies.
Naturalmente, la mansión de Hart era de las más grandes y elegantes de Mayfair. Muchas casas de la ciudad tenían solo dos habitaciones de profundidad y la anchura de una, con una escalera que partía casi desde la puerta principal y recorría toda la casa en su subida. Los hogares algo más importantes poseían estancias también detrás de la escalera y, quizá, un segundo dormitorio con vistas a la fachada principal en los pisos superiores.
La residencia de Hart era ancha y larga, tenía aposentos a ambos lados de la escalera y también delante y detrás de esta. En la planta baja estaban situadas las estancias públicas: una salita a un lado y un comedor al otro, y un salón de baile de buen tamaño en el fondo.
La elegante escalera abierta serpenteaba hacia arriba inscrita en un enorme rectángulo, que se abría en cada piso formando a su alrededor una galería. En la primera planta había más salas comunes, una biblioteca alargada y otro comedor privado para la familia. En el siguiente piso se hallaba el enorme despacho de Hart y una oficina más pequeña donde trabajaban ella y Wilfred, además del dormitorio ducal justo al fondo; el punto donde ahora se hallaba ella esperando. Encima se encontraban los cuartos que ocupaban ella y su padre, así como Mac e Isabella. Más arriba, en el último piso, había ahora un estudio y una alcoba infantil provisionales, para Mac y sus hijos.
Eleanor apoyó la espalda contra la puerta del dormitorio de Hart y colocó los pies sobre la otra silla. Encima de su cabeza siseaba una lámpara de gas, y aprovechó la luz para abrir el libro que había cogido en la biblioteca. Comenzó a leer.
La novela era muy emocionante, con un cruel villano sin corazón determinado a conquistar a una heroína inocente. El héroe siempre estaba ocupado en otras cosas cada vez que su enamorada estaba en problemas. Y es que los héroes jamás están cuando se les necesita. El siseo de la lámpara era relajante, igual que el aire caliente y, poco a poco, se le cerraron los ojos.
Se despertó de golpe, tirando sin querer el libro con el movimiento, y se encontró a Hart Mackenzie cerniéndose sobre ella.
Se puso en pie con rapidez, aunque Hart se quedó donde estaba, sin apartarse, con la corbata y el cuello rígido en la mano. Típico… Esperaba que ella explicara qué estaba haciendo allí.
Llevaba un plaid con los colores de los Mackenzie y una chaqueta formal. Tenía el cuello de la camisa abierto, revelando el húmedo hueco de la garganta. Sus ojos estaban enrojecidos por la bebida y asomaba a sus mejillas una barba incipiente. Olía a alcohol, a humo de tabaco, a la noche y al empalagoso perfume de una mujer.
Ella ocultó la súbita desilusión que sintió al oler el perfume y carraspeó.