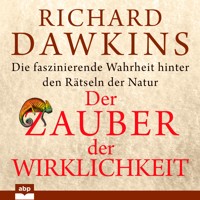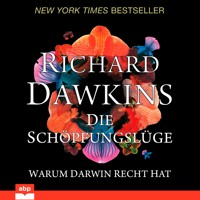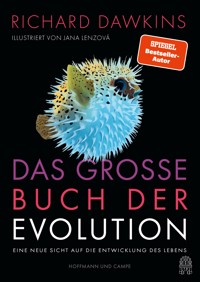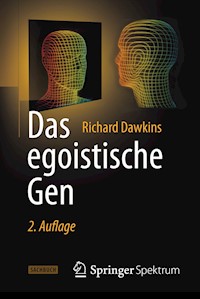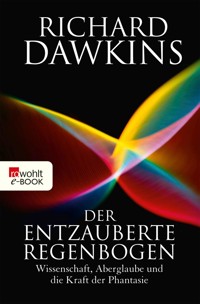Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Dawkins reafirma en El fenotipo extendido la idea que presentó originalmente en su libro de 1976 El gen egoísta, según la cual los organismos son máquinas de supervivencia, autómatas programados a ciegas con el fin de perpetuar la existencia de los genes que albergan en su interior. Ahora da un paso más, y nos muestra que, a pesar de que los genes solo controlan la síntesis de proteínas, su influencia va más allá del cuerpo en el que se hallan. Los genes influyen en el comportamiento de los organismos y en su medio ambiente, y cita como ejemplos las estructuras fabricadas por los tricópteros, las presas construidas por los castores o los montículos de las termitas. Todas estas estructuras son consideradas ahora efectos fenotípicos de los genes. Este nuevo punto de vista permite a Dawkins explicar comportamientos suicidas de algunos organismos, fruto de la expresión fenotípica de los genes de los parásitos que alojan en su interior. El efecto fenotípico de un gen puede ser ilimitado. Dawkins vincula estas ideas en lo que llama "teorema central" del fenotipo extendido, y con él rompe una vez más las barreras teóricas establecidas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 826
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
por Daniel Dennett
¿Por qué un filósofo escribe una introducción para este libro? ¿Es El fenotipo extendido ciencia o filosofía? Es ambas; es ciencia, sin duda, pero también es lo que la filosofía debería ser, y solo logra intermitentemente: un argumento escrupulosamente razonado que nos abre los ojos a una nueva perspectiva, clarificando lo que hasta ese momento había sido turbio y mal comprendido, y nos brinda una nueva forma de pensar sobre temas que creíamos que ya comprendíamos. Tal como Richard Dawkins dice al principio: «Puede que el fenotipo extendido no sea una hipótesis verificable por sí misma, pero cambia el modo en que vemos a los animales y las plantas hasta el punto de que puede hacernos pensar en hipótesis comprobables con las que de ninguna otra manera habríamos soñado» (pág. 24). Y ¿cuál es esta nueva forma de pensar? No es solo el «punto de vista del gen» que Dawkins hizo famoso en su libro de 1976, El gen egoísta. A partir de esos fundamentos, nos ha demostrado cómo nuestra tradicional forma de pensar sobre los organismos debería ser reemplazada por una visión mucho más rica, en la que la frontera entre organismo y entorno primero se disuelve y luego (parcialmente) se reconstruye sobre unos fundamentos más profundos. «Demostraré que la lógica ordinaria de la terminología genética conduce inevitablemente a la conclusión de que se puede afirmar que los genes tienen efectos fenotípicos extendidos, efectos que no necesitan ser expresados al nivel de ningún vehículo particular» (pág. 318). Dawkins no está proclamando una revolución; usa «la lógica ordinaria de la terminología genética» para demostrar una sorprendente implicación de la biología, un nuevo «teorema central»: «La conducta de un animal tiende a maximizar la supervivencia de los genes “para” dicha conducta, estén o no en el cuerpo del animal que la realiza» (pág. 374). La revelación anterior de Dawkins, la recomendación de que los biólogos adopten el punto de vista del gen, no fue presentada tampoco como revolucionaria, sino, más bien, como una explicación del cambio del foco de atención que había empezado a extenderse por toda la biología en 1976. Ha habido tantas críticas ansiosas y equivocadas a la idea anterior de Dawkins que puede que mucha gente lega en la materia, e incluso algunos biólogos, no haya apreciado la hermosura de este cambio del foco de atención. Ahora sabemos que un genoma, por ejemplo, el genoma humano, consiste en, y depende de, mecanismos ingeniosos e imponentemente enrevesados —un mundo compuesto no solo por copistas moleculares y editores encargados de revisar el texto, sino, también, por transgresores y vigilantes para combatirlos, carabinas, escapistas, chantajistas, adictos y otros nanoagentes, de cuyos conflictos y proyectos robóticos surgen las maravillas de la naturaleza visible—. Los frutos de esta nueva visión se extienden más allá de los titulares casi diarios sobre nuevos descubrimientos asombrosos sobre una u otra porción de ADN. ¿Por qué y cómo envejecemos? ¿Por qué enfermamos? ¿Cómo funciona el VIH? ¿Cómo se establecen todas las conexiones del cerebro durante el desarrollo embriológico? ¿Podemos usar parásitos en lugar de venenos para controlar las plagas que sufre la agricultura? ¿Bajo qué condiciones la cooperación no solo es posible, sino que es muy probable que surja y persista? Todas estas cuestiones vitales, y muchas más, son iluminadas al reformular cada una de ellas en términos de los procesos por los cuales las oportunidades de los replicadores para replicarse, y sus costes y beneficios asociados, son puestos en orden.
Dawkins, como haría un filósofo, se preocupa primero de la lógica de las explicaciones que concebimos para que respondan a todo lo relacionado con estos procesos y que puedan, asimismo, predecir sus resultados. Pero estas explicaciones son de naturaleza científica, y Dawkins (como muchos otros) quiere reivindicar que sus implicaciones son resultados científicos, no solo los postulados de una justificable e interesante filosofía. Dado que hay tanto en juego, necesitamos ver si esto es buena ciencia, y, para ello, necesitamos comprobar la lógica que hay en las trincheras, donde se recogen los datos, donde importan los detalles, donde, de hecho, se pueden comprobar las hipótesis a pequeña escala sobre fenómenos manejables. El gen egoísta fue escrito para lectores instruidos y legos en la materia, y se deslizaba sobre entresijos y tecnicismos que una valoración científica apropiada necesita considerar con detenimiento. El fenotipo extendido fue escrito para biólogos profesionales, pero el estilo de Dawkins es tan elegante y lúcido que incluso los no profesionales que estén preparados para ejercitar enérgicamente sus cerebros, pueden seguir el hilo de los argumentos y apreciar la sutileza de los temas tratados.
No me puedo resistir a añadir que, para el filósofo profesional, este libro es un auténtico festín: hallará algunas de las cadenas argumentales desarrolladas con más rigor y maestría que me he encontrado (fíjese en el capítulo 5 y en los cuatro últimos capítulos), e, igualmente, una serie de experimentos mentales ingeniosos e intensos (fíjese en las páginas 239 y 386, entre muchas otras). También encontramos algunas contribuciones de soslayo, pero sustanciales, a controversias filosóficas inimaginables para Dawkins. Por ejemplo, aprovecho el experimento mental sobre el control genético de la recogida de barro que hacen las termitas, explicado en las páginas 328 y 329, para proporcionar una percepción útil de las teorías de intencionalidad —especialmente sobre el debate que tuve con Fodor, Dretske y otros, sobre las condiciones bajo las cuales el contenido puede ser adscrito a los mecanismos—. Utilizando la jerga filosófica, podemos decir que la extensionalidad pura reina en la genética, y eso hace que cualquier intento de etiquetar un rasgo fenotípico sea «un asunto de conveniencia arbitraria», pero eso no mina nuestro interés en llamar la atención sobre los hechos más reveladores de la situación.
El científico encontrará un montón de predicciones demostrables, sobre temas tan distintos como, por ejemplo, las estrategias de copulación de las avispas (págs. 142-143), la evolución del tamaño del esperma (pág. 237), la conducta antidepredador de las polillas (pág. 244) y los efectos de los parásitos sobre los escarabajos y los camarones de agua dulce (págs. 349-350). También podrá encontrar análisis claros y tajantes sobre problemas diversos: sobre la evolución del sexo, las condiciones en las que se produce un conflicto intragenómico (o parásitos genómicos) y muchos otros temas que al principio son temas contraintuitivos. Su prudente análisis de los peligros que hay que evitar a la hora de pensar sobre el efecto barba verde y semejantes es un vademécum indispensable para cualquiera que se quiera aventurar en este confuso territorio.
Este libro ha sido una lectura obligada para cualquier estudiante serio de la teoría evolutiva neodarwiniana desde que apareció por primera vez en 1982, y uno de los efectos más llamativos de releerlo en la actualidad es que proporciona una imagen del ritmo extremadamente lento al que se ha movido la crítica. Stephen Jay Gould y Richard Lewontin, en Estados Unidos, y Steven Rose, en Gran Bretaña, han advertido desde hace tiempo al mundo entero sobre el «determinismo genético» que supuestamente surge del punto de vista que tiene Dawkins de la biología, el punto de vista del gen, y en el capítulo 2 vemos cómo todas sus críticas más recientes han sido refutadas convenientemente. El lector podrá pensar que, en todos estos años, sus oponentes habrán contraatacado desde algún nuevo ángulo, alguna nueva grieta en la que poder abrir una o dos brechas subversivas, pero, tal como señala Dawkins en otro contexto en el que no ha habido evolución, «aparentemente no hay variación disponible para una futura mejora» en su pensamiento. ¡Cuán satisfactorio es, cuando hay que enfrentarse a la tarea de replicar a tus críticos más vehementes, ser capaz de publicar de nuevo lo que dijiste sobre el tema hace muchos años!
¿Qué es este «determinismo genético» tan espantoso? Dawkins (pág. 37) cita una definición de Gould del año 1978: «Si estamos programados para ser lo que somos, entonces estas características son ineludibles. Podemos, en el mejor de los casos, encauzarlas, pero no podemos cambiarlas ni por voluntad propia, ni por educación, ni por cultura». Pero si esto es determinismo genético, y no he encontrado ninguna definición seria formulada por los críticos, entonces Dawkins no es un determinista genético (ni tampoco lo es E. O. Wilson o, hasta donde yo sé, ningún sociobiólogo o psicólogo evolutivo conocido). Tal como muestra Dawkins, en un análisis filosófico impecable, la idea completa de la «amenaza» del determinismo «genético» (o de cualquier otra clase de determinismo) está tan mal concebida por aquellos que blanden el término que podría tratarse de un mal chiste si no fuera un escándalo. Dawkins no se limita a refutar los cargos en el capítulo 2; hace un diagnóstico de las posibles fuentes de confusión que hacen que esta sea una acusación tentadora y, tal como señala: «Hay un anhelo gratuito de confundir». Es triste reconocerlo, pero tiene razón.
No todas las críticas del pensamiento neodarwiniano son tan descabelladas. El pensamiento adaptacionista, dicen los críticos, es tentador; es demasiado fácil hacer pasar una historieta sin base alguna por un argumento evolutivo serio. Esto es cierto, y una y otra vez, a lo largo de este libro, Dawkins expone hábilmente algunas líneas tentadoras de argumentos que se han topado con la realidad de una u otra forma. (Para ver algunos ejemplos notables, vea las págs. 130, 137, 256 y 419). En la página 79, Dawkins hace ver que un cambio en el ambiente puede que no solo cambie la tasa de éxito de un efecto fenotípico, ¡puede cambiar el efecto fenotípico por completo! Lo mismo se puede decir de la habitual, falsa y aburrida acusación de que el punto de vista desde la posición del gen debe ignorar o subestimar la contribución de los cambios (incluso la de los cambios «masivamente contingentes») en el ambiente donde se produce la selección, pero la realidad sigue siendo que los adaptacionistas ignoran a menudo estas (y otras) complicaciones, razón por la que este libro está plagado de advertencias contra razonamientos adaptacionistas superficiales.
La acusación de «reduccionismo», otro epíteto estándar aplicado a la perspectiva desde el punto de vista del gen, es perversamente inapropiada cuando es lanzada contra Dawkins. En lugar de cegarnos con explicaciones maravillosas, la idea del fenotipo extendido expande sus poderes eliminando ideas erróneas paralizantes. Tal como dice Dawkins, nos permite redescubrir el organismo. ¿Por qué, si los efectos fenotípicos no tienen que respetar la frontera que separa al organismo del mundo «exterior», existen organismos (pluricelulares)? Es una muy buena pregunta, y una que yo probablemente no respondería, o no respondería correctamente, si no fuera desde la perspectiva que nos ofrece Dawkins. Cada uno de nosotros se mueve cada día portando el ADN de varios miles de linajes (nuestros parásitos, nuestra flora intestinal), además de nuestro ADN nuclear (y mitocondrial), y todos estos genomas se llevan bastante bien bajo la mayoría de circunstancias. Después de todo, todos ellos van en el mismo barco. Una manada de antílopes, una colonia de termitas, una pareja reproductiva de pájaros y su nidada, una sociedad humana —estas entidades grupales no son más grupales, al final, que lo que es un ser humano individual, con su más de un billón de células, cada una de ellas descendiente de la unión de una célula paterna y una materna con las que se inició este viaje grupal—. «En cualquier nivel, si un vehículo es destruido, todos los replicadores que aloja en su interior serán destruidos. Por lo tanto, la selección natural, al menos en parte, favorecerá a los replicadores que consigan que sus vehículos se resistan a ser destruidos. En principio, esto se puede aplicar tanto a grupos de organismos como a organismos individuales, ya que, si un grupo es destruido, todos los genes que alberga también son destruidos» (pág. 195). Así pues, ¿son los genes lo único que importa? Para nada. «Pero no hay nada mágico en la aptitud darwiniana, en el sentido genético de este concepto. No existe ninguna ley que le otorgue prioridad como la cantidad fundamental que es maximizada […]. Un meme tiene sus propias oportunidades de replicación y sus propios efectos fenotípicos, y no hay razón por la que el éxito de un meme tenga ninguna clase de conexión con el éxito genético» (pág. 189).
La lógica del pensamiento darwiniano no solo se aplica a los genes. Cada vez más pensadores están empezando a valorarlo: economistas, expertos en ética y otros miembros de las ciencias sociales e incluso en las ciencias físicas y en el arte. Considero que se trata de un descubrimiento filosófico, y es indudablemente increíble. El libro que ahora tiene en sus manos es una de las mejores guías de este nuevo mundo de entendimiento.
Prefacio
El primer capítulo puede servir en algunos aspectos como prefacio, ya que explica qué es lo que intenta y no intenta conseguir este libro, por lo que ahora puedo ser breve. No es un libro de texto, ni tampoco una introducción a ningún campo de conocimiento ya establecido. Es una mirada personal sobre la evolución de la vida y, en particular, sobre la selección natural y sobre el nivel de la jerarquía de la vida sobre el cual se puede decir que actúa la selección natural. Soy etólogo, pero espero que mis inquietudes respecto a la conducta animal no sean muy evidentes. El ámbito deseado de este libro es mucho más amplio.
Los lectores para los que mayormente escribo son mis colegas profesionales, biólogos evolutivos, etólogos y sociobiólogos, ecólogos, filósofos y humanistas interesados en la ciencia evolutiva, incluyendo, por supuesto, estudiantes de posgrado y universitarios en todas esas disciplinas. Por lo tanto, aunque este libro es de alguna forma una secuela de mi libro anterior, El gen egoísta, asume que el lector tiene conocimientos profesionales de biología evolutiva y de su terminología técnica. Por otra parte, es posible disfrutar de un libro profesional como espectador, aunque no se pertenezca al gremio en cuestión. Algún profano en la materia que ha leído este libro en su fase de borrador ha sido lo suficientemente amable o educado para decir que le ha gustado. Me sentiría bastante satisfecho de creerlo, y he añadido un glosario de términos técnicos que creo puede ayudar. También he intentado que la lectura de este libro sea todo lo entretenida que pueda ser. El tono resultante puede que irrite a algunos profesionales exigentes. Espero ciertamente que no sea así, ya que ellos constituyen el primer público al que quiero dirigirme. Es imposible contentar a todo el mundo en cuanto al estilo literario tanto como lo es en cualquier otro aspecto que tenga que ver con el gusto, y los estilos que resultan ser muy placenteros para algunos, para otros son tremendamente aburridos.
Ciertamente, el tono del libro no es ni conciliador ni justificador (ya que ese no es el estilo de un abogado que cree sinceramente en su caso) y debo hacer caber todas las disculpas en el prefacio. Algunos de los primeros capítulos responden a críticas de mi anterior libro, las cuales pueden volver a producirse de nuevo como respuesta a este. Siento que esto sea necesario, y lamento si una sola nota de exasperación se desliza de vez en cuando. Confío, por lo menos, en que mi enfado se entienda con un tono amistoso. Es necesario hacer referencia a pasados malentendidos y tratar de evitar que se repitan, pero no quisiera dar la impresión de que me siento ofendido porque el malentendido se haya extendido. Se ha reducido a unas escasas dependencias, pero en algunos casos bastante ruidosas. Estoy agradecido a mis críticos por forzarme a pensar de nuevo sobre cómo expresar materias difíciles de una forma más clara.
Pido disculpas a los lectores que echen en falta algún trabajo predilecto y relevante en la bibliografía. Los hay capacitados para recorrer de forma comprensiva y exhaustiva toda la literatura de una materia amplia, pero nunca he sido capaz de entender cómo se las arreglan. Sé que los ejemplos que cito son un pequeño subconjunto entre todos aquellos que podrían ser citados, y son a veces los escritos o las recomendaciones de mis amigos. Si el resultado parece sesgado, bueno, sin duda lo es, y lo lamento. Creo que casi todo el mundo sería algo parcial en una labor como esta.
Un libro refleja inevitablemente las preocupaciones actuales del autor, y esas preocupaciones es muy probable que se encuentren entre los temas de sus artículos más recientes. Cuando esos artículos son tan recientes que sería una estratagema artificial el cambiar algunas de sus palabras, no he renunciado a reproducir párrafos sueltos literalmente. Estos párrafos, que se encontrarán en los capítulos 4, 5, 6 y 14, son una parte integral del mensaje de este libro, y omitirlos sería tan artificial como el hacer cambios gratuitos en su redacción.
La frase que abre el capítulo 1 describe el libro como un trabajo descaradamente reivindicativo, pero, bueno, ¡quizás yo sea algo descarado! Wilson (1975, págs. 28-29) ha censurado correctamente el «método reivindicativo» en cualquier búsqueda de la verdad científica, y yo, por lo tanto, he dedicado una parte de mi primer capítulo a un alegato de atenuación, ciertamente no quisiera que la ciencia adoptase el sistema legal por el cual un abogado profesional defiende en todo lo posible su posición, incluso si cree que se trata de una posición falsa. Creo profundamente en la visión de la vida que este libro defiende, y lo he hecho, al menos en parte, durante mucho tiempo, desde que se publicó mi primer artículo, en el que defendía que las adaptaciones favorecían «la supervivencia de los genes de los animales […]» (Dawkins, 1968). Esta creencia (en que si las adaptaciones han de ser consideradas como causantes «de un beneficio» para algo, ese algo es el gen) fue la asunción principal de mi libro anterior. Este libro va más allá. Para dramatizarlo un poco, intenta liberar al gen egoísta del organismo individual que ha sido su prisión conceptual. Los efectos fenotípicos de un gen son las herramientas mediante las cuales se propaga a la siguiente generación y estas herramientas pueden «extenderse» mucho más allá del cuerpo en el cual el gen está situado, incluso llegando a la profundidad del sistema nervioso de otros organismos. Dado que no se trata de una posición objetiva que esté defendiendo, pero sí el modo de ver los hechos, quería advertir al lector que no espere «evidencias» en el sentido clásico de la palabra. Dije anteriormente que el libro era una obra de defensa de una causa porque estaba preocupado de no defraudar a la lectora, no conducirla bajo falsos pretextos y hacerle perder el tiempo.
El «experimento» lingüístico de la última frase me recuerda que me hubiera gustado tener el coraje de programar mi ordenador para que feminizara los pronombres personales al azar a lo largo del texto. Esto no es solo porque admiro la actual concienciación de la existencia de una propensión a la masculinización en nuestro lenguaje. Siempre que escribo tengo a algún escritor imaginario en particular en mente (diferentes escritores imaginarios revisan y «filtran» el mismo pasaje en numerosas revisiones sucesivas), y al menos la mitad de mis escritores imaginarios son, como al menos la mitad de mis amigos, del sexo femenino. Desafortunadamente es todavía cierto que en inglés la aparición inesperada de un pronombre femenino, cuando la intención es que tenga un significado neutro, distrae seriamente la atención de muchos lectores, y de ambos sexos. Creo que el experimento del anterior párrafo lo corroborará. Por lo tanto, y sintiéndolo mucho, he seguido la convención estándar en este libro.
Para mí, escribir es casi una actividad social y estoy agradecido a los muchos amigos que han participado, a veces inconscientemente, a través de discusiones, argumentos y apoyo moral. No puedo dar las gracias a todos ellos nombre a nombre. Marian Stamp Dawkins no solo ha aportado una crítica sensible y experta del libro entero en varios borradores, también me ha hecho seguir adelante creyendo en el proyecto incluso en las ocasiones en las que perdí mi confianza en él. Alan Grafen y Mark Ridley, oficialmente mis alumnos de posgrado, pero, en realidad, cada uno de una forma diferente, mis mentores y guías a través del difícil territorio teórico, han influido en el libro inconmensurablemente. En el primer borrador me daba la impresión de que sus nombres surgían en casi cada página, eran como las quejas comprensibles de un juez, por lo que me vi obligado a desterrar al prefacio mi deuda de gratitud con ellos. Cathy Kennedy se las arregla para poder combinar nuestra íntima amistad con una profunda simpatía hacia mis críticos más ácidos. Esto la situaba en una posición única desde la que me avisaba, especialmente a lo largo de los primeros capítulos, de a qué críticas tenía que responder. Temo que todavía no le guste el tono de estos capítulos, pero la mejora que ha habido en ellos, si es que la ha habido, es de largo debido a su influencia, y le estoy muy agradecido.
Tengo el privilegio de que el primer borrador haya sido criticado por John Maynard Smith, David C. Smith, John Krebs, Paul Harvey y Ric Charnov, y el último borrador del libro les debe mucho a todos ellos. En todos los casos me guie por sus sugerencias, incluso aunque no las asumiera. Otros criticaron amablemente los capítulos que tenían que ver con sus campos de actuación: Michael Hansell, el capítulo sobre los artefactos; Pauline Lawrence, el que trataba de los parásitos; Egbert Leigh, el de la aptitud; Anthony Hallam, la sección sobre el equilibrio puntuado; W. Ford Doolittle, el del ADN egoísta; y Diane de Steven, las secciones sobre botánica. El libro se terminó en Oxford, pero empezó durante una visita a la Universidad de Florida en Gainesville en un permiso sabático concedido por la Universidad de Oxford y el rector y la junta del New College. Estoy muy agradecido a mis muchos amigos de Florida por facilitarme una atmósfera tan agradable en la que trabajar, especialmente Jane Brockmann, quien también aportó una crítica útil de los primeros borradores, y Donna Gillis, quien se encargó de una gran parte de la mecanografía. También me beneficié durante un mes de una exposición de biología tropical como el invitado agradecido de la Institución Smithsoniana de Panamá durante la escritura del libro. Finalmente, es un placer dar las gracias una vez más a Michael Rogers, antiguamente en Oxford University Press y ahora en W. H. Freeman and Company, un editor de «la estrategia K» que cree realmente en sus libros y es su incansable defensor.
Nota del autor
Supongo que la mayoría de científicos (y la mayoría de autores) tienen una obra de la cual dirían: «No importa si nunca lee algo mío, pero al menos lea esta». Para mí, es El fenotipo extendido. En particular, los últimos cuatro capítulos son los mejores candidatos que puedo ofrecer a los que se les pudiera poner el título de «innovador». El resto del libro hace algunas aclaraciones necesarias durante el camino. Los capítulos 2 y 3 son respuestas a las críticas de la versión del «gen egoísta» de la evolución que ahora es aceptada ampliamente. Los capítulos centrales tratan de la polémica sobre las «unidades de selección» que tienen tanto atractivo actualmente para los filósofos de la biología, desde el punto de vista del gen; quizás la contribución más útil de aquí sea la distinción entre «replicadores y vehículos». Mi intención era que esta serie de aclaraciones pusiera fin a toda la polémica ¡de una vez por todas!
Y para el fenotipo extendido propiamente dicho, no he visto nunca ninguna alternativa a ponerlo al final del libro. No obstante, esta política tiene un inconveniente. Los primeros capítulos prestan atención al tema general de las «unidades de selección», lejos de la idea original del fenotipo extendido en sí mismo. Es por esta razón que he renunciado al subtítulo original, «El gen como unidad de selección» en esta edición. El subtítulo que lo reemplaza, «El largo alcance del gen», capta la idea del gen como el centro de una red de un poder radiante. Por lo demás, el libro no tiene ningún otro cambio aparte de correcciones de poca importancia.
Oxford, 1989
01
Cubos de Necker y búfalos
Este es un trabajo descaradamente reivindicativo. Quiero presentar argumentos a favor de una forma particular de mirar a los animales y las plantas, y un modo particular de preguntarse por qué hacen las cosas que hacen. Lo que estoy proponiendo no es una nueva teoría, ni una hipótesis que pueda ser verificada o, por el contrario, demostrarse que es falsa, ni un modelo que pueda ser juzgado por sus predicciones. Si fuera una sola de esas cosas estaría de acuerdo con Wilson (1975, pág. 28) en que el «método reivindicativo» sería inapropiado y censurable. Pero este libro no es ninguna de esas cosas. Lo que estoy defendiendo es un punto de vista, una forma de mirar las ideas y los hechos familiares, y un modo de responder a nuevas cuestiones sobre ellos. Cualquier lector que espere encontrarse una nueva teoría convincente en el sentido convencional de la palabra, se quedará, por lo tanto, con un sentimiento de desilusión y desconcierto. Pero no estoy intentando convencer a nadie sobre la verdad acerca de ninguna proposición objetiva. En vez de eso, intento mostrar al lector una forma de ver los hechos biológicos.
Hay una ilusión visual bien conocida llamada el cubo de Necker. Se trata de un dibujo lineal que el cerebro interpreta como un cubo tridimensional. Pero existen dos orientaciones posibles del cubo percibido, y ambas son igualmente compatibles con la imagen bidimensional trazada en el papel. Normalmente empezamos viendo una de las dos orientaciones, pero si miramos durante algunos segundos, el cubo «voltea» en nuestra mente y vemos la otra orientación aparente. Después de unos cuantos segundos más la imagen mental vuelve a girar y continúa alternándose tanto tiempo como miremos el dibujo. El caso es que ninguna de las dos percepciones del cubo es la correcta o la «verdadera». Son igualmente correctas. De forma parecida, la visión de la vida que defiendo, a la que se le da el nombre de fenotipo extendido, probablemente no sea más correcta que la opinión convencional. Se trata de una opinión diferente y sospecho que, al menos en algunos aspectos, proporciona una comprensión más profunda. Pero dudo que exista ningún experimento que se pueda llevar a cabo para probar mi afirmación.
Los fenómenos que consideraré —coevolución, carreras armamentistas, la manipulación ejercida por parásitos sobre sus hospedadores, la manipulación del mundo inanimado por seres vivos, estrategias «económicas» para minimizar costes y maximizar beneficios—, todos son lo suficientemente familiares, y todos ellos son ya objeto de un estudio intensivo. ¿Por qué debería entonces, el lector ocupado, molestarse en seguir? Es tentador tomar prestada la petición encantadoramente ingenua de Stephen Gould al principio de un libro considerablemente más voluminoso (1977a) y simplemente decir: «Por favor lea el libro» y descubrirá por qué valía la pena preocuparse por hacerlo. Desgraciadamente yo no tengo la misma confianza en que eso suceda. Solo puedo decir, como un biólogo normal y corriente que estudia la conducta animal, que el punto de vista representado por la designación de «fenotipo extendido» me ha hecho ver a los animales y sus conductas de forma diferente, y creo que por ello ahora los comprendo mejor. Puede que el fenotipo extendido no sea una hipótesis verificable por sí misma, pero cambia el modo en que vemos a los animales y las plantas hasta el punto de que puede hacernos pensar en hipótesis comprobables con las que de ninguna otra manera habríamos soñado.
El descubrimiento de Lorenz (1937) de que un modelo de conducta podía ser tratado de la misma manera que un órgano anatómico no fue un descubrimiento en el sentido habitual de la palabra. No se apoyaba en la aportación de resultados experimentales. Era simplemente una nueva forma de ver los hechos habituales, que todavía domina la etología moderna (Tinbergen, 1963), y nos parece en la actualidad tan obvio que es difícil de entender que alguna vez necesitara ser «descubierta». De forma parecida, el célebre capítulo de D’Arcy Thompson (1917) titulado «Sobre la teoría de las transformaciones […]» es considerado por la mayoría como un trabajo de gran importancia a pesar de que no adelanta o demuestra ninguna hipótesis. En cierto modo, es evidente y necesariamente cierto que cualquier forma animal puede convertirse en una forma relacionada mediante una transformación matemática, aunque no es obvio que dicha transformación sea simple. En realidad, al hacerlo para un número de ejemplos específicos, D’Arcy Thompson provocó una reacción de indiferencia en cualquiera que fuera lo suficientemente quisquilloso para insistir en que la ciencia obra únicamente falseando hipótesis específicas. Si leemos el capítulo de D’Arcy Thompson y luego nos preguntamos qué sabemos ahora que no supiéramos antes, la respuesta podría ser perfectamente que no mucho más. Pero nuestra imaginación se ha despertado. Miramos ahora a los animales de una forma diferente, y pensamos acerca de problemas teóricos, en este caso los referentes a embriología, filogenia y sus interrelaciones, de una nueva forma. No soy, por supuesto, tan atrevido como para comparar este modesto trabajo actual con la obra maestra de un gran biólogo. He usado el ejemplo simplemente para demostrar que es posible que valga la pena leer un libro teórico, incluso aunque no nos anticipe hipótesis demostrables, si en vez de eso procura hacernos cambiar el modo en que miramos.
Otro gran biólogo recomendó una vez que para entender lo real debemos reflexionar sobre lo posible: «Ningún biólogo práctico interesado en la reproducción sexual reflexionaría sobre las consecuencias detalladas sufridas por los organismos que tuvieran tres o cuatro sexos; sin embargo, ¿qué otra cosa debería hacer si desea comprender por qué los sexos son, de hecho, siempre dos?» (Fisher 1930a, pág. ix). Williams (1975), Maynard Smith (1978a) y otros nos han enseñado que una de las características más comunes y universales de la vida en la Tierra, la sexualidad, no debería ser aceptada sin plantearse dudas. De hecho, su existencia resulta ser positivamente sorprendente cuando se compara con la posibilidad de la reproducción asexual. Imaginar la reproducción asexual como una hipotética posibilidad no es difícil desde que sabemos que es una realidad en algunos animales y plantas. Pero ¿existen otros casos en los que nuestra imaginación no haya sido estimulada como en el caso anterior? ¿Existen hechos importantes de la vida de los que apenas nos damos cuenta simplemente porque carecemos de la imaginación para visualizar alternativas mediante las cuales, como los tres sexos de Fisher, hayan podido existir en algún mundo posible? Intentaré demostrar que la respuesta es «sí».
Jugar con un mundo imaginario, con el fin de aumentar nuestro conocimiento del mundo real, es la técnica conocida como «experimento mental». Esta técnica es muy usada por los filósofos. Por ejemplo, en una colección de ensayos titulada The Philosophy of Mind (ed. Glover, 1976), varios autores imaginan operaciones quirúrgicas en las que el cerebro de una persona se trasplanta al cuerpo de otra y utilizan el experimento mental para clarificar el significado de la «identidad personal». En ocasiones, los experimentos mentales de los filósofos son puramente imaginarios e inverosímiles, pero nada de eso importa dado el propósito para el que fueron concebidos. En otros casos están elaborados con conocimiento de causa, basados en hechos del mundo real; por ejemplo, los experimentos relacionados con la separación de los hemisferios cerebrales.
Considere otro experimento mental, en esta ocasión relacionado con la biología evolutiva. Cuando era un estudiante universitario obligado a escribir ensayos especulativos sobre el «origen de los cordados» y otros temas relacionados con la filogenia antigua, uno de mis profesores intentó con toda la razón poner a prueba mi fe en el valor de esas especulaciones sugiriendo que cualquier cosa podría, en principio, dar origen a cualquier otra. Incluso los insectos podrían dar lugar a los mamíferos, si tan solo se aplicara, en el orden apropiado, la secuencia correcta de presiones selectivas. En ese momento, tal como hubiera hecho la mayoría de zoólogos, rechacé la idea por ser obviamente absurda, y todavía creo, por supuesto, que nunca se podría producir la secuencia correcta de presiones de selección. Tampoco lo creía mi profesor. Pero en lo que respecta a este principio, un simple experimento mental demuestra que es prácticamente indiscutible. Solo necesitamos probar que existe toda una serie de pequeños pasos que nos conducirían de un insecto, digamos por ejemplo un escarabajo ciervo volante, a un mamífero, digamos, por ejemplo, un ciervo. Con esto quiero decir que, empezando con un escarabajo, podríamos disponer de una secuencia de animales hipotéticos, cada uno de los cuales tan parecido al anterior miembro de la serie como lo puedan ser dos hermanos, y la secuencia culminaría en un ciervo común.
La comprobación es fácil, siempre que aceptemos, tal como todo el mundo hace, que el escarabajo y el ciervo tienen un antepasado común, esté lo lejos que esté en el tiempo. Incluso si no existe ninguna otra secuencia de pasos entre un escarabajo y un ciervo, sabemos que al menos se puede obtener una secuencia simplemente rastreando los antepasados del escarabajo hasta llegar al antepasado común, y luego seguir desde ese punto la otra línea que nos conduce hasta el ciervo.
Hemos demostrado que existe una trayectoria de cambio escalonado que conecta el escarabajo con el ciervo y, por deducción, una trayectoria parecida que conectaría dos animales modernos cualesquiera. En principio, por lo tanto, podemos suponer que se puede idear de forma artificial toda una serie de presiones de selección para impulsar un linaje a lo largo de una de estas trayectorias. Fue un experimento mental rápido el que me posibilitó decir, cuando analizaba en estas líneas las transformaciones de D’Arcy Thompson, que: «En cierto modo, es evidente y necesariamente cierto que cualquier forma animal puede convertirse en una forma relacionada mediante una transformación matemática, aunque no es obvio que dicha transformación sea simple». En este libro haré un uso frecuente de la técnica del experimento mental. Aviso con antelación al lector sobre este punto, dado que a los científicos a veces les molesta la falta de realismo en dichas formas de razonamiento. Los experimentos mentales no tienen por qué ser realistas. Se supone que se hacen para clarificar nuestro pensamiento acerca de la realidad.
Una característica de la vida en este mundo que, como el sexo, hemos dado por sentada, y quizás no deberíamos, es que la materia viviente viene en paquetes discretos llamados organismos. Particularmente, los biólogos interesados en una explicación funcional a menudo asumen que la unidad apropiada para la discusión es el organismo individual. Para nosotros, «conflicto» significa normalmente conflicto entre organismos, cada uno de los cuales se esfuerza en maximizar su propia «aptitud» individual. Reconocemos unidades menores tales como células y genes, y unidades mayores como poblaciones, sociedades y ecosistemas, pero no hay ninguna duda de que el cuerpo individual, como unidad discreta de acción, ejerce una influencia poderosa sobre la mente de los zoólogos, especialmente sobre aquellos interesados en la importancia adaptativa de la conducta animal. Uno de mis objetivos en este libro es acabar con esa percepción. Quiero cambiar el énfasis puesto sobre el cuerpo individual como centro de atención de la discusión funcional. Al menos, quiero que nos demos cuenta de cuánto damos por sentado cuando vemos la vida como una colección de organismos individuales separados.
La tesis que defenderé es esta. Es legítimo hablar de adaptaciones como algo en pos de un «beneficio» de algo o alguien, pero es mejor no considerar que ese algo es el organismo individual. Es una unidad menor a la que llamo replicador activo de línea germinal. La clase más importante de replicador es el «gen» o fragmento genético pequeño. Los replicadores no son, por supuesto, seleccionados directamente, sino de forma indirecta; son juzgados por sus efectos fenotípicos. Aunque para algunos propósitos es conveniente pensar que estos efectos fenotípicos están empaquetados juntos en «vehículos» discretos como son los organismos individuales, no es fundamentalmente necesario. Más bien, se debería pensar en el replicador dando por sentado que tiene efectos fenotípicos extendidos, que consisten en todos los efectos que tiene sobre el mundo en general, no solo sus efectos sobre el cuerpo individual en el que da la casualidad de que está alojado.
Volviendo a la analogía del cubo de Necker, el giro mental que intento estimular se puede describir como sigue. Observamos la vida y empezamos viendo toda una serie de organismos individuales que interactúan entre ellos. Sabemos que contienen unidades menores, y sabemos que ellos mismos son, a su vez, partes de unidades mayores, pero fijamos nuestra mirada en todos los organismos. Entonces, de repente, la imagen voltea. Los cuerpos individuales siguen allí, no se han movido, pero parece que se han vuelto transparentes. Vemos a través de ellos los fragmentos replicadores de ADN que contienen, y vemos el mundo exterior como un estadio en el que estos fragmentos genéticos juegan sus torneos de habilidad manipuladora. Los genes manipulan el mundo y le dan forma para que eso ayude a su replicación. Da la casualidad de que han «elegido» hacerlo en gran parte moldeando la materia en grandes pedazos multicelulares a los que llamamos organismos, pero pudo no haber sido así. Básicamente, lo que sucede es que las moléculas replicadoras se aseguran su supervivencia por medio de efectos fenotípicos sobre el mundo. Solo es casualmente cierto que esos efectos fenotípicos estén empaquetados en unidades llamadas organismos individuales.
Actualmente, no valoramos a los organismos por los extraordinarios fenómenos que son. Nos hemos acostumbrado a preguntar, cuando se trata de cualquier fenómeno biológico generalizado: «¿Cuál es su valor de supervivencia?». Pero no decimos: «¿Cuál es el valor de supervivencia de la vida empaquetada en esas unidades discretas llamadas organismos?». Lo aceptamos como una característica cualquiera de la vida tal como es. Como ya he señalado, el organismo se convierte en el protagonista automático de nuestras preguntas acerca del valor de supervivencia de otras cosas: «¿De qué forma beneficia al individuo adoptar este modelo de conducta? ¿De qué forma beneficia esta estructura morfológica al individuo que la posee?».
Se ha convertido en una especie de «teorema central» (Barash, 1977) de la etología moderna el esperar que los organismos se comporten de un modo en el que beneficien su propia aptitud inclusiva (Hamilton, 1964a, 1964b), en lugar de beneficiar a cualquier otro o cualquier otra cosa. No preguntamos de qué forma el comportamiento de la pata trasera izquierda beneficia a la pata trasera izquierda. Ni tampoco, en la actualidad, nos preguntamos la mayoría de nosotros cómo la conducta de un grupo de organismos o la estructura de un ecosistema benefician a ese grupo o a ese ecosistema. Consideramos a los grupos y a los ecosistemas como colecciones de organismos enfrentados o que cohabitan de forma dificultosa; y consideramos las patas, los riñones y las células como componentes cooperantes de un único organismo. No me estoy oponiendo necesariamente a que el organismo individual sea el centro de atención, simplemente llamo la atención sobre el hecho de que lo hemos dado por sentado. Quizás deberíamos dejar de darlo por sentado y empezar a considerar que el organismo individual es algo que necesita ser explicado por derecho propio, tal como encontramos que la reproducción sexual es algo que necesita una explicación por sí misma.
Llegados a este punto, es necesario hacer un tedioso paréntesis debido a un accidente de la historia de la biología. La ortodoxia prevaleciente en mi párrafo anterior, el dogma central consistente en que los organismos individuales trabajan para maximizar su propio éxito reproductivo, el paradigma del «organismo egoísta», era el paradigma de Darwin, y hoy sigue siendo dominante. Por lo tanto, uno podría imaginar que dicho paradigma ha disfrutado de su posición mucho tiempo y debería estar preparado para afrontar una revolución, o, al menos, para constituir un baluarte lo suficientemente sólido para resistir los ataques iconoclastas como cualquiera de los que este libro puede implicar. Desgraciadamente, y este es el accidente histórico al que me refería, aunque es cierto que apenas ha existido alguna vez la tentación de considerar unidades menores que los organismos como agentes que trabajan en su propio beneficio, lo mismo no se puede decir respecto a las unidades mayores. Los años posteriores a Darwin han visto una asombrosa retirada, desde la posición centrada en el individuo hacia un seleccionismo de grupo descuidadamente inconsciente, hábilmente documentada por Williams (1966), Ghiselin (1974a) y otros. Tal como Hamilton (1975a) lo expresa, «[…] casi todo el campo de la biología corrió en estampida en la dirección en la que, si Darwin se aventuró, lo hizo con mucha prudencia». Solo ha sido en los años recientes, coincidiendo aproximadamente con el auge tardío de las ideas de Hamilton (Dawkins, 1979b), cuando la estampida se detuvo y dio la vuelta. Nos esforzamos duramente para volver atrás, presionados por las críticas de una retaguardia que, de manera deliberadamente errónea, defiende de manera compleja y dedicada una nueva teoría de la selección de grupo, hasta que recuperamos finalmente la concepción de Darwin, la posición que yo califico con la denominación del «organismo egoísta», posición que, en su forma moderna, está caracterizada por el concepto de aptitud inclusiva. Sin embargo, puede parecer que esté abandonando esta fortaleza ganada a duras penas, abandonándola casi antes de que esté asegurada adecuadamente; y ¿abandonándola por qué? ¿Por un parpadeante cubo de Necker, una quimera metafísica llamada fenotipo extendido?
No. Está lejos de mis objetivos el renunciar a lo que hemos ganado. El paradigma del organismo egoísta es inmensamente preferible a lo que Hamilton (1977) llamó «el viejo y ya casi perdido paradigma de la adaptación para el beneficio de las especies». El concepto de «fenotipo extendido» estaría mal entendido si se creyera que tiene alguna conexión con la adaptación al nivel de grupo. El organismo egoísta, y el gen egoísta con su fenotipo extendido, son dos perspectivas del mismo cubo de Necker. El lector no experimentará ese giro conceptual que yo trato de estimular a menos que empiece mirando el cubo correcto. Este libro está dirigido a aquellos que ya han aceptado el punto de vista del organismo egoísta que tan de moda está actualmente, en lugar de cualquier punto de vista enfocado en el «beneficio del grupo».
No estoy diciendo que el punto de vista del organismo egoísta sea forzosamente erróneo, pero mi argumento, en su forma más severa, es que enfoca el asunto de un modo equivocado. Oí una vez por casualidad a un eminente etólogo de Cambridge decirle a un eminente etólogo austriaco (estaban discutiendo sobre el desarrollo de la conducta): «¿Sabes?, realmente estamos de acuerdo. Solo que tú lo dices de forma incorrecta». Con los partidarios moderados de la «selección individual» sí que estamos casi de acuerdo, al menos en comparación con los partidarios de la selección de grupo. ¡Solo que lo ven de forma incorrecta!
Bonner (1958), hablando de los organismos unicelulares, dijo: «[…] ¿qué utilidad especial tienen para estos organismos los genes nucleares? ¿Cómo surgen por selección?». Este es un buen ejemplo de la clase de preguntas, imaginativas y radicales, que deberíamos hacernos acerca de la vida. Pero si se acepta la tesis de este libro, la pregunta esencial debería formularse al revés. En vez de preguntar qué utilidad tienen los genes nucleares para los organismos, deberíamos preguntarnos por qué los genes escogen agruparse conjuntamente en los núcleos y en los organismos. En las primeras líneas del mismo trabajo, Bonner dice: «No me propongo decir nada nuevo u original en estas conferencias. Pero creo firmemente en que hay que hablar de cosas familiares, bien conocidas, planteándolas de forma contraria o dándoles la vuelta, esperando que desde algún lugar estratégico los hechos antiguos puedan adquirir una importancia más profunda. Es como colgar un cuadro abstracto boca abajo; no digo que el significado del cuadro de repente se nos aparezca de forma clara, pero parte de la estructura de la composición que estaba escondida puede manifestarse». Me topé con este texto después de haber escrito mi propio pasaje sobre el cubo de Necker y me alegró encontrar las mismas opiniones expresadas por un autor tan respetado.
El problema con mi cubo de Necker, y con el cuadro abstracto de Bonner, es que, como analogías, puede que sean demasiado tímidas y poco ambiciosas. La analogía del cubo de Necker expresa la aspiración mínima que espero alcanzar con este libro. Estoy bastante seguro de que mirar la vida en términos de replicadores genéticos que se preservan a sí mismos a través de sus fenotipos extendidos es como mínimo tan satisfactorio como mirarla en términos de organismos egoístas maximizando sus aptitudes inclusivas. En muchos casos esos dos modos de contemplar la vida serán, de hecho, equivalentes. Tal como mostraré, la «aptitud inclusiva» se definió de una manera tal que el decir que «el individuo maximiza su aptitud inclusiva» sea equivalente a decir que «los replicadores genéticos maximizan su supervivencia». Por lo tanto, el biólogo al menos debería intentar ambas formas de pensar, y escoger la que él o ella prefiera. Pero dije que esta era mi aspiración mínima. Hablaré de fenómenos, por ejemplo, del «impulso meiótico», cuya explicación está lúcidamente escrita en la segunda cara del cubo, pero que no tiene ningún sentido si mantenemos fijada nuestra atención mental en la otra cara, la del organismo egoísta. Y así pasar desde mi mínima aspiración hasta llegar a mi mayor sueño: el que áreas enteras de la biología, el estudio de la comunicación animal, los artefactos animales, el parasitismo y la simbiosis, la comunidad ecológica, de hecho, todas las interacciones entre y dentro de los organismos, se iluminen finalmente de nuevas formas por la doctrina del fenotipo extendido. Y como en el caso de los abogados, intentaré dar argumentos de la forma más firme que pueda, y eso significa dar argumentos para conseguir cumplir las máximas aspiraciones en lugar de conformarse con las mínimas.
Si estas aspiraciones tan ambiciosas finalmente se hacen realidad, puede que sea disculpada una analogía menos modesta que el cubo de Necker. Colin Turnbull (1961) sacó a un amigo pigmeo, Kenge, del bosque por primera vez en su vida, y escalaron juntos una montaña y contemplaron las llanuras. Kenge vio algunos búfalos «pastando perezosamente varios kilómetros a lo lejos. Se giró hacia mí y me dijo: “¿Qué insectos son esos?” […]. Al principio apenas comprendía lo que sucedía, pero luego me di cuenta de que la visión en el bosque es tan limitada que no hay una gran necesidad de intuir de forma automática la distancia a la hora de calcular el tamaño. Aquí afuera, en las llanuras, Kenge estaba mirando por primera vez más allá de kilómetros aparentemente interminables de praderas desconocidas, sin ningún árbol que le diera alguna base para la comparación […]. Cuando le dije a Kenge que los insectos eran búfalos, se rio a carcajadas y me dijo que no contara esas estúpidas mentiras […]» (págs. 227-228).
Este libro es, en su conjunto, un trabajo reivindicativo, pero es el caso de un pobre abogado que salta precipitadamente a su conclusión cuando el jurado es escéptico. La segunda cara de mi cubo de Necker es poco probable que quede del todo clara hasta que se esté cerca del final del libro. Los primeros capítulos preparan el terreno, intentan prevenir ciertos riesgos de que haya malentendidos, analizan minuciosamente la primera cara del cubo de Necker de varias formas, señalan razones por las que el paradigma del individuo egoísta, si no es realmente incorrecto, sí que puede crearnos problemas.
Algunas partes de los primeros capítulos son francamente retrospectivas e incluso defensivas. La reacción a un trabajo previo (Dawkins, 1976a) sugiere que es probable que este libro provoque temores innecesarios, ya que se habla de dos «-ismos» impopulares —«determinismo genético» y «adaptacionismo»—. Admito que yo mismo me he irritado con un libro que me incita a murmurar «sí, pero…» en cada página, cuando el autor podría haberse adelantado fácilmente a mis preocupaciones con una considerada breve explicación en las páginas anteriores. Los capítulos 2 y 3 intentan eliminar dos fuentes fundamentales de «sí, peros» al principio.
El capítulo 4 expone los detalles de la persecución en contra del organismo egoísta y empieza a hacer alusión al segundo aspecto del cubo de Necker. El capítulo 5 es una defensa en favor del «replicador» como unidad fundamental de selección natural. El capítulo 6 vuelve al organismo individual y muestra cómo ni él ni ningún otro candidato mayor, excepto el pequeño fragmento genético, están cualificados como un auténtico replicador. En lugar de eso, el organismo individual debería concebirse como un «vehículo» para los replicadores. El capítulo 7 es una digresión sobre la metodología de investigación. El capítulo 8 plantea algunas anomalías incómodas respecto al organismo egoísta y el capítulo 9 sigue con el tema. El capítulo 10 discute varias nociones de la «aptitud individual» y concluye con que son confusas y probablemente prescindibles.
Los capítulos 11, 12 y 13 son el corazón del libro. Desarrollan, de una forma gradual, la idea del fenotipo extendido, la segunda cara del cubo de Necker. Por último, en el capítulo 14, regresamos con una curiosidad renovada al organismo individual y nos preguntamos por qué, después de todo, es un nivel tan sobresaliente en la jerarquía de la vida.
02
Determinismo genético
y seleccionismo génico
Mucho después de su muerte, persistían tenaces rumores de que Adolf Hitler había sido visto vivo en Sudamérica o en Dinamarca y, durante años, un sorprendente número de personas sin ninguna simpatía por ese hombre solo aceptó a regañadientes que estaba muerto (Trevor-Roper, 1972). En la Primera Guerra Mundial, una historia que contaba que un ejército ruso de cien mil unidades había sido visto desembarcando en Escocia «con nieve en sus botas» llegó a ser bastante corriente, aparentemente porque la viveza de esa descripción la hacía inolvidable (Taylor, 1963). En nuestro propio tiempo, mitos como el de los ordenadores que continuamente mandan facturas de la luz a sus inquilinos por valor de un millón de libras (Evans, 1979), o el de gorrones ricachos que viven de la beneficencia social y que tienen dos coches caros aparcados en el exterior de sus casas de protección oficial son tan familiares que resultan ser todo un tópico. Hay algunas falsedades, o medias verdades, que parece que engendran en nosotros un deseo activo de creer en ellas y las comunicamos a los demás incluso aunque las encontremos desagradables, puede que, en parte, perversamente, porque las encontramos desagradables.
Los ordenadores y los «chips» electrónicos provocan más mitos de ese estilo de los que les correspondería, puede que porque la tecnología informática avanza a una velocidad que es literalmente aterradora. Conozco a un anciano que sabe de buena tinta que los «chips» están usurpando las funciones humanas hasta el punto no solo de «conducir tractores», sino, también, de «fecundar mujeres». Los genes, tal como mostraré, son la fuente de lo que podría ser una mitología mayor que la de los ordenadores. Imagine el resultado de combinar estos dos poderosos mitos, ¡el mito del gen y el mito de los ordenadores! Creo que es posible que haya conseguido, involuntariamente, inculcar tan desafortunada síntesis en la mente de algunos lectores de mi libro anterior (El gen egoísta), y el resultado fue un gracioso malentendido. Afortunadamente, tal malentendido no se extendió, pero merece la pena intentar evitar que se repita algo parecido aquí, y ese es un objetivo de este capítulo. Expondré el mito del determinismo genético y explicaré por qué es necesario usar un lenguaje que puede malinterpretarse desafortunadamente como determinismo genético.
En una crítica de la obra de Wilson Sobre la naturaleza humana (1978), se puede leer: «[…] aunque no llega tan lejos como Richard Dawkins (El gen egoísta) a la hora de proponer genes ligados al sexo para el “galanteo”, para Wilson los machos humanos tienen una tendencia genética hacia la poliginia y las hembras hacia la fidelidad (señoras, no maldigan a sus parejas por irse a la cama con cualquiera, no es culpa suya, están genéticamente programados). El determinismo genético continuamente entra de puntillas por la puerta de atrás» (Rose, 1978). Lo que implica claramente el autor de esa crítica es que los autores a los que está criticando creen en la existencia de genes que fuerzan a los humanos machos a ser irremediablemente ligones, por lo que no pueden ser culpados de infidelidad matrimonial. El lector se queda entonces con la impresión de que esos autores son protagonistas del debate «naturaleza o educación» y, además, acérrimos defensores de las leyes hereditarias con inclinaciones machistas.
De hecho, mi pasaje original sobre los «machos galanteadores» no era sobre humanos. Era un simple modelo matemático de algún animal sin especificar (no importa cuál, aunque tenía un pájaro en mente). No era de forma explícita (véase más abajo) un modelo de genes, y si hubiera sido sobre ellos ¡hubieran sido genes limitados por el sexo, no ligados al sexo! Era un modelo de «estrategias» en el sentido que le da Maynard Smith (1974). La estrategia «galanteadora» se postuló, no como la forma en la que un macho se comporta, sino como una de dos hipotéticas alternativas, siendo la otra la estrategia «fiel». El objetivo de este modelo tan simple era ilustrar las diferentes clases de condiciones bajo las cuales el galanteo podría ser favorecido por la selección natural y las clases de condiciones bajo las cuales la fidelidad podría ser favorecida. No había ninguna presunción de que el galanteo fuera más probable en los machos que la fidelidad. De hecho, el desarrollo particular de la simulación que publiqué culminaba con una población mixta de machos en los que la fidelidad predominaba ligeramente (Dawkins, 1976a, pág. 165; también ver Schuster y Sigmund, 1981). No había solo una equivocación en el comentario de Rose, sino múltiples errores combinados. Hay un anhelo gratuito de confundir. Tiene el sello de las botas militares rusas cubiertas de nieve, de pequeños microchips negros marchando para usurpar el papel del macho y robar nuestros trabajos de conductores de tractores. Es la manifestación de un poderoso mito, en este caso el gran mito del gen.
El mito del gen está encarnado en la pequeña broma incidental de Rose sobre las mujeres que no culpan a sus parejas por dormir con cualquiera. Es el mito del «determinismo genético». Evidentemente, para Rose, el determinismo genético es determinismo en el sentido filosófico de inevitabilidad irreversible. Supone que la existencia de un gen «para» X implica que X no puede eludirse. En las palabras de otro crítico del «determinismo genético», Gould (1978, pág. 238): «Si estamos programados para ser lo que somos, entonces estas características son ineludibles. Podemos, en el mejor de los casos, encauzarlas, pero no podemos cambiarlas ni por voluntad propia, ni por educación ni por cultura».
La validez del punto de vista determinista y, de forma separada, su relación con la responsabilidad moral del individuo por sus actos, ha sido tema de debate de filósofos y teólogos durante siglos pasados y no hay duda de que lo será en los siglos venideros. Sospecho que tanto Rose como Gould son deterministas en el sentido de que creen en una base física, materialista, para todas nuestras acciones. Yo también. Probablemente estaríamos los tres de acuerdo en que los sistemas nerviosos humanos son tan complejos que en la práctica podemos olvidarnos del determinismo y comportarnos como si tuviéramos libre albedrío. Las neuronas pueden ser amplificadores de sucesos físicos básicamente indeterminados. Lo único que quisiera hacer ver es que, sea cual fuere la postura que uno toma respecto al determinismo, la introducción de la palabra «genético» no va a producir ninguna diferencia. Si eres un vigoroso determinista creerás que todos tus actos están predeterminados por causas físicas del pasado y puede que también creas que, por lo tanto, no eres responsable de tus infidelidades sexuales. Pero, sea como sea, ¿qué posible importancia puede tener el que algunas de esas causas físicas sean genéticas? ¿Por qué se supone que los determinantes genéticos son más ineludibles, o absolventes de culpa, que los «ambientales»?
La creencia de que los genes son de algún modo superdeterministas, en comparación con las causas ambientales, es un mito de una tenacidad extraordinaria y puede dar lugar a una auténtica angustia emocional. Yo apenas era consciente de esto hasta que lo pude comprobar de modo conmovedor en una sesión de preguntas en una reunión de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en 1978. Una mujer joven le preguntó al conferenciante, un destacado «sociobiólogo», si había alguna evidencia de diferencias sexuales genéticas en la psicología humana. Tan asombrado estaba por la emoción con la que la pregunta fue hecha que apenas oí la respuesta del conferenciante. Pareció que la mujer le daba mucha importancia a la respuesta y casi estaba llorando. Después de un momento de auténtico e inocente desconcierto me enteré de cuál fue la explicación. Algo o alguien, ciertamente no el eminente sociobiólogo, la había inducido al error de pensar que la determinación genética es para siempre; ella creía seriamente que la respuesta de un «sí» a su pregunta, si fuera correcta, la condenaría como individuo femenino a una vida de ocupaciones femeninas, encadenada a la guardería y al fregadero de la cocina. Pero si, a diferencia de la mayoría de nosotros, es una determinista en el estricto sentido calvinista, estaría igualmente disgustada tanto si los factores causales implicados son genéticos como «ambientales».
¿Qué quiere decir realmente que algo determina algo? Los filósofos, puede que justificadamente, hacen que el concepto de causalidad parezca más complicado de lo que realmente es, pero para un biólogo la causalidad es un concepto estadístico bastante simple. Nunca podemos demostrar operativamente que un hecho particular observado C causó un resultado particular R, aunque se juzgue habitualmente como altamente probable. En la práctica, lo que suelen hacer los biólogos es establecer estadísticamente que los sucesos de la clase R se dan a continuación y de manera fiable a los sucesos de la clase C. Necesitan un número de ejemplos emparejados de las dos clases de sucesos para poder hacerlo: una anécdota no es suficiente.
Incluso aunque la observación de los sucesos R suela darse con asiduidad a continuación de los sucesos C después de un intervalo de tiempo relativamente fijo, nos proporciona solo una hipótesis de trabajo en la que los sucesos C causan los sucesos R. La hipótesis se confirma, dentro de los límites del método estadístico, solo si los sucesos C son presenciados por un investigador en lugar de ser simplemente señalados por un observador y son todavía seguidos de forma fiable por los sucesos R. No es necesario que cada C sea seguido de un R, ni que cada R fuera precedido de un C (¿quién no se ha tenido que enfrentar a argumentos como «fumar no produce cáncer de pulmón, porque conozco a un no fumador que murió de ello y a un gran fumador que sigue estando fuerte a los noventa»?). Los métodos estadísticos están diseñados para ayudarnos a valorar, hasta cualquier nivel especificado de confianza probabilística, si los resultados que obtenemos indican o no realmente una relación causal.
Si, entonces, fuera cierto que la posesión de un cromosoma Y tiene una influencia causal en, digamos, la aptitud musical o la afición a tejer, ¿qué es lo que significaría? Significaría que, en una población dada y en un ambiente dado, un observador que tuviera la información sobre el sexo de un individuo estaría capacitado para hacer una predicción estadísticamente más precisa sobre la habilidad musical de esa persona que la hecha por un observador que no conociera el sexo de la persona en cuestión. El énfasis es sobre la palabra «estadísticamente» y nos permite incluir la observación «siendo otras cosas iguales» por si acaso. El observador podría proveerse de alguna información adicional, por ejemplo, sobre la educación o la cultura de la persona, lo que le llevaría a revisar, o incluso cambiar, su predicción basada en el sexo. Si las mujeres tienen estadísticamente una mayor probabilidad que los hombres de disfrutar del hecho de tejer, esto no significa que todas las mujeres disfruten tejiendo, ni siquiera que lo haga la mayoría.