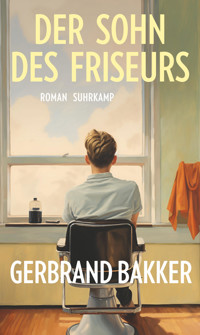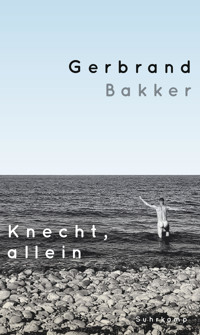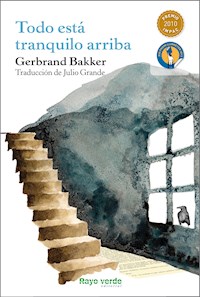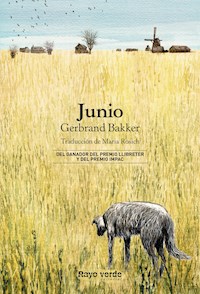Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rayo Verde Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rayos Globulares
- Sprache: Spanisch
1977, Amsterdam. Cuando su mujer le cuenta que está embarazada, Cornelis se va de casa. El avión que toma hacia Tenerife se estrella y este peluquero desaparece sin dejar rastro. Años después, Simon, su hijo, empieza a indagar sobre la desaparición.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El hijo del peluquero
Colección Rayos globulares (42)
El hijo del peluquero
Gerbrand Bakker
Traducción de Maria Rosich
Primera edición: marzo 2023.
Título original: De kapperszoon
© 2022 by Gerbrand Bakker and Cossee Publishers, Amsterdam
© de la traducción del neerlandés, Maria Rosich
© de esta edición, Raig Verd Editorial, 2022
© de la fotografía de Gerbrand Bakker, Ella Tilgenkamp
Diseño de la cubierta: Tono Cristòfol
Ilustración de la cubierta: Agustín Comotto
Corrección: Gisela Baños y Cristina Anguita
Producción editorial: Ivette Abulí y Pepe Arabí
Conversión a epub: Iglú ebooks
Publicado por Rayo Verde Editorial
Mallorca, 221, sobreático, 08008 Barcelona
Clica sobre los iconos para encontrarnos en las redes sociales
http://www.rayoverde.es
ISBN: 978-84-19206-59-6
THEMA: FBA, FS
La editorial expresa el derecho del lector a la reproducción total o parcial de esta obra para su uso personal.
Soy el oso Colargol,
sé cantar en fa y en sol,
en do re mi do re sol
en falsete y si bemol.
El rey, el buen rey, de las aves el señor,
me ha dado la voz para cantar
cui cui cui cui cui cui...
Es natural en mí, sí.
(Canción de la cabecera de la serie infantil de televisión El oso Colargol)
I
1
Igor nada. Bueno, no, nadar no es la palabra adecuada, no tiene ni idea de braza ni de crol, al parecer nadie ha logrado enseñarle a nadar. Se mueve por el agua tibia y poco profunda. Camina y parece descubrir, una vez tras otra, que es mucho más fácil caminar en suelo seco. Le flojean las rodillas y traga agua clorada porque se olvida de cerrar la boca. Tose y eructa, de vez en cuando, suelta un grito y la mujer del traje de baño de color naranja chillón le responde, también a gritos:
—¡Igor! ¡No grites!
La otra mujer, la del traje de baño de flores, lo sosiega y le dice:
—Boca cerrada, Igor. Si el agua te cubre, tienes que cerrar la boca.
Las dos mujeres vigilan que nadie se ahogue. No solo está Igor. Algunos sí saben nadar, hasta hacen largos. Una chica lleva unas gafas de natación; en cada giro se las quita, intenta secarlas soplando sobre ellas y luego se las vuelve a poner. Nada imperturbable de un lado a otro, todo el mundo se aparta para dejarla pasar. Todo el mundo, menos Igor. Igor la agarra, le tira de las piernas, intenta quitarle las gafas; quizá cree que así él también podrá nadar.
—¡Igor! —grita la mujer estricta—. ¡Suelta a Melissa! ¡Déjala en paz!
Fuera brilla el sol, en la piscina hay casi tanta luz como al otro lado del ventanal. Podría ser verano, podría ser invierno. Igor tiene poca noción de las estaciones, cuando salga a la calle ya verá si hace frío o calor. Árboles desnudos o con hojas, eso no le permite saber qué estación es. Igor es el más grandote del grupo. Es un chico robusto y bien formado, casi un hombre. Por fuera no se le nota nada, podrías cruzarte con él en Kalverstraat y pensar: caramba, qué guapo. Su bañador es azul claro, su pelo, negro, su piel, clara. Dos chicos que podrían ser hermanos le golpean la cabeza con unos flotadores alargados y flexibles. Lo que hace uno, el otro lo imita, como si fueran gemelos. A veces, Igor reacciona, pero normalmente no.
—Beuahh —dice.
2
—¡Henny! ¡Sabes perfectamente quién es! ¿Me escuchas, alguna vez, cuando hablo? Parece que no, en serio. Nunca me has escuchado, siempre vas a lo tuyo. ¿Es porque no has tenido padre? ¿Porque te has criado solo con una madre? Sabes que todas las semanas voy a nadar con los discapacitados, ¿no? ¡Llevo años haciéndolo! No es que me paguen mucho, pero bueno, tampoco lo hago por eso. Lo sabes, ¿no? Y no lo hago sola, sería imposible, son demasiados y se podría ahogar alguno sin que me diese cuenta, porque he dicho «nadar», pero por supuesto que en realidad lo que hacen no es nadar, porque no saben. Chapotean un poco, van de un lado a otro, se agarran a un flotador... Ya sabes cómo es la piscina pequeña, ¿no? ¡Tú vas a esas piscinas al menos dos veces por semana! La pequeña solo tiene un metro veinte de profundidad. Pero créeme, con eso basta, podrían ahogarse. Por eso siempre, siempre, somos dos. Henny y yo. Y ahora Henny va y desaparece. Bueno, no es que haya desaparecido literalmente, no; sé que está en alguna de las Islas Canarias con su nuevo novio, uno de esos albañiles que solo trabajan en negro, con cadenas de oro y aspecto curtido, cabeza calva y un diente roto que se niega a arreglarse. Pues eso, que desapareció de un día para otro y ahora me ha mandado un mensaje de WhatsApp diciendo que a lo mejor tarda en volver. «Ko y yo estamos tan a gusto aquí», dice. Ni mu sobre la hora de natación, ni una disculpa. Que nadan en la piscina todos los días y se toman un par de copas de vino rosado antes de cenar, dice. ¿Simon? ¿Me estás escuchando? ¿Oyes lo que te digo? Y me manda la foto de las dos copas de vino rosado, así que el albañil ese también toma vino rosado, apuesto a que él no les ha mandado la foto a sus colegas. Dice que no se bañan en el mar, que todavía hace demasiado frío, y que las noches son maravillosas, no quiero ni pensar a qué se refiere. Espero que se haya comprado un traje de baño nuevo, porque esa cosa de florecitas que lleva siempre es un auténtico adefesio, pero aquí eso no es un problema porque solo estamos esos retrasados y yo para verlo. Uy, perdón, he dicho retrasados, pero eso no se dice. Nunca sé exactamente cómo llamarlos, pero bueno, tampoco nos oye nadie. A lo que iba... ¿me estás escuchando? Tienes que ayudarme. Te necesito. No puedo controlarlos yo sola, porque te despistas y se te ahoga uno. Y sé que cuelgas muy a menudo el cartelito de «cerrado» en la puerta. Estás más veces cerrado que abierto. Y sí, lo sé: yo también me entero de cosas a veces, y ya sé que pone «fermé» y «ouvert», pero no tengo ganas de hablar francés por teléfono. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no atiendes a los clientes todo el día? Al fin y al cabo, tienes que ganarte la vida, ¿no? En realidad preferiría que no tuvieras tiempo para ayudarme, que te pasaras el día trabajando. ¿Qué opina tu abuelo al respecto? ¿Eh? ¿No se le humedecen los ojos cuando pasa por delante y ve el cartelito de «cerrado» en la puerta? Pobre hombre. Tienes que cortar pelo, se lo debes. ¿Me oyes? Pero ya que no lo haces, igual de bien puedes ayudarme. Y no puedes negarte, ¿me oyes? Si no, será culpa tuya si se ahoga alguno de esos retrasados. ¿Entendido? ¡No puedes dejarme tirada! Además, llevan dos semanas sin nadar, porque en marzo la piscina siempre cierra dos semanas, y entonces, cuando pueden volver a bañarse, están como locos.
3
CHEZ JEAN. Eso pone en el gran escaparate. El abuelo de Simon se llama Jan, por eso. El abuelo Jan cortaba el pelo a hombres y mujeres, Simon no, o bueno, casi. No hace permanentes ni peinados ondulados. Corta y afeita. Hoy en día, afeitar suele significar recortar barbas. Es una peluquería que sigue teniendo el mismo aspecto que en los años setenta, cuando su abuelo, el peluquero Jan, le cambió el nombre a Chez Jean porque a la vuelta de la esquina y a la esquina siguiente abrieron dos bistrós con nombres franceses y damajuanas forradas de mimbre en el techo. En ella hay sillas de cuero con reposacabezas, reposabrazos y patas cromadas. Paredes empapeladas con viejos carteles publicitarios. Incluso tiene un estante con todo tipo de botellas de Boldoot, una loción capilar de abedul —con la leyenda «Säfte der Birken, Kräfte die wirken» en alemán— y un armario que anuncia «Lociones». Se puede elegir un masaje de cuero cabelludo con la loción deseada, y en el armario están los frascos de varias opciones aromáticas. Aromas antiguos, una costumbre antigua, pero Simon lo sigue haciendo y hay mucha gente que lo pide o, mejor dicho, vuelve a haber mucha gente que lo pide. Todo depende de lo que ofrezcas. Después de buscar mucho, encontró un proveedor en Francia. El cartel de detrás de la ventana de la puerta no dice «cerrado» y «abierto», sino «fermé» y «ouvert».
Su abuelo viene una vez al mes a cortarse el pelo y afeitarse. Cuando lo hace, es el único cliente, porque Simon le dedica mucho tiempo. Jan se lo ha dejado todo en herencia, si es que se puede decir así, porque no está muerto. Tiene ochenta y ocho años y un hermoso cabello. Simon se asegura de que el único pelo que le quede en la cara sea el de cejas y pestañas: le corta cuidadosamente los pelos de la nariz y de las orejas. Jan siempre va impecable, dice que las ancianas de la residencia donde vive lo acosan continuamente.
—¡Hasta las de veinte años menos, eh! —asegura. Simon no se lo cree, pero da igual. El resto del mes, Jan se asea él mismo y logra afeitarse correctamente, sin que le queden cañones en la piel flácida y difícil del cuello. Lleva ropa limpia, y cuando Simon le ofrece el masaje al final, se asegura de elegir siempre el mismo aroma: Muguet, en concreto, una fragancia un poco femenina, pero que le pega. Él siempre daba estos masajes con loción y está encantado de que Simon vuelva a ofrecerlos.
—Tienes que cobrártelo, ¿eh? —le dice—. Ya no quedan peluqueros que lo hagan.
Y sí, Simon se lo cobra; inicialmente lo hacía con la esperanza de que así no se le llenara tanto la peluquería, pero todo el mundo lo paga con gusto.
Encima de la peluquería hay dos pisos. Ahí es donde vive Simon. Todo ya pagado y de su propiedad. Lo primero que hizo fue demoler con sus propias manos el tabique que separaba la cocina y el salón, y después fue, poco a poco, haciéndose con la casa de los abuelos. No siente necesidad de tener el cartel en «ouvert» todo el día. Sospecha que, si su padre estuviese vivo, él ahora estaría en otra parte. Pero el 27 de marzo de 1977 su padre estaba en el avión equivocado. Un avión equivocado que tuvo un accidente en una isla equivocada. Se había ido de vacaciones de repente, como Henny. Él solo. O, al menos, eso es lo que piensa su madre. Simon aún no había nacido, es posible que su padre ni siquiera supiera que él estaba en camino. Simon es del 4 de septiembre de 1977, y —sobre todo a raíz de la muerte de su padre— estaba destinado a ser peluquero. Cosa que le va bien.
4
Tres veces por semana, cierra la puerta de la peluquería tras de sí a las seis y media de la mañana y se va en bicicleta a la piscina. Nada de siete a ocho. Una hora, sin parar. Nunca hay mucha gente, hace sus largos entre otros nadadores que no hablan. Hay mucho silencio, nadie va ahí a charlar ni a buscar conversación. El sonido del agua chapoteando contra el borde, a veces una radio muy lejos. Aquí se viene a nadar, a veces fanáticamente. Él no presta atención a nadie; solo al terminar, en la ducha, saluda con la cabeza a los conocidos que siempre están ahí. Y ellos le devuelven el saludo. Claro que hay algunos a los que les gusta mirar. No saben que es peluquero, verlo en la ducha no les da la idea de ir a su peluquería a cortarse el pelo o afeitarse. Él tampoco sabe a qué se dedican los demás, excepto el socorrista, porque es socorrista.
(En su dormitorio hay pósteres de nadadores: Aleksandr Popov, Matt Biondi, Mark Spitz. Se los trajo de la casa en que nació. Spitz es de mucho antes de su época, pero siempre le ha parecido guapo, y tardó en darse cuenta de que parecía una estrella porno de los setenta. En su dormitorio no suele entrar nadie, por eso colgó los pósteres de la habitación de su infancia). Ahora nada por gusto; en otro tiempo entrenaba todos los días en esta misma piscina. Competía, alguna vez ganaba, pero con el tiempo resultó que, de algún modo, lo de ganar no le pegaba. Nadar se le daba bien, pero no cuando quería o estaba obligado, y esa no es la actitud adecuada si quieres ser el campeón de los Países Bajos o si sueñas con alcanzar las marcas de Popov. El tal Popov, por cierto, fue apuñalado en el estómago por un azerbaiyano justo después de los Juegos Olímpicos de 1996. Se pelearon en el puesto que ese azerbaiyano tenía en un mercado de Moscú. Popov estuvo a punto de morir. Una navaja en ese vientre, el vientre más bonito que ha habido en la natación masculina. Simon tardó años en saber nadar como lo hace ahora. Durante años maldijo la natación, no entendía de qué servían todas aquellas horas en agua clorada; ahora es capaz de nadar por nadar y se alegra de no haberlo dejado nunca.
Él tiene poco pelo. Cada quince días se pasa un cortapelos al cero y medio y once minutos después ya está listo. Es difícil, mucho más difícil que afeitar o cortar el pelo a otra persona. Al hacérselo a otro, tienes el espejo y la cabeza física. Si te lo haces a ti mismo, solo tienes la cabeza en el espejo.
5
—He visto una película —dice el joven que está sentado en la silla—. Una de esas donde la gente muere.
En realidad, Simon nunca contesta, siempre les deja charlar un poco. A veces suelta un «mm» o «vaya». Corta y afeita, masajea con loción. No está aquí para hacer terapia a nadie.
—Salía un hombre que llamaba a su esposa por última vez. «I love you», le decía. «I love you so much». Y mira, no cuela. Si yo supiese que me iba a morir, y no dentro de unos meses, ¿eh?, sino en un minuto o dentro de medio minuto, no iba a llamar a mi novia para decirle que la quiero, ¿no? Tendría otras cosas en la cabeza.
—Mm —dice Simon. Tira de la cabeza del joven un poco hacia atrás; no ha venido por el cabello, sino por la barba. Una de esas barbas de hípster. Por lo visto, no saben cuidársela solos y tienen suficiente dinero para que se la retoque otra persona. No hay nadie más, así que puede dedicarse tranquilamente a ella. Nadie lo está esperando. Este chico huele muy bien. Ese es el privilegio del peluquero: los tienes presos en la silla, están a tu merced. Les acaricia la nuez, el cuello, y creen que se limita a hacer su trabajo. Cuando termine con la barba, este cliente va a pedir un masaje, siempre lo hace, Simon cree que es más porque le gusta que alguien le masajee el cuero cabelludo que porque le guste el aroma o crea en los supuestos efectos beneficiosos. Tiene el pelo grueso y abundante, y la arrogancia de pensar que siempre será así. Quizás pensará en su novia mientras Simon le haga el masaje.
—Tengo razón, ¿no? Si estuvieses a punto de estrellarte, ¿tú llamarías a alguien?
—Muah... —dice Simon. Es la tercera palabra que utiliza. Muah. Ni siquiera se dan cuenta, porque él sigue trabajando, utilizando la navaja de afeitar antigua, el pulpejo de su mano izquierda contra la mandíbula del chico para llevarle la cabeza un poco hacia arriba y hacia la izquierda. La gruesa arteria carótida debajo de su mano.
—Qué va —dice el chico—. Seguro que no. En un momento así, uno solo se preocupa de sí mismo.
Seguramente es verdad. Ahora Simon está pensando en algo muy distinto. Estrellarse. Saber que no puedes hacer nada. Aunque en el caso de su padre, ese momento debió de ser muy breve, ya que el avión en el que viajaba estaba despegando y no llegó a elevarse ni veinte metros. Treinta, tal vez. Nunca ha profundizado mucho en todo el tema de su padre, siempre ha sido la historia de su madre. Ella tenía el monopolio. Era su drama, su dolor; eran sus recuerdos. Acaricia el cuello del chico. Lo llama chico, aunque él no es mucho mayor. Bueno, le debe de sacar unos diez años. Quince, tal vez. Sigue la arteria carótida con el dedo índice, notando la piel fina, el latido suave e impasible de la sangre. En realidad no tiene por qué tocar el cuello de un cliente de esta manera. El joven no se da cuenta, o lo deja pasar. Simon le aplica una crema cara en el cuello.
—¿Puedes hacerme el pelo, también? —pregunta el chico.
—Claro —dice Simon.
—Qué bien.
Bien.
Por la noche, en la cama, piensa en Alexandr Popov. Ese vientre con una navaja clavada, el dedo índice que aún parece conservar el recuerdo del suave latido de la sangre. La navaja de afeitar, otra de esas cosas: les encanta, creen que afeitarse con aquel trasto anticuado mejora la experiencia, la hace más intensa, más real. Un afeitado es un afeitado. Él mismo se afeita con maquinilla, queda igual de bien.
6
A la mañana siguiente, prepara café. Son las seis, fuera todavía no hay movimiento. La radio está encendida. No come, siempre lo hace más tarde, entre que llega a casa y el primer cliente. Hoy no tiene a nadie hasta las doce y media. Se toma el café de pie frente a la ventana de la cocina. Se está haciendo de día, el amasijo de ramas del jardín interior se separa de las casas del otro lado, se convierte en árbol. No falta mucho para que haya hojas en las ramas. Se oye cantar a algún pájaro. No piensa en nada. Ha dormido bien. No ha soñado y, si ha soñado, lo ha olvidado. Al lado opuesto de la calle no hay luces. Lava la taza de café y la deja en la encimera. Coge su bolsa de la mesa de la cocina y baja.
—Buenos días —le dice el socorrista.
—Buenos días —dice Simon.
Ya hay gente en la piscina. Nadie levanta la mirada. Se moja las gafas de natación y se las pone. Su calle es la 1, le gusta nadar cerca del borde. Está solo en la calle. Nada. Una hora. Ir y volver. Al cabo de unos diez largos apenas sabe qué hace. Sus brazos y piernas hacen lo que tienen que hacer, su respiración es cada vez mejor sin que se dé cuenta. No oye mucho, pero advierte que ya no está solo en la calle. No le molesta nadie, se mantiene a la derecha, los demás hacen lo mismo. A esta hora del día en la piscina reina el silencio, no se vuelve ruidosa hasta más tarde.
Cuando está en la ducha y el hombre que está a su lado sacude la cabeza con demasiada brusquedad, de modo que a Simon le entran salpicaduras de champú en los ojos, piensa en los retrasados de su madre.
—Tío —protesta Simon.
—Perdón —dice el hombre.
—No pasa nada.
El hombre sonríe. O no, levanta la comisura de los labios. Simon no recuerda haberlo visto antes. Se seca y se viste en un cubículo. Luego, en lugar de dirigirse directamente hacia la salida, se mete en el pasillo que va a la otra piscina. El agua está lisa como un espejo. El rectángulo de agua es mucho más grande de lo que se había imaginado. Aunque sabía que esa piscina estaba ahí, por supuesto, ahora se pregunta si había entrado alguna vez. Aquí también se dan clases de aquagym para gente mayor, de natación para niños e incluso hay horas en que la cierran para sesiones de rehabilitación. Huele diferente a la piscina grande, hay un aroma dulzón en el aire. Este sitio cambia con cada actividad. Los viejos no gritan, los pacientes de rehabilitación gimen suavemente o se animan a sí mismos. Los únicos que armarán escándalo aquí son los retrasados. Sacude la cabeza y se da la vuelta.
A la salida se encuentra al hombre con el pelo recién lavado. Fuma.
—Buenas —dice él.
—Buenas —dice Simon.
Ya se ha hecho de día del todo. En la mancha de tierra negra que hay frente a la piscina crecen decenas de narcisos, algunos de los cuales tienen el tallo roto. El aire es fresco y claro. Simon ve las flores primaverales, es consciente de su presencia, pero no siente la primavera. El hombre tira el cigarrillo entre los narcisos. Ambos miran la colilla humeante.
—Es asqueroso, en realidad —dice el hombre. Simon lo mira. Ahora él también podría decir que es asqueroso, pero no lo hace.
7
Casi nunca entra nadie en su dormitorio, pero no se avergüenza de los pósteres. Los mandó enmarcar, ya no son los del cuarto de un niño. Se han convertido en arte, los marcos son mucho más caros que las fotos. Las cortinas están cerradas, una luz rojiza flota en la habitación. El hombre se ha quedado dormido sobre el costado. Tenía la piel áspera por el cloro. Por mucho tiempo que pases en la ducha, por mucho champú y gel que uses, el agua clorada se te pega. El aliento le olía ligeramente a amoníaco por el cigarrillo.
—Está bueno —había comentado el hombre al ver a Popov.
Simon está tumbado boca arriba, no tiene ninguna intención de dormirse. Pronto llegará la primera clienta del día, no sabe qué hora es. Debería despertar al hombre y echarlo, pero primero quiere estar un rato así.
Cortar y afeitar, comer y beber, nadar. Padre muerto y desconocido, madre ligeramente histérica. Nunca ha tenido novio estable. Seguramente lo ha tenido demasiado fácil, el trabajo le cayó del cielo. Fue a la academia de peluquería, por supuesto, pero ¿quería ser peluquero?
Gira la cabeza hacia un lado, inspecciona el cuello indefenso del hombre. Tiene el pelo rojo, lacio. A menudo, los pelirrojos tienen mucho pelo en el cuello; parece crecer más rápido que el de la cabeza, y el pelo del cuello es el primero en volverse gris. Podría ofrecerme a afeitárselo, piensa.
—¡Eres peluquero! —había exclamado el hombre al entrar en la peluquería. Se había sentado en una silla y había mirado a Simon a través del espejo.
—Sí, peluquero —dijo Simon. No tiene ni idea de a qué se dedica él, por qué puede quedarse ahí dormido un día laborable. Simon piensa: al menos, soy peluquero hasta el punto de que siempre me fijo en el pelo, del mismo modo que un pintor seguramente verá marcos de ventanas desconchados, o un jardinero, arbustos demasiado crecidos. Es un hábito. Lo que no es ningún hábito suyo es tener a un hombre dormido en su cama.
8
—¡Aún es peor de lo que pensaba! Ahora resulta que no piensa volver. O, al menos, eso dice. Ha escrito para decir que Ko ha aceptado un trabajo. Un encargo grande, la casa de un británico. Está lleno de británicos, aquello, de esos turistas ordinarios. Esos que se ahogan como moscas en el canal en cuanto han bebido o esnifado demasiado, ¿sabes? Que todo sigue siendo igual de fantástico, me está sentando de maravilla, dice por WhatsApp, y debajo otra foto de Ko en bañador, con su vientre plano y una cadena de oro. Y no tiene treinta años, ¿eh? Rondará los sesenta. ¿Cómo se le ocurre? ¡Esa Henny se ha vuelto loca! Imagínatela, con su bañador de flores. Han hecho una excursión a la cima de un volcán. Que apestaba, dice. ¿Y eso? ¿Qué ruido es eso? ¿Qué estás haciendo?
(El hombre sale de la cama. Para hacerlo, tiene que pasar por encima de Simon. Le recuerda un sueño en el que Ian Thorpe tenía que pasarle por encima una y otra vez porque sonaba el timbre. Thorpe pesaba mucho y Simon era como un escalón de una piscina: lo pisaba al salir y lo pisaba al entrar. El nadador siempre volvía, llamara quien llamara. Tenía la certeza absoluta de que iba a volver. Fue un sueño maravilloso que todavía duró un rato cuando ya se había despertado. Simon tuvo durante días la vaga sospecha de que Ian Thorpe era realmente su amigo y de que el nadador australiano pensaba en él de vez en cuando. Mientras su madre divaga sin parar y sin esperar respuesta ni reacción, el hombre se viste en silencio. Es extraño, ese cuerpo al que antes Simon ha podido acceder como si fuera lo más normal del mundo, ahora ya se ha convertido en una especie de zona prohibida. Con solo ponerse unos pantalones y una camiseta, han vuelto a convertirse en dos hombres distintos y separados. El hombre se cierra la cremallera de la chaqueta, se lleva el pulgar al oído y el meñique a los labios, se da la vuelta y sale de la habitación. Ya puede hacer los gestos de teléfono que quiera con la mano, que Simon no tiene ningún número al que llamar ni él tampoco. Ni número ni nombre. Simon deja a su madre a lo suyo un momento y mira la pantalla para ver qué hora es. Las doce menos cuarto).
—... no ha visto nunca un volcán, y ahora con ese Ko...
—Está a punto de llegar un cliente —dice Simon.
—¿Un cliente? Eso sí que es una noticia. Mientras no tengas ningún cliente el próximo sábado por la mañana, que es cuando tienes que ayudarme... Y ten en cuenta que tendrás que venir más veces, porque si lo que Henny dice es verdad, ya no volveremos a verla. Ya les he dicho que tienen que ponerse a buscar un sustituto, porque en realidad tú no puedes ayudarme porque no tienes el título, pero estas cosas no se resuelven de un día para otro y ellos también entienden que yo sola no puedo, así que están encantados de que vengas a ayudarme, aunque me hayan dicho que, en realidad, no está permitido, pero entonces les he dicho: «Ese chaval nada tres veces por semana, se conoce la piscina al dedillo, está a gusto ahí y no va a dejar que se ahogue nadie, en serio», y luego les he dicho que se te da bien estar con gente de esa edad porque tú también eres un crío todavía, un niño grande con una peluquería. Bueno, eso no se lo he dicho, por supuesto, pero lo he pensado. Dios mío, Henny y Ko. ¿Crees que estoy celosa? ¿Soy una persona celosa? Sí que me pregunto a veces cómo es posible que una mujer como Henny esté en una isla tropical con ese figurín. Bueno, ¿es el trópico, ahí? ¿O es una isla subtropical? ¿Qué tiene ella que yo no tenga? Pero oye, ¿todavía estás en la cama? ¿En serio? ¿Por qué no dices que sí sin más cuando te pido que me ayudes? ¿O quieres que te suplique? ¿Es eso? Si no me ayudas, tendré que cancelar la natación, sola no puedo, de verdad.
—Vale —dice Simon—. Iré. Te ayudaré.
—¿Tanto costaba? Por cierto, que no van a pagarte, ahí no puedo hacer nada, como entenderás, no pueden pagarte a ti el sueldo de Henny así como así. Pero a ti no te falta dinero, ¿verdad?
—No, mamá, no me falta dinero.
—Perfecto. Muy bien. Empieza a las once, así que asegúrate de estar ahí a las diez y media. Tienes que pensar que no son como nosotros, ya lo entiendes, y hay algunos que se te pegan todo el rato, esa gente tiene otro tipo de... Bueno, no sé cómo decirlo... Otra manera de comportarse a nivel físico, por ejemplo, quieren darte besos todo el tiempo, no les parece nada raro, les gusta y lo hacen, no se paran a pensar que personas como nosotros no hacemos esas cosas así sin más, que es inapropiado o que uno puede no querer...
—Vale. Ya los apartaré a empujones.
9
La clienta es la novia del joven de la barba. Una de las pocas mujeres a quien Simon corta el pelo. Un día habían entrado juntos y la mujer se había puesto a olfatear inmediatamente.
—Qué bien huele —dijo. Fue la primera y la última vez que entraron juntos. Suerte que Simon suele limitarse a las interjecciones, o podría decirle que no va a poder contar con su novio cuando lo necesite. Tal vez tienen la intención de utilizar a Simon como intermediario. Nunca se sabe qué quiere la gente en el fondo, qué quieren decir de verdad. En todo caso, a ambos les gusta hablar. Sobre todo sobre ellos mismos. A medida que va cortando las puntas abiertas, Simon repasa conversaciones anteriores. ¿Le han preguntado algo alguna vez?
—La barba de Jason ha quedado muy bien —dice ella.
—Mm —dice Simon. La mujer tiene una cabellera preciosa, de color rubio oscuro, que, de algún modo, siempre cae bien por sí misma. Eso significa que el pelo no es demasiado grueso, porque entonces es indomable. Simon nunca ha tenido dermatitis del peluquero. La loción perfumada que utiliza para los masajes contiene exclusivamente ingredientes naturales (solo por eso ya es bastante cara) y siempre que puede evita usar champú al lavar. En este caso ha mojado el pelo de la mujer, que se llama Martine. Cuando termine se lo secará con el secador. No quiere masaje; le parece algo para hombres a quienes les gusta que otro hombre les masajee la cabeza.
—La semana que viene nos vamos de vacaciones —explica—. Por eso he venido. Qué anticuada, ¿no? Me voy de vacaciones, así que paso por la peluquería. Y cuando cumplo años, también.
—¿Dónde vais? —pregunta Simon, y le lanza una mirada por el espejo, casi como si quisiera comprobar si ella está tan sorprendida como él ante esta pregunta inesperada.
—A las Maldivas. Un lugar precioso. Tres semanas. Con un poco de suerte, cuando volvamos habrá llegado la primavera.
—Mm —dice Simon.
Más vale que no se estrellen. Bueno, irán juntos en el mismo avión, así que Jason no tendrá que llamarla para decirle que la quiere, podrá decírselo en persona. O no.
Simon ha volado una vez, pero no recuerda nada. Tenía tres o cuatro años. Un vuelo al Reina Sofía. En aquella época, Los Rodeos ya no se utilizaba para vuelos internacionales. Demasiada niebla. Demasiada historia. El lado equivocado de la isla. Voló de vuelta el día siguiente mismo, después de que su madre y él fueran y volvieran en bus por la autopista hasta el otro lado de la isla y echaran un vistazo por ahí. Sabe que estuvo, se lo han contado, pero, por más que hurga, nunca ha aflorado ningún recuerdo. Si acaso, tiene falsos recuerdos las poquísimas veces que mira las fotos que sacó su madre ese día. Fotos de pistas de aterrizaje vacías y de la torre de control cuadrada, montañas difusas cubiertas de nubes. Tal vez habría recordado algo, aunque solo fuera un olor, si no hubiera habido fotos.
Mientras seca el pelo a Martine, piensa por primera vez desde que ha hablado por teléfono con su madre en el hombre pelirrojo que ha pasado por encima de él para salir de la cama.
Martine lo interrumpe.
—Llevamos cinco años juntos —dice—, por eso.
—Mm —dice Simon.
—Por eso hacemos este viaje. Qué bien, ¿no?
Acaba de caer en la cuenta de que su madre ha dicho que Henny y el albañil están en una de las Islas Canarias. ¿Es por eso que estaba tan alterada? ¿Estarán en Tenerife? No tiene por qué, claro, hay bastantes más islas en las Canarias. Gran Canaria. Lanzarote y... No sabe más nombres. El sábado tiene que acordarse de preguntarlo. Apaga el secador y se dirige a la caja, donde tiene una agenda grande con las citas programadas. Ve de reojo que Martine se pasa una mano por el pelo. Eso le irrita. ¿Es que la gente no entiende lo inapropiado que es? Luego mira a través del cristal donde pone «CHEZ JEAN». Ha empezado a llover. Ve que el sábado está libre, totalmente libre, como ya se esperaba.
—¿Ya está? —pregunta Martine.
—Ya está —dice Simon. Y cuando sale de la peluquería le grita, casi alegremente—: ¡Buen viaje!
Se sienta en la silla frente al escaparate. La única silla de peluquería que no usa. Casi nunca se sienta nadie, porque apenas corta ni afeita a gente que no haya pedido hora. La mera idea de que alguien se esté esperando detrás de él mientras trabaja le da repelús. El cartel «ouvert» y «fermé» casi siempre cuelga con el lado de «fermé» hacia la calle; los clientes habituales lo saben y entran de todos modos. Los únicos que hacen comentarios al respecto son su madre y su abuelo.
—Así ahuyentas a la gente —dice este último.
Simon contesta que quizás eso es justo lo que pretende.
—Eres un bicho raro —replica su abuelo, pero el tono de su nieto debe darle a entender que no habla en broma y no insiste.
En los tiempos de Chez Jean, la peluquería siempre estaba abarrotada. No solo con gente que quería cortarse el pelo. Había una cafetera, una Wigomat, que todos los vecinos sabían usar a la perfección. Era más un centro social que una peluquería y eso era exactamente lo que querían sus abuelos. Al padre de Simon, que se llamaba Cornelis, no le gustaba nada. Parece ser que tuvieron bastantes discusiones al respecto, y que lo que más le molestaba era que el local estuviese lleno de «aprovechados», que es como llamaba a las mujeres y a los viejos del barrio. Para Simon todo eso son historias, cosas que sabe de segunda mano. A la gente le gustaba mucho más su abuelo que su padre. Pero ¿puede tomarle la palabra a un viejo de casi noventa años que se jacta de que continuamente tiene que quitarse de encima a las mujeres de la residencia?
Por la calle estrecha pasa poca gente. No es una calle comercial. Un poco más arriba hay un taller de bicicletas y, siguiendo un poco más, un taller de marcos que también hace las veces de tienda de pintura. También dos terapeutas, pero no tienen ni escaparate ni una puerta abierta. Ya no deben de quedar muchos de los vecinos que treinta o cuarenta años atrás utilizaban la barbería como centro social. O viven en un apartamento asistencial en Almere. Tendría que ir al cementerio de Westgaarde con el abuelo algún día, piensa Simon mientras mira las casas mojadas de enfrente sin fijarse en ellas. Es mediados de marzo. Con el abuelo o él solo. Se pone en pie y agarra la escoba blanda. Barre con cuidado el pelo de Martine en un montoncito y luego lo recoge con el recogedor.
Entonces ve al pelirrojo delante del escaparate. Tiene el pelo húmedo y señala el cartelito de la puerta, levantando los hombros. Simon sacude la cabeza y le hace un gesto para indicarle que pase. El hombre va hacia la puerta y la abre tímidamente. Con timidez fingida.
—¿Te importaría...? —dice.
—Siéntate, va —dice Simon.
El hombre se quita el abrigo y se sienta sin decir nada más.
Simon no le pone capa de corte; así le transmite que esto no es una visita cualquiera a la peluquería. Coge una navaja para el cuello del carrito que tiene al lado de la silla y empieza a rasurar con cuidado los pelos grises y enmarañados. Todavía no sé ni cómo se llama, piensa. ¿Se ha quedado fuera, bajo la lluvia, esperando a una cierta distancia a que Martine se fuera? El hombre evita la mirada de Simon en el espejo. Una situación muy poco clara. ¿Es un final o un principio? Simon guarda la navaja y le limpia los pelos del cuello con una brocha suave. Después le pone las manos en los hombros.
—Ya está.
—Gracias —dice el hombre. Se frota el cuello con una mano y se levanta—. Nos vemos —añade, y se dirige a la puerta.
Ni siquiera ha hecho ademán de pagarle. Da la vuelta al cartel para que los transeúntes lean (si se fijan) «ouvert» en lugar de «fermé», y se despide:
—Adiós, Jean.
La campanilla de la puerta resuena un rato.
Simon sube a la cocina y se prepara un expreso en una máquina Siemens carísima. Los días de la cafetera de filtro se acabaron hace mucho tiempo. Wigomat, ¿cómo es posible que me acuerde del nombre?, piensa. Todavía soy bastante joven, piensa, pero también un poco mayor. No se siente rechazado. No se siente aliviado. Tampoco piensa «capullo». Alguien le ha llamado «Jean», aunque él no se llama así. En realidad, no siente nada en absoluto. Ni siquiera le pone nervioso el hecho de que, por motivos inexplicables, abajo esté abierto en lugar de cerrado.
10
—Estoy trabajando en una nueva novela —dice el escritor que había tenido el pelo rubio paja.
—Mm —dice Simon.
—El protagonista es un peluquero.
—Mm.
—Así que quería preguntarte si no te importaría que estuviera un par de días aquí.
—¿Aquí? —pregunta Simon.
—No en esta silla, claro. —El escritor señala la silla que hay frente al escaparate—. Ahí, por ejemplo, o contra la pared.
—¿Haciendo qué? —pregunta Simon. Contra la pared, de ningún modo: ahí Simon no quiere tener a nadie, desde ahí lo mirarían a la espalda.
El escritor, que ahora ya tiene el pelo gris, lleva años viniendo. Un par de aros en la oreja izquierda, las manos cruzadas sobre el regazo bajo la capa, los zapatos firmemente apoyados en el reposapiés que hay colocado contra el zócalo. Casi siempre le explica por qué ha venido. Un festival literario en Londres. Presentación de un libro en la Embajada de los Países Bajos en Berlín. Una ceremonia de entrega de premios en España. Es como Martine y Jason. Anticuado, en cierto modo. Tienes algo, algo con otras personas —una fiesta, unas vacaciones, una reunión—, así que vas a la peluquería. Aunque no es exactamente como Martine y Jason, porque el escritor tiene un miedo terrible a volar. Siempre va a todas partes en tren. Simon se toma en serio la petición, este hombre no escribe al tuntún. Es un escritor traducido, premiado en el extranjero, que vive de su trabajo. Simon se considera un lector medio. Tiene todos los libros de este hombre en casa, simplemente porque él se los regala. Se ha leído las novelas y, cada vez que el escritor se sienta en su silla, se angustia por si le pregunta qué le pareció una u otra, aunque también sabe que este nunca haría tal cosa porque, de alguna manera, parece no interesarle. Hay un libro, Abajo hace frío, sobre una hija que un día baja a su madre al sótano porque ya no puede soportarla más, que le gustó mucho.
—Tú, como si yo no estuviera —dice el escritor.
—Pues... —dice Simon.
—Para mí lo importante es ver lo que haces, oír cómo hablas, el vocabulario relacionado con cortar y afeitar, palabras que yo no conozco.
—Pero si casi nunca digo nada.
—¿Ah, no?
No, piensa Simon. En realidad no. Aunque con este hombre sí que habla. Es porque le hace preguntas, no es un cliente típico.
—Por cierto, ten cuidado —dice el escritor—. Vuelvo a tener un grano en la nuca, encima del oído derecho. Mira que tengo cincuenta años, joder, pero aún me salen granos. La idea es apuntarme lo que vaya oyendo.
Simon maniobra con cuidado la maquinilla alrededor del grano.
—La mayoría de gente empieza a hablar sin más —dice—. De cualquier cosa, les da igual. La verdad es que no hace falta darles pie.
—No voy a venir mañana mismo, ¿eh? Vendré si me hace falta.
—Pero avisa, hay días que solo tengo un cliente.
—Vale.
Simon coge un cabezal. Cero coma cinco en los laterales y la nuca, dos en la parte superior. El escritor tiene buen pelo para el corte cepillo. A Simon le viene en mente la cara vieja y curtida de un escritor muerto. Ahora no cae en el nombre. Es un seudónimo.
—Mañana tengo que ir a Aquisgrán.
—¿Qué hay allí?
—Ah, por una conferencia. Nada especial. Bueno, un poco sí, es con Daniel Kehlmann, que hace un tiempo sacó otro libro fantástico, sobre Till Eulenspiegel.
—No me suena —dice Simon.
—¿Por qué iba a sonarte? Yo siempre doy por sentado que nadie me conoce, así no me hago ilusiones.
Ya, piensa Simon.
—Admiro mucho a Kehlmann. Menudo escritor. La verdad es que admiro a casi todos los demás escritores, tengo la sensación de que ellos son escritores de verdad y yo estoy ahí como por casualidad, como una morsa en una manada de focas.
—¿Una morsa?
—Sí, o un cormorán en una bandada de gaviotas. Yo qué sé. En cualquier caso, una especie distinta que mira a su alrededor sin entender nada y se pregunta cómo demonios ha llegado allí. —El escritor separa los dedos que tenía entrelazados, saca una mano de debajo de la capa y se rasca la nariz—. Menuda tontería —añade en voz baja.
—¿Qué?
—Que menuda tontería —repite el escritor, ahora un poco más alto. Se coloca la capa recta y vuelve a cruzar las manos. No necesita que lo afeiten porque apenas le crece barba. En general, los hombres rubios o pelirrojos suelen tener poca. Bueno, no es que tengan poca, es que es poco densa. No da para una barba frondosa y bonita. Simon sabe que el escritor está solo, como él. Hubo una época, hará unos tres años, en que se preguntaba, sin ningún motivo aparente, si podría vivir con este hombre. El escritor viene a menudo, lo normal cuando alguien se corta el pelo con maquinilla, y le parecía interesado. Al entrar dice: «Buenas, peluquero». Otras personas dicen: «Buenos días» o «Buenas tardes». Y hasta hay uno que anuncia «Ya estoy aquí», como si Simon llevara horas esperándolo expectante. A veces basta con oír mencionar tu profesión en voz alta. Se llaman el uno al otro por la profesión del mismo modo que otra gente usa los apellidos. No duró mucho, lo de preguntarse aquello, porque hace falta algo que ponga las cosas en marcha, algo como la carótida de Jason, la percepción o el descubrimiento repentino del cuerpo de otro. La cabeza del escritor siguió siendo la cabeza del escritor, nada más ni nada menos.
—Las morsas, con aquellos colmillos tan raros, realmente tienen expresión de no entender nada.
—¿Qué?
—¿Tienes algún plan para el fin de semana?
—No. Bueno, sí, mañana voy a nadar con unos retrasados.
—¿A nadar? ¿Con retrasados?
—Bueno, creo que más bien lo que hacen es chapotear por el agua. Tengo que asegurarme de que no se ahoguen.
—Una tarea loable. Apuesto a que no te pagan.
—Exacto. Lo hace mi madre, y su compañera fija, que se llama Henny, se ha largado de repente a una de las Islas Canarias. Yo la cubro. —Pone el peine más fino sobre las cejas del escritor y las repasa con cuidado con la maquinilla pequeña.
—Y el libro, si acaba saliendo, no tratará sobre ti, claro.
—Muah —dice Simon.
Viernes. Después de la cena, Simon busca Daniel Kehlmann en Google. Lleva varios libros escritos ya. Nacido en 1975, mayor que Simon y menor que el autor. Un rostro anodino, pelo con poca gracia. Un millón y medio de ejemplares de La medición del mundo