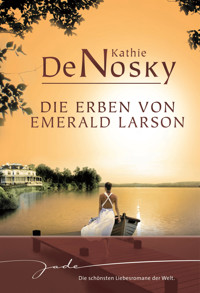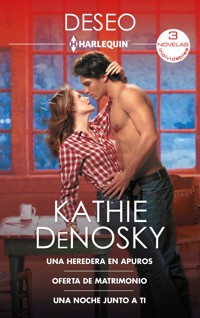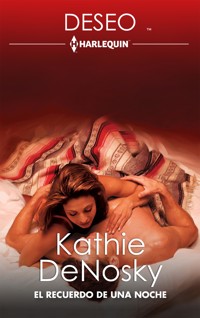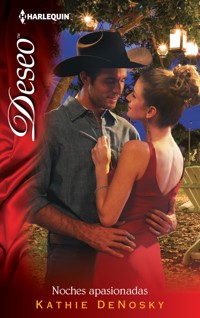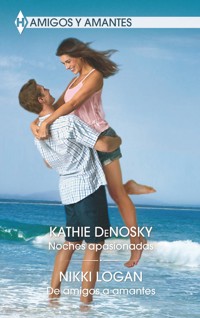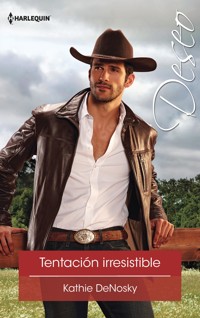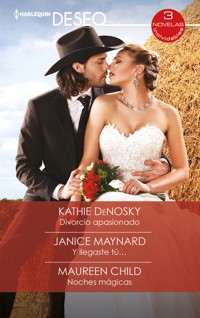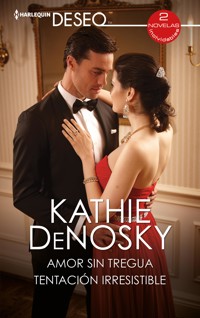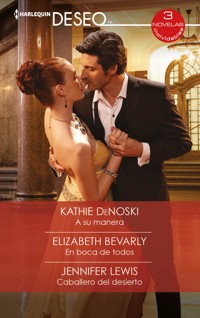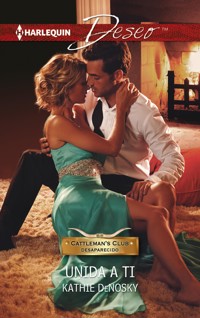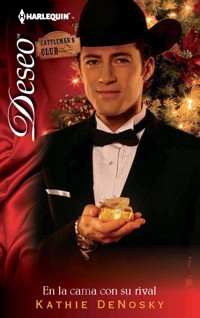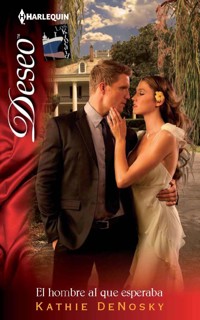
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Deseo
- Sprache: Spanisch
¿Cómo podía demostrarle su amor? Un escándalo familiar había puesto patas arriba el mundo de Lily Kincaid. Pero ella también tenía un secreto. ¿Cómo podía ocultarle la verdad al padre del bebé que llevaba en su vientre, el sexy ejecutivo Daniel Addison? Sobre todo porque no podía resistir la atracción que sentía por él, a pesar de que la madre de Daniel, una mujer muy influyente, no hacía más que interferir. Aunque Daniel no sabía nada de bebés, estaba dispuesto a reclamar lo que le pertenecía. Y eso incluía a Lily. Debía convencerla de que no quería casarse con ella solo por hacer lo correcto, sino porque la amaba de verdad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Harlequin Books S.A. Todos los derechos reservados.
EL HOMBRE AL QUE ESPERABA, N.º 89 - Enero 2013
Título original: Sex, Lies and the Southern Belle
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2013
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-2608-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
CapítuloUno
A Lily Kincaid empezó a hacérsele un nudo en el estómago al pasear la vista por la mesa de la sala de juntas, en torno a la cual estaban sentados su familia y los tres extraños que habían asistido al funeral de su padre, Reginald, el día anterior.
Se habían reunido para la lectura del testamento.
Habían descubierto que su padre había llevado una doble vida durante las tres últimas décadas, y le resultaba tan difícil creerlo como el hecho de que los había dejado. No le cabía en la cabeza que durante todo ese tiempo hubiese tenido una segunda familia en Greenville.
Cuando Harold Parsons, el abogado de su padre, entró con un grueso portafolios y se sentó en la cabecera de la mesa, su aprehensión aumentó. Odiaba que la muerte le hubiese arrebatado a su padre, y que su empresa, la labor de toda una vida, estuviese a punto de ser dividida en acciones.
Pero por encima de todo detestaba el hecho de que su percepción de él no hubiese sido más que una ilusión que se había quebrado y no había forma de reparar.
–Antes de comenzar, me gustaría expresarles mis condolencias por su pérdida –dijo el señor Parsons. La sinceridad de sus sentimientos suavizó su voz, áspera de ordinario–. Conocía a Reginald desde hace muchos años, y echaré mucho de menos su sentido del humor y su ingenio. Recuerdo aquella vez que...
Lily se mordió el labio para que dejara de temblarle cuando el hombre que aseguraba ser su hermanastro, Jack Sinclair, tuvo la grosería de carraspear y mirar el reloj como si tuviera prisa por que acabaran cuanto antes.
¿Cómo podía un hombre bueno y afectuoso como su padre haber engendrado a un hijo tan frío e insensible?
El hermano mayor de Lily, R. J., frunció el ceño y le dijo furibundo:
–¿Acaso tienes prisa por ir a algún sitio, Sinclair?
–Pues la verdad es que sí –respondió Jack sin tapujos–. ¿Cuánto va a llevarnos esto, Parsons?
El señor Parsons lo miró por encima de la montura de sus gafas y frunció las canosas cejas en un gesto desaprobador.
–El tiempo que lleve, joven.
–Jack, por favor... –le rogó Angela Sinclair con voz temblorosa a su hijo, poniéndole la mano en el brazo–. Su corta melena rubia se agitó suavemente cuando sacudió la cabeza–. No hagas esto más difícil de lo que es.
Si las circunstancias hubiesen sido distintas, probablemente habría sentido lástima por aquella mujer. Tanto el día anterior, en el funeral, como en esos momentos, mientras esperaban a que comenzaran la lectura del testamento, era evidente que estaba muy afectada por la muerte del padre de Lily.
Sin embargo, no podía olvidar que había sido la amante de su padre durante los últimos treinta años, y que se había presentado allí como si sus hijos y ella fuesen parte legítima de la familia. Parecía que Angela no había pensado siquiera en lo doloroso que sería aquello para la familia de Lily y para Lily, o que no le había importado cómo pudieran sentirse.
–Disculpad la impaciencia de mi hermano –habló Alan Sinclair, ofreciendo una sonrisa compasiva a Lily y su familia–. Me temo que le está costando superar la muerte de Reginald.
Alan parecía ser completamente opuesto a su hermano mayor. Tal vez porque solo eran hermanos por parte de madre. Mientras que Jack era alto, moreno, de ojos azules, y se comportaba de un modo frío y rudo; Alan era de menor estatura, tenía el cabello rubio y los ojos marrones, como su madre, y parecía comprender la incredulidad y el estupor de Lily y el resto de los Kincaid. No solo habían sufrido un mazazo por la muerte –probable suicidio– de su padre, sino que también habían descubierto que les había ocultado que llevaba una doble vida.
–No te disculpes por mí –gruñó Jack, fijando los ojos en Alan. Había tal animosidad en su mirada, que era evidente que no había afecto alguno entre ellos–. No he hecho nada de lo que tenga que arrepentirme.
–¡Ya basta! –intervino R. J. Se volvió hacia el abogado–. Continúe, por favor, señor Parsons.
–Sí, si tanta prisa tiene el señor Sinclair puede mandarle una carta para que se entere de qué quería legarle nuestro padre –añadió Matt, saliendo en su apoyo.
Matt, que solo tenía unos años más que Lily, había sufrido ya lo suyo. Hacía un año que había enterrado a su mujer, Grace, y estaba criando solo a su hijo Flynn, de corta edad. Perder a su padre también debía haberle evocado recuerdos muy dolorosos.
Lily miró a su madre. Elizabeth Kincaid, la personificación de la genuina dama sureña, había sobrellevado la situación con una elegancia y una calma envidiables, y en ese momento también estaba mostrando bastante entereza, al contrario que las dos hermanas de Lily: Laurel, la mayor, tenía que hacer uso a cada rato de su pañuelo para secarse las lágrimas, y Kara parecía estar en estado de shock.
–Por favor, continúa Harold –le dijo su madre al abogado.
–Muy bien, señorita Elizabeth –respondió el señor Parsons. En el sur la mayoría de los hombres de cierta edad llamaban «señorita» a cualquier mujer ya fuera soltera o casada.
Leyó los prolegómenos, un montón de fórmulas legales, y luego, tras aclararse la garganta, pasó a enumerar la lista de pertenencias que su padre legaba a unos y a otros.
–«En cuanto a mis posesiones personales, me gustaría que fuesen divididas como se especifica a continuación. A mi hijo R. J. le lego la cabaña Great Oak en las Smoky Mountains. A mi hija Laurel le lego la casa de la playa en Outer Banks. A mi hija Kara le lego la casa de veraneo de la isla Hilton Head. A mi hijo Matthew le lego la granja. Y a mi hija Lily le lego la casa del Coronel Samuel Beauchamp en el paseo marítimo de Battery».
Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. Su padre sabía cuánto le gustaban esas mansiones de estilo neoclásico de antes de la Guerra Civil.
El paseo marítimo de Battery era una de las zonas más bonitas de Charleston, y posiblemente de todo el estado de Carolina del Sur, pero no tenía ni idea de que su padre fuera propietario de una de esas mansiones.
Tras enumerar también las propiedades y el dinero que su padre legaba a su madre y a Angela, el señor Parsons añadió:
–Cuando Reginald revisó su testamento escribió estas cartas para que os las entregara en este día –excepto a Elizabeth, le entregó a cada una de las personas de la sala un sobre cerrado con su nombre escrito en el exterior, y se dispuso a continuar leyendo–: «En cuanto a mi negocio, es mi deseo que se dividan las acciones de la siguiente manera: R. J., Laurel, Kara, Matthew y Lily recibirán cada uno un nueve por ciento de las acciones del Grupo Kincaid. Mi primogénito, Jack Sinclair, recibirá un cuarenta y cinco por ciento de las acciones».
Un largo e incómodo silencio descendió sobre los presentes.
–¿Qué diablos? –la expresión de R. J. era una mezcla de furia apenas contenida e incredulidad.
Lily gimió y sintió náuseas.
¿Cómo podía hacerles eso su padre, y sobre todo a R. J., que era su primogénito legítimo?
R. J. había trabajado sin descanso durante años como vicepresidente del Grupo Kincaid, y todo ese tiempo había creído que un día, cuando su padre decidiera jubilarse, pasaría a ser el presidente.
–Además, eso solo es el noventa por ciento de las acciones –añadió R. J.–. ¿Qué pasa con el otro diez por ciento?
El señor Parsons sacudió la cabeza.
–Por cuestiones de confidencialidad entre abogado y cliente no puedo desvelar esa información.
Cuando las dos partes estallaron en acaloradas protestas y amenazas, una tremenda sensación de ansiedad se apoderó de Lily. Si no salía pronto de allí iba a vomitar.
–Necesito... un poco de aire fresco –murmuró sin dirigirse a nadie en particular.
Se levantó, guardó la carta sin abrir de su padre en el bolso, y abandonó la sala.
Era tal su agitación mientras se alejaba por el pasillo, que iba andando sin mirar y se chocó con alguien. Unas manos fuertes la asieron por los hombros para evitar que se cayera, y cuando alzó la vista el corazón le palpitó con fuerza.
De todas las personas con las que habría podido encontrarse, ¿por qué tenía que ser precisamente Daniel Addison, el dueño y director de Industrias Addison?
Aquel hombre no solo era el competidor más fiero del Grupo Kincaid, sino también el padre del hijo que llevaba en su vientre, un hijo del que él no sabía nada.
–¿Acaso hay un incendio o algo así? –le preguntó Daniel a Lily, que llevaba dos semanas evitándolo como si tuviera la peste.
–Es que necesito tomar un poco el aire –respondió Lily en un hilo de voz.
A Daniel le dio un vuelco el corazón al ver la palidez del rostro de LIly y la angustia en sus ojos azules. La tarde anterior, en el funeral de su padre, la había visto muy apenada, pero en ese momento parecía que para Lily el mundo se estaba viniendo abajo.
–Vamos –le dijo rodeándole los hombros con el brazo para conducirla hacia la salida.
Cuando llegaron a recepción Daniel se detuvo y le pidió a la persona tras el mostrador que lo disculpase con sus abogados y que se pondría en contacto con ellos para pasar la reunión a otro día, y le pidió que informara a los Kincaid de que iba a llevar a Lily a casa.
Ya en la calle, donde el frío aire de enero casi cortaba, vio a Lily tragar saliva, y supo que le faltaba poco para vomitar lo que hubiera desayunado, así que la condujo hasta la papelera más cercana y le sostuvo hacia atrás la larga cabellera pelirroja mientras devolvía.
–Por favor, márchate y déjame morir en paz –le suplicó ella cuando finalmente pudo incorporarse.
–No vas a morirte, Lily –Daniel le levantó la barbilla con la mano y le secó las lágrimas con un pañuelo.
–Pues ojalá me muriera –Lily inspiró profundamente–, porque si me muriera ahora mismo sería una bendición.
–¿Has venido en tu coche?
–No, vine con mi madre en el suyo.
–Estupendo; así no tendré que mandar a nadie a recogerlo –le rodeó de nuevo los hombros con el brazo y la condujo hacia donde había aparcado.
–Pero es que no puedo irme; mi familia... Solo quería tomar un poco el aire.
–Esto no es negociable, Lily. Es evidente que no te encuentras bien –cuando llegaron junto a su coche, un Mercedes blanco, Daniel le abrió la puerta–. Sube.
–Está bien, pero en cuanto me hayas dejado en casa te vas –claudicó ella entrando en el vehículo–; no hace falta que te quedes conmigo.
Daniel cerró la puerta y, mientras rodeaba el coche para sentarse al volante, murmuró para sí:
–Ya veremos.
No la dejaría sola si no la veía bien. Podía acusársele de muchas cosas: de ser un hombre arrogante, incluso despiadado en los negocios, y hastiado de todo, pero no era un bastardo insensible que dejaría sola a una mujer destrozada.
Y mucho menos si esa mujer era Lily Kincaid.
Por razones que ni él mismo podría explicar, se había sentido atraído por ella desde el momento en que sus ojos se posaran en ella en la fiesta benéfica de un hospital infantil que su madre había ayudado a organizar el otoño anterior.
Él mismo se había acercado para presentarse, le había pedido que bailara con él, y luego la había invitado a cenar.
La verdad era que no había esperado que le dijese que sí, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de edad entre ellos: trece años, pero para su deleite, Lily aceptó.
De eso hacía ya tres meses, y hasta hacía un par de semanas habían estado viéndose casi cada noche.
Lily era especial, y le hacía sentirse más vivo y menos cínico de lo que se había sentido en años. Lo que no podía comprender era por qué, de repente, había dejado de contestar sus llamadas y a poner excusas para no quedar con él.
Cuando llegaron a la mansión de los Kincaid, giró hacia la antigua cochera, donde Lily vivía casi independiente de sus padres. Aparcó, y alargó la mano para acariciar la suave mejilla de Lily, que se había quedado dormida.
–Ya estás en casa, cariño.
Ella abrió los ojos y se irguió lentamente en el asiento.
–Gracias por traerme –se despidió mientras se colgaba el bolso–. Seguro que tienes un montón de cosas que hacer.
Sin embargo, cuando fue a abrir la puerta se encontró con que Daniel ya había salido del coche y estaba abriéndola.
–Déjame las llaves –le dijo después de ayudarla a bajar.
–Estoy bien, de verdad –insistió ella sacudiendo la cabeza–. No hace falta que me acompañes a la puerta.
–No sería un caballero si no lo hiciera –replicó él sonriendo.
Lily parecía agotada, y quisiera admitirlo o no, los acontecimientos de los últimos días habían hecho mella en su espíritu alegre y libre. Necesitaba a alguien que la ayudara a superar el difícil momento por el que estaba pasando, y estaba decidido a ser ese alguien.
–¿Por qué no te sientas y pones los pies en alto mientras yo preparo un poco de café? –le dijo cuando hubieron pasado al salón, mientras le ayudaba a quitarse el abrigo.
–Para mí no, gracias –respondió ella sacudiendo la cabeza–. Lo último que necesito es cafeína. Es que... llevo unos cuantos días que duermo bien.
Daniel asintió.
–Es comprensible –dijo conduciéndola al sofá–. Sé por lo que has estado pasando estos últimos días, cariño.
–Ni te lo imaginas –murmuró ella sentándose. Sus bonitos ojos azules se llenaron de lágrimas cuando alzó el rostro hacia él y se preguntó en voz alta–: ¿Por qué lo hizo?
Si lo que Daniel había leído en los periódicos era verdad, el padre de Lily había utilizado una de las pistolas de su colección de armas antiguas para quitarse la vida.
Sabía lo unida que Lily había estado a su padre, y lo duro que debía ser para ella que se hubiese suicidado.
–No lo sé, Lily –se sentó a su lado y la abrazó–. Puede que nunca lleguemos a saberlo, y tienes razón, no puedo ni imaginar lo horrible que debe ser, pero estoy seguro de que con el tiempo lo superarás, y de que cuando pienses en él solo recordarás los buenos momentos que compartisteis.
Lily sacudió obstinadamente la cabeza.
–Yo no estoy tan segura. No cuando todo lo que creía saber sobre mi padre ha resultado ser una mentira.
La intención de Daniel había sido consolarla, no hacerla sentir peor.
–Date tiempo. Ahora mismo todo está demasiado reciente como para que puedas pensar con claridad.
–Tú no lo entiendes, Daniel –le espetó ella echándose hacia atrás para mirarlo a los ojos–: la vida de mi padre fue literalmente una gran mentira.
La vehemencia con que había pronunciado esas palabras hizo comprender a Daniel que detrás de lo que se decía en la prensa había mucho más, y también que Lily necesitaba echarlo fuera.
–¿Qué te hace pensar eso?
Ella vaciló un instante, y una lágrima primero, y después otra, rodaron por sus mejillas.
–Supongo que debería decírtelo, porque a finales de semana seguro que se habrá convertido en la comidilla de Charleston.
–Te escucho.
–¿Te fijaste en la mujer rubia y los dos hombres jóvenes que estaban sentados justo detrás de mi familia en el funeral?
Daniel asintió.
–¿Son parientes?
–No. Bueno, sí –Lily se secó las lágrimas con el dorso de la mano–. A decir verdad no estoy segura de qué nombre darles. Eran la otra familia de mi padre –le explicó con amargura–. Durante los últimos treinta años, todos esos viajes de negocios no eran más que excusas para ir a Greenville, para estar con esa mujer y sus dos hijos.
Daniel jamás se habría esperado algo así de Reginald Kincaid.
–A ver si lo he entendido –dijo lentamente, tratando de digerir aquella información–: ¿Tu padre tenía otra esposa y dos hijos más?
–En realidad el hijo mayor de Angela Sinclair, Jack, es mi hermanastro; el menor, Alan, es hijo de su marido, que ya falleció.
–¿Jack Sinclair es tu hermanastro? –repitió anonadado.
Daniel había oído hablar de aquel hombre, famoso por el éxito del negocio que había iniciado: la empresa de mensajería Carolina Shipping.
–¿Pero no acabas de decir que es el mayor? –le preguntó a Lily–. ¿Cómo puede ser que su hermano pequeño sea hijo de otro hombre?
–Mi padre y Angela se enamoraron siendo muy jóvenes, pero mis abuelos se opusieron a su relación porque decían que no era la chica adecuada para él –Lily se levantó y empezó a andar arriba y abajo mientras hablaba–. Querían que se casara con alguien que afianzase su posición social.
Daniel sabía muy bien cómo funcionaban esas cosas en el sur. Su madre provenía de una familia que había ido aumentando su fortuna a lo largo de varias generaciones y se hallaba firmemente enraizada en las filas de la élite de Charleston.
Ella y sus amigos despreciaban a cualquier rico cuya fortuna no se remontara al menos cuatro generaciones, o cuyo árbol genealógico no contase, como mínimo, con uno o dos antepasados que hubiesen sido oficiales durante la Guerra Civil.
–En un acto de rebeldía mi padre se alistó en el Ejército. Como le destinaron a una unidad de operaciones especiales había meses enteros durante los que nadie podía comunicarse con él –continuó Lily–. Y según nos enteramos ayer en el funeral, Angela no pudo hacerle saber que estaba embarazada, y para cuando lo mandaron de vuelta a casa porque lo habían herido en combate, ella parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Mi padre creyó que se había cansado de esperarlo, y rehizo su vida.
–Así que al no poder encontrarla... ¿claudicó ante sus padres y se casó con tu madre? –adivinó Daniel.
Lily asintió.
–La familia de mi madre, los Winthrop, eran gente acomodada y de rancio abolengo, pero a mediados de los setenta su fortuna se había reducido casi a la nada, y estaban desesperados por mantener su estilo de vida y continuar dentro de los mismos círculos sociales.
Aunque Daniel detestaba el esnobismo y las pretensiones de esa clase de gente, había crecido en ese mundo y no le era ajeno.
Había visto a muchas de las viejas familias sureñas tragarse el orgullo e instar a sus hijos e hijas a casarse con uno de los nuevos ricos, porque si no lo hacían, la falta de dinero hacía que la gente de su entorno les diese la espalda y se veían aislados.
–Así que resultó ventajoso para las dos familias el que tu padre y tu madre se casaran –dijo asintiendo con la cabeza–: tu familia paterna subió unos cuantos puestos en la escala social, y tu familia materna consiguió el respaldo económico que necesitaba para no caer en desgracia.
–Creo que eso lo resume a la perfección.
–¿Y cómo volvieron juntos tu padre y Angela? ¿Y su marido?, ¿cómo encaja en esa ecuación?
–Al parecer los padres de ella le dieron a escoger entre casarse con Richard Sinclair o dar en adopción a su hijo –Lily sacudió la cabeza–. En esas circunstancias yo habría hecho lo mismo que hizo ella: casarse con un hombre al que no amaba para no perder a su bebé.
Daniel frunció el ceño.
–¿Y qué le pasó a Sinclair?, ¿cómo murió?
–No lo sé. Solo sé que se casaron, se mudaron a otro estado donde Angela dio a luz a Jack, y unos años después se quedó embarazada de Richard y tuvieron a Alan. Richard murió poco después.
–O sea que desapareció de escena, y tu padre y Angela se reencontraron –dijo Daniel pensando en voz alta.
Lily suspiró con pesadez.
–No sé cómo la encontró, pero sí, lo hizo, y cuando descubrió que había traído al mundo un hijo suyo, le compró a ella, a Jack y a Alan una casa en Greenville. Por lo que sé ella se mataba para sacar adelante a sus hijos con su salario de enfermera, y su vida se volvió mucho más fácil a partir de entonces. Luego mi padre empezó a ausentarse por supuestos viajes de negocios cada vez más frecuentes, cuando en realidad lo que hacía era ir a pasar tiempo con ellos.
Daniel sacudió la cabeza con incredulidad.
–¿Y os enterasteis de todo esto ayer, en el funeral?
Una lágrima se deslizó por la mejilla de Lily, y tuvo que morderse el labio para que dejara de temblarle antes de contestar:
–Sí, pe-pero de lo que nos hemos enterado esta mañana, en la lectura del testamento, es mucho peor.
–¿De qué se trata?
–Mi padre lega en su testamento la mayor parte de las acciones del Grupo Kincaid a Jack Sinclair, mientras que a mis hermanos y a mí nos ha legado solo un nueve por ciento a cada uno –respondió Lily secándose otra lágrima que había rodado por su mejilla–. Mi padre hizo creer a R. J. y a Matthew que algún día ellos dirigirían el Grupo Kincaid. Algún día... ¿Cómo pudo traicionarles a ellos, a nuestra madre... a todos, de esta manera?
Daniel fue junto a ella y la rodeó con sus brazos. Lily rompió a llorar contra su pecho, igual que el agua sale a raudales cuando se abren las compuertas de una presa.
No le gustaba ver llorar a una mujer; se sentía incómodo, no sabía qué hacer.
Quería ayudarla, pero por desgracia solo el paso del tiempo curaba el dolor y la angustia que provocaba la muerte de un ser querido.
Él lo sabía de primera mano: había perdido a su padre quince años atrás por un ataque al corazón.
Claro que, por el contrario, la decepción que sentía Lily por la traición de su padre tal vez no desapareciera nunca.
–Ya estoy más tranquila –dijo Lily echándose hacia atrás.
–¿Segura? –inquirió él, reacio a soltarla.
Ella asintió y volvió al sofá para acurrucarse en un rincón.
–Te agradezco que me hayas traído a casa, y en otras circunstancias te invitaría a quedarte un rato, pero estoy muy cansada.
A Daniel le dolió que estuviese echándolo con cajas destempladas, pero era verdad que parecía exhausta.
No era el momento de averiguar por qué de repente ya no tenía tiempo para él.
–Lo comprendo. Volveré esta tarde para ver cómo te encuentras –le dijo tomando el abrigo del perchero.
–Agradezco tu preocupación, pero estoy bien, de verdad –insistió ella, ahogando un bostezo tras su delicada mano.
Lily apoyó la cabeza en el respaldo del sofá.
–No hace falta que vuelvas –le dijo.
Daniel se puso el abrigo y sacudió la cabeza mientras se dirigía a la puerta.
–No es molestia –dijo–. Compraré algo de comer y me acercaré sobre las seis.
Esperaba que Lily volviera a protestar, pero cuando se volvió vio que tenía los ojos cerrados y estaba dormida.
Mejor así, pensó acercándose para taparla con una colorida manta de ganchillo que colgaba del respaldo del sofá.
–Que descanses, cariño –susurró antes de inclinarse para besarla en la frente.
Al cerrar tras de sí, Daniel admitió para sus adentros que estaba aprovechándose de la situación.
Con su comportamiento Lily le había dejado claro que no quería que siguieran viéndose y él había respetado su voluntad, pero no podía alejarse de ella sin una explicación de por qué había cambiado de opinión respecto a lo suyo.
Entró en el coche, se sentó al volante y se quedó un buen rato allí pensativo, mirando la antigua cochera.
La verdad era que no estaba seguro de por qué necesitaba saberlo.
Quizá fuera porque había sido Lily quien había roto la relación. O quizá fuera que su orgullo no le permitía olvidar el asunto sin hacer a Lily confesar por qué ya no quería que siguieran viéndose.
Fuera cual fuera la razón, sin embargo, estaba decidido a ayudarla a superar el mal trago que estaba pasando. Luego ya habría tiempo de buscar respuestas.