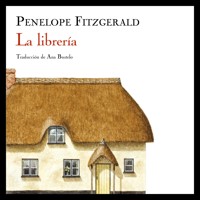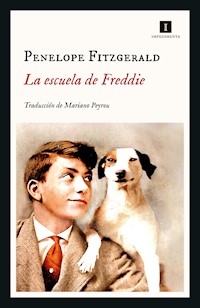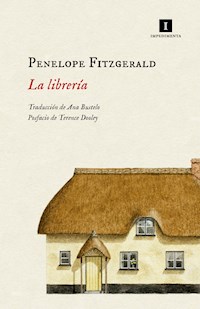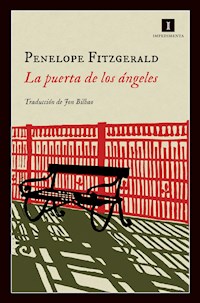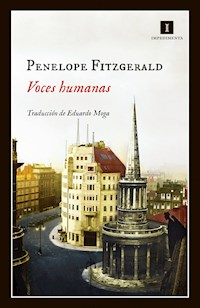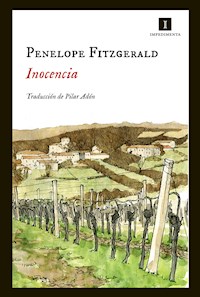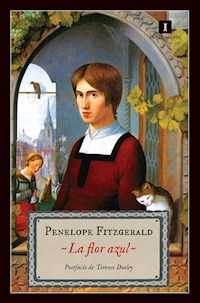12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Penelope Fitzgerald compone una comedia exquisita e incalificable, mezcla de misterio clásico, novela histórica y sátira adictiva.
Un museo londinense expone por primera vez los tesoros de Garamantia, una antigua civilización del norte de África, y los visitantes hacen colas eternas para ver las dos piezas más célebres de la exposición: el niño de oro y el cordel de oro. Se rumorea que el niño está maldito… Y los rumores alzan el vuelo cuando se produce un misterioso asesinato en el museo. Cuando un experto alemán levanta la sospecha de que los objetos expuestos son falsos, la red de intrigas se complica, y el museo deberá movilizar a todo el personal para buscar respuestas al aluvión de incógnitas que amenazan el éxito de la exposición. Con la Guerra Fría como telón de fondo, Penelope Fitzgerald arremete sin piedad contra las élites culturales, políticas y académicas. Presuntas falsificaciones, sospechas de espionaje e intereses políticos se funden en una novela trepidante, con elementos de misterio y comedia costumbrista. Una carga de dinamita literaria colocada estratégicamente en los cimientos de la institución más refinada de Londres: el museo.
p> CRÍTICA«Fitzgerald es una las mejores escritoras del siglo XX.» —The Times
«Sabia e irónica, divertida y humana, Fiztgerald es una escritora maravillosa.» —David Nicholls
««Un embrollo de violencia e intriga que no me habría perdido por nada del mundo.» —Henri C. Veit, Library Journal
«Un misterio británico de trama clásica... aderezado con un perverso sentido del humor.» —The New York Times Book Review
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Para Desmond
1
El gigantesco edificio aguardaba como decidido a defenderse, a una distancia prudencial de su enorme patio bajo un gélido cielo de enero, sin color, sin nubes, sin hojas y sin palomas. El patio estaba abarrotado de gente. Un ruido contenido se elevaba de la muchedumbre, como el rechinar del mar cuando cambia la marea. Hacían pequeños avances, luego retrocedían, pero siempre ganaban unos centímetros.
En el interior del edificio, el Director Delegado (de Seguridad) revisaba la disposición de sus tropas. Hasta entonces, las tareas que conducían a felicitaciones y horas extras siempre se habían asignado por antigüedad, como algunos de los mayores señalaban ahora por centésima vez, mascullando malhumorados que ellos ya no estaban para esos trotes.
—En esta ocasión puede que tengamos que recurrir a la fuerza —repitió con paciencia el DD(S)—. Y a la experiencia, claro —añadió en tono conciliador. Miró de reojo el enorme reloj de bronce del atrio, que tenía la peculiaridad de esperar para luego saltar hacia delante un minuto entero, y esta peculiaridad hacía imposible no decir: «Faltan tres minutos, faltan dos minutos»—. Faltan tres minutos —dijo el DD(S)—. Entiendo que todos lo tenemos claro. Accidentes leves, desmayos, tropezones: los puestos de primeros auxilios están indicados en las órdenes del día; si hay quejas, sean comprensivos; si hay desórdenes, conténganlos; si aumentan los desórdenes, pónganse directamente en contacto con mi oficina; si los desórdenes son excesivos, con la policía, aunque convendría evitarlo. Las barreras de contención deben estar en su sitio en todo momento. Nada de demoras.
—A sir William no le parece bien —dijo una voz triste y decidida.
—No consigo explicarme su presencia aquí, Jones. Se le ha asignado su puesto, que está, como siempre, en los almacenes. El punto verdaderamente peligroso es el acceso a la tumba —añadió en voz más alta—, eso ya se ha acordado con usted y con los de arriba.
La manecilla de bronce saltó el último minuto, tanto dentro como en la fachada exterior del edificio, y, con el majestuoso movimiento de un desastre natural, la ola de seres humanos inundó los escalones y entró en el vestíbulo. El primer día abierto al público de la exposición invernal del Niño de Oro había empezado.
Era el temido día de la visita de los colegios. Habían dividido los patios con los carteles oscuros y brillantes que anunciaban la Exposición. En cada cartel había una representación, al estilo de Maurice Denis, del Niño de Oro y de la Madeja de Oro, con letra muy elaborada, y la promesa de entradas rebajadas para los muy ancianos y los muy jóvenes. Las colas avanzaban sinuosas, como una horda de bárbaros, entre esos carteles dorados: cinco o seis mil niños, la mayoría vestidos con chaquetitas de plástico y pantalones azules de algodón que en otra época solo se consideraban apropiados para campesinos chinos oprimidos. Se habían comido hacía mucho los bocadillos pensados para varias horas más tarde y ahora estaban medio inconscientes por el frío, bajo el relativo control de maestros entumecidos, insistentes, resueltos, decididos a ver y a haber visto. Como los peregrinos de antaño, para lograr la salvación debían llegar al final del viaje.
En un lugar del patio una leve voluta de humo o de vapor, como la de un fuego de campamento, se alzaba sobre la nube de aliento del enjambre de niños con la nariz roja y azulada. Era la cocina de campaña del Servicio Femenino de Voluntarias, con teteras llenas de agua hirviendo, estratégicamente colocadas para ayudar a aquellos que, de no ser por ellas, podrían desmayarse antes de alcanzar las escaleras. Al llegar allí todos se detenían un momento, bebían un poco de té —endulzado antes de que nadie pudiese elegir cómo lo quería—, tiraban los vasos de plástico en el suelo helado y luego avanzaban sobre lo que enseguida se convirtió en una alfombra de vasos de plástico, soplándose las manos rígidas para pasar las páginas del catálogo que ya se sabían de memoria.
Esos heroicos y sufridos miles no eran ignorantes. Al contrario, estaban muy bien informados, hacía meses que lo estaban, sobre la naturaleza y el contenido del Tesoro ante el que desfilarían ese día, durante unos treinta minutos.
La vida de los garamantes no se parecía mucho a la de hoy porque vivían en África en el 449 a. C. Eso lo dice (HERÓDOTO). Cambiaban oro por sal. Eso lo dice (HERÓDOTO). Tenían oro y otros pueblos tenían sal, al contrario de lo que pasa hoy en Inglaterra. Enterraban a sus reyes en cuevas en las rocas. Así que las cuevas eran (TUMBAS). Si el rey era un niño pequeño lo enterraban en una cueva pequeña. Cubrían el cadáver de oro. Tenía una madeja de (CORDELL) dorado para encontrar el camino de vuelta del mundo subterráneo. Que era difícil, como orientarse en el metro de Londres. Un cordel es como una cuerda, pero los garamantes usaban palabras diferentes porque vivían en África en el 944 a. C. Cuando hablaban era como el grito agudo de un murciélago. Bueno, yo nunca he oído gritar a un murciélago, pero es un Chillido Débil. Al lado del niño ponían también Juguetes de Oro para que pudiera jugar después de la muerte, porque no podía tener las cosas normales como bicicletas, helicópteros, etcétera… que tenemos hoy. Acabaré aquí porque el profesor nos ha pedido que le devolvamos el (CATÁLOGO).
El de arriba, uno de los muchos trabajos que sus diligentes autores llevaron a la fuente del conocimiento, era bastante exacto. Heródoto nos cuenta de los garamantes que vivían en el interior de África, cerca de los oasis en el corazón del Sáhara, y que «su lengua no se parece en nada a la de ninguna otra nación, pues es como el chillido de los murciélagos» (nykterídes). Dos veces al año, cuando las caravanas de sal llegaban del norte, su costumbre era acercarse sin ser vistos y dejar oro a cambio de la sal que tanto ansiaban; si no era aceptado, dejaban más oro por la noche, pero siempre sin dejarse ver.
Secaban los cadáveres de sus reyes muertos al sol y los enterraban en ataúdes de la valiosa sal, endurecida al aire hasta convertirse en un material duro como la roca y pintada para que se pareciese a las personas que había dentro; pero el cadáver mismo se cubría con láminas de oro, que no se corrompe, y, como los garamantes pensaban que los muertos querrían regresar a menudo, aunque no siempre pudieran, los enterraban con una madeja de hilo de oro fino para que la enrollaran y desenrollaran en su viaje hacia lo invisible.
Los niños también sabían que el Tesoro Dorado de los garamantes había sido redescubierto en 1913 por sir William Simpkin, entonces un hombre joven y, a todas luces, considerablemente más afortunado que los arqueólogos actuales.
Sir William Livingstone Simpkin era hijo de un (INGENIERO DE MANTENIMIENTO), que en aquel entonces se llamaba fogonero de almacén. Vivían al lado de los antiguos muelles de las Indias Orientales. Le pusieron ese nombre por un explorador. Hay quien dice que los nombres influyen en nuestro destino. No fue mucho al colegio y ayudaba en el almacén descargando las cajas de embalado, más o menos como hacemos nosotros en los trabajos de fin de semana. Bueno, pues había una caja de embalado que tenía dentro teselas de (LAQUIS), que es un sitio que sale en la Biblia. Bueno, pues todas estas teselas se las habían enviado a un gran (ARQUEÓLOGO), sir Flinders Petrie. Que se interesó amablemente por él. Podrías formarte un poco en la Universidad de Londres, dijo. Así entenderías lo que dice en las teselas. Así fue como empezó a trabajar en esto. Por desgracia, su mujer está muerta.
Sir William, a una edad avanzada pero con la cabeza muy clara, había vuelto al Museo después de una vida de trabajo de campo. El vasto edificio había sido construido de modo que no se pudiese ver nada a través de ninguna de las ventanas; de lo contrario, podría haberse vislumbrado la pequeña, anciana y escuálida figura con grandes bigotes blancos como los de sir Edward Elgar sentada a un escritorio en el cuarto piso, pasando tranquilamente las páginas de un libro. Lo habrían reconocido, aunque habían pasado ya muchos años desde su última aparición en televisión, pues aquella aparición ya formaba parte de la mitología popular. Sus dedos ancianos y casi transparentes se posaban sobre fotografías de color sepia, cartas y recortes de periódicos que se deshacían por los bordes convirtiéndose en polvo.
Sir William jugaba a burlar al tiempo pasando las páginas al azar. Aquí, en la sección de junio de 1913, estaba Al Moussa, el Primer Ministro, a quien habían convencido de que le permitiera examinar las tumbas, con la condición de que después volviesen a sellarse para siempre. Al Moussa sonreía nervioso, con chaqué y muchas medallas; no había durado mucho. Aquí, en la página siguiente, armados con viejos y mortíferos rifles, estaba el grupo de feroces kurdos, expulsados de Turquía, que habían protegido la expedición por el desierto, harapientos y leales a su señor; todo fue bien hasta el regreso a Trípoli, cuando los kurdos, que llevaban muchos meses sin ver a sus mujeres, se lanzaron directos al barrio de los burdeles, y su cargamento de notas y medidas científicas quedó desperdigado al viento.
—¡Pobres diablos! —murmuró sir William.
Volvió, solo un momento, pues no era nada vanidoso, a la fotografía oficial del redescubrimiento de la tumba. Qué joven salía; visto ahora parecía un exiguo montón de colada, con esa ropa blanca para el trópico, señalando hacia la entrada borrosa y en sombras.
—Disculpe, sir William, he pensado que querría usted ver esto.
Quien había irrumpido en la sala era el Delegado de Seguridad, que devolvió con torpeza al anciano del pasado al presente y puso un papel amarillo y brillante, un folleto, sobre el álbum de fotografías abierto.
EL ORO ES INMUNDO
LA INMUNDICIA ES SANGRE
¿Es usted consciente de que hay gente que le está Manipulando por su Propio Interés y que se está asegurando de que Millones como usted vayan a la Exposición a pesar de que está Maldita? En las Sagradas Escrituras se alude varias veces a este Supuesto Tesoro, que lleva sesenta años oculto de la Vista de los Mortales, y en ellas se nos dice que «contemplar el Oro es Cuerpo de la Muerte». Cuando el Tesoro llegó a nuestra tierra, los Estibadores y los Transportistas no pudieron trasladarlo por Orden de sus Sindicatos elegidos democráticamente. ¿Por Qué? La Verdad es que aquellos que contemplan la Exposición están condenados, y para colmo pagan 50 peniques. Conozca la Verdad, y la Verdad le Ahorrará 50 peniques.
EL ORO ES MUERTE
—¿De dónde ha salido? —preguntó sir William, que siempre se mostraba comprensivo ante una preocupación sincera, por molesta que pudiera ser.
—Es como si hubieran caído del cielo a cientos sobre las colas de la entrada. Hace un momento no había nada, y de repente había folletos por todas partes, mirases donde mirases. Todo el mundo los está leyendo, señor.
Sir William le dio la vuelta al papel amarillo con los dedos viejos y finos.
—¿Alguna alteración del orden?
—Bueno, un maestro se ha desmayado, se ha golpeado con las escaleras y ha sangrado bastante, los de primeros auxilios dicen que por la nariz, pero toda la sangre parece igual si no has visto sangre nunca.
—¿Y qué quiere que haga yo?
—Esa es la cuestión, he venido a pedirle… Acepto que no quiera usted bajar en persona…
—¿Ha insinuado alguien que debería? No habrá sido sir John, ¿verdad?
—No, señor, no ha sido el Director. Ha sido Relaciones Públicas. Pero si no quiere usted molestarse… Si pudiera hacer una declaración clara… Quiero decir, como la única verdadera autoridad… Algo que pudiésemos emitir por megafonía… Algo sobre el Tesoro y todo ese asunto de la Maldición…
Parecía que sir William se lo estaba pensando.
—Supongo que podría —dijo—, aunque no sé si les servirá de mucho. En primer lugar, puede usted decirles, con mi permiso, que a cada niño que recoja cincuenta de estos documentos y los deposite en los cubos de basura dispuestos a tal efecto se le dará un billete de una libra.
—Tendré que conseguir la aprobación de Gastos —dijo angustiado el Delegado de Seguridad.
—Lo pagaré de mi bolsillo —replicó con calma sir William—, pero, respecto a eso que han llamado la Maldición, querría que añadiese usted lo siguiente: todo lo que crece de manera natural de la tierra tiene sus propias virtudes y su propio valor curativo. Por otro lado, todo lo que está oculto en la tierra y es sacado a la luz del día por los seres humanos lleva consigo cierto peligro, tal vez peligro de muerte.
El Delegado lo escuchaba muy quieto, rígido por la atención y el desánimo.
—No suena muy tranquilizador, sir William.
—No estoy muy tranquilo —replicó el anciano.
Sir William tenía una especie de equivalente de la banda de kurdos feroces desaparecidos hace tanto tiempo: un robusto y canoso funcionario del Museo con los pies planos llamado Jones, que, en teoría, formaba parte del personal de los almacenes o del guardarropa, pero en la práctica actuaba como una especie de criado del anciano. El consenso era que, para no contrariar a sir William, «no quedaba más remedio que aceptar lo de Jones». Lo cual era una fuente de molestias para Recursos Humanos, Superintendencia y Contabilidad, pero sir John Allison, el mismísimo Director, les había pedido paciencia: ya solo podían ser unos años más.
Sir William estaba agradecido a sir John por esta concesión. Creaba una especie de vínculo entre la asombrosa, temible y sonriente mezcla de funcionario y erudito —que había ascendido callada e inevitablemente, aunque muy pronto (tenía cuarenta y cinco años), a lo más alto de la estructura del Museo— y el anciano rufián que seguía en un rincón de la cuarta planta. Evidentemente, sin su consentimiento, sir William, cuyo trabajo no estaba muy claro, no podría estar allí, pero hay que reconocer (porque lo sabía todo el mundo) que había otra razón que explicaba el cuidado y la protección de sir John y tenía su origen en la crucial cuestión del dinero. Sir William no ocultaba sus intenciones de legar una gran parte de su fortuna —acumulada Dios sabe cómo e invertida Dios sabe dónde— al Director, para que la gastara como creyese conveniente en la mejora del Museo. Esto, a su vez, se traduciría en un enorme aumento de las colecciones de porcelana francesa, plata y muebles del Museo, el centro de la vida profesional de sir John —sabía más de eso que nadie en el mundo— y también el centro de su vida emocional, pues ambas venían a ser lo mismo.
Sir John había ido a hacerle una breve visita a sir William, y había subido en persona a la cuarta planta en su ascensor privado, pues el anciano debía andar lo menos posible. Sir William había pedido verlo porque estaba profundamente preocupado por la situación de los niños y los profesores congelados, que ahora empezaban a descongelarse y humear a medida que se acercaban al refugio de la entrada.
—Yo lo pasé mal para encontrar estos objetos —murmuró—, pero Dios sabe si padecí tanto como esta gente que paga por verlos.
Sir John se preguntó qué sabría el anciano de todo aquello, pues se había negado de forma taxativa a ir a ver el Tesoro cuando llegó a visitar la Exposición.
Sir William le leyó el pensamiento sin dificultad.
—Cuando uno lleva tanto tiempo en esto como yo, John, no hace falta salir a buscar información: la información te busca a ti.
El Director sacó del bolsillo algo exquisito: un caja en cuyo interior había un minúsculo pero valiosísimo icono cretense, un santo con la túnica enjoyada que estaba resucitando a un muerto.
—La caja se hizo a propósito, claro. Recuerda al del Prado, pero creo que a ellos se lo robaron.
Los dos hombres se inclinaron, absolutamente unidos y, por un instante, suspendidos en el tiempo y el espacio por su admiración de algo bello.
—¿Ha tomado usted café? —preguntó el Director, cerrando la cajita.
—Bueno, supongo que Jones lo habrá traído.
—¿Dónde está su secretaria, la señorita Vartarian?
—Oh, Dousha tiene que entrar tarde últimamente, es comprensible. Basta con verla para darse cuenta.
—Debería estar aquí. ¿No habrá olvidado usted que hoy es el día de la prensa? Luego traeremos a ese francés, el antropólogo, para que lo conozca. Y también está el garamantólogo, creo que es alemán, aunque los esfuerzos combinados de todo el personal no han bastado para descubrir de dónde es en realidad… Digo el profesor Untermensch.
Sir William miró al Director como una vieja tortuga.
—Lo sé, John, y tampoco se me olvida que voy a recibir una visita de tu subordinado del Departamento de Arte Funerario, Hawthorne-Mannering.
—Solo quiere ayudar —dijo el Director.
—Tonterías —replicó sir William—, pero que venga, que vengan todos. Creo que podré olvidar lo suficiente para contentarlos.
Sir William tenía uno de sus días difíciles, aunque sin duda no era una persona más difícil que cualquier otra. El Museo, en teoría un lugar digno y ordenado, un gran santuario para las creaciones más selectas del espíritu humano, era, para quienes trabajaban en él, una bronca constante, tosca y despiadada. Incluso en el silencio más absoluto se notaban los feroces esfuerzos del cultísimo personal por trepar la estrecha escalera de los ascensos. Había muy poco margen, y los de arriba, como los propios objetos expuestos, parecían conservarse mucho tiempo. El Director era un modelo de éxito laboral, pero ahora tenía una reunión, a petición de ellos, no suya, con dos de los Conservadores del departamento que llevaban esperando un ascenso desde mucho antes de que él llegara y que lo miraban con unos celos crueles como la tumba.
Sir John era inmune a la necesidad de agradar. Bajó un piso en su ascensor privado. Un gesto con la cabeza de su inestimable secretaria personal, la señorita Rank, le indicó que la odiosa pareja debía de haber llegado ya, y que, como correspondía a su rango, los había hecho pasar a su despacho.
El Director ocupó su sitio detrás del escritorio de palo rosa, la belleza de cuyo taraceado lo hacía digno de la Colección Wallace. De hecho, pertenecía a la Wallace, y una de las pocas debilidades de sir John quedaba en evidencia por lo mucho que estaba tardando en devolverla después de una exposición en préstamo. Los dos Conservadores que tenía delante, totalmente insensibles al brillo delicado y afrutado de la madera pulida, eran de Tejidos y Textiles y de Cerámica sin Esmaltar. Estaban sentados muy juntos, como dos conspiradores.
—Llego unos minutos tarde, tendrán que perdonarme…
—Es solo, como sabrá, a propósito del legado de sir William. Al parecer, no se espera que dure mucho más.
El Director miró sus rostros cadavéricos. ¿Y ellos cuánto esperaban durar? Pero había que reconocer que eran indestructibles. Estaban allí cuando él llegó. Y seguirían allí cuando se fuese.
Cerámica sin Esmaltar dio unos golpecitos amenazadores sobre el reluciente escritorio.
—Entendemos que el legado, que por lo visto será muy considerable, se repartirá de manera equitativa entre los departamentos. Normalmente sería responsabilidad de los fideicomisarios, pero como tiene que administrarlo usted en persona…
—Circula el rumor…, podría decirse que es algo más que eso…, de que el gasto se concentrará solo en una de las colecciones del Museo…
—… un rumor que circula entre los marchantes y las compañías de inversión en arte…
—… nosotros, por supuesto, no le hemos dado crédito…
—… pero pensamos que tal vez esté demasiado ocupado para reparar en la sorpresa y la decepción que ha causado el hecho de que no haya formado una comisión…
—… una pequeña comisión rectora, de la que ambos estamos dispuestos a formar parte…
—… para asegurarnos de que se consideran, dentro de lo posible, las necesidades de todos los departamentos…
Sir John los miró con una inquebrantable cortesía. Los veía como a un par de viejos faquires, uno sentado en una pila de harapos y el otro en un montón de macetas y cerámicas rotas. Decidió con más certeza que nunca que hasta el último penique que pudiese conseguir el Museo iría a los soberbios artefactos del dix-septième.
El Conservador de Tejidos y Textiles indicó una gruesa pila de papeles mecanografiados.
—He preparado una especie de recordatorio, indicando las adquisiciones que podrían hacerse en un futuro cercano, o incluso reservarse ahora… Hay, en particular, una alfombra de seda de Kashan, anudada en 1856… Un ejemplo importante de… Un momento favorable… Información de Beirut… Muchos coleccionistas libaneses se están deshaciendo de…
—Excelente —dijo el Director. Odiaba especialmente las alfombras orientales, que ocupaban una enorme cantidad de espacio de exposición—. Les agradezco que me den un resumen de las prioridades, aunque, como es natural, soy muy consciente de…
—Me has entendido mal, John. Esta es mi lista; mi colega ha traído la suya, claro.
Claro. Otra pila de páginas mecanografiadas de arriba abajo.
—¿Podemos entender que nos hemos explicado?
—Desde luego. Pero, en cualquier caso, os garantizo que estoy pensando en formar un comité consultivo para debatir la preparación de un informe que recomiende la constitución de una comisión especial de adquisiciones. Se me ocurre lord Goodman. Iré a verle esta semana…
Con frases expertas el Director llevó a los dos balbucientes Conservadores de vuelta al santuario oscuro como una tumba del que habían emergido de un modo tan inoportuno. La señorita Rank se levantó de su sitio, sabedora sin que se lo pidiese de lo que tenía que hacer: acompañarlos a la salida.
Una vez a solas, sir John meditó que la Exposición, concebida para satisfacer tantas esperanzas, estaba empezando ya a destilar un odio amargo, no solo a escala departamental sino internacional. La decisión de organizarla en Londres sin duda estaba justificada: puesto que habían vuelto a sellar las cuevas, el libro de sir William era, y probablemente seguiría siendo, la única obra científica sobre aquellos rituales funerarios. Pero no habían consultado al Consejo Internacional de Museos. Tanto París como Nueva York contaban con tener prioridad, y hubo violentas recriminaciones, o, como dijo The Times, «Discordia en los Reinos del Oro». Además, las circunstancias en las que el Gobierno de la actual República de Garamantia había aceptado, o tal vez propuesto, el préstamo de sus inestimables posesiones habían sido poco claras. Habían vuelto a invocar el nombre de sir William, aunque él no tuviese absolutamente nada que ver con la Exposición, y no había quedado muy claro quién iba a pagar las facturas e incluso qué estaba ocurriendo exactamente. Habían deportado de África a un grupo de expertos inofensivos y a un periodista nómada de la BBC. Al final, después de agotadoras disputas sobre el protocolo, la manipulación, el empaquetado, la supervisión y los seguros, y tras una advertencia general del Comité Permanente de Ética de las Adquisiciones, llegaron a Gatwick, sin previo aviso, las enormes cajas envueltas en mantas. Entre la confusión y el secreto del desembarco hubo pocas ocasiones de participación para los eruditos. Los historiadores, los arqueólogos y los garamantólogos se retiraron refunfuñando, como habían hecho los dos Conservadores, a las profundidades de sus organizaciones profesionales.
Entretanto, Marcus Hawthorne-Mannering estaba preparándose para tener él también una breve conversación con sir William.
Hawthorne-Mannering, el Conservador de Arte Funerario, era una persona extremadamente delgada, bien vestida, inquietante, pálida, con movimientos llenos de elegante sufrimiento, como aquella sirena condenada a andar sobre cuchillos. Emparentado, o casi emparentado, por nacimiento con todas las grandes familias de Inglaterra (que no entendían por qué, si tanto le interesaba el arte, no aceptaba un trabajo sensato en Sotheby’s) y trasladado al Museo desde la Courtauld, casi todo lo que le rodeaba le causaba un profundo dolor. Se decía que había nacido en el siglo equivocado. Pero ¿qué siglo podría haber satisfecho los delicados estándares de Hawthorne-Mannering? Era muy joven (aunque no tanto como parecía) para tener un departamento, pero él no quería un departamento; en realidad lo que le gustaba eran las acuarelas, no los vulgares objetos, a menudo puramente etnográficos, de los que tenía que encargarse. Su nombramiento había sido, en cierto sentido, un error administrativo, o tal vez un último recurso; aún más lo habían sido las oscuras maniobras mediante las cuales la responsabilidad de la Exposición del Niño de Oro, a pesar de sus numerosos comités consultivos, financieros y políticos, había acabado, al menos nominalmente, en manos del pequeño Departamento de Arte Funerario. Entre los muchos padecimientos del ahora ocupadísimo Hawthorne-Mannering estaba la obligación de tener que ver mucho a sir William. Le desagradaba el anciano, y en cierto sentido (esta era una de sus frases favoritas, y gracias a ella evitaba, con la delicadeza de un caracol, comprometerse a nada por completo) le parecía problemático: no le gustaba la turbia relación de sir William con la estructura del Museo; lo imaginaba como un antiguo monstruo, tendido a la entrada esperando su oportunidad. «Es una situación de lo más anómala», pensaba Hawthorne-Mannering, que, aunque parecía cansado él mismo, soñaba con la revitalización, con modernas exposiciones especiales y demás. «Quién pudiera verse rodeado de espíritus más escogidos.»
El que le había pedido que fuese a ver a sir William era el Delegado de Seguridad. Por lo visto, circulaba a nivel ministerial cierto informe a propósito de la Exposición del que, por cortesía, habían enviado un ejemplar a sir William. Lo más probable era que no lo hubiese leído, pero era conocido por su liberal falta de tacto al compartir información, y ese era el día de la prensa, de modo que sería aconsejable tener unas palabras con él y pedirle cautela. Hawthorne-Mannering comentó con acidez que los Conservadores del Museo no habían tenido acceso a ese documento, fuese lo que fuese, y preguntó al Delegado de Seguridad por qué no hablaba él mismo con sir William. El Delegado de Seguridad respondió que podía pasarse más tarde, pero que, con una previsión de cuatro mil quinientos visitantes, estaba muy ocupado. El grotesco egoísmo de su réplica dejó sin palabras a Hawthorne-Mannering.
Para llegar a la guarida de sir William tuvo que cruzarse con la mirada arisca de Jones, que salía en ese momento con una bandeja de medicinas y una botella de brandi. Luego, en la salita de la secretaria, vio que Dousha Vartarian había llegado ya. Dousha, acurrucada con cremoso esplendor en su silla ante la máquina de escribir, daba la impresión de encajar a la perfección, como un gato, en el espacio que ocupaba; y eso a pesar de que se había exiliado de Azerbaiyán con su familia. No se parecía en nada a la secretaria del Director, la señorita Rank. Asintió soñolienta con la cabeza para indicarle a Hawthorne-Mannering que podía pasar sin más, pero cuando él entró en el despacho de sir William se lo encontró vacío.
La puerta del lavabo estaba abierta. Era evidente que no estaba allí; solo quedaba la acostumbrada espesa nube de tabaco de pipa, pues el viejo fumaba como una chimenea. Hawthorne-Mannering no había querido ir y sintió un rencor irracional. Fue a la ventana y contempló, sesenta metros más abajo, la masa de escolares que atravesaban el frío intenso del patio arrastrando lentamente los pies. Al menos aquí se está bien, pensó. Una ráfaga de viento gélido movió los carteles, que brillaron como motas de pan de oro. A través del cristal no se oía el chorro de información del sistema de megafonía.
—¿Qué hace ahí de pie? —preguntó sir William, que había aparecido de pronto por una puerta con un cartel que decía ABRIR SOLO EN CASO DE EMERGENCIA—. ¿Tal vez tiene usted algo que decirme?
—Sí, aunque no he recibido una acogida demasiado cálida de su… En fin, de su personal. Ese tal Jones, por ejemplo, me ha mirado casi con hostilidad…
—Jones, ah, sí, es típico de él. Tendrá que acostumbrarse, si piensa venir mucho por aquí.
—Tal vez crea que le está protegiendo, pero tengo que advertirle de que no es nada seguro salir a la plataforma de la salida de emergencia.
—Es el único sitio desde donde puedo ver la nueva caja de aluminio que han construido, por lo que veo, en lugar de la antigua Sala de los Papiros, como una especie de cantina o taberna ante la que el desdichado público hace cola ahora mismo de cuatro en cuatro.
—Es una medida temporal, como creo que sabe, sir William, para alojar a tanta gente. Al fin y al cabo, nadie los obliga a asistir a la Exposición.
—Los obligan a sentir que si no vienen se están condenando a una especie de muerte educativa. Esos folletos con los Juguetes Dorados en la portada, las charlas escolares en la BBC, las lecciones planificadas en la Open University, los viajes en autobús… Se ha instado a venir a todo el país. Y ahora tienen que hacer siete horas de cola para entrar. ¿Para qué diría usted que sirve un museo?
Los minutos transcurrían, y había muchas cosas que disponer. Hawthorne-Manning consiguió controlarse. Pero, a diferencia de lo que ocurre con el odio, nuestras reservas de paciencia son limitadas.
—El objeto del museo es adquirir y conservar piezas representativas en interés del público.
—Usted dice eso —replicó sir William con otra sonrisa cautivadora— y yo digo que un cuerno. El objeto del museo es adquirir poder, no solo a expensas de otros museos, sino en general. El arte y los tesoros de la tierra se juntan para que los conservadores puedan acurrucarse sobre ellos como los antiguos dinastas y mostrar esto o aquello según su capricho. ¿Quién sabe qué riquezas existen en nuestros fondos, más ocultas que en las tumbas de los garamantes? Hay hectáreas de pasillos en este museo donde nadie ha puesto un pie, las palomas anidan en las cornisas, en los sótanos crían sin control gatos asilvestrados, descendientes de las mascotas de los conservadores victorianos del Museo; hay piezas que solo se ven una vez al año, adquisiciones de gran valor almacenadas y olvidadas. La voluntad de los reyes y de los príncipes comerciantes, que legaron sus colecciones a condición de que estuviesen siempre expuestas al público, se incumple después de su muerte, y esos pobres desgraciados que avanzan como campesinos hacia la cantina temporal, para hincharse de pasteles de coco y llevarse vasos de plástico a la boca, ellos pagan por todo, hacen cola para todo y son la excusa de todo; ¡pobres desdichados, eso es lo que son!
—Tal vez me permita explicarle por qué me han pedido que venga a verle —dijo Hawthorne-Mannering con frialdad.
—Bueno, sé que hoy es el día en que vienen los periodistas, y que quieren ustedes que el viejo chiflado hable con ellos —dijo sir William con un cambio de tono bastante alarmante—. Hágalos pasar, no se preocupe. —Luego, volviendo al lenguaje de su infancia, añadió—: Yo me muerdo la lengua con esas sanguijuelas.
Hawthorne-Mannering aprovechó la ocasión para subrayar la necesidad de una seguridad total. Pero sir William continuó, pensativo:
—Carnarvon murió a las dos menos cinco de la mañana del 5 de abril de 1923. Lo conocí bien, ¡pobre hombre! Pero al público le gusta pensar que hay una maldición. ¿Por qué no dejar que le saquen partido a lo que pagan por la entrada?
—Pero eso no tiene la menor relevancia, sir William. Yo no soy quién para hablar de las excavaciones del Valle de los Reyes, pero estoy seguro de que ninguna autoridad responsable ha dado nunca la menor importancia a la maldición de Tutankamón, y menos aún a la absurda invención de unos periodistas populares en estas últimas semanas sobre la Maldición del Niño de Oro.
—¿Quién ha puesto en circulación esos panfletos? —preguntó sir William—. ¿El Oro es Inmundo? ¿50 peniques?
—Me temo que eso queda fuera de mi…
—¿Usted ha estado maldito alguna vez? —preguntó sir William.
—No creo. O no me he dado cuenta.
—Es una sensación curiosa. Conviene tomárselo en serio. A propósito, ahora no recuerdo su nombre.
—Los dos periodistas que le recomiendo —dijo Hawthorne-Mannering, haciendo caso omiso de sus palabras— no querrán hablar, naturalmente, de la supuesta Maldición ni de ninguna otra cosa de naturaleza popular. Son corresponsales acreditados de The Times y The Guardian. Uno de ellos, Peter Gratsos, es uno de mis amigos de la Universidad de Alejandría. A Louis Sintram, de The Times, ya lo conoce usted, claro.
Sir William no dio muestras de conocerlo.
—Una charla, sí, sobre las baratijas esas, ¿no? Hubo muertes, sabe usted, en 1913, aunque nunca hablamos de eso. El pobre Pelissier estaba muerto cuando lo encontramos, con uno de los Juguetes de Oro en la mano. Tieso como un palo.
—Recordará que la entrevista debe adoptar la forma de una charla breve a cargo de Tite-Live Rochegrosse-Bergson de la Sorbona, el distinguido antropólogo, antiestructuralista, mitólogo y paremiógrafo. Luego intervendrá el profesor Untermensch, que en la actualidad creo que está en Heidelberg. Lo han invitado, a petición propia, a participar. Se supone que debe hacer usted un par de comentarios, un resumen, llámelo como quiera…
Sir William exhaló una bocanada de humo maloliente de la pipa.
—Si quiere que diga lo que pienso de Rochegrosse-Bergson…
—No «de», sir William, sino «a». La charla debe tener el más alto nivel…
Hawthorne-Mannering parecía a punto de echarse a llorar.
Se oyó un leve ruido en la salita de fuera cuando Dousha se movió en su silla. A través del cristal verde parecía una gruesa diosa subacuática, ligeramente dislocada. El Director Delegado de Seguridad entró en el despacho.
—Disculpe, señor. Solo una cosa, a propósito de las disposiciones para esta mañana.
«Conque no se ha fiado de mí», pensó Hawthorne-Mannering con amargura.
—Ah, la seguridad —dijo sir William—. Cierto. Viene un francés. No son malos tipos, pero es mejor no dejar oro demasiado cerca de los franceses. Recuerde lo que pasó con Snowden.
—Ese documento, señor… Su copia del informe secreto, que, según la información que tenemos, se refiere a la génesis de la Exposición.
—¿He recibido una copia?
—Nuestros registros muestran que sí, señor, una copia de cortesía. El Director y usted fueron los únicos en el Museo que la recibieron.
—Bueno, Allison tal vez tenga su copia, si quieren una.
—Con todo el respeto, señor, no es eso. Dado que, como le he dicho, se trata de un informe ministerial, querría asegurarme de que está en buenas manos durante las entrevistas de hoy.
Sir William se había olvidado más de una vez documentos confidenciales en un taxi o desperdigados por la sala de lectura de su club.
—Es posible que se le haya traspapelado a Dousha. Pobrecilla —dijo sir William—. No puedo entender por qué me asignaron a semejante joven como secretaria —añadió sin ruborizarse.
—Abajo hay varias notas, señor, enviadas por usted a Recursos Humanos, en las que insiste en su nombramiento porque estaba atravesando dificultades.
—¡Papeles, papeles! —replicó sir William—. ¡Hojas caídas! ¡Hojas descoloridas! Pero yo me encargaré. Sí, sí, lo pondré bajo llave y candado.
—La otra cuestión es un tanto incómoda, señor…, un asunto personal. Nos han informado de que el tal Untermensch es algo excéntrico.
Hawthorne-Mannering se removió en su asiento, creyéndose obligado a salir en defensa de todos los sabios, y tal vez de todos los excéntricos.
—Podría decirse que esa última observación peca de reduccionista —dijo—. El profesor Untermensch es un notable garamantólogo que ha dedicado gran parte de su vida al estudio del Tesoro, claro que sin verlo más que en fotografías y a partir de fuentes indirectas. Podría decirse que es una especie de santo de la fotogrametría. Es, también, el mayor experto reconocido en el sistema garamante de escritura jeroglífica.
La misión en la vida del Delegado de Seguridad era garantizar la integridad de los objetos que custodiaba. Lo que pudiesen llegar a valer, así como la cordura del personal —y tenía una pésima opinión de ambas—, no le atañía.
—Para continuar, señor. Nuestra información es que Untermensch está, por no andarnos con rodeos, bastante chiflado. Es decir, le obsesiona la idea de tener entre sus manos uno de esos objetos del Tesoro, uno de esos Juguetes Dorados, o como se llamen, mirarlo de cerca y sostenerlo en sus manos. No sé si usted, señor…
—Eso no tiene nada que ver conmigo —dijo sir William—. He dejado muy claro, a usted y a todos los demás, que no tengo la menor intención de bajar a verlo y que no quiero volver a mirar esas cosas mientras esté a este lado del valle de las sombras.