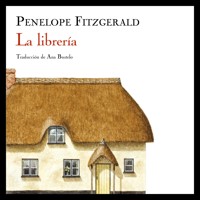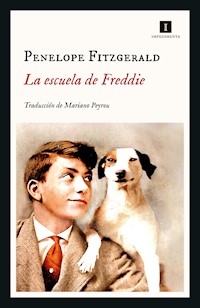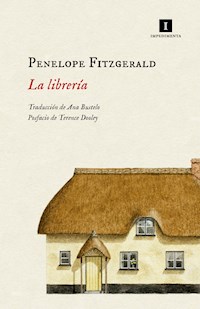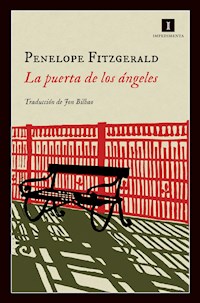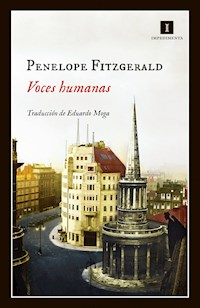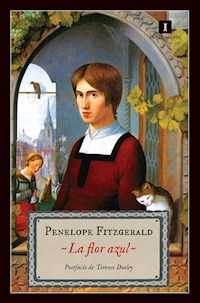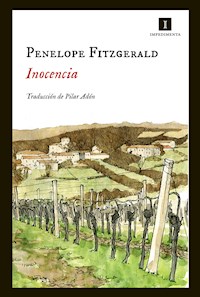
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
La joven Chiara Ridolfi acaba de salir del colegio inglés en el que ha pasado su infancia. Al llegar a Florencia, donde viven su padre y su tía, descendientes de una antigua familia de nobles italianos ahora venida a menos, se enamora perdidamente del doctor Salvatore Rossi, un hombre recio, hecho a sí mismo y con una inmensa conciencia de clase. Pero a partir de su primer encuentro, en un concierto para violín de Brahms, el mundo parece confabularse para que sientan que todo se interpone en su camino. El carácter de ambos, insegura ella e inflexible él, ayuda a hacer de su vida algo insoportable. Hasta que alguien decide adoptar una medida sorprendente y extrema, fruto de una peculiaridad ancestral del temperamento familiar. Penelope Fitzgerald, autora de "La librería" y "El inicio de la primavera", vuelve con una novela inteligentísima y tremendamente seductora, que nos recuerda a una comedia de Shakespeare y que crea un universo real y completo, casi tangible, en el que es posible encontrar un auténtico prodigio tras cada esquina.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inocencia
Penelope Fitzgerald
Traducción del inglés a cargo de
Pilar AdónEpílogo a cargo de
Terence Dooley
Primera parte
1
Cualquiera que pase por delante de la villa de los Ridolfi, La Ricordanza, podrá reconocerla de inmediato. Solo tiene que levantar la mirada y contemplar las estatuas de piedra colocadas en la parte más elevada de los muros que circundan la propiedad. Todo el mundo las conoce como «los enanos». Se ven mejor desde el lado derecho de la carretera que lleva a Val di Pesa. No se trata de enanos en sentido estricto ya que representan cuerpos adultos de menos de un metro treinta, patológicamente pequeños, pero bien proporcionados.
Como los terrenos de la villa se inclinan en brusca pendiente hacia el suroeste, desde la carretera no puede verse nada de lo que queda al otro lado de los muros, salvo los tejadillos y los ademanes de los enanos, suspendidos en la espaciosa aguada azul del cielo. Algunos de aquellos ademanes resultan acogedores y hospitalarios, como si los enanos estuvieran invitando a entrar al viandante. Otros, sin embargo, sugieren justo lo contrario. Hay a la venta postales coloreadas de la villa, pero las estatuas no son las mismas que aparecen en los grabados antiguos, y ni siquiera son las mismas que las de las antiguas postales. Quizá hayan reemplazado algunas de ellas por otras nuevas.
En 1568, el propietario de La Ricordanza era, claro está, un Ridolfi de baja estatura. Se había casado con una mujer también pequeña, con quien tuvo una hija, nacida después de muchos embarazos fallidos; la niña también resultó ser pequeña. Al parecer, no se trataba de la única familia que por aquella época se encontraba en esa situación o en una situación parecida. Estaban, por ejemplo, los Valmarana de Monte Berico, a las afueras de Verona. En su caso, la hija de la casa era enana y, para que no supiera jamás lo diferente que era del resto del mundo, solo permitieron que en Villa Valmarana entraran enanas que jugarían con ella y que se encargarían de cuidarla. En La Ricordanza, por su parte, el conde Ridolfi hizo llamar a un médico de acreditada reputación académica, Paolo della Torre, que había ejercido su profesión en Torre da Santacroce. Paolo le respondió por carta. En ella le aseguraba que si a los Valmarana les estaba funcionando tan bien su estrategia era porque había una gran cantidad de enanos en los dos pueblos de los alrededores. Los viajeros que pasaban por aquella zona solían desviarse de su trayecto para ir a ver si se topaban con alguno de los enanos y, en caso de que no apareciera ninguno, el conductor se ofrecía a bajar de su asiento e ir a sacarlos él mismo de sus casas para que los turistas pudieran verlos. En aquella época no se sabía que los habitantes de Monte Berico padecían una enfermedad pulmonar y que la baja concentración de oxígeno en la sangre era la causante de un alto índice de enanismo.
«Pero estas gentes no serían las más adecuadas para servir a su señoría —añadía Paolo en su carta—. Y yo le aconsejaría, además, que no se lamentara en ningún caso por no tener más enanos en La Ricordanza. En lo que respecta al linaje o a la raza, hay que recordar que, en palabras de Maquiavelo, la Naturaleza implanta en todo una energía oculta que aporta su esencia a lo que de ella brota, haciéndolo similar a sí misma. Podemos descubrir la gran verdad de estas palabras en el propio limonero, cuya más insignificante ramita, aun en el caso de que el árbol tenga la mala fortuna de revelarse infecundo, sigue manteniendo la fragancia que constituye el alma del limón.» Dicha carta era reveladora, y muy educada, pero completamente inútil. Con gran dificultad, y tras muchas consultas, Ridolfi examinó todos los casos declarados que pudo de familias de constitución pequeña y, así, para cuando su única hija cumplió los seis años, ya disponía de todo un séquito adecuado a su situación: una institutriz pequeña, un médico pequeño, un escribano pequeño, etcétera. Todo a su medida. La niña nunca salía de la villa e imaginaba que en el mundo solo había personas de menos de un metro treinta de estatura. Para entretenerla mandaron traer de Valmarana a un enano (a un verdadero enano, no a una persona pequeña), pero la iniciativa no tuvo ningún éxito. Ella le compadecía al pensar en lo mal que lo debía de pasar al darse cuenta de que, como enano, era diferente a todos los que vivían en La Ricordanza. Un día, al querer hacerla reír a toda costa, el enano se cayó y se abrió la cabeza, lo que hizo que la niña gritara con tanta angustia que se vieron obligados a prescindir de él.
Los Ridolfi sufrían por tener que engañar a su hija de aquella manera. Pero el engaño, en gran medida, resulta cada vez más fácil con la costumbre. Toda la propiedad había sido, por supuesto, ampliamente acondicionada, aunque hoy en día solo se conserve una de aquellas excepcionales escaleras que atravesaban los jardines, con sus diminutos peldaños de hierba y mármol. En cuanto a las estatuas, no se debían a ningún escultor local, a pesar de la cantidad de canteras que había por los alrededores. Tal cometido le fue encargado a un artista completamente desconocido, del que ciertas autoridades pensaban que había sido prisionero de guerra turco.
Por aquel entonces, el conde Ridolfi supo de una niña también pequeña, una niña ilegítima pero de buena familia, que vivía a una distancia considerable de La Ricordanza, en Terracina, y lo dispuso todo para que la niña se mudara a vivir con ellos. Afortunadamente, la pequeña había nacido muda o, al menos, cuando llegó a La Ricordanza era incapaz de hablar. Por tanto, resultaba imposible que pudiera contarle a la joven heredera cómo eran los seres humanos que había visto fuera de los muros de la villa.
Todo el cuidado y todas las atenciones de la pequeña niña Ridolfi eran ahora para Gemma da Terracina. Dado que no pudo lograr que su nueva amiga emitiera sonido alguno —algo que hasta la mayoría de los pájaros enjaulados podían hacer—, quiso renunciar a estudiar latín y griego y, en todo caso, pidió que nunca volvieran a leerse sus lecciones en voz alta. En cuanto a la música, este era un asunto si cabe más grave. Los Ridolfi disponían de un organista particular, que tocaba un instrumento en miniatura, situado en el salotto, que parecía casi de juguete y cuyos sonidos aún resultan tan nítidos como los de un pájaro. Cualquiera que lo haya visto, a buen seguro no podrá olvidarlo en su vida. Debió de suponer un auténtico sacrificio tener que silenciar aquel órgano, y probablemente se trató de un esfuerzo bastante inútil, puesto que no había prueba alguna de que Gemma fuera sorda.
En cualquier caso, menos de doce meses después, Gemma comenzó a crecer a un ritmo notable, como si su cuerpo se hubiera propuesto compensar aquellos ocho años que llevaba de retraso. Para la primavera siguiente, le sacaba ya una cabeza al médico de la familia, que vivía con el capellán y el escribano en unas dependencias construidas especialmente para ellos sobre la capilla. El médico, tras ser consultado, poco pudo aportar. Pensó en administrarle a Gemma aceite de enebro para impedir el crecimiento y, más tarde, cuando aquello falló, llevó a la práctica un antiguo remedio atribuido a Plinio, quien afirmaba que los comerciantes griegos solían frotar un bulbo de jacinto sobre las esclavas jóvenes a fin de evitar que les creciera el vello púbico. Los Ridolfi empezaron a temerse que su médico fuera un poco tonto. Angustiados, buscaron por todas partes a alguien que les pudiera ofrecer algún consejo mejor. Una vez más, el veredicto de della Torre les resultó de poca utilidad. Otra carta de las suyas, ahora desde la Biblioteca Nazionale, señalaba que era una locura, en última instancia, tratar de revertir las tendencias de la Naturaleza. «No se preocupen tanto —añadía—, por todo ese asunto de la felicidad de su hija.» También se produjo cierto intercambio de pareceres entre Ridolfi y su hermano, el cardenal arzobispo de Florencia, que no aludió en absoluto a la Naturaleza, pero advirtió que la felicidad humana debe dejarse en manos del Cielo. «Por supuesto —admitió el conde—. Y así lo haré en todo lo que a mí respecta. Pero seguro que estoy en mi derecho de consagrarme al auxilio de los demás. ¿Qué mejor tarea puede existir en el mundo?» Lo cierto era que su hija no estaba en absoluto preocupada por su propia suerte, sino por la de su amiga únicamente. Ella pensaba que, al final, si Gemma tenía que salir de nuevo al mundo, donde nadie medía más de metro treinta de altura, la tratarían como a un monstruo. Y además, para colmo, era muda e incapaz de explicarse. Toda la situación resultaba cruelmente embarazosa. La niña se acostumbró a caminar unos pasos por delante de Gemma para lograr que sus sombras parecieran igual de largas.
El conde estaba seguro de que jamás el Cielo ni la Naturaleza habían otorgado a nadie, y menos a un niño, un corazón tan compasivo como el de su hija. Resultaba imposible, impensable incluso, separarla ahora de Gemma, así que se vio obligado a prometerle a su hija que cualquier cosa que se le ocurriera para ayudar a la pobre Gemma en su desesperada situación la llevarían a cabo, fuera lo que fuera y costase lo que costase.
Por aquel entonces la niña estaba a punto de cumplir los ocho años, edad en que la mente empieza a operar de manera lógica, sin albergar más dudas acerca de lo aprendido hasta el momento, ya que deja de preocuparse por la posibilidad de que pueda existir un mundo diferente al que conoce. Esta fue la razón (por ejemplo) de que no hubiera puesto nunca en tela de juicio el hecho de su propio confinamiento en La Ricordanza. Había aprendido, por otra parte, algunas cosas importantes acerca del dolor, y sabía que valía la pena sufrir hasta cierto punto si dicho sufrimiento conducía finalmente a algo más apropiado o más hermoso. A veces, en alguna ocasión especial, hacía que le rizaran el pelo. Y eso le dolía un poco. Del mismo modo, los jardineros de su padre solían sumergir en agua hirviendo las ramas de los limoneros que crecían en los huertos de La Ricordanza. Los árboles perdían así todas las hojas, pero las nuevas volvían a brotar con mucha más fuerza.
Mientras tanto, Gemma se había aficionado a subir y bajar las otras escaleras del jardín, las imperfectas: aquellos antiguos tramos de peldaños gigantes que habían quedado abandonados y dispersos por aquí y por allá, y que solo debían usarse en juegos muy determinados. La pequeña Ridolfi se propuso hallar una solución y rezó con todas sus fuerzas para dar con el camino adecuado que la sacara de aquel embrollo. Al cabo de unas semanas se le ocurrió una solución: ya que Gemma no debía ser consciente jamás de la diferencia cada vez más acusada que existía entre ella y el resto del mundo, a buen seguro se sentiría mucho mejor si se quedara ciega… Es decir, sería más feliz si alguien le sacara los ojos. Y, ya puestos, como parecía que no había manera de que dejara de subir y bajar aquellas escaleras tan raras, a la larga, sin duda, sería mejor para ella que le cortaran las piernas a la altura de la rodilla.
2
Esta historia de los Ridolfi no es la que se cuenta en la actualidad en el folleto proporcionado por la Azienda di Turismo o por el Comité para la Promoción de las Villas más Hermosas de Florencia: el relato empieza de la misma manera, pero termina de forma diferente. Y, probablemente, tampoco sea La Ricordanza, a pesar de su gran tamaño y de su elevada situación, y a pesar de todas sus tierras repletas de limoneros, una de las villas más hermosas de Florencia. En cierto modo, tampoco se puede decir que el actual conde Ridolfi sea un conde de verdad, aunque se refieran a él de ese modo en el folleto, ya que en Italia todos los títulos fueron abolidos después de la segunda guerra mundial. Y con el paso de los años, el caudal de la familia Ridolfi ha dado tantas vueltas y tantas revueltas, ha cruzado tantos puentes inciertos, que no puede decirse que las generaciones pretéritas sean responsables de lo que les acontezca a las que viven en el siglo xx. Por ejemplo, ya no hay personas pequeñas entre ellos. Sin embargo, sí han conservado cierta tendencia a tomar decisiones drásticas, siempre con la intención de asegurar la felicidad de los demás, de una vez por todas y para siempre. Parece extraño que una característica tan extraña haya sobrevivido tantos años. Aunque tal vez no dure mucho más.
3
En 1955, Giancarlo Ridolfi, a la edad de sesenta y cinco años, tomó una trascendental decisión que habría de trastornar la paz de sus últimos años de vida y que, incluso, iría en contra de su carácter ya que por entonces nada le importaba demasiado. Sin embargo, tomó aquella firme decisión no solo por el amor que sentía por su hija Chiara, sino también pensando en su hermana mayor, Maddalena. Todo ocurrió cuando Chiara, que acababa de cumplir los dieciocho años, les dijo que quería casarse con un doctor, el doctor Salvatore Rossi. Era un hombre joven, aunque tampoco demasiado, de unos treinta años más bien, que trabajaba como especialista en el Hospital S. Agostino, inteligente y muy trabajador.
—Es muy trabajador… Imagino que eso significa que es del sur —dijo Maddalena.
Giancarlo había nacido en 1890, en un momento en el que habían puesto a la nobleza italiana en su sitio y ya no ocupaba cargos públicos importantes. Su padre lo había criado con sobriedad en la pequeña granja familiar de Valsassina, situada a treinta kilómetros al este de Florencia. Todos ellos habían vivido muy sobriamente, sin grandes lujos, ya que los Ridolfi nunca fueron muy hábiles con el dinero. El viejo conde hacía que le confeccionara sus trajes un sastre del lugar, y por la noche bajaba a beber vino, el vino de su propia hacienda, a la cantina del pueblo, donde siempre contaban los mismos chistes, que sonaban mejor tras cada ronda. Hasta la década de 1900, la familia no había ido nunca a la playa y no tenía ni idea de que el mar fuera un lugar al que se pudiera ir de vacaciones, en vez de a la montaña. En 1904, de repente, hicieron todos juntos un viaje a Milán, ciudad de la que tampoco sabían nada, para asistir al estreno de Madam Butterfly. Y aquello fue como si el cielo se hubiera abierto para ellos, y luego volvieron a Valsassina. Cuando el cine llegó al pueblo pudieron ir a ver las antiguas y ajadas películas de la terza visione[1] que se proyectaban en la pared encalada del patio de la cantina. Si alguien se levantaba para ir al urinario, su sombra se cruzaba por delante de la pantalla adoptando la silueta de un gigante. Otra de las concesiones que hizo el viejo conde fue la de comprarle a su hijo un nuevo tipo de juguete: un reloj de pulsera; esto fue en 1910, poco después de que se fabricara el primer reloj de pulsera para el aviador Santos-Dumont. Después de aquello, le preguntaba al niño cada vez que se le presentaba la ocasión: «Bueno, ¡dinos qué hora es!». Pero las ocasiones no eran muy frecuentes en un lugar como Valsassina, donde la hora del día resultaba siempre bastante evidente por la longitud, creciente o menguante, de las sombras. De todas formas, ni los arrendatarios de los campos ni los sirvientes, que se unían a la conversación mientras repartían los platos por la mesa, podían resistirse a la tentación de pedirle al niño que volviera a mirar de nuevo el reloj: «¡Dinos la hora!».
Su padre murió cuando él tenía once años. El hermano menor se quedó en la granja. Los familiares asumieron el cuidado de Maddalena y de Giancarlo, aunque por separado. A Giancarlo lo enviaron primero a Inglaterra y luego a Suiza para que estudiara Comercio, pero él no logró sacar nada en claro de sus clases, como tampoco aprendió mucho de la filosofía de Benedetto Croce que estudió en la universidad. Luchó en la primera guerra mundial, sirvió en la caballería, y posteriormente obtuvo un puesto en el Departamento de Remonta. En 1931, su viejo profesor de filosofía fue uno de los pocos catedráticos que decidieron protestar contra el fascismo, por lo que fue despedido y tuvo que pedir ayuda a sus conocidos. Giancarlo recordó que Croce le había enseñado que la política era una simple pasión, jamás la ocupación adecuada para un intelectual, pero no quiso abandonar a su maestro. Así que se vio bajo arresto domiciliario en el palacio familiar que poseían en Florencia y que tenía la abrupta forma de un acantilado. Casi todas las habitaciones estaban alquiladas, pero las rentas que puede recibir un hombre caído en desgracia son muy bajas, si es que llega a cobrar algo alguna vez. Por tanto, se vio en la necesidad de revelarle a Annunziata, la cocinera, que no tenían dinero en efectivo aunque lo que en realidad quería decirle era que no tenía dinero de ningún tipo. Annunziata lo sabía, y le dijo que lo que debía hacer era conseguir que alguien le diera un buen consejo.
Su hermano menor era un hombre poco comunicativo. Se había casado con una mujer que tampoco sentía la necesidad de hablar, y ambos tenían un hijito igual de silencioso que ellos. Pero había un cuñado, un tal monseñor Gondi, que estaba en la Curia y que conocía a todo el mundo en Roma. Giancarlo fue a hablar con él, y Giuseppe Gondi decidió implicarse, hasta el punto de que le respondió por carta, siempre empleando expresiones muy generales: «Hasta el momento no has recibido muy buenos consejos, la verdad, hijo mío. Reza y medita constantemente, y sigue las tradiciones propias de tu país y las propias de la antigua nobleza». Giancarlo pasó meses considerando la importancia de aquellas palabras y su impreciso significado, hasta que decidió seguir la tradición más asentada de todas las propias de la nobleza italiana y se casó con una americana rica. Pero él no era un hombre codicioso, y cuando volvió a estallar la guerra su mujer lo abandonó: y así se quedó, un padre envejecido, con una hija de dos años de edad y con una economía tan precaria como antes de casarse.
¡Qué lástima que Maddalena, que siempre se mostró tan violentamente opuesta a Mussolini y que residía en Inglaterra, hubiera ido a casarse con un hombre cuyo principal interés consistía en observar aves acuáticas y aves zancudas, y que había pensado de ella, muy equivocadamente, que era una extranjera rica! Por muchas vueltas que se le dé al asunto, ¿cómo iba a ser feliz un hombre en tales circunstancias? Los derroteros que siguieron sus matrimonios volverían a reunir a Giancarlo y a su hermana, o, al menos, obligaron a que ambos regresaran a su hogar de la Piazza Limbo.
Maddalena ofrecía un aspecto tan lánguido que, al verla, se podía pensar que no iba a durar mucho en este mundo, aunque su persistente buena salud contradijera esa primera suposición. Giancarlo habría podido apreciar toda su fortaleza si hubiera habido algún modo de saber en qué aspectos de la vida iba a mostrar su fortaleza en el futuro. Tomemos, por ejemplo, la cuestión de los dedos tercero y cuarto de su mano derecha. Le desaparecieron cuando se los arrancó con unas tenazas afiladas un ladrón que se había sentado detrás de ella, en el autobús de la línea 33, que cubría la ruta de Bagno a Ripoli. Por supuesto, el propósito del ladrón era hacerse con un anillo de diamantes que le había regalado su marido inglés en los buenos tiempos. Pero un incidente como aquel no era en absoluto algo fuera de lo común en aquellos tiempos, de modo que Maddalena se negó en redondo a poner ninguna denuncia. Consideraba su pérdida, solía decir, como el tributo que debían pagar todos aquellos que poseían algo digno de ser robado.
—Calcula, a lo largo de un año cualquiera, la posibilidad de tener que pagar una quinta parte de tus bienes muebles —le dijo a su hermano.
Según esa teoría, le respondió Giancarlo, tendría que perder un dedo cada cinco años:
—¿Cuánto tiempo piensas vivir?
Chiara, que les visitaba cada vez que tenía vacaciones en el colegio de monjas inglés en el que estaba interna, estaba muy preocupada por su tía Mad. También estaba lo del Refugio para los Indeseados. El hecho de que los ancianos no pudieran ser felices era algo que atormentaba a su pobre tía Mad. La gente soporta la presencia de los viejos de mala gana y con resignación. A nadie, ni siquiera a quien debe cumplir sus votos de obediencia religiosa, le resulta plato de buen gusto tener que pasarse el día rodeado de ancianos. Solo hay una única excepción: los bebés. Los niños siempre están dispuestos a sonreírle a cualquier cosa que tenga una forma más o menos humana. ¿Por qué no crear, por tanto, un refugio en el que los viejos pudieran pasar el resto de sus días cuidando a los niños sin hogar? Unos desdentados podrían convivir pacíficamente con otros desdentados.
—Pero los ancianos no lo harían bien. Se olvidarían de quién es cada niño. Los confundirían.
—Sí, es posible. Podría suceder de vez en cuando.
—Y se les caerían al suelo.
—Quizá un niño o dos. ¡Pero, piénsalo, se sentirían tan útiles!
En la confusión de la posguerra, durante la conflictiva reconstrucción de Florencia, resultaba muy sencillo hacer ciertas cosas bastante inusuales sin que fuera necesario siquiera acudir al soborno. Maddalena dilapidó prácticamente todo lo que le quedaba en su fundación, situada en Via Sansepolcro. Afortunadamente, el día a día no entrañaba demasiados gastos. Todas las ancianas eran de los alrededores. Estaban acostumbradas a lavar la ropa con agua fría y a fregar el suelo con arena.
Giancarlo no recordaba a quién se parecía su hermana cuando era pequeña. Aunque, de manera lejana, debía de parecerse a alguien, pero «desde luego, a mí no», pensaba él.
Tal vez en aquel momento, mientras se encontraban sentados en el apartamento situado en la segunda planta del decrépito palazzo, en un salón lleno de estatuas de mármol, un salón con paredes tan amarillas como unos dientes viejos pero con una fresca luminosidad procedente del río que corría tan solo una calle más allá, todo lo que estuvieran haciendo fuera hablar de las cosas que les preocupaban, como todo el mundo. Lo único que los diferenciaba de los demás era su proverbial optimismo. Incluso los desacuerdos entre ellos despertaban ilusiones y esperanzas.
Si Chiara iba a casarse con aquel tal doctor Rossi, ¿dónde se celebraría el almuerzo nupcial? Habían pensado que tendría que ser, por supuesto, en La Ricordanza. Aunque Annunziata sería un absoluto incordio en cualquier celebración que tuviera lugar allí. Enfermizamente temerosa, aquella mujer insistía en que todos los invitados que vinieran de Roma (con la única excepción de monsignore, naturalmente) o incluso de cualquier otro lugar situado al sur de la frontera de Umbría debían ser objeto de estrecha vigilancia. Antes y después de que se hubieran marchado, contaba las cucharas mientras farfullaba sola. Lo hizo, por ejemplo, cuando Giancarlo ofreció un almuerzo en la villa para algunos banqueros romanos escogidos con la idea de recaudar dinero para la finca. Aquel plan, en cualquier caso, estaba destinado al fracaso desde el principio, ya que Giancarlo no era el tipo de persona capaz de sacarle el dinero a la gente. Debería haberse aplicado más en sus estudios empresariales cuando estuvo en Suiza.
En cualquier caso, resultó que Chiara no quería que su boda se celebrara en La Ricordanza, aunque se mostrara profundamente preocupada ante la perspectiva de que su decisión pudiera molestar a alguien.
—¡Pensar que era allí donde solía jugar todas las mañanas! —exclamó Mad—. A la sombra de los limoneros.
De todos modos, al parecer, el doctor Rossi no se mostraba partidario de celebrar la boda en aquel lugar. Pero igualmente Chiara quería dar su opinión.
—Por supuesto —respondió Giancarlo—. Y también puede cambiar de parecer.
Les pareció evidente que lo que quería Chiara era celebrar su boda en el campo.
—Lo que significa que estará pensando en la granja. Voy a ir a Valsassina a hablar en persona con Cesare de todo este asunto. Él no sabe lo que está pasando. Seguro que ni se le ha ocurrido preguntar. Mañana mismo me voy a Valsassina.
4
El conde, que aún se movía con bastante agilidad, aunque con cierta rigidez, descendió las escaleras que daban acceso al patio del palazzo. Habían alquilado la planta baja y ahora había algunas tiendas abiertas (una de ellas era una peluquería) y unas cuantas oficinas pequeñas. El cortile estaba repleto de coches aparcados y de scooters. En cuanto a las bicicletas, preferían meterlas dentro, y en los pisos, porque así sus propietarios se quedaban más tranquilos. Dos caballos, pertenecientes a la policía montada, esperaban pacientemente y durante largas horas, atados a unas arandelas de hierro incrustadas en unos pilares de mármol. En el siglo xiv todo el patio había servido de cementerio para niños no bautizados, cuya salvación resultaba bastante incierta.
Con bastante alivio, el conde se subió a su viejo y robusto Fiat 1500. El cuero hundido del asiento del conductor se ajustó de inmediato a sus envaradas articulaciones. La poca disposición a arrancar, aquellas pequeñas piezas mal ajustadas y cierto traqueteo que podía tener algo que ver con los ceniceros —aunque tal vez no— no suponían ningún problema para un conductor capaz de reconocer y aceptar todas y cada una de aquellas particularidades. Es más, percibirlas constituía para él todo un alivio.
Salió de la ciudad por Via Chiantigiana. Intentando acomodar sus cavilaciones al traqueteo del coche, pensó que tanto su esposa, que no estaba muerta pero que prefería vivir en Chicago, como el marido de Maddalena, que tampoco estaba muerto aunque a veces pareciera estarlo, y que se había mudado a East Suffolk, debían recibir invitaciones para la boda, aun sabiendo que declinarían el ofrecimiento. Por otra parte, le pedirían a monsignore que oficiara, y oficiaría, siempre con la venia del párroco de Valsassina. El conde siguió conduciendo y pensó que el campo, las suaves pendientes, los olivos, las vides y las huertas indicaban bien a las claras que aquella tierra era todavía amable e incluso protectora con los seres humanos. Sin embargo, lo único que había recibido a cambio como recompensa era la instalación de unos cuarenta y cinco mil postes de cemento blanco por hectárea de viñedo. Pero aquello no molestó a Giancarlo, que era capaz de perdonarle a la tierra sus cambios de aspecto igual que era capaz de perdonarse los suyos a sí mismo.
Aquel año estaban teniendo un otoño frío. En Valsassina las hogueras de paja que se encendían por la noche para mantener la tierra caliente llenaban el aire de un olor penetrante. Dos de los pequeños roturadores de Cesare avanzaban en procesión por la ladera, de un lado a otro. El conde se maravilló —y no era la primera vez— al advertir la cantidad de tiempo que se invertía a lo largo de un día de trabajo agrícola en mover cosas de un lugar a otro. Dejó atrás el pequeño edificio de piedra, que en tiempos había sido una capilla y que los campesinos utilizaban ahora para su descanso del mediodía. Del precario tejado salían vaharadas de vapor como de una tetera, lo que indicaba que allí dentro se estaba cociendo algo. Más arriba, una cruz de piedra marcaba el lugar en el que habían disparado al padre de Cesare durante la retirada de los alemanes, o tal vez fuera durante el avance aliado. Ahora ya no había manera de saber quién le había disparado exactamente ni a qué había querido enfrentarse.
Giancarlo estacionó el coche en el patio delantero, en lo alto de la loma, donde se suponía que siempre hacía un poquito más de calor (aunque se trataba de una idea falsa) y, al salir del coche se topó de frente con el viento del otoño. Un lagarto que se había asomado, tan arrugado como la mano de un viejo, a lo que parecía un cálido rayo de sol, se retiró al instante y volvió a su agujero. Toda la pared del lado derecho estaba cubierta por las ramas de un viburno trepador, que seguía extendiéndose hacia arriba y hacia fuera —como había hecho siempre desde que se tenía memoria— hasta invadir todo lo que estuviera a su alcance. Aquella planta había tenido la sensatez de despojarse pronto de sus hojas.
Valsassina era una construcción que quedaba a medio camino entre una granja y una casa signorile. Su diseño original había sido elogiado en distintas ocasiones, pero lo cierto era que la habían levantado allí casi al azar, en el mismo lugar en el que antes había una antigua torre de vigilancia. Una vez dentro, uno tenía siempre la impresión de que allí no había nadie. Solo un vacío cavernoso en el que se podía percibir el leve sonido de algo que goteaba en la oscuridad. Una oscuridad que no era absoluta sino teñida de una opacidad rojiza que se extendía desde los suelos de ladrillo hasta los revestimientos de terracota de los techos. Inmediatamente a la derecha, según se entraba, se encontraba la sala de fermentación para el vino de la casa, así que el fuerte olor de la madera empapada impregnaba toda la vivienda, de un extremo a otro. De allí procedía también aquel sonido de goteo constante. Justo enfrente estaba el comedor, presidido por una enorme chimenea de pietra serena.[2]
—¡Cesare! —gritó Giancarlo. Entonces recordó que su sobrino reservaba los miércoles para el trabajo de oficina.
El comedor estaba tan oscuro como el vestíbulo. Hacía tanto frío que habían cerrado las contraventanas, pero, no obstante, se podían adivinar las siluetas de los cuchillos y los tenedores dispuestos sobre la vieja e imperturbable mesa, así como la forma de dos inmensas servilletas blancas. Que aquellas servilletas estuvieran allí significaba que su llamada telefónica no había caído en saco roto, y que le estaban esperando. Oyó cómo se abría una puerta situada en el extremo más alejado de la sala, permitiendo que entrara la brillante luz del otoño, y entonces apareció un anciano que se quejaba de algo y una anciana que le interrumpía para preguntarle al conde con toda la firmeza del mundo qué tipo de pasta quería que le preparasen para la comida.
—Si me habláis los dos a la vez, no os entiendo —dijo Giancarlo.
Aquel hombre, Bernadino Mattioli —ya lo sabía—, sufría de vez en cuando de ciertos delirios de grandeza. Puede que para Cesare fuera un verdadero alivio librarse de él, pero, dado que Bernadino no tenía ningún otro lugar al que ir, esa opción era impensable. «¿Cómo podrá vivir aquí mi sobrino, en estas circunstancias? —se preguntó—. Un hombre joven y solo.» Se suele decir que todo hombre desea, en lo más profundo de su corazón, morir en el lugar en que nació. Mientras consideraba aquella idea y caía en la cuenta de que él había nacido en la habitación que quedaba justo encima de la sala donde estaba sentado en ese instante, Bernadino se le acercó.
—Tengo que decirle a su excelencia una cosa que puede resultarle curiosamente interesante.
La anciana volvió a interrumpirle otra vez. Resultaba que solo había dos posibilidades para el almuerzo: o tagliatelle verdes o tagliatelle normales.
—Cualquier decisión será una apuesta arriesgada —dijo el conde—. Probemos la pasta verde.
La vieja se retiró a la cocina, y pudieron oír cómo gritaba hacia el interior de lo que parecía una casa abandonada:
—¡Quieren la verde!
Giancarlo recordó que tenía que estar en Florencia antes de las cuatro y media para asistir a una reunión del comité del Touring Club.
En la parte trasera, las dos alas de la casa habían perdido ya todas sus pretensiones, y ahora eran poco más que una serie de cobertizos. Más allá del patio trasero había zanjas, bastante profundas y antiguas, en las que se habían plantado higueras y verduras, aunque aquel año todo se había echado a perder por culpa del viento. El último cobertizo que quedaba a la izquierda, por la polea que se veía por encima del altillo, parecía haber sido en otro tiempo un pequeño granero. No obstante, ahora hacía las veces de oficina. Y allí, sentado absolutamente inmóvil y muy serio frente a dos montones de papeles, estaba Cesare. Cuando cayó sobre él una sombra que le hizo elevar la mirada, y pudo comprobar quién era el visitante, se puso de pie de un salto y se lanzó a buscar la única silla, además de la suya, que había en la estancia, provocando con sus movimientos que por el aire se esparciera un olor a aves de corral y a polvo rancio. El conde se sentó con unos movimientos que exageraban su fragilidad, como si estuviera llevando a cabo una especie de ceremonia protectora contra la mala suerte. Cesare se volvió a sentar, girándose sobre el escritorio para mirar a su tío.
El escritorio, un viejo mueble de nogal, ofrecía un aspecto triste y desamparado, como ocurre siempre con todos los muebles que se sacan del interior de una casa. Las planchas de latón que antes lo guarnecían habían desaparecido, y los tiradores se habían reemplazado por unos trozos de cuerda que habían hecho pasar por los agujeros de los tornillos.
—Ese escritorio no estaba aquí cuando vivía tu padre —dijo el conde, como si acabara de darse cuenta en ese preciso momento del cambio, cuando lo cierto era que ya lo había comentado en muchas otras ocasiones. Cesare no respondió. Nunca decía nada a menos que fuera absolutamente necesario. Para él la conversación no era en ningún caso una de las artes de la vida ni un entretenimiento, a no ser que se considere que el silencio forma una parte esencial de la misma.
La finca Valsassina llevaba años siendo objeto de una demanda legal, cuyo propósito era establecer de manera definitiva la ubicación exacta de sus viñedos. Cuando Cesare o su difunto padre se referían a «la tragedia de 1932», no estaban pensando ni mucho menos en el sangriento destino de los once profesores universitarios que se negaron ese año a prestar el juramento fascista. A lo que se referían, más bien, era al año en que las autoridades declararon que Valsassina quedaba fuera de la línea fronteriza que delimitaba la zona del Chianti. Eso significaba que ninguno de los vinos Ridolfi podía ser etiquetado o vendido como chianti, y su valor de mercado se reducía en una cuarta parte. Sin embargo, la familia se había encargado de hacer las mediciones correspondientes a partir de la situación de la casa, y creían poder demostrar que algunos de los viñedos periféricos de la finca sí que entraban dentro de los límites del chianti. Era cierto que se habían deteriorado considerablemente y que podría haber quien opinara que se hallaban en un estado de total abandono, pero Cesare estaba intentando negociar con implacable tenacidad un préstamo a bajo interés para comprar una nueva excavadora, con la que se pudiera llevar a cabo una replantación de uva sangiovese en un corto período de tiempo. Aquellos campos limítrofes podrían entonces ser readmitidos como viñedos representativos del vino local. Y, precisamente, lo que tenía justo delante en ese momento, sobre la mesa, era una carta del Consorcio municipal referente al asunto, y otra del banco.
—Hace frío aquí dentro —dijo Cesare.
Desde luego que sí. Las altas ventanas habían sido diseñadas para que el sol no entrara nunca por ellas y no había calefacción en la habitación, a excepción de una pequeña estufa de carbón. El conde se alegró de haberse puesto ese día su viejo abrigo militar, que aún le sentaba muy bien. En pocos meses, y en virtud de las reformas castrenses de Baistrocchi, la caballería italiana desaparecería para siempre. Cuando el conde se enteró de la noticia, todo lo que hizo fue decidir en silencio que iba a arrebujarse aún más en su abrigo. En fin, Cesare había dicho aquello del frío como si acabara de darse cuenta de ello. Su tío se inclinó hacia la estufa y cuando por fin entró un poco en calor, empezó a hacerse visible el vaho que expulsaba al respirar.
—Cesare, he venido a hablar contigo de la boda de Chiara. Ya sabes, claro, que piensa casarse con el doctor ese… —Dado que el «ese» no le pareció del todo correcto, se corrigió y dijo—: Va a casarse con el doctor Salvatore Rossi.
Se produjo entonces un silencio, y de repente tuvo la impresión de que había hablado demasiado precipitadamente. Cesare dijo entonces:
—Chiara vino hace un mes, más o menos. Pero no se quedó mucho tiempo.
El conde se preguntó si aquello era una queja, aunque lo cierto era que no sonaba a queja en absoluto. Chiara tendría que ir con más frecuencia, tanto como le fuera posible, aunque solo fuera porque su tío, el padre de Cesare, le había dejado una doceava parte de la finca. Y no es que no le interesaran los asuntos de las fincas, porque lo cierto era que sí le gustaba el negocio, y, además, era muy buena con los números.
—La vida de una chica puede hacerse eterna en un colegio —dijo.
—¿Cómo sabes tú lo que siente una chica en un colegio? —le preguntó Cesare, fingiendo mucha curiosidad.
—Bueno, imagino que, ahora que ha terminado, querrá quedarse en Florencia y conocer gente nueva. Supongo.
—Eso, evidentemente, ya lo ha hecho… —dijo Cesare.
El conde volvió a intentarlo:
—Nos sorprendió un poco, ya sabes, no saber nada de ti. Te enviamos el anuncio de su compromiso, naturalmente. Estoy seguro.
Estaba completamente seguro ya que Cesare había colocado la tarjeta a un lado del escritorio, sobre la ligera capa de polvo y de harina de maíz que cubría la mesa. Cesare siguió su mirada y dijo:
—No me gusta que nos molesten.
Se puso de pie, y su tío entendió de inmediato que se disponía a enseñarle algo de la propiedad. Tal vez considerara que hacer aquello constituía una formalidad ineludible o tal vez quisiera dejar de pensar en lo que acababa de oír. El conde reparó en que tendría que controlarse para no hacer esas gesticulaciones con las que la gente ofende a los sordos y a los mudos. Mientras tanto, una parte de la oscuridad que dominaba uno de los rincones de la oficina empezó a moverse, hasta que de allí surgió una perra de caza perteneciente a una antigua raza italiana, de pelo duro. El animal se sacudió y se estiró como si se estuviera preparando para salir. El efecto era idéntico al que se produce cuando se escurre un estropajo.
La idea de que su tío hubiera salido de Florencia en su propio coche para tratar con él algún tema importante no parecía preocupar a Cesare en absoluto. Quizá le reconociera algún mérito si, una vez en el campo, demostrara que era capaz de comportarse como si viviera allí todo el año. En el exterior, el cielo con jirones de nubes ardía como un fuego azul y blanco, y la luz hacía daño en los ojos. Como si obedeciera a una señal prefijada, todo se inclinaba a merced del viento o luchaba contra él.
Comenzaron a andar, pero no en dirección a los viñedos, sino por un camino de carros que llevaba a una colina que parecía completamente cubierta de olivos hasta donde podía alcanzar la vista. Habían arado para las patatas la tierra que quedaba justo debajo de los árboles, y, al avanzar, tenían que ir juntos pero manteniendo siempre la distancia del surco, con un pie en la parte de dentro y el otro en la de fuera. Habría sido mucho más fácil si hubieran tenido una pierna más corta que la otra. La perra caminaba a su lado iba moviendo la cola por encima del surco, junto a los talones de Cesare. Por alguna razón, el conde, que iba pensando en que ya era demasiado viejo para ese tipo de excursiones, se sentía más cómodo cuando caminaba un poco por encima de Cesare, quien, por fin, se detuvo.
—En el Consorcio piensan que deberíamos deshacernos de los olivos y venderlos como madera. Ahora hay aceites de cocina muy baratos.
—¿Y qué vas a hacer?
—No lo sé.
El fattore, que, al parecer, había estado siguiéndolos a distancia, se acercó ahora a ellos en absoluto silencio y se unió a Cesare, que estaba entre dos árboles viejos y retorcidos. Cesare se agachó y recogió del suelo un puñado de piedras, o tierra, o ambas cosas a la vez. A continuación las dispersó sobre la palma de su mano y le mostró el resultado al fattore, quien asintió aparentemente satisfecho. Después, como si acabara de reparar en ese instante en la presencia del conde, les deseó a los dos un buen día y se alejó pendiente abajo. Una vez en la llanura, se subió a su bicicleta, ajustó una chapa de cinc que llevaba cargada en el manillar, y comenzó a pedalear lentamente hasta perderse en la distancia. El viento, al golpear los bordes de la chapa, que iba agitándose con el movimiento de la bicicleta, producía una nota metálica que se repetía una y otra vez, cada vez mas débil y lejana. La perra, agachada, rastreó el agudo sonido con enorme atención, quizá con la esperanza de que aquel eco pudiera convertirse en un disparo. «Y pensar que de pequeño, cuando vivía aquí, no podía esperar a que amaneciese de una vez —meditó el conde—. Y que Chiara, desde el mismo momento en que pudo dar dos pasos seguidos para ir detrás de Cesare, se pasaba el día pidiendo a gritos que la trajeran aquí.»
Cuando regresaron a la casa, pudieron comprobar que habían abierto las contraventanas del amplio baño que, en los días de Umberto I, había prestado su fila de lavabos y sus urinarios de mármol verde a los participantes de las frecuentes partidas de caza que se celebraban en la zona. También las contraventanas del comedor estaban abiertas. Como parte de la rutina diaria, Bernadino había dispuesto el aceite, la sal, la pimienta y el pan en el lugar de la mesa que solía ocupar el patrón, para que pudiera comer algo rápidamente y, a continuación, volver al trabajo. La silla que se le había asignado al conde, sin embargo, estaba justo delante de una parte de la mesa totalmente vacía. Cuando se sentaron, Cesare, sin mostrar la menor delicadeza, comenzó a repartirlo todo, mientras Bernadino, que salió de la cocina expulsado como si le hubieran dado un buen empujón, traía el plato de pasta con la salsa salpicada de vetas de un dorado que indicaba que acababa de salir del horno. El calor y los aromas del plato parecían fuera de lugar en aquel sitio tan gélido. Cesare comenzó a arrancar pequeños pedazos de pan y a lanzárselos a la boca con una puntería envidiable. Luego bebió un poco de Valsassina. A los huéspedes no se les servía el vino, tal y como mandaban las costumbres florentinas, pues se esperaba que ellos mismos se echaran en el vaso todo el que quisieran. El conde, cuyas digestiones no siempre eran plácidas, picó solo un poco y dio algún que otro sorbo al vino. «¡Qué nariz tan grande tiene mi sobrino! —pensó—. ¡Y qué manazas tiene! Desde aquí parece como si no fuera de la familia. Me recuerda a Cesare Pavese, con esos ojos tan brillantes que no terminan de ser grises y que no son tampoco exactamente verdes. Esa nariz le hace parecer buena persona, y yo sé que lo es, pero no es fácil hablar con él. En el Inferno, los únicos condenados al silencio eran aquellos que habían traicionado a sus maestros. En concreto, Bruto y Judas. Antes de infligirles semejante castigo, Dante debió de considerar que eran unos charlatanes o, al menos, buenos conversadores, de esos que siempre te vienen con las noticias más frescas. Pero, en el caso de Cesare, ¿y si el castigo consistiera precisamente en condenarle a hablar?»
Decidió dejar de darle vueltas. Nadie sabía mejor que él las enormes dificultades que estaba atravesando Cesare, enfrentado al banco, al Consorcio, a los arrendatarios y a aquel suelo pedregoso y calcáreo, cuya sangre era un vino al que no se le permitía, por alguna razón, ser etiquetado como un chianticlassico. Si a su sobrino le preguntaran en alguna ocasión —ante una autoridad divina o humana, bien el día del Juicio Final o bien en una sesión del comité de redistribución del Partido Comunista local— si había hecho un buen uso de su tiempo, la respuesta, si es que Cesare se atrevía a dar alguna, sería seguramente que sí.
La anciana apareció de nuevo y, mientras afirmaba que tendrían que haber encendido el fuego hacía un buen rato, echó una pala de carbón caliente bajo la lavanda seca y las raíces de olivo que había en el hogar. El calor del fogonazo se extendió vigorosamente por una pequeña parte de la sala y el conde, después de haber perdido el hilo de sus pensamientos, se dio cuenta de que estaba repitiendo en voz alta, sin ninguna razón aparente: «¡Si pudiéramos comprar niños con plata y oro, sin necesitar a las mujeres…! Pero eso no es posible». En ese instante, la perra, que se había acurrucado debajo de la mesa, advirtió que se aproximaba el siguiente plato, y se puso en pie de inmediato. Aquello consiguió que el conde volviera al tema que le ocupaba.
—El caso es que Chiara quiere que su boda se celebre en el campo, aquí en Valsassina. Y me temo que he venido a hablarte básicamente de dinero. Podríamos haberlo hablado por teléfono. De hecho, soy de la opinión de que de lo único que puede hablarse seriamente por teléfono es de dinero. Pero luego pensé… En cualquier caso, todos los gastos correrían de mi cuenta. De los detalles, supongo, no tendremos que encargarnos ni tú ni yo, aunque Maddalena es partidaria de contratar los servicios de una de esas empresas de comida a domicilio porque dice que es la que se encarga de hacer los pasteles para el Vaticano. Naturalmente, se trata de una completa locura. Todos sabemos que al papa Pacelli le atienden unas monjas alemanas que jamás permitirían que se llevara a la boca ni uno solo de esos pastelitos que hacen en Florencia.
Sintió un fastidio considerable cuando, justo en ese momento, Bernadino se inclinó sobre él, fuente en mano.
—Su excelencia no podría encontrar un lugar mejor para recibir a sus invitados que Valsassina. Pero debe explicarles a todos cuando vengan que yo soy de una familia mucho mejor de lo que podría pensarse a primera vista. Si hubiera justicia, toda la tierra por la que ha estado caminando esta mañana tendría que ser mía.
Cesare no prestó la menor atención a aquella interrupción. Dejó el cuchillo y el tenedor en el plato, pero solo fue porque quería preguntar una cosa.
—¿Qué fue lo que dijiste hace un momento acerca de las mujeres?
El conde repitió la frase de Eurípides.
—Yo no leo mucho —dijo Cesare.
—Supongo que no tienes tiempo.
—Tampoco leería si lo tuviera.
Cesare no solía ser muy expresivo ni hacía tampoco muchos gestos al hablar. Aun así, todo el que lo había conocido recordaba cómo solía extender ambas manos justo por delante de él, como hacía en aquel momento. Daba la impresión de que no se pondría jamás delante de una mesa que no dispusiera del espacio suficiente para que él pudiera hacer aquello. Las manos se apoyaban con fuerza sobre la tabla como una prensa de tornillo en funcionamiento: madera contra madera.
—Dime, ¿dónde conoció a ese hombre?
—¿A Salvatore? En un concierto, creo.
—Y es un hombre con estudios.
—Sí. Pero un médico no tiene por qué ser mejor en su labor que un granjero en la suya —dijo el conde—. Nunca se debe menospreciar el trabajo de cada uno.
Él seguía considerándose un soldado y esperaba que su sobrino pudiera recordarlo. Pero Cesare estaba evidentemente angustiado, tal vez porque quería decir muchas cosas a la vez.
—Es neurólogo. Trabaja como especialista en el S. Agostino. Y es muy inteligente, de eso no cabe duda.
—Se supone que todos los médicos jóvenes son inteligentes. ¿Cuántos años tiene?
—Bastante más que Chiara. Veintimuchos, creo.
—O sea, que ya ha cumplido los treinta.
—Bueno…
—¿Por qué se casa con él?
—Solo puede haber una razón. Ya conoces a tu prima. Está enamorada. De todas formas, por favor, no creas que estoy en condiciones de conocer todos los detalles sobre el asunto.
—Si quiere que la boda se celebre aquí —dijo Cesare—, ¿por qué no ha venido ella misma a pedírmelo?
—Estoy seguro de que lo hará. Pero en este momento tienes que perdonarla: apenas sabe lo que hace. Yo mismo soy el primero en admitir que las cosas se están llevando a cabo de una manera ciertamente lamentable.
—Siempre hay tiempo para llamar por teléfono. Y siempre hay tiempo incluso para escribir una carta. Mi padre le mandó una carta a mi madre desde su posición en la defensa del Carso.[3]Si alguien no escribe, lo que está dando a entender es que simplemente tiene cosas más importantes que hacer. Aunque sea solo el placer de no hacer nada.
—No debes tomártelo así, Cesare. No es tan importante.
—Tienes razón. Por supuesto que no lo es. —Mientras salían al patio, Cesare continuó hablando—: Supongo que ese matrimonio no hará que Chiara deje de interesarse por lo que tiene aquí, ¿verdad? Me refiero a la parte que le corresponde de la herencia…
Su tío pensó que, en el fondo, lo único que le importaba a Cesare era Valsassina.
5
Giancarlo regresó a Florencia sin estar muy seguro de si había conseguido algo o no con aquel viaje. Conocía a su sobrino desde el mismo día de su nacimiento, y le quería, claro está. Pero conocer a alguien no significa comprenderlo. En cualquier caso, pocos días más tarde, Bernadino se presentó en la casa de la Piazza Limbo con un mensaje: «Celebraremos en Valsassina la boda de Chiara. Pero sin empresas de restauración, y sin los Harrington». Giancarlo no acababa de entender a qué se refería con esto último.
6
Chiara Ridolfi era una preciosidad, pero en Florencia no se la consideraba especialmente hermosa. La familia americana de su madre tenía raíces escocesas, de modo que su belleza era norteña. El delicado tono rosado de su piel no era el más apropiado para un clima demasiado riguroso, sino para la niebla y la humedad del norte, más benignas. Solo los párpados de sus ojos azules eran florentinos, redondos y lánguidos, como los de los ángeles de Pontormo en Carmignano,[4] fruto de un prolongado verano. Su manera de enfrentarse a lo que fuera que se le viniera encima quedaba a medio camino entre el entusiasmo y la timidez, y no respondía en absoluto a la crueldad propia de esa antigua ciudad de comerciantes que, en su glorioso pasado, había puesto en tela de juicio el importe de las facturas de los más grandes artistas del mundo. Por ejemplo, era una conductora rápida y temeraria, pero de vez en cuando sufría repentinos ataques de remordimientos de conciencia, algo que no le servía de mucho cuando de lo que se trataba era de circular por las calles de Florencia. Deseaba obtener todo lo que no podía alcanzar y, por tanto, a menudo sentía que había algo que se le escapaba o que dejaba atrás, así que solía tener la impresión de no estar esforzándose lo suficiente. Tenía buen corazón. Pero no sabía muy bien cómo sacar lo mejor de sí misma. Ni siquiera sabía cómo vestirse. Todo el mundo creía, dado que caminaba con la cabeza tan recta y tan alta, que alcanzaría su máximo esplendor cuando se vistiera por fin para sus primeras veladas nocturnas, pero sucedió que para entonces los Ridolfi no tenían ya joyas de la familia y resultó que a Chiara no le importó lo más mínimo que las tuvieran o no.
Un año atrás, cuando acababa de cumplir los dieciséis, sin aviso previo y sin pedir permiso, su tía Mad se la llevó a Parenti para que le hicieran un vestido. Llevar «un Parenti» significaba todavía, en la década de 1950, lo mismo que había significado en la década de 1920: poseer una prenda inmediatamente reconocible en esos lugares en que los vestidos se lucen sin que sus propietarias admitan jamás la existencia de ninguna otra moda que no sea la suya. Sin embargo, por aquella época, Vittorio Parenti apenas hacía corte alguno, y su confezione