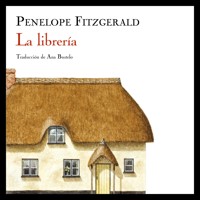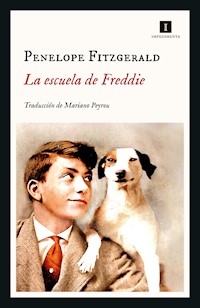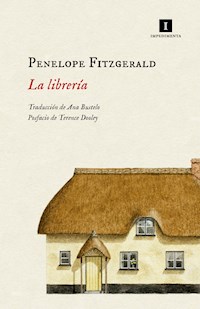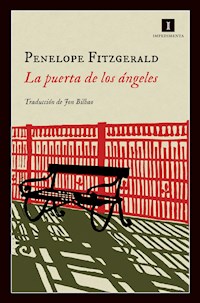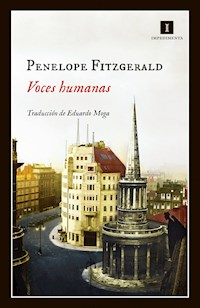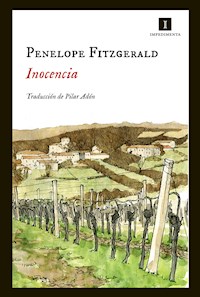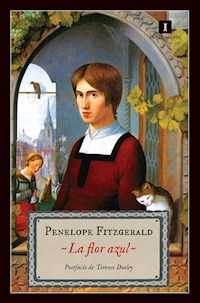
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Cuando Friedrich von Hardenberg, quien más tarde tomaría el nombre de Novalis, le habla de la flor azul a su querida Sophie, una niña de doce años de la que se enamora en un primer encuentro, lo hace en el tono misterioso, secreto, de quien no ha descifrado todavía el significado del que será el símbolo del romanticismo alemán. Fritz es un joven brillante, un genio. Ha estudiado dialéctica y matemáticas, es amigo del crítico Schlegel, del filósofo Fichte y del gran Goethe, y ahora ha de aceptar un trabajo que no desea como inspector de minas de sal. Escribe poesía, ha empezado una novela y, sobre todo, desea ser feliz junto a su "sabiduría", la joven Sophie, que ha nacido para estar alegre y reír sin cesar. Ninguno de los dos sabe aún que su búsqueda de la belleza y del infinito tendrá que enfrentarse a duras pruebas. "La flor azul" es la última novela de Penelope Fitzgerald. Una obra exquisita, ganadora del National Book Critics Circle Award, en la que la pasión del romanticismo se fusiona con la templanza de una escritura magistral.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La flor azul
Penelope Fitzgerald
Traducción de Fernando Borrajo
Postfacio de Terence Dooley
Nota de la autora
Esta novela está basada en la vida de Friedrich von Hardenberg (1772–1801) antes de hacerse famoso con el nombre de Novalis. Toda su obra, las cartas que escribió y las que le enviaron, los diarios y los documentos públicos y privados fueron publicados en cinco volúmenes por W. Kohlhammer Verlag entre 1960 y 1988. Sus editores fueron Richard Samuel y Paul Kluckhohn, y quisiera expresar la deuda que tengo con ellos.
La descripción de una operación sin anestesia ha sido tomada, en su mayor parte, de la carta de Fanny d’Arblay a su hermana Esther Burney, fechada el 30 de septiembre de 1811, donde le describe su operación de mastectomía.
Las novelas surgen de las carencias de la historia.
F. von Hardenberg(Novalis)
Fragmente und Studien, 1799–1800
1
El día de la colada
Jacob Dietmahler no era tan despistado como para no darse cuenta de que habían llegado a la casa de su amigo el día de la colada. No deberían haber llegado a ninguna parte, por lo menos no a esa enorme casa, la tercera más grande de Weissenfels, en un momento como aquel. La madre de Dietmahler supervisaba la colada tres veces al año, lo que significa que en la casa solo había ropa blanca para cuatro meses. Él tenía ochenta y nueve camisas, ni una más. Pero en la casa de los Hardenberg, en Kloster Gasse, la lluvia de sábanas, fundas de almohadas y cabezales, chalecos, corpiños y leotardos que caía al patio desde las ventanas superiores, siendo recogida en unos cestos enormes por circunspectos criados y criadas, mostraba a las claras que aquí solo se lavaba una vez al año. Esto tal vez no fuera un signo de riqueza, de hecho, él sabía que en este caso no lo era, pero constituía una señal de prestigio. Y también de que se trataba de una familia numerosa. La ropa interior de los niños y de los jóvenes, así como las prendas de los mayores, aleteaba en el aire azul, como si los propios niños hubieran alzado el vuelo.
—Fritz, me temo que has elegido un mal momento para traerme aquí. Tendrías que habérmelo dicho. Aquí me tienes, un desconocido para tu honorable familia, hundido hasta las rodillas en vuestros calzones.
—¿Cómo quieres que sepa cuándo van a lavar? —dijo Fritz—. De todos modos, tú eres bienvenido en cualquier momento.
—El barón está pisoteando la ropa —dijo el ama de llaves, asomándose a una de las ventanas del primer piso.
—Fritz, ¿cuántos sois en tu familia? —preguntó Diet-mahler—. ¿Tantas cosas? —De repente exclamó—: ¡El concepto de cosa no existe en sí mismo!
Fritz, atravesando el patio delante de su amigo, se detuvo, miró a su alrededor y gritó con voz autoritaria:
—¡Señores! ¡Miren ese cesto de la ropa! ¡Piensen en el cesto de la ropa! ¿Han pensado en él? ¡Ahora, señores, piensen en cómo han pensado en el cesto de la ropa!
Los perros comenzaron a ladrar dentro de la casa. Fritz llamó a uno de los criados que sujetaban los cestos:
—¿Están en casa mi padre y mi madre?
La pregunta era innecesaria, pues su madre siempre estaba en casa. En ese momento salieron al patio un joven bajito, de apariencia inmadura, y una niña rubia.
—Bueno, por lo menos están aquí mi hermano Erasmus y mi hermana Sidonie. Mientras estén ellos, no necesitamos nada más.
Ambos se abalanzaron sobre Fritz.
—¿Cuántos sois en total? —volvió a preguntar Dietmahler. Sidonie le dio la mano y sonrió.
«Aquí, en medio de la mantelería, me perturba la presencia de la hermana pequeña de Fritz Hardenberg», pensó Dietmahler. «Esta es una de las cosas que quería evitar.»
—Karl andará por algún lado, y Anton, y Bernhard, pero somos muchos más —dijo Sidonie. Dentro de la casa, como si contara menos que las sombras, se encontraba la baronesa von Hardenberg.
—Madre —dijo Fritz—, este es Jacob Dietmahler, que estudió en Jena conmigo y con Erasmus y ahora es profesor adjunto de medicina.
—Todavía no —dijo Dietmahler—, aunque espero serlo pronto.
—Ya sabes que he estado en Jena para visitar a mis amigos —prosiguió Fritz—. El caso es que lo he invitado a pasar unos días con nosotros.
La baronesa lo miró aterrada, como un animal en peligro.
—Dietmahler necesita un poco de coñac, aunque solo sea para mantenerlo despierto durante unas horas.
—¿No se encuentra bien? —preguntó la baronesa con consternación—. Avisaré al ama de llaves.
—No hace falta —dijo Erasmus—. Tendrás tus propias llaves del comedor, supongo.
—Claro que sí —dijo la baronesa, mirándolo de modo suplicante.
—No, las tengo yo —dijo Sidonie—. Las tengo desde que se casó mi hermana. Os llevaré a la despensa, no os preocupéis.
La baronesa, serenándose, dio la bienvenida al amigo de su hijo.
—Mi marido no puede recibirte ahora; está rezando.
Aliviada de que todo hubiera pasado, la baronesa no los acompañó en su recorrido por las lóbregas habitaciones y pasillos, repletos de muebles viejos. En las paredes de color ciruela había rectángulos descoloridos en los lugares que antaño debieron de ocupar los cuadros. Una vez en la despensa, Sidonie sirvió el coñac y Erasmus propuso un brindis por Jena.
—Stosst an! Jena lebe hoch! Hurra!
—No sé bien a qué viene lo del «hurra» —dijo Sidonie—. Jena es la ciudad donde Fritz y Asmus tiraban el dinero, cogían piojos y escuchaban las tonterías de los filósofos.
Entregó las llaves de la despensa a sus hermanos y volvió junto a su madre, que estaba en el mismo lugar donde la habían dejado, contemplando los preparativos de la gran colada.
—Madre, me gustaría que me confiaras algo de dinero, cinco o seis táleros para organizar la estancia de nuestro invitado.
—¿Qué es lo que hay que organizar, cariño? Ya hay unacama en el dormitorio que va a ocupar.
—Sí, pero los criados guardan las velas allí y leen la Biblia durante su hora libre.
—Pero cariño, ¿a qué va a ir ese joven a su dormitorio durante el día?
Sidonie repuso que a lo mejor le apetecía escribir.
—¿Escribir?—repitió su madre, desconcertada.
—Sí, y para ello necesitará una mesa. —Sidonie aprovechó la ocasión—. Y, si quiere lavarse, también necesitará una jarra de agua y una palangana, sí, y un cubo para el agua sucia.
—Pero Sidonie, ¿te crees que no va a saber lavarse con la bomba? Todos tus hermanos se lavan así.
—Y tampoco hay sillas en el dormitorio, para que pueda dejar la ropa por la noche.
—¡La ropa! Todavía hace demasiado frío como para desnudarsepor la noche. Yo no me desnudo por la noche, ni siquiera en verano, desde hace por lo menos doce años.
—¡Y has tenido ocho hijos! —exclamó Sidonie—. ¡Líbreme Dios de un matrimonio como el tuyo!
La baronesa apenas le hizo caso.
—Además, hay otra cosa en la que no has pensado: tu padre puede alzar la voz.
Esto no inquietó a Sidonie.
—Dietmahler tiene que acostumbrarse a mi padre y amoldarse a nuestros hábitos; si no, que haga las maletas y se vuelva a su casa.
—Pero en ese caso, ¿no puede acostumbrarse también a nuestras habitaciones de invitados? Fritz debería haberle dicho que somos muy austeros y piadosos.
—¿Qué tiene que ver la piedad con un cubo para el aguasucia? —preguntó Sidonie.
—¿Qué palabras son esas? ¿Acaso teavergüenzas de tu familia, Sidonie?
—Sí.
Tenía quince años y era muy apasionada. La impaciencia, convertida en energía espiritual, era una característica de todos los hermanos Hardenberg. Fritz quería llevar a su amigo al río para pasear por el camino de sirga y hablar de poesía y de la vocación del hombre.
—Esto podríamos hacerlo en cualquier parte —dijo Dietmahler.
—Pero quiero que veas mi casa —respondió Fritz—. Es antigua, todos somos anticuados en Weissenfels, pero tenemos paz; el lugar es heimisch.
Uno de los criados que habían estado en el patio, vestido ahora con un abrigo oscuro de paño, se presentó en la puerta y anunció que al señor le gustaría ver al invitado en el estudio, antes de cenar.
—El viejo zorro está en su guarida —exclamó Erasmus.
Dietmahler se sintió incómodo.
—Será un honor para mí conocer a tu padre —le dijo a Fritz.
2
El estudio
Debía de ser Erasmus el que había salido a su padre, pues el barón, al levantarse cortésmente en la penumbra de su estudio, resultó ser un hombre inesperadamente bajo y grueso que llevaba un gorro de dormir para protegerse de las corrientes. ¿De dónde sacaba Fritz, puesto que su madre era tan menuda, su extrema delgadez y su gran estatura? Pero el barón tenía en común con su hijo mayor la costumbre de comenzar a hablar de inmediato, y sus pensamientos aprovechaban en seguida la oportunidad de transformarse en palabras.
—Estimado señor, he venido a su casa… —comenzó a decir Dietmahler nerviosamente, pero el barón le interrumpió.
—Esta no es mi casa. Es cierto que se la compré a la viuda de Pilsach para dar alojamiento a mi familia cuando me nombraron director de las minas de sal de Sajonia, lo que me obligó a residir en Weissenfels, pero las verdaderas propiedades de los Hardenberg, nuestro hogar y nuestras tierras, están en Oberwiederstedt, en el condado de Mansfeld.
Dietmahler dijo cortésmente que le habría gustado conocer Oberwiederstedt.
—No habrías visto más que ruinas y vacas famélicas —dijo el barón—. Pero son tierras ancestrales, y por eso es importante saber, y aprovecho la oportunidad para preguntártelo, si es verdad que mi hijo mayor, Friedrich, se ha liado con una joven de clase media.
—Que yo sepa no se ha liado con nadie —dijo Dietmahler con indignación—, pero, de todos modos, dudo que se le pueda juzgar con criterios tradicionales: es un poeta y un filósofo.
—Se ganará la vida como inspector adjunto de las minas de sal —dijo el barón—, pero comprendo que no es justo someterte a un interrogatorio. Te doy la bienvenida como invitado, es decir, como si fueras un hijo más, y espero que no te importe que averigüe un poco más acerca de ti. ¿Cuántos años tienes y qué piensas hacer en la vida?
—Tengo veintidós y estoy estudiando medicina.
—¿Respetas a tu padre?
—Mi padre murió, señor. Era yesero.
—No te he preguntado eso. ¿Sabes lo que es perder a un familiar próximo?
—Sí, señor, en solo un año dos hermanos míos murieron de escarlatina y una hermana de tisis.
El barón se quitó el gorro de dormir, aparentemente como muestra de respeto.
—Te daré un consejo. Si, como joven que eres, como estudiante, te asalta el deseo de la carne, lo mejor que puedes hacer es salir al aire libre sin dilación.
Dio una vuelta a la habitación, que estaba forrada de librerías, algunas de ellas con estantes vacíos.
—Por otra parte, ¿cuánto te gastarías tú a la semana en alcohol, eh? ¿Cuánto te gastarías en libros, es decir, en libros que no sean litúrgicos? ¿Cuánto te gastarías en un abrigo nuevo, sin dar cuenta del estado del que ya tienes? ¿Cuánto, dime?
—Señor, estas preguntas que me hace van dirigidas contra su hijo. Sin embargo, hace un momento dijo que no me interrogaría.
Hardenberg no era en realidad un hombre viejo —tenía entre cincuenta y sesenta años— pero se quedó mirando a Jacob Dietmahler con el gesto de un anciano: el cuello encorvado y la cabeza gacha.
—Tienes razón, mucha razón. He aprovechado la oportunidad. Oportunidad, al fin y al cabo, es un sinónimo de tentación.
Puso la mano sobre el hombro de su invitado. Dietmahler, alarmado, no sabía si el barón estaba apretando o estaba apoyándose en él. Sin duda, estaría acostumbrado a confiar su peso a alguien más vigoroso, tal vez a alguno de sus robustos hijos, tal vez incluso a su hija. Dietmahler notó cómo cedía su clavícula. Estoy causando una impresión patética, pensó, pero al menos estaba de rodillas, en tanto que Hardenberg, molesto por su propia debilidad, mantuvo el equilibrio mientras se agachaba, agarrándose primero a la esquina de la mesa y luego a una de sus patas. La puerta se abrió y apareció el mismo criado de antes, pero esta vez en zapatillas.
—¿Quiere el señor que encendamos la estufa?
—Arrodíllate con nosotros, Gottfried.
El anciano se arrodilló junto a su señor, haciendo crujir el suelo. Parecían una pareja de viejecitos repasando las cuentas de la casa, más aún cuando el barón exclamó:
—¿Dónde están los pequeños?
—¿Los hijos de los criados, excelencia?
—Sí, y Bernhard.
3
Der Bernhard
En casa de los Hardenberg había un ángel, August Wilhelm Bernhard, rubio como el trigo. Después de la sencilla y maternal Charlotte, la mayor de los hermanos, del ingenuo Fritz, del regordete Erasmus, del acomodadizo Karl, de la generosa Sidonie y del meticuloso Anton, venía el rubio Bernhard. Para su madre, el día que tuvo que ponerle calzones fue terrible.
Ella, que nunca pedía nada para sí misma, había suplicado a Fritz:
—Ve a ver a tu padre y ruégale, suplícale, que le deje seguir llevando sayo durante algún tiempo.
—Madre, qué quieres que te diga, Bernhard ya tiene seis años.
A Sidonie le parecía que ya tenía edad para mostrarse cortés con los invitados.
—No sé cuánto tiempo se quedará, Bernhard. Ha traído una maleta bastante grande.
—Su maleta está llena de libros —dijo der Bernhard—, y también ha traído una botella de aguardiente. A lo mejor se pensaba que aquí no iba a encontrar nada parecido.
—Bernhard, has estado en su habitación.
—Sí, sí que estuve.
—Abriste su maleta.
—Sí, solo para ver sus cosas.
—¿La dejaste abierta o la volviste a cerrar?
Der Bernhard dudó un momento. No se acordaba.
—Bueno, no tiene importancia —dijo Sidonie—. Pero tienes que decírselo al señor Dietmahler y pedirle perdón.
—¿Cuándo?
—Deberías decírselo antes del anochecer. Pero lo mejor es que se lo digas ahora.
—¡No tengo nada que decirle! —exclamó der Bernhard—. No le he estropeado sus cosas.
—Sabes que papá te castiga muy poco —dijo Sidonie para persuadirlo—. No como nos castigaba a nosotros. A lo mejor te dice que lleves la casaca del revés durante unos días, solo como recordatorio. Escucharemos un poco de música antes de cenar y después te acompañaré hasta nuestro invitado y podrás cogerle la mano y hablarle con tranquilidad.
—¡Estoy harto de esta casa! —exclamó der Bernhard, marchándose de allí.
Fritz estaba en la huerta recorriendo las hileras de hortalizas, aspirando la fragancia de las judías y recitando en voz alta.
—Fritz. —Sidonie se dirigió a él—. No encuentro a der Bernhard.
—No me extraña.
—Estaba regañándole en el comedor y saltó al patio por la ventana.
—¿Le has dicho a algún criado que lo busque?
—Es mejor que no se lo diga porque se lo contarían a mamá.
Fritz la miró, cerró el libro y dijo que iría a buscar a su hermano.
—Lo traeré arrastrándolo por los pelos si es necesario, pero tú y Asmus tendréis que entretener a mi amigo.
—¿Dónde está?
—En su habitación, descansando. Papá le ha dejado rendido. Por cierto, alguien ha estado revolviendo en su habitación y le ha abierto la maleta.
—¿Está enfadado?
—En absoluto. Cree que tal vez se trate de una costumbre típica de Weissenfels.
Fritz se puso su abrigo de frisa y se encaminó decididamente hacia el río. Todo Weissenfels sabía que el joven Bernhard nunca se ahogaría porque era una rata de agua. No sabía nadar, como tampoco su padre. Durante los siete años que sirvió en el ejército hannoveriano, el barón había entrado en acción numerosas veces y había cruzado muchos ríos, pero nunca se vio en la necesidad de nadar. Bernhard, sin embargo, había vivido siempre cerca del agua y parecía no poder vivir sin ella. Merodeaba en todo momento por el embarcadero con la esperanza de poder colarse en la lancha sin pagar los tres peniques de la travesía. Sus padres no lo sabían. Había una especie de conspiración caritativa en el pueblo a fin de ocultarle determinadas cosas al barón para ahorrarle sufrimientos por una parte y, por otra, para no provocar su temible furia.
El sol se había puesto y solo resplandecía ya la parte alta del horizonte. La niebla avanzaba por el agua. El niño no estaba en la lancha. Unos cuantos cerdos y una manada de gansos, a los que no se permitía cruzar el hermoso puente de Weissenfels, estaban esperando la última embarcación del día.
4
La gorra encarnada de Bernhard
Por primera vez, Fritz sintió miedo. Su imaginación corría más que él, ya de vuelta en Kloster Gasse, donde se encontraba al ama de llaves en la puerta: «Pero señorito, ¿qué es eso que trae a casa? Está chorreando por todas partes; los suelos… yo soy responsable de ellos».
Su madre siempre había creído que der Bernhard estaba destinado a ser paje, si no en la corte del elector de Sajonia, quizá al menos junto al conde de Mansfeld o el duque de Braunschweig-Wolfenbüttel. Una de las tareas de Fritz dentro de poco tiempo consistiría en pasear a su hermano por esas cortes con la esperanza de colocarlo satisfactoriamente.
Las balsas estaban debajo del puente, cerca de la orilla, junto a unos troncos de pino atados con cadenas que se balanceaban suavemente mientras aguardaban la siguiente etapa de su viaje. Un vigilante intentaba abrir la puerta de una cabaña con un manojo de llaves.
—Señor vigilante, ¿ha visto pasar a un niño corriendo?
El vigilante le dijo que esperaba la llegada de un niño con su almuerzo, pero que era un bribón y no se había presentado.
—Mire, el camino de sirga está vacío.
Las gabarras vacías en espera de reparación estaban amarradas en la otra orilla. Fritz saltó por encima del puente. Todo el mundo vio cómo volaba con el abrigo puesto. ¿Acaso no podía el barón enviar a un criado? Las gabarras se agitaron, sujetas a sus amarras, chocando unas con otras, hilada contra hilada. Fritz dio un salto de metro y medio desde el muelle hasta la cubierta más próxima. Se oyeron unas pisadas rápidas, como de un animal más grande que un perro.
—¡Bernhard!
—No pienso volver jamás —gritó Bernhard.
El muchacho corrió por la cubierta y luego, no atreviéndose a saltar a la siguiente barca, se descolgó por la regala, agarrándose a ella con las manos e intentando apoyar los pies en alguna parte. Fritz lo sujetó por las muñecas y en ese preciso momento toda la hilera de gabarras se meció de manera inesperada, chocando bruscamente entre sí, de modo que der Bernhard, todavía colgando, quedó brutalmente atrapado. Un golpe de tos y un chorro de sangre y lágrimas brotaron de él como el aire de un globo.
—¿Cómo voy a sacarte de aquí? —preguntó Fritz—. ¡Qué pesado eres, pero qué pesado!
—¡Suéltame, déjame morir! —dijo der Bernhard, resollando.
—Tenemos que desplazarnos de lado para que pueda tirar de ti.
Pero el instinto de supervivencia parecía haber abandonado temporalmente al niño. Fritz tuvo que hacerlo todo, arrastrando a su hermano con grandes lamentos entre las dos regalas. Si estuvieran en la otra orilla, algún transeúnte les habría echado una mano, pero entonces, pensó Fritz, creerían que se estaba cometiendo un asesinato. Las barcas se juntaban cada vez más. Fritz vio el reflejo del agua bajo sus cuerpos y tiró del muchacho como si fuera un saco húmedo. Su rostro no estaba pálido, sino amoratado.
—Haz un esfuerzo. ¿O es que quieres ahogarte?
—¿Qué más da que me ahogue? —chilló der Bernhard—. Una vez dijiste que la muerte no tenía ninguna importancia, que era solo un cambio de estado.
—¡Vaya con el niño! Tú no tienes capacidad para entender eso —le gritó Fritz al oído.
—¡MiMütze!
El muchacho le tenía mucho cariño a su gorra encarnada, que se había perdido. También había perdido un diente y los calzones. Solo llevaba puestos unos calzoncillos largos de lana, sujetos con una cinta. Como les sucede a muchos rescatadores, Fritz se puso furioso con aquel a quien amaba y a quien había salvado la vida.
—TuMützese ha perdido. A estas alturas debe de estar camino del Elba.
Luego, avergonzado de su propia ira, cogió al muchacho a hombros para llevarlo a casa. Der Bernhard, allá arriba, revivió un poco.
—¿Puedo saludar a la gente?
Fritz tuvo que llegar hasta el final de la hilera de gabarras, donde había unos escalones de hierro que le permitieron subir con el niño a cuestas.
—Cuánto pesa un niño cuando constituye una responsabilidad.
No podía volver así a Kloster Gasse. Pero Sidonie y Asmus sabrían cómo explicarlo durante la sesión de música previa a la cena. Mientras tanto, en Weissenfels, podía ir a secarse a muchos sitios. Tras cruzar de nuevo el puente, caminó un breve trecho a lo largo del Saale y luego giró dos veces a la izquierda y una a la derecha, donde la librería de Severin tenía las luces encendidas.
No había clientes en el establecimiento. El pálido Severin, con el guardapolvo puesto, estaba examinando, a la luz de una vela provista de un reflector, una de esas listas mugrientas que los libreros prefieren a cualquier tipo de lectura.
—¡Querido Hardenberg! No lo esperaba. Coloque a su hermano, le ruego, sobre una hoja de periódico. Aquí está el Leipziger Zeitung de ayer. —No se sorprendía de nada.
—Mi hermano pequeño ha caído en desgracia —dijo Fritz, depositando a der Bernhard en el suelo—. Tuvo un accidente en las gabarras. No sé cómo ha podido mojarse tanto.
—Kinderleicht, kinderleicht —dijo Severin indulgentemente, pero su indulgencia iba dirigida a Fritz. No le gustaban demasiado los niños, puesto que todos ellos eran emborronadores de libros. Se dirigió a la trastienda, abrió un cofre de madera y sacó de él un gran chal de punto como los que usan los campesinos.
—Quítate la camisa, te envolveré en esto —dijo—. No hace falta que tu hermano me lo devuelva. ¿Por qué has causado todo este escándalo? ¿Pretendías hacerte a la mar abandonando a tus padres?
—Por supuesto que no —dijo der Bernhard con desdén—. Todos los barcos de ese amarradero están en reparación. No pueden navegar porque no tienen velas. Yo no quería navegar, lo que quería era ahogarme.
—Eso sí que no me lo creo —repuso Severin—, y habría preferido que no lo dijeras.
—Le encanta el agua —dijo Fritz, dispuesto a defender a su hermano.
—Evidentemente.
—Y, por supuesto, a mí también —exclamó Fritz—. El agua es un elemento maravilloso. Es un placer incluso para el tacto.
Tal vez a Severin no le resultara tan placentero el charco que se había formado en el suelo de la librería. Tenía cuarenta y cinco años —para Fritz era el «viejo» Severin— y era una persona dotada de un gran sentido común, que no se inmutaba ante las contingencias de la vida. Había sido pobre y desgraciado, había salido adelante trabajando mucho, y cobrando poco, para el dueño de la librería, y luego, cuando este murió, se había casado con su viuda y se había convertido en propietario del establecimiento. Naturalmente, todo Weissenfels lo sabía y lo aprobaba. Era para ellos la idea precisa de la sabiduría.
La poesía, sin embargo, era muy importante para Severin, casi tanto como sus listas. Le habría gustado que su joven amigo Hardenberg siguiera dedicándose a la poesía sin tener que trabajar como inspector de las minas de sal.
Durante todo el camino de vuelta a casa, der Bernhard siguió quejándose de la pérdida de su Mütze encarnada. Era la única posesión que indicaba sus simpatías revolucionarias.
—No sé cómo te hiciste con ella —le dijo Fritz—. Y si papá la hubiera visto les habría dicho a los criados que la tirasen a la basura. A ver si esto te sirve de lección para que no hurgues más en las posesiones de los invitados.
—En una república no habría posesiones —dijo der Bernhard.
5
La historia del barón Heinrich Von Hardenberg
El barón von Hardenberg nació en 1738, y cuando todavía era niño heredó las propiedades de Oberwiederstedt, junto al río Wipper, en el condado de Mansfeld, así como la casa solariega y la granja de Schlöben-bei-Jena. Durante la guerra de los Siete Años sirvió, como súbdito leal, en las tropas hannoverianas. Tras el tratado de paz de París, renunció a su grado de oficial. Luego se casó pero, en 1769, se produjo una epidemia de viruela en las poblaciones ribereñas del Wipper, a consecuencia de la cual murió su joven esposa. El barón cuidó de los infectados y los moribundos; aquellos cuyas familias no pudieron pagarles una tumba fueron enterrados en Oberwiederstedt, que, al haber sido antiguamente un convento, todavía conservaba tierra sagrada. El barón había experimentado una profunda conversión religiosa.«Pero ¡yo no!», dijo Erasmus en cuanto tuvo edad para preguntarqué eran aquellos montículos verdes que había cerca de la casa. «Yo no he experimentado nada semejante: ¿es que no se da cuenta?»
En cada tumba había una humilde lápida con la inscripción: «Nació él, y él regresó a su morada». Este era el epitafio que más gustaba a los moravos. El barón se hizo miembro de la comunidad de los Hermanos moravos, para quienes el alma muere, despierta o se convierte. El alma humana se convierte en cuanto se da cuenta de que está en peligro —y en qué consiste ese peligro—, y se oye a sí misma gritar «Él es mi Señor».
Al año de la muerte de su mujer, el barón se casó con su joven prima Bernadine von Böltzig. «Bernadine, ¡qué nombre más ridículo! ¿No tienes otro?» Sí, su segundo nombre era Auguste. «De acuerdo, en adelante te llamaré Auguste.» Cuando se mostraba cariñoso la llamaba Gustel. Auguste, aunque tímida, resultó fértil. Al cabo de doce meses nació la primera hija, Charlotte, y, un año después, Fritz. «Cuando llegue el momento de educarlos», dijo el barón, «ambos acudirán a la hermandad en Neudietendorf.»
Neudietendorf, situado entre Erfurt y Gotha, era una colonia de Herrnhut, el centro donde hacía cincuenta años a los moravos, huyendo de la persecución, se les había permitido establecerse en paz. Para los moravos, cada niño nace en un mundo ordenado en el que debe encajar. La educación se ocupa de la situación del niño en el reino del Señor.
Neudietendorf, al igual que Herrnhut, era un remanso de tranquilidad. Para convocar a los niños a la escuela se usaban instrumentos de viento en vez de campanas. Era también un lugar de obediencia completa, pues los mansos heredarán la tierra. Los niños van siempre en grupos de tres, a fin de que el tercero pueda contar al predicador de qué han hablado los otros dos. Por otra parte, ningún profesor puede imponer un castigo mientras esté todavía enfadado, puesto que un castigo injusto no se olvida jamás.
Los niños barrían el suelo, cuidaban de los animales y preparaban el heno, pero no se les permitía contender entre ellos ni tomar parte en competiciones deportivas. Recibían treinta horas semanales de educación e instrucción religiosa. Debían acostarse con el sol y permanecer en silencio hasta la hora de levantarse, a las cinco de la mañana. Después de terminar las tareas comunitarias —por ejemplo, encalar el gallinero—, se instalaban unas mesas de caballete para realizar un «festín de amor», durante el cual se cantaban himnos y se daba a beber, incluso a los más pequeños, una copita de licor casero. El precio del pupilaje era de ocho táleros para las niñas y diez para los niños (que comían más, y necesitaban también una gramática latina y otra hebrea).
Charlotte von Hardenberg, la mayor de los hermanos, que había salido a su madre, tuvo un comportamiento excelente en la Casa de las Doncellas. Se casó joven y se fue a vivir a Lausitz. Fritz era un niño soñador y aparentemente atrasado. Tras una grave enfermedad cuando tenía nueve años, se hizo inteligente, y ese mismo año fue enviado a Neudietendorf.
—Pero ¿en qué ha fallado? —preguntó el barón cuando, a los pocos meses, el predicador, en nombre de la asamblea, le pidió que se llevase a su hijo.
El predicador, que era muy reacio a condenar a ningún niño, le explicó que Fritz no paraba de hacer preguntas, pero que se resistía a escuchar respuestas.
—Tomemos como ejemplo —dijo el predicador— el «catecismo de los niños». Durante su estudio, el instructor pregunta: «¿Qué eres tú?».
R:Soy un ser humano.
P: Si te sujeto, ¿sientes la presión?
R:La siento perfectamente.
P: ¿Qué es esto, no es carne acaso?
R:Sí, es carne.
P: Toda esta carne que tienes es el cuerpo. ¿Qué nombre recibe?
R:Cuerpo.
P: ¿Cómo sabes si una persona ha muerto?
R:Porque no puede hablar ni moverse.
P: ¿Sabes por qué no puede?
R:No, no lo sé.
—¿No fue capaz de responder a esas preguntas? —exclamó el barón.
—Es posible que fuera capaz, pero lo cierto es que las respuestas que daba no eran correctas. Con apenas diez años insiste en que el cuerpo no es carne, sino la misma materia que el alma.
—Pero ese es solo un ejemplo…
—Podría poner muchos más.
—Todavía no ha aprendido…
—Está dejando pasar sus oportunidades. Nunca llegará a ser un buen miembro de Neudietendorf.
El barón preguntó si no habían detectado en su hijo ni una sola cualidad moral. El predicador rehuyó la respuesta.
Su madre, la pobre Auguste, que pronto se volvió enfermiza (aunque sobrevivió a diez de sus once hijos) y parecía estar siempre buscando a alguien a quien pedir disculpas, pidió que le permitieran educar personalmente a Fritz. Pero ¿qué podía enseñarle ella? Un poco de música, quizá. El barón contrató los servicios de un tutor de Leipzig.
6
El tío Wilhelm
Cuando vivían en Oberwiederstedt, los Hardenberg no invitaban a sus vecinos ni aceptaban las invitaciones de estos, pues les parecía un comportamiento demasiado mundano. También estaba la cuestión de la escasez de dinero. La guerra de los Siete Años fue cara —Federico II hubo de crear una lotería estatal para costearla— y, para algunos terratenientes leales, incluso ruinosa. En 1780 los Hardenberg tuvieron que vender cuatro propiedades menores y en otra de ellas, Möckritz, se subastaron todos los bienes muebles. Seguía siendo suya, pero sin vajilla, sin cortinas, sin ganado. Hasta donde alcanzaba la vista, los campos estaban sin cultivar. En el mismo Oberwieder-stedt se veían, a través de las estrechas ventanas, hileras de palomares vacíos, y unGutshofdemasiado vasto para ser llenado siquiera a medias que había sido antiguamente la capilla del convento. El edificio principal se encontraba en un estado lamentable: le faltaban tejas, estaba agrietado, tenía manchas de humedad producidas por el agua que rebosaba de los maltrechos canalones. En la zona donde se hallaban las tumbas de la epidemia, los pastos estaban secos. Los campos eran eriales. El ganado se agrupaba para comer en el fondo de las zanjas, donde había humedad y crecía un poco de hierba.
Schlöben-bei-Jena, adonde la familia se desplazaba en determinadas ocasiones, era más pequeño y mucho más agradable. En Schlöben, con su saetín y sus robles cubiertos de musgo, «el corazón», decía Auguste con vacilación, «encuentra paz». Pero Schlöben pasaba prácticamente por las mismas dificultades que las otras propiedades. No tiene nada de apacible, le decía el barón, que le nieguen a uno el crédito.
Como miembro de la nobleza, al barón le estaban vedadas muchas formas de ganar dinero, pero tenía derecho a entrar al servicio del príncipe. En 1784 (nada más morir el director en funciones), el barón fue nombrado director de las minas de sal del electorado de Sajonia en Dürrenberg, Kösen y Artern, con un sueldo de seiscientos cincuenta táleros y algunas concesiones madereras. La oficina central de la sal se encontraba en Weissenfels, y en 1786 el barón compró la casa de Kloster Gasse. No era como Schlöben, pero Auguste lloró de alivio, rogando a Dios que sus lágrimas no fueran producto de la ingratitud, cuando dejó la gélida soledad y las anticuadas instalaciones de Oberwiederstedt. Weissenfels tenía dos mil habitantes —dos mil almas—, fábricas de ladrillos, una cárcel, un asilo para los pobres, el antiguo palacio, un mercado de ganado porcino, el tráfico fluvial y los grandes nubarrones que se reflejaban en el largo tramo del río, un puente, un hospital, el mercadillo de los martes, extensos prados y muchas, muchísimas tiendas, puede que treinta. Aunque la baronesa no tenía una asignación para sus gastos personales y nunca había entrado en una tienda —de hecho, a excepción de los domingos, casi nunca salía de casa—, se le iluminaba débilmente la cara, como reflejo del tenue sol del invierno, al pensar que había tantas cosas y tanta gente a un paso de su casa.
Fue precisamente en Weissenfels donde nació der Bernhard, en el gélido febrero de 1788. Fritz tenía entonces casi diecisiete años, y no se encontraba en Weissenfels en aquella ocasión, sino en casa de su tío Wilhelm en Lucklum, en el ducado de Braunschweig-Wolfenbüttel. El joven había sobrepasado en conocimientos a su tutor, que tenía que quedarse estudiando matemáticas y fisiología por la noche para poder estar a su altura. «Pero eso no tiene nada de raro, al fin y al cabo», escribió su tío. «Los tutores son una clase de hombres que se caracteriza por su pobreza de espíritu, y en Herrnhut lo único que se hace es cantar himnos y realizar trabajos domésticos, lo cual resulta completamente inadecuado para un von Hardenberg. Envíame a Fritz al menos durante algún tiempo. Tiene quince o dieciséis años, no estoy seguro, y debe aprender a apreciar el vino, lo cual resultaría imposible en Weissenfels, donde las uvas solo sirven para fabricar brandy y vinagre, y a descubrir de qué hablan los adultos respetables.» El barón, como de costumbre, se enojó muchísimo a causa de las observaciones de su hermano y sobre todo a causa del tono de sus comentarios. Wilhelm era diez años mayor que él y parecía haber venido a este mundo principalmente para irritarlo. Era una persona muy distinguida —«desde su punto de vista», añadía el barón—, gobernador de la división sajona de la orden de caballería alemana (sección de Lucklum). En muchas ocasiones lucía alrededor del cuello la ostentosa cruz de la orden de Malta, que también llevaba lujosamente bordada en su sobretodo. Fritz y sus hermanos le llamaban la Gran Cruz y Su Excelencia. No se casó, y era sumamente hospitalario no solo con sus vecinos terratenientes sino también con los músicos, políticos y filósofos: aquellas personas a las que convenía sentarse a la mesa de un gran hombre para ofrecerle sus opiniones y coincidir con las de este.
Tras una estancia de pocos meses, Fritz regresó a casa de su padre en Weissenfels, llevando consigo una carta de su tío.
Lucklum, octubre de 1787
Me alegro de que Fritz se haya recuperado y haya vuelto al buen camino, del que seguro no intentaré volver a desviarlo más. Mi estilo de vida le viene un poco grande a una cabeza tan joven. Se le mimó demasiado y conoció a demasiada gente nueva y extraña, por lo que no fue posible evitar que oyera en mi mesa muchas cosas que no eran útiles o saludables para él…
El barón escribió a su hermano agradeciéndole su hospitalidad y lamentándose de no poder agradecérsela más. El chaleco blanco, los calzones y el abrigo de paño grueso que el sastre del tío Wilhelm había confeccionado para Fritz, al parecer porque los que había llevado consigo no eran demasiado elegantes, serían entregados a los Hermanos moravos para sus obras de caridad. En Weissenfels, donde vivían con sencillez, no tendría ocasión de lucirlos.
—Fritz, qué suerte has tenido —dijo Erasmus.
—Yo no estaría tan seguro —respondió Fritz—. La suerte tiene sus propias reglas, si uno sabe entenderlas, y entonces deja de ser suerte.
—Sí, pero todos los días a la hora de cenar, allí sentado mientras esas personas importantes se divertían dándote de beber más de la cuenta, llenándote la copa una y otra vez de buen vino, no sé… ¿De qué hablaban?
—De filosofía de la naturaleza, de galvanismo, de magnetismo animal y de francmasonería —dijo Fritz.