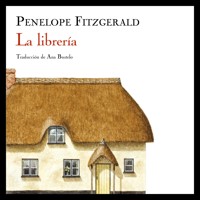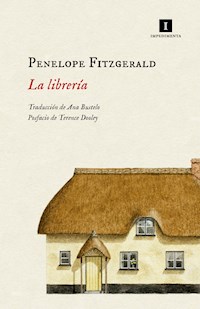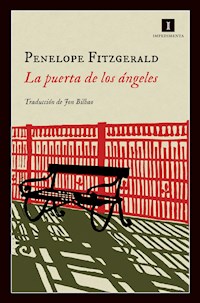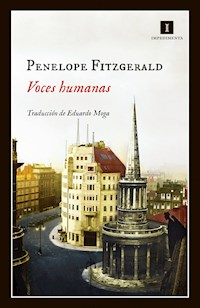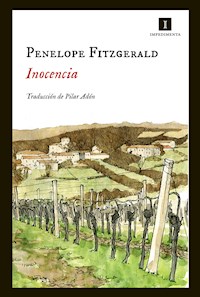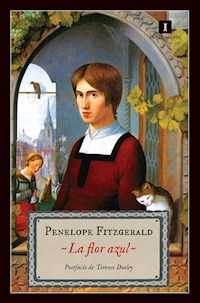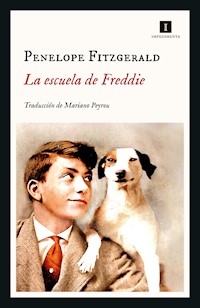
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Basada en las propias vivencias de la autora como profesora de niños actores en la escuela de teatro Italia Conti de Londres, Penelope Fitzgerald narra la historia de un elenco de personajes inolvidables que se asoman a la escena del Swinging London, y coquetean con el final de una época. Es la década de 1960 y todos los teatros del West End de Londres se dirigen a Freddie Wentworth, la excéntrica propietaria de la Temple Stage School, en busca de los mejores niños actores de su escuela. De edad y origen desconocidos, Freddie es todo un enigma. Se ha convertido a sí misma en una institución gracias a la fuerza de su carácter, y ha hecho de su escuela un símbolo nacional, a pesar de que lleva años cayéndose a pedazos. No obstante, los tiempos cambian y la transformación cultural de la ciudad hace que ni siquiera la titánica Freddie se vea capaz de mantener su influencia. Penelope Fitzgerald conjuga el humor y la belleza en esta gran novela que retrata a los seres humanos cuando lo han perdido todo, salvo, quizá, la esperanza de sobrevivir. CRÍTICAS «Una joya de libro.» —Daily Mail «Absorbente. Impredecible.» —The Times «La escuela de Freddie es una historia hábilmente construida, lacónica y de un ingenio nítido y conciso.» —The Guardian «Una novela elegante, maravillosa e instantáneamente inolvidable.» —The New York Times Book Review «¿Qué se puede decir de un libro tan virtuoso como este? Es imposible que no te guste: el dialogo y la narración alcanzan unas cotas intrincadas y serpenteantes, a la vez que agotadoras y oscuras.» —Roxana Robinson. The New York Times «Fiztgerald es una escritora hábil, ágil, que muestra el don inglés de la subestimación. Sus acertadas frases se lanzan de forma casual; su humor nos llega con ligereza. La escuela de Freddie es una novela intrigante hasta el final.» —The Washington Post
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Una conmovedora tragicomedia autobiográfica sutil y devastadora, llena de humor y ternura, sobre niños actores del Swinging London y sobre una Inglaterra que ya no existe.
«Una novela elegante, maravillosamente escrita e instantáneamente inolvidable.»
The New York Times Book Review
«La escuela de Freddie es ingenio nítido y conciso, con escenas personajes hábilmente ensartados.»
The Guardian
Para Freddie
1
Debía de ser 1963, porque en el Alexandra estaban poniendo el musical Dombey e hijo, y debía de ser otoño, porque sin duda fue en algún momento de octubre cuando una actuación se tuvo que retrasar considerablemente debido a que dos miembros del reparto se habían resbalado y se habían hecho daño en el pasillo de los camerinos B, y es que, al parecer, el suelo estaba inundado con alguna sustancia pegajosa y pringosa. La inundación había sido provocada por uno de los chicos más jóvenes del coro, que había descubierto una manera de modificar el mecanismo de la máquina de café del pasillo B de modo que esta no reaccionara cuando se introducían en ella las siguientes cincuenta monedas de seis peniques. Se informó de este defecto, pero el encargado de seguridad y los responsables del catering estuvieron debatiendo sobre a quién le correspondía asumir la responsabilidad. Cuando alguien introdujo la siguiente moneda, la máquina proporcionó, con un terrible chirrido, cincuenta y un vasos de plástico, y después, entre jadeos, vomitó un montón de líquido lechoso.
Para Mattie, que tenía once años, fue el mejor desenlace posible. El jefe de producción dijo que tenía que marcharse. Esas bromas excéntricas solo se les permitían a los actores principales e, incluso en su caso, solo al final de una buena temporada.
—Es la tercera vez que tenemos problemas con él. Vamos a tener que mandarlo de vuelta.
El director de casting comentó que tan solo le quedaban tres semanas de contrato. La ley, quizá por compasión, solo permitía que los niños aparecieran en producciones comerciales durante tres meses seguidos.
—No, no vamos a esperar tres semanas, lo devolveremos de inmediato y ya está, tendrán que enviarnos a otro. ¿De dónde lo sacaste?
—De donde Freddie.
Ambos vacilaron. El director de casting le dijo a su ayudante que se lo notificara a la Escuela de Actores Temple. El ayudante habló con su segundo.
—Quizá lo mejor sería que fueses a verla.
El ayudante se quedó sorprendido, pues había tratado el asunto como si fuera una trivialidad.
—¿No será suficiente con llamarla por teléfono?
—Tal vez, si lo haces muy bien.
—¿Y dónde puedo encontrarla?
—¿A Freddie? En donde Freddie.
* * *
—Me temo que va a tener que hablar un poco más claro, querido. Es algo que se aprende… No puede ser que me llame para quejarse por una broma, por una broma que ha hecho un actor, no hay nada que les dé más suerte, ¿por qué cree que el señor O’Toole puso hielo en las duchas de los camerinos del Old Vic? Fue cuando estaba haciendo su Hamlet, querido, para que le diera un poco de suerte a su Hamlet. No estoy segura de qué edad tendría O’Toole, pero Mattie va a cumplir doce a finales de noviembre, si quiere grabar su voz, por cierto, debería hacerlo ya, yo noto que se le está poniendo un pelín ronca, esa clase de cosas que tanto temen los directores de coro les da un terror que les afecta hasta el órgano, ya me entiende. Supongo que al niño le parecería divertido ver cómo alguien se resbalaba y caía… Hay dos que están de baja, quiénes serán, John Wilkinson y Ronald Tate, sí, los dos pasaron por aquí, querido, le diré a la señorita Blewett que vaya a verlos si están postrados, que les lleve unas golosinas, les encantan… Supongo que ya andarán cerca de los treinta… Bueno, querido, he disfrutado enormemente charlando con usted, pero ahora tiene que pasarme al director de casting, o espere, primero quiero hablar con el encargado del teatro… dígale que Freddie necesita decirle un par de cosas.
El encargado del teatro llegó casi de inmediato. Tenía la intención de decir —y por algún motivo no dijo— que todo aquello no tenía absolutamente nada que ver con él, pero mostró indignación en lugar de dignidad y empezó a hablar de lo que había llegado a sus oídos y de que no podía ni imaginarse qué pasaría después y también del más que probable daño que habían sufrido unos asientos recién tapizados y la nueva moqueta que se acababa de poner en todo el edificio.
—¿Qué le pasó al tapizado antiguo de los asientos? —lo interrumpió Freddie—. ¿Y a la antigua moqueta?
El encargado dijo que eso era asunto suyo y de su personal. Resultaba, sin embargo, que la Escuela Temple, con sus cuarenta años de formación de actores en la tradición shakespeariana, estaba continuando dicha tradición en un estado próximo a la indigencia: los muebles estaban muy deteriorados, las ventanas carecían de cortinas y el suelo se hallaba descubierto de un modo casi indecente, y no podía creerse que un teatro tan próspero como el Alexandra se quedara de brazos cruzados contemplando cómo sucedían tales cosas sin echar una mano. El encargado se dio cuenta de lo que le estaba pasando, aunque era la primera vez que le pasaba, porque había oído a otros hablar de ello. Le estaban haciendo la de Freddie o, dicho de otro modo: «Shakespeare se habría sentido muy satisfecho con tu contribución, querido», aunque esa expresión no hubiera circulado entre ellos. Treinta y siete minutos más tarde, había aceptado enviar la antigua tapicería y la antigua moqueta a la Escuela Temple como un préstamo indefinido. No se encontraba bien. La ingenuidad hace que uno se sienta tan mal como cualquier otro exceso de autocomplacencia.
Todo el que haya conocido la Escuela Temple recordará el distintivo olor que había en el despacho de Freddie. No era precisamente desagradable y evocaba una sacristía en la que hubiera colgada ropa vieja y unas flores pudriéndose en el lavabo, pero donde, pese a ello, se exige una actitud respetuosa. No era un lugar para ver con claridad, puesto que la luz, por las mañanas, entraba en un ángulo y tenía que atravesar cierta cantidad de polvo. Cuando la lámpara del escritorio al fin se encendía, el círculo de luz, aunque ahuyentaba a los extraños, era muy débil. La propia Freddie, delante de quien hubiera sido llamado a la habitación, parecía un trozo de oscuridad más sólido aún, como la sombra de su sillón. Solo de vez en cuando y por azar se veía un destello procedente de sus gafas o del borde de sus broches semipreciosos, prendidos en cualquier sitio. Incluso su extensión era incierta, ya que el material de sus faldas y el de la silla se parecían mucho. La tapicería del Alexandra, de un carmesí apagado con algunas zonas raídas, pasó a revestir el mobiliario en cuanto llegó, pero en realidad no supuso una gran diferencia. Enfrente había otro sillón, mucho más pequeño, que, aunque Freddie no tenía mascotas, daba la impresión de haber sido arañado por un perro. Situado allí, el visitante tenía que mirar a Freddie a los ojos, que, aunque no brillaban en absoluto —eran de un azul pálido y duro—, expresaban un interés tan grande que producía incredulidad. El rostro, como la amplia camisa, estaba surcado por numerosas líneas, como si ambos hubieran sido arrugados juntos al mismo tiempo. ¿Qué no revelaría un buen planchado?
Aunque Freddie solía empezar diciendo algo amable, el primer instinto que se despertaba en el visitante era el de la autoconservación; incluso era habitual sentir la necesidad de asegurarse de que la puerta, que ahora quedaba a su espalda, podía alcanzarse con rapidez en caso de necesidad. Y, sin embargo, lo cierto es que nadie se marchaba antes de tener que hacerlo. El límite que separaba la alarma y la fascinación se cruzaba muy pronto. Esto se debía en parte a su voz: un graznido que hacía pensar en un largo sufrimiento, graznido que se ajustaba poco a poco y que parecía insinuar que cualquier dificultad valía la pena, hasta convertirse en el tono acariciante que empleaba para adular. La adulación, por lo general, permitía que Freddie ahorrara dinero.
—Espero que no le importe que la habitación esté tan fría. Yo, la verdad, no lo noto mientras hablo con usted.
Freddie sabía que cualquiera podía adivinar sus intenciones cuando hacía estas cosas, pero eso constituía una adulación extra. Lo cierto es que ella era capaz de generar un calor propio, un brillo similar a los primeros efectos del alcohol. En cuanto a qué era lo que quería, no había ningún misterio. Quería sacar provecho, pero, por otra parte, los seres humanos le interesaban tanto que siempre le resultaba beneficioso conocer a uno nuevo. Cuando sonreía, siempre lo hacía de un modo un tanto asimétrico; daba la impresión de tratarse de la sombra de una deformidad o de la consecuencia de una apoplejía leve. Freddie nunca intentaba ocultar esto.
—Miradme bien —aconsejaba a sus alumnos—. No soy tan divertida como vais a serlo vosotros cuando me imitéis.
Pero la sonrisa transmitía una benevolencia inestimable, además de una sensación de sorpresa por el hecho de que siguiera existiendo esa benevolencia. Uno tenía que sonreír con ella, algo de lo que a lo mejor se arrepentiría más tarde.
Su aspecto andrajoso era un reproche extremadamente injusto. Su devoción hacia las cosas que tenían que ver con el espíritu era una amenaza. El problema, por supuesto, radicaba en que nunca pedía nada que, en rigor, fuese para sí misma. ¿Por qué, al fin y al cabo, el Alexandra se había desprendido de tantos metros de tela y de terciopelo? ¿Por qué la Royal Opera House, en cada subasta de final de temporada, se mostraba tan indulgente con las pujas de la Escuela Temple? ¿Por qué Freddie estaba representada —con su aspecto de siempre, incluso con la misma falda y los mismos broches— junto a las Grandes Estrellas de Todos los Tiempos en el telón de seguridad del Palladium? ¿Por qué, sí, a Mattie se le permitía continuar trabajando en Dombey e hijo? Simple y llanamente porque a Freddie le importaba tanto, y tan inexorablemente, el teatro, donde, más allá de los demás mundos, el amor que uno da es el amor que uno recibe. Los directores delirantes, los columnistas pervertidos y fríos, los promotores insolventes, los actores incapacitados por la bebida, todos se han perdonado unos a otros y han sido perdonados, y seguirán siéndolo, hasta que se apaguen las luces en el último teatro, porque amaban su profesión. Y de Freddie se decía —quizá asumiendo más de la cuenta— que su corazón pertenecía al teatro.
Eso debía de venir de alguna parte. Incluso tratándose de Freddie debía de haber alguna explicación. Se suponía que había nacido en 1890. Era la hija de un pastor protestante. Algunas etapas de su vida no estaban nada claras. En la pared había una fotografía descolorida en la que se la veía en las calles de Manchester, aparentemente levantando la bandera del movimiento sufragista. Pero ¿quién era la figura masculina que tenía a su derecha, en actitud medio amenazante, con el pie sobre el pedal de una bicicleta tándem? ¿Fue entonces, tal vez, cuando sufrió la apoplejía? Una foto posterior, en la que Freddie salía con unos pantalones bombachos y unas polainas, era mucho más clara. Ahí aparecía con una azada en la mano, cortando nabos para hacer mermelada para los hombres que se hallaban en las trincheras. Lo cierto era que había dejado su trabajo en el campo al año siguiente, en 1917, y se había trasladado a Londres para empezar a trabajar en el Old Vic. Eso implicaba trabajar para la extraordinaria Lilian Baylis, que se había hecho cargo del lugar cinco años antes, y que había convertido una cafetería que pertenecía al movimiento antialcohólico situada en un barrio de mala fama en un teatro shakespeariano para el pueblo. La señorita Baylis afirmaba que no era culta y que no era una dama y que solo hacía lo que Dios le ordenaba hacer. Su personal estaba advertido de que no podía aspirar a tener ningún tipo de vida familiar. Su público, adaptado a los duros asientos, era absolutamente fiel. Su teatro era tan incómodo y tan profundamente amado que se pensaba que el público británico jamás permitiría que cerrara. Era la Dama del Vic, casi la única persona de la que Freddie hablaba con respeto.
Fue con Lilian Baylis con quien Freddie estudió el arte del idealismo, es decir, cómo derrotar al materialismo y lograr que la gente trabajara a cambio de casi nada. En el Vic, de hecho, las actrices, que cobraban menos, a menudo tenían que interpretar personajes masculinos, y se les decía que sería bueno para ellas ponerse una barba y pronunciar las encantadoras frases que decían los hombres en las obras. Freddie no copió estos métodos, sino que inventó métodos propios introduciendo algunas variaciones. En cierto modo, sin embargo, superó a la Dama, que le decía a su personal:
—Acudid a mí en momentos de júbilo y en momentos de pesar, pero no lo hagáis en los momentos intermedios, porque no tengo tiempo para cotorreos.
Freddie, por el contrario, siempre estaba dispuesta a hablar y, en esa época, también a escuchar. Cuando concluyó la guerra, ya conocía prácticamente a todos los que formaban parte del mundillo del teatro londinense y era conocida por ellos.
En 1924 se marchó del Old Vic. No se llevaba nada mal con la señorita Baylis, en absoluto, pero había entendido que la presencia de ambas bajo un mismo techo proporcionaba las condiciones necesarias y suficientes para que se produjera una explosión. Con una pequeña herencia que había recibido (¿de quién?) abrió la Escuela Temple.
Por lo tanto, cierta parte de su vida podía explicarse. Pero había algunos elementos en conflicto. Su ayudante, la señorita Hilary Blewett, disfrutaba del privilegio de acceder a las zonas más oscuras de su carácter, ya que Freddie le había dicho en más de una ocasión que había conocido la peor de las pobrezas. Eso había ocurrido, o bien en Peterborough, o bien en San Petersburgo; la señorita Blewett no había podido determinarlo con claridad. La Campanilla,[1] por cierto, podía ser perfectamente suspicaz. Su devoción hacia Freddie, que le exigía largas horas de trabajo, resultaba difícil de explicar, incluso para ella misma. Quizá se hallara bajo alguna forma de hipnosis leve.
Freddie se apellidaba Wentworth, pero casi nunca mencionaba a los miembros de su familia. No había ninguna foto de ellos. Sin embargo, se sabía que su hermano menor, que era un respetable abogado instalado en la costa sur del país, se había presentado, aunque solo en una ocasión, en el Temple. Preocupado por la situación económica de su hermana, o por cómo él se la imaginaba (ya que no la había visto en muchos años), le había enviado una carta cuidadosamente redactada. Freddie le dijo que estaba tan ocupada que solo había podido leer la primera frase.
—Supongo que yo estoy tan ocupado como tú, Frieda, aunque en actividades considerablemente más provechosas.
Estaba sentado, en una posición desgarbada e incómoda, en un pequeño sillón bastante inadecuado para un jurista.
—Tengo que conservar mi energía, querido. Para ello, no hago nunca nada que no sea estrictamente necesario y, sobre todo, no leo nunca nada que no tenga la obligación de leer. Sabía que me ibas a contar lo que decías en tu carta.
—Mira, Frieda, he estado tratando de pensar en cómo eras antes de entrar en este ambiente enloquecido, no sé cómo llamarlo, bueno, antes de que empezaras a dedicarte al teatro. Yo soy bastante más joven que tú, claro, siempre lo he sido. Pero me gustaría saber cómo llegaste a obstinarte tanto con la dirección de esta escuela, lo cual me temo que te está dejando en una posición económica muy lamentable… Lo único que te pido es que evalúes tu posición, Frieda.
—Bueno, has sido muy amable por venir, James, y me llama la atención que hayas pensado que merecía la pena hacerlo. Creo que así te sentirás mejor. En fin, esta misma noche, cuando lo hables con tu esposa… ¿cómo se llama, por cierto?
—Cherry —contestó el abogado.
—Pero así se llamaba tu primera esposa.
—Solo me he casado una vez, Frieda.
—Cuando le cuentes que parece que nadie ha limpiado este lugar en siglos, y que yo ni siquiera pude encontrar tu carta y que estoy hecha un vejestorio, y otras cosas de este tipo… Bueno, también podréis comentar a intervalos regulares lo amable que has sido al venir.
—A Cherry y a mí nos gustaría que vinieras a cenar con nosotros —insistió.
—Más bien lo que os gustaría pensar es que he cenado con vosotros. Pero he llegado a un punto en mi vida en el que ya nunca salgo por la noche. No tenéis nada que reprocharos al respecto.
No perdió la calma y mantuvo un imponente aspecto de persona sensata. Pero no serviría de nada: todo el sentido común estaba de parte de él, tal y como testimoniaba el desgastado mobiliario. James sacó unas notas que tenía y empezó a leer un análisis —era simplemente una estimación a ojo, ya que ella no había considerado apropiado confiar en él— de la situación económica de la escuela en el momento presente; acababa de hacer algunas preguntas y le habían dicho que no había más de cuarenta alumnos, si es que los había, y que, para conseguir trabajo, los alumnos dependían peligrosamente de Peter Pan y de los espectáculos navideños, entre los que siempre había algún que otro musical y unos pocos papeles shakespearianos. No podían trabajar en la televisión, no podían trabajar en el cine, no podían trabajar de modelos; la Escuela Temple no permitía nada de eso. Una luminosa sonrisa sobrevoló el rostro de Freddie, como si algo se hubiera movido en las profundidades. Él insistió y le preguntó cuándo había hecho examinar o supervisar el local por última vez. Freddie contestó que en unas semanas estaba prevista la visita de un inspector del Ministerio de Educación. Cuando el abogado pareció alegrarse, ella añadió que esperaba que el ministerio no enviara a nadie con sobrepeso porque albergaba ciertas dudas con respecto a la tarima combada del vestíbulo del piso de arriba, y que había dado instrucciones a los niños para que nunca lo cruzaran por el centro, sino que dieran un rodeo pisando en los bordes de las tablas. La mirada penetrante y sarcástica de él, que en aquel momento era bastante parecida a la de ella, indicó que Freddie se había pasado un poco. Probablemente estuviese tratando de hacerle gracia, de entretenerlo. Pero lo cierto es que James se equivocaba. Si hubiera tenido mejor oído, podría haber percibido cómo se alternaban el sonido de las pisadas y el de los pies que se arrastraban sobre sus cabezas. Pero era un hombre que se dedicaba a mirar las cosas en vez de escucharlas. Dijo que ya debía marcharse, puesto que, al ser un hombre ocupado, una condición necesaria de su presencia en algún sitio era hallarse también de camino hacia alguna otra parte. Cogió su abrigo y su maletín y después, aunque sabía que no había llevado nada más, miró a su alrededor como si no estuviera seguro del todo.
—No me gusta dejarte así, Frieda.
—Me encontrarás exactamente con el mismo aspecto la próxima vez que vengas.
—Eso es lo que me temo. Esa idea no me tranquiliza en absoluto.
Mientras él continuaba preparándose para marcharse, Freddie, que no se había movido de su silla en ningún momento, señaló un secreter que había en un lateral de la habitación, haciéndose hueco entre dos cómodas más grandes.
—Abre el cajón que hay arriba a la izquierda y sírvete tú mismo, James. Ahí es donde guardo las entradas para regalar. No me acuerdo de qué hay.
—Bueno, si nadie las va a aprovechar… No tengo nada en contra de un buen espectáculo… Hay un vaso de leche que parece llevar aquí una buena temporada —añadió al abrir el secreter. Pero su comentario no le sirvió para recuperar el dominio de la situación.
—Encontrarás unas invitaciones para el Palladium, querido. Dile a Cherry que podéis ir cualquier día.
Él las guardó cuidadosamente en un compartimento de su maleta. Mientras se metía en el coche, lo invadió una sensación de injusticia por no poder detestar más a su hermana, ya que sin duda era bastante detestable. Probablemente aquello se debiera a la sonrisa que ella le había dedicado en el último momento.
Este método para relacionarse con su pariente, o con sus parientes, le daba a Freddie la libertad de elaborar la historia de su vida prácticamente como quisiera. Era improbable que alguien pudiera cuestionarla. Por tomar un único ejemplo: ¿podía ser verdad que en cierto momento ella hubiera actuado sobre un escenario? Cuando se levantaba de su silla, su cuerpo se apoyaba en la inconfundible y no demasiado grácil forma de caminar de una bailarina, con la parte superior del cuerpo bastante estática y los pies firmemente plantados en el suelo, como una criatura marina en tierra. Resultaba muy llamativo verla deslizarse de ese modo. Y ella disfrutaba de la sorpresa que producía.
[1]. Se la llama así por la semejanza entre su apellido y el nombre inglés de esta flor, Bluebell. (Todas las notas son del traductor.)
2
Cuando Mattie regresaba a casa del Alexandra, pasó un momento por la escuela y vio a Freddie sentada con la señorita Blewett y Unwin, el amargado contable. Mattie asomó la cabeza por la puerta del despacho con el aire radiante que tienen los consentidos.
—Lárgate, Mattie —dijo Freddie.
Con el maquillaje todavía puesto, la piel aterciopelada, raya y ojeras negras en los ojos, el niño se aferró al picaporte y dijo, entrecortándose a causa de los sollozos:
—Me ha salvado, señorita Wentworth… Me habría quedado sin trabajo. Nunca habría podido volver a trabajar si usted no hubiera hablado con el señor Lightfoot… Tengo una deuda impagable con usted…
Freddie no le hizo ni caso.
—Dios —continuó Mattie con una emocionante voz de contralto—, que me creaste / Ágil y ligero / Libre en los tres elementos / Para correr montar y nadar / No cuando los sentidos se apagan / Sino desde la plena alegría / Lo recordaré siempre / Acepta la gratitud de un niño.[2]
—Esta semana te voy a descontar el treinta por ciento por daños y perjuicios —anunció Freddie. Mattie, con una expresión de profunda malignidad, se marchó.
—Está actuando —dijo la señorita Blewett.
—Es peor que eso —dijo Freddie—. Está interpretando a un niño actor.
Pero las dos sabían que los niños bajaban del escenario en un estado de lamentable y vibrante excitación y que había que permitir que ese impulso se fuera disipando gradualmente hasta que se quedasen tranquilos. A Mattie le habían dicho una y otra vez que se quitara el maquillaje en el teatro, pero él siempre se escabullía y exhibía su rostro pintado en el metro, enorgulleciéndose y disfrutando febrilmente ante la desaprobación de los demás pasajeros. Le encantaba notar que le echaban furtivos vistazos desde detrás de los periódicos. La ambición de todos los niños es que alguien se tome sus juegos en serio. Mientras esquivaba a la gente al rodear Covent Garden y subir por Floral Street con los labios rojos y los ojos de cierva, sabía muy bien qué clase de desconocidos lo seguían, disminuía la velocidad de sus pasos para dejar que lo alcanzaran y después se libraba de ellos justo al doblar la esquina de la escuela.
—¿Es un genio? —preguntó el contable.
—En este momento, tengo un alumno en la escuela con mucho talento, pero no es Matthew Stewart. Mattie es otra cosa. Lo suyo es el éxito.
Unwin se había vuelto extraordinariamente sensible a las palabras —«éxito» era una de ellas— que le permitieran conducir la conversación de nuevo hacia el tema de las cuentas. Le habría gustado reafirmarse y en ocasiones pensaba que, si no daba algún paso drástico, podía acabar perdiendo la razón. La Campanilla a veces se ponía de su parte, pero era una aliada con la que no se podía contar. El plan de él era meter en el teatro a una tercera persona que estuviera dispuesta a invertir algo de dinero y entonces se pudiera hablar con sensatez. Eso no tendría por qué resultar imposible, pues él opinaba que Freddie, aunque se mostrara poco dada al diálogo y fuese aparentemente inamovible, en realidad cambiaba un poco de actitud cuando se hallaba en presencia de un hombre atractivo. El padre de Unwin había trabajado como contable allí en los años treinta y siempre habían existido especulaciones sobre cómo era su relación con Freddie. Unwin, por lo tanto, siempre estaba atento a la posible aparición de un salvador que tuviera, digamos, cincuenta mil en efectivo y el gran valor necesario para hacerse aceptar por Freddie y convertir aquello en una empresa solvente. Incluso para ella tenía que haber un límite en lo tocante a pedir prestado, solicitar y suplicar.
En la pared, sobre la cabeza de ella, había un lienzo pintado que Unwin procuraba no mirar jamás. Las palabras que contenía, escritas en unas letras enormes y grabadas en oro, decían: NADA NOS HARÁ ARREPENTIRNOS SI INGLATERRA SIEMPRE ES FIEL A SÍ MISMA. Eran los versos finales de Elrey Juan[3] y el lienzo había estado colgado sobre el proscenio del Old Vic durante la producción de 1917. Lilian Baylis se había negado a descolgarlo hasta que el káiserpor finadmitió su derrota, y después se lo entregó a Freddie, como un significativo regalo de despedida, cuando se marchó para abrir su propia escuela. En 1940 la Campanilla propuso hacerle algunos arreglos, algunos cambios, y alegrarlo un poco, de modo que pudieran colgarlo desde la ventana si los tanques de Hitler aparecían subiendo Floral Street. Freddie se negó; era un gasto innecesario, y el lienzo duraría al menos una guerra más tal y como estaba.
Las palabras estaban colocadas formando un semicírculo sobre un fondo azul, como si se elevaran a través de las nubes. Freddie nunca giraba la cabeza para mirarlas; confiaba en el efecto que les producirían a los demás. E incluso aunque Unwin evitaba leerlas con demasiada frecuencia, no era capaz de librarse de ellas. Constituían un reproche a la razón.
Entonces comenzó a hablar sobre las numerosas escuelas de teatro que acababan de abrir y que estaban orientadas principalmente a alumnos pecosos que carecían de los dientes delanteros, que en aquel momento se consideraban necesarios para el cine y la televisión, y sobre la facilidad con la que estos alumnos parecían conseguir becas públicas para sufragar su educación.
—Ya nadie me lleva al cine —dijo Freddie—, y la escuela no puede permitirse comprar una televisión.
—Probablemente no hayas notado la existencia de estas instituciones. Y, desde luego, no me refiero a que les desees ningún mal.
—Lo cierto es que les deseo algún mal.
Freddie debía de haber estado escuchando con más atención de lo que él suponía.
—Ya puedes largarte, querido —añadió—. Yo voy a quedarme un rato aquí sola, sentada junto a la estufa. Estoy necesitada de consejos. Quizá aparezca la Voz.
Sus referencias, de tanto en tanto, a esta Voz eran la más injusta de todas las estrategias de Freddie, ya que no encajaban en absoluto con su clase de inteligencia. Se trataba de un misterio, pero no de un misterio espiritual. En la sofocante oscuridad, en medio del silencio, una frase azarosa, y que procedía, por lo general, de algo que hubiera leído o de alguien con quien hubiera hablado recientemente, se le aparecía y le producía una fuerte impresión de autenticidad. Entonces, acurrucada en su sillón, sonreía. Lo que dijese la Voz se tomaba como una indicación del camino que había que seguir para superar la dificultad con la que le tocara enfrentarse.
Pero también podía manifestarse fuera de las instalaciones. Dos veces, por lo visto, un hombre de tez pálida y con sombrero negro, un sombrero distinto, pero negro en ambas ocasiones, se le había acercado en medio de una calle atestada y le había dicho en voz baja: «Dependen de usted». O la Voz podía adoptar la forma de una inscripción particularmente trivial —ABRIR CON EL OTRO LADO HACIA ARRIBA le había resultado muy útil—, e incluso algunas habían aparecido entre los comentarios de pasada que hacía la señorita Blewett: «No podemos hacer más de lo que hacemos», «Todos vivimos bajo el mismo cielo». Esta última frase había aconsejado a Freddie que no hiciera reparar el tejado, que se estaba abriendo en varios lugares, hasta el año siguiente.
Probablemente fuese uno de estos momentos de inspiración lo que la había llevado a darse cuenta de que la Escuela Temple podía funcionar, en el plano educativo, con solamente dos profesores y pagándoles unos honorarios mínimos. En lo que se refiere a esto, por una vez, el contable y la Voz habían estado de acuerdo. Tras tomar esta medida, unos cuantos empleados podrían obtener una mayor asignación en otra parte: el instructor de esgrima, el experto en acentos y dialectos, el especialista en Shakespeare y el viejo Ernest Valentine, que estaba medio chiflado y solo acudía para hacer Peter Pan. Cuando llevó a cabo esta limpieza a fondo, pues, al final del verano anterior, Freddie disponía de fondos para contratar a dos profesores nuevos, recién llegados de Irlanda del Norte, de quienes podía suponerse que todavía se sentirían bastante inseguros.
Hannah Graves era una bonita chica de veinte años, con demasiado sentido común, se habría dicho, para plantearse aceptar un trabajo por once libras y cincuenta chelines a la semana. Pero Freddie había detectado instantáneamente en ella una fuerte atracción hacia el teatro y, en realidad, hacia todo lo teatral, cosa que puede persistir en las personas más testarudas abriendo el paso a la poesía y al desastre. Hannah no tenía ambición alguna por subirse al escenario; lo que la fascinaba era estar entre bambalinas. Una vez se aseguró de esto, Freddie atacó por otro frente. Algunos de los alumnos, comentó, eran poco más que huérfanos y lo único que necesitaban era cariño y mano firme. Desde luego, el trabajo no era fácil. Mientras los niños trabajaban, alguien de la escuela tenía que ir a los teatros y comprobar que estaban recibiendo la educación que estipulaba la ley.
—Eso va a ser algo nuevo para usted, querida.
Cuando Hannah se hubo comprometido a ocuparse de todas las asignaturas del primer curso durante al menos un año, Freddie le ofreció el otro puesto a un tal Pierce Carroll. Carroll, que debía de tener en torno a treinta años y que procedía de Castlehen, cerca de Derry, suponía una inversión mucho más incierta, pero Freddie detectó en él las venturosas señales de alguien que probablemente nunca ganaría demasiado dinero y que ni siquiera esperaba hacerlo.
—Siéntese, señor Carroll —dijo, sin dirigirle ni una mirada, mientras él entraba con tristeza. Después dobló las piernas, largas y delgadas, y se sentó.
La carta de él estaba abierta sobre el escritorio, de modo que podía distinguir, al revés, el producto gris claro de su propia máquina de escribir.
—Bueno, vamos a ver, usted no fue a la universidad, no tiene una formación especializada, no tiene ningún título.
—Así está la cosa —contestó él.
—Y me temo que tampoco es especialmente atractivo —continuó Freddie, echándole un rápido vistazo para ver cómo se tomaba este comentario. Él permaneció impasible, pero asumió aquella verdad con un asentimiento de cabeza, casi una ligera reverencia.
—Pero habrá dado clases, desde luego.
—He dado clases en la escuela de sordomudos de Castlehen. Dicen que dar clases a los sordos hace que uno se convierta en un buen actor, pero en mí no tuvo ningún efecto de ese tipo. No tengo ninguna capacidad en ese sentido.
Freddie esperaba que él dijera «me temo», pero no lo hizo. Quizá nunca se temiera nada.
—¿Qué les enseñaba a los sordomudos?
—Artesanía y carpintería, señorita Wentworth, allí y en la Escuela Correccional de la Iglesia de Irlanda.
—¿Qué clase de reacciones personales suscitaba?
—Creo que no esperaba suscitar ninguna.
Freddie cambió un poco de tema.
—¿Le interesa el teatro?
—No, yo no diría tanto.
—Pero Shakespeare sí, ¿verdad?
—No conozco bien a Shakespeare. Tengo que ser claro con usted desde el principio. —Levantó la vista y se fijó en el lienzo desteñido—. Esas palabras que tiene usted ahí escritas en la pared son suyas.
—¿Le gustan los niños?
—Lo cierto es que no, señorita Wentworth.
—¿Y le gusta dar clases?
—Me parece bien que alguien les enseñe cosas —dijo él.
Estaba todo el tiempo muy quieto, ahí sentado, atento, con un traje de un tweed sumamente verdoso, de esos que se confeccionan para quienes visitan Londres, pero que proceden de Irlanda del Norte. Las largas pausas parecían algo de lo más natural al tratar con Carroll. De hecho, su absoluta lentitud generaba una serenidad poco frecuente. Freddie volvió al tema de la artesanía y la carpintería. Esa podía ser una magnífica idea para los chicos, que se ponían nerviosos cuando no se les daba nada que hacer.
—Puedo conseguir bastantes materiales de los que se necesitan para esa clase de cosas —dijo Carroll.
—¿Qué le hace pensar que yo no tengo suficiente material?
Carroll observó con atención el despacho, pero sin crítica alguna en la mirada.
—Me da la impresión de que aquí no sobra el dinero —dijo—. Pero eso me da igual. Estoy acostumbrado a todo.
—Yo también —dijo Freddie—. Usted está seguro, querido, de que le interesa este puesto, ¿verdad? El salario es bastante bajo y no va a subir. A la señorita Graves le voy a pagar más, pero ella tiene un título.
—Es muy bajo. Debería definirlo como una explotación, pero es todo lo que puedo esperar con mi cualificación. No creo que me vaya mejor si me quedo en Irlanda. Cuando uno ha llegado al punto, como dice Wordsworth, en el que ya no puede seguir avanzando, entonces uno debe intentar otra cosa.
—Nunca he leído a Wordsworth.
—¿De verdad? —preguntó Carroll con educación.
No tenía ninguna capacidad para parecer mejor o distinto de lo que era. Solo podía ser él mismo, y ni siquiera lo lograba con demasiado éxito. Al encontrarse con Carroll por segunda vez, aunque llevara su traje verde, nadie recordaría haberlo visto antes.
Parecía estar meditando sobre lo que había pasado entre ellos.
—Espero que no piense que pretendía ser descortés al decir que no da la impresión de que aquí sobre el dinero. Visto desde otro ángulo, ese comentario no sería descortés en absoluto. No hay nada indigno en una economía estricta, sobre todo cuando se trata de alguien de una edad bien avanzada.
—¿Quizá piense que me ha llegado la hora de abandonar? —insinuó Freddie.