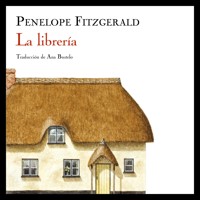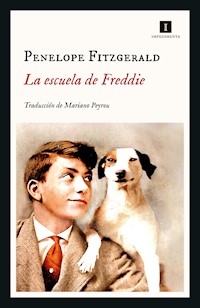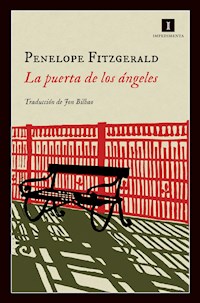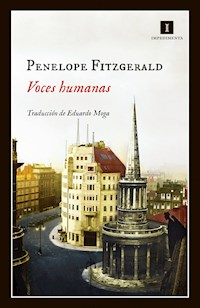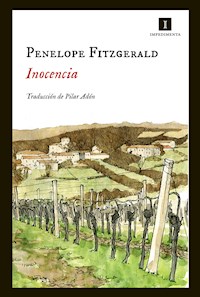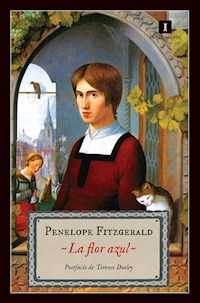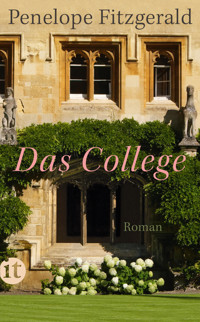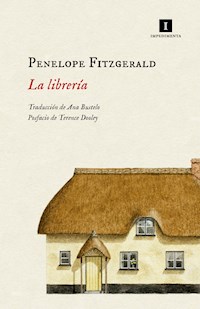
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Florence decide abrir una pequeña librería, que será la primera del pueblo. Adquiere así un edificio que lleva años abandonado, comido por la humedad y que incluso tiene su propio y caprichoso poltergeist. Pero pronto se topará con la resistencia muda de las fuerzas vivas del pueblo que, de un modo cortés pero implacable, empezarán a acorralarla. Florence se verá obligada entonces a contratar como ayudante a una niña de diez años, de hecho la única que no sueña con sabotear su negocio. Cuando alguien le sugiere que ponga a la venta la polémica edición de Olympia Press de Lolita, de Nabokov, se desencadena en el pueblo un terremoto sutil pero devastador.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Título original: The Bookshop
Primera edición en Impedimenta: marzo de 2010
Originally published in the English Language
by HarperCollins Publishers Ltd. under the title The Bookshop
Copyright © Penelope Fitzgerald, 1996
Copyright de la traducción © Ana Bustelo, 2010
Copyright del posfacio © Terence Dooley, 2017
Copyright de la presente edición © Editorial Impedimenta, 2017
Juan Álvarez Mendizábal, 34. 28008 Madrid
http://www.impedimenta.es
Diseño de colección y dirección editorial: Enrique Redel
Maquetación: Nerea Aguilera
Corrección: Susana Rodríguez
ISBN epub: 978-84-17115-38-8
IBIC: FA
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
A un viejo amigo
1
En 1959, Florence Green pasaba de vez en cuando alguna noche en la que no estaba segura de si había dormido o no. Se debía a la preocupación que tenía sobre si comprar Old House, una pequeña propiedad con su propio cobertizo en primera línea de playa, para abrir la única librería de Hardborough. Probablemente era esa incertidumbre lo que la mantenía despierta. Una vez había visto volar por encima del estuario a una garza que intentaba, mientras estaba en el aire, tragarse una anguila que acababa de pescar. La anguila, a su vez, luchaba por escapar del gaznate de la garza, y se le veía un cuarto, la mitad o, en ocasiones, tres cuartos del cuerpo colgando. La indecisión que expresaban ambas criaturas era lastimosa. Se habían propuesto demasiado. Florence tenía la sensación de que si no había dormido nada —y la gente a menudo dice esto cuando quiere decir algo muy diferente— debía de haber sido por pensar en aquella garza.
Florence tenía buen corazón, aunque eso sirve de bien poco cuando de lo que se trata es de sobrevivir. Durante más de ocho años, a lo largo de media vida, había subsistido en Hardborough con la pequeña cantidad de dinero que su marido le había dejado al morir, y últimamente se había empezado a preguntar si no tendría la obligación de demostrarse a sí misma, y posiblemente a los demás, que ella existía por derecho propio. A menudo se consideraba que lo único que se podía exigir en el frío y claro aire del este de Inglaterra era llegar a sobrevivir. Muerte o curación, pensaban sus vecinos; una vida longeva o el envío inmediato a la tierra salina del cementerio.
Era pequeña de aspecto, delgada y huesuda, un poco insignificante vista desde delante y completamente insignificante por detrás. No se hablaba mucho de ella, ni siquiera en Hardborough, donde los amplios espacios permitían ver a todos los que se acercaban, y donde todo lo que se veía era objeto de comentario. Hacía pocos cambios estacionales en su atuendo. Todo el mundo conocía su abrigo de invierno, que era de esos que quizá estuvieran pensados para durar siempre un año más.
En Hardborough, en 1959, uno no podía tomarse una ración de Fish and Chips, ni había tintorería, ni siquiera cine, excepto un sábado por la noche de cada dos. En cierto modo, se sentía la necesidad de todas estas cosas, pero a nadie se le había ocurrido —y, desde luego, nadie pensó que a la señora Green se le hubiera ocurrido tampoco— abrir una librería en el pueblo.
—Lo cierto es que no puedo comprometerme de una forma definitiva en nombre del banco en este momento (la decisión no está en mis manos), pero creo que puedo aventurarme a decir que no habrá ninguna objeción, en principio, para un préstamo. La consigna del gobierno hasta ahora ha sido que se restrinja el crédito a los clientes privados, pero hay señales evidentes de relajación, y no es que yo esté desvelando ningún secreto de Estado. Claro, que tendría poca competencia. O ninguna (alguna novela que otra, que me han dicho que prestan en la tienda de lanas Busy Bee). Nada que merezca destacarse. Y usted me asegura que tiene una experiencia considerable en el ramo.
Mientras se preparaba para explicar por tercera vez lo que quería decir con eso, Florence se vio a sí misma y a su amiga, veinticinco años atrás: dos jóvenes ayudantes en Müller’s en la calle Wigmore, con el pelo ondulado al estilo Eugène,1 y los lápices colgándoles del cuello con una cadena. El inventario era lo que mejor recordaba, cuando el señor Müller, después de pedir silencio, leía con una calma calculada la lista de las jovencitas y sus compañeros, elegidos por sorteo, que se encargarían de la revisión del día. Era 1934 y no había suficientes chicos, pero ella tuvo la suerte de que la emparejaran con Charlie Green, el comprador de poesía.
—Aprendí todo lo que hay que saber sobre el negocio cuando era una niña —dijo—. No creo que lo fundamental haya cambiado mucho desde entonces.
—Pero nunca ha desempeñado un puesto de gestión. Bueno, hay dos o tres cosas que quizá merezca la pena señalar. Digamos que se trata más bien de un consejo.
Había muy pocos negocios en Hardborough, y la idea de tener uno más, igual que la brisa marina que llega tierra adentro, movía ligeramente la pesada atmósfera del banco.
—No me gustaría robarle su tiempo, señor Keble.
—Ah, deje que sea yo quien juzgue eso. Creo que se lo plantearé de esta manera. Cuando se vea a sí misma abriendo una librería, pregúntese cuál es su verdadero objetivo. Esa es la primera pregunta que uno debe hacerse antes de embarcarse en cualquier tipo de negocio. ¿Espera dar a nuestro pequeño pueblo un servicio necesario? ¿Espera obtener unos beneficios considerables? ¿O quizá, señora Green, va usted un poco a remolque, sin comprender del todo el mundo completamente distinto que los años 1960 pueden tener preparado para nosotros? A menudo pienso que es una pena que no haya unos estudios homologados para el pequeño empresario, o empresaria…
Evidentemente, había estudios homologados para los directores de banco. Inmerso como estaba el señor Keble en una corriente discursiva que dominaba a las mil maravillas, su voz adquirió ritmo, amparada por la experiencia de muchas navegaciones previas. Se explayó entonces sobre la necesidad de llevar la contabilidad de una forma profesional, sobre sistemas de préstamo y pago, sobre posibles descuentos.
—… me gustaría insistir en un punto, señora Green, que lo más probable es que a usted se le haya pasado y que, sin embargo, es muy evidente para quienes estamos en una posición desde la que podemos disfrutar de una perspectiva más amplia. La cuestión es esta: Si durante un determinado período de tiempo los ingresos no son equiparables a los gastos, se puede predecir con bastante tino que las dificultades monetarias no se harán esperar.
Florence sabía esto desde el día en que recibió su primera paga, cuando a los dieciséis años había empezado a ganarse la vida por sí misma. Contuvo el impulso de responder de forma grosera. ¿Qué había sido de los buenos propósitos que se había hecho mientras cruzaba por el mercado hasta el edificio del banco, cuyos sólidos ladrillos rojos desafiaban la persistencia del viento, de ser prudente y obrar con tacto?
—En cuanto a los fondos, señor Keble, ya sabe que se me ha brindado la oportunidad de comprar prácticamente todo lo que necesito a Müller’s, ahora que van a cerrar. —Logró decir esto con seguridad, aunque, en realidad, se había tomado el cierre de Müller’s como un ataque personal a sus recuerdos—. No tengo una estimación al respecto todavía. Y, en lo que se refiere a las instalaciones, usted estaba de acuerdo en que 3500 libras era un precio más que justo por Old House y por el cobertizo de ostras.
Para su sorpresa, el director vaciló.
—La propiedad lleva mucho tiempo vacía. Por supuesto que es una cuestión entre su agente inmobiliario y su abogado… Thornton, ¿no? —Esto era una floritura artística, una especie de debilidad, ya que solo había dos abogados en Hardborough—. Pero yo habría deseado que el precio bajara algo más… La casa seguirá ahí si decide esperar un poco… Ya sabe, el deterioro… La humedad…
—El banco es el único edificio en Hardborough que no tiene humedades —respondió Florence—. Quizá trabajar aquí todo el día le haya hecho a usted demasiado exigente.
—… y he oído hablar de la posibilidad… Creo que puedo decir que se ha mencionado la posibilidad de que la casa se destine a otros menesteres. Aunque, claro, siempre se puede realizar una reventa.
—Naturalmente, mi intención es reducir los gastos al mínimo.
El director se preparó para sonreír de forma comprensiva, pero se ahorró el esfuerzo cuando Florence continuó tajante:
—No tengo la más mínima intención de revender —dijo—. Sé que es un tanto peculiar dar un paso así a mi edad, pero, una vez hecho, no tengo intención de dar marcha atrás. ¿Para qué otras cosas se cree la gente que se puede utilizar Old House? ¿Por qué nadie ha hecho nada al respecto en los últimos siete años? Los grajos han anidado en la casa, se han caído la mitad de las tejas, huele a rata. ¿No es mejor que sea un sitio donde la gente pueda dedicarse a hojear libros?
—¿Está usted hablando de cultura? —dijo el director, con una voz a medio camino entre la pena y el respeto.
—La cultura es para aficionados. No puedo permitirme llevar una tienda que tenga pérdidas. ¡Shakespeare era un profesional!
Hizo falta menos de lo previsto para que Florence se alterara, pero, al menos, tenía la suerte de contar con un argumento que le importaba de verdad. El director respondió suavemente que leer requería de una cantidad enorme de tiempo:
—Me gustaría contar con más tiempo para mí. ¿Sabe?, la gente se equivoca acerca de los horarios que tenemos en los bancos. Personalmente, dispongo de muy poco tiempo por las tardes para dedicarme a mis propias aficiones. Pero no me malinterprete. Creo que un buen libro de cabecera tiene un valor incalculable. Cuando por fin puedo retirarme, no hago más que leer unas cuantas páginas y me entra un sueño incontrolable.
Florence calculó que, a ese ritmo, un buen libro le duraría al director más de un año. El precio medio de un libro era de doce chelines y seis peniques. Suspiró.
No conocía bien al señor Keble. De hecho, poca gente en Hardborough le conocía realmente. Aunque la prensa y la radio no parasen de proclamar que eran años de gran prosperidad para Gran Bretaña, en Hardborough casi todos seguían pasando apuros y, si podían, evitaban tener que ver al director. La pesca del arenque había disminuido, la demanda de marineros estaba en uno de sus momentos más bajos y había muchas personas retiradas que vivían de un único ingreso fijo. Personas que no le devolvían la sonrisa al señor Keble, ni el saludo desde la ventanilla bajada a toda velocidad de su Austin Cambridge. Quizá por eso habló tanto rato con Florence, aunque, ciertamente, la conversación estaba resultando muy poco profesional. Es más, en opinión del propio banquero, había llegado a un nivel personal totalmente inaceptable.
Se podía decir que Florence Green, al igual que el señor Keble, era de natural solitario, pero esto no les hacía personas excepcionales en Hardborough, donde muchos de sus habitantes lo eran también. Los naturalistas locales, el encargado de cortar los juncos, el cartero, el señor Raven, el hombre de los pantanos, iban en bicicleta solos, inclinándose contra el viento, observados por los observadores, que podían saber qué hora era por su aparición sobre el horizonte. Algunos de estos seres solitarios no se dejaban ver siquiera. El señor Brundish, descendiente de una de las familias más antiguas de Suffolk, vivía tan encerrado en su casa como un tejón en su guarida. Cuando salía en verano, con su atuendo de tweed de un color entre verde oscuro y gris, parecía un matojo andante entre los tojos, o tierra entre el aluvión. En otoño se ponía a cubierto. Su mala educación molestaba de la misma forma que lo hace el tiempo, cuando empieza despejado por la mañana, para nublarse después, rompiendo las promesas que parecía traer consigo.
El propio pueblo era una isla entre el mar y el río, que murmuraba y se plegaba sobre sí mismo en cuanto sentía que llegaban los fríos otoñales. Cada cincuenta años o así perdía, como por un descuido o por indiferencia hacia semejantes asuntos, algún medio de transporte. En 1850 el Laze había dejado de ser navegable, y los muelles y los ferris se habían ido pudriendo hasta desaparecer. El puente colgante se había caído en 1910, y desde entonces había que hacer diez millas más por Saxford para cruzar el río. En 1920 cerró el viejo ferrocarril. Casi ningún niño de Hardborough, todos excelentes nadadores y buceadores, había subido a un tren. Miraban la desierta estación de la lner2 con una admiración supersticiosa. En ella, unas placas de acero oxidadas, con anuncios de Fry’s Cocoa y Iron Jelloids, colgaban al viento.
Las inundaciones de 1953 llegaron hasta el muro de contención y lo derribaron, de modo que era peligroso cruzar la boca del puerto, excepto cuando la marea estaba muy baja. Un bote de remos era ahora la única forma de cruzar el Laze. El hombre del ferri escribía el horario del día con una tiza en la puerta de su cabaña, pero esta quedaba en la otra orilla, así que nadie en Hardborough podía estar seguro de las horas a las que podrían cruzar.
Después de su entrevista en el banco, y resignada a la idea de que todo el mundo en el pueblo supiera que había estado allí, Florence se dispuso a dar un paseo. Cruzó pisando los tablones de madera que atravesaban los diques, precedida por crujidos y chapoteos de pequeñas criaturas, no sabía de qué tipo, que se lanzaban al agua a su paso. Por encima de su cabeza, las gaviotas y los grajos navegaban seguros de sí mismos sobre las mareas del aire. El viento había cambiado súbitamente y ahora soplaba hacia el interior.
Más allá de los pantanos se divisaba la cima del basurero y luego empezaban los ásperos prados, que no eran ni siquiera lo suficientemente buenos como para que los granjeros los vallaran. Oyó que gritaban su nombre, o más bien lo vio, porque las palabras se las llevó el viento al instante. El hombre de los pantanos le estaba pidiendo que se acercara.
—Buenos días, señor Raven.
Esto tampoco se pudo oír.
Raven hacía las veces, cuando no había otro tipo de ayuda a mano, de veterinario supernumerario. En aquellos momentos estaba en el prado que pertenecía al Consejo, donde cualquiera podía dejar pastar su ganado por cinco chelines a la semana. En el extremo opuesto había un viejo caballo castrado de color castaño, un Suffolk Punch, cuyas orejas se le movían como clavijas sobre la frente en dirección hacia cualquier humano que se adentrara en su territorio. Se había quedado clavado, con las patas tiesas, contra la valla.
Cuando estuvo a unos cinco metros de Raven, Florence entendió que le estaba pidiendo que le prestara la gabardina. Su propia ropa estaba rígida, una capa sobre otra, y no le iba a resultar fácil quitársela rápidamente.
Raven nunca pedía nada a no ser que fuera absolutamente necesario. Aceptó el abrigo con un movimiento de la cabeza y, mientras ella se quedaba de pie intentando abrigarse al socaire del seto de espino, él cruzó tranquilamente el prado hacia la bestia que lo observaba todo con gran ansiedad. El caballo siguió cada uno de los movimientos del hombre con las aletas de la nariz bien abiertas y, satisfecho de que Raven no llevara consigo un ronzal, pareció negarse a intentar entender nada más de lo que allí sucedía. Al final tuvo que decidir si entender o no, y un escalofrío profundo acompañado de un suspiro le atravesó el cuerpo desde la nariz hasta la cola. Entonces dejó la cabeza colgando y Raven le enroscó una de las mangas de la gabardina alrededor del cuello. Con un último gesto de independencia, el caballo volvió la cabeza hacia un lado e hizo como si buscara hierba nueva en una parte húmeda bajo la valla. No había nada, así que siguió al hombre de los pantanos torpemente por el prado, lejos del ganado indiferente, hacia donde estaba Florence.
—¿Qué le pasa, señor Raven?
—Come, pero no le saca provecho a la hierba. No tiene los dientes afilados, esa es la razón. Rompe la hierba, pero no la mastica.
—¿Qué podemos hacer? —preguntó ella con amable disposición.
—Puedo arriesgarme a afilárselos —respondió el hombre de los pantanos.
Sacó un ronzal del bolsillo y le devolvió la gabardina. Ella se puso de cara al viento para poder abotonársela con más facilidad. Raven guió al viejo caballo hacia adelante.
—Ahora, señora Green, si pudiera usted sujetarle la lengua… No se lo pediría a cualquiera, pero sé que usted no se asusta.
—¿Cómo lo sabe? —preguntó ella.
—Dicen por ahí que está usted a punto de abrir una librería. Eso significa que no le importa enfrentarse a cosas inverosímiles.
Metió el dedo bajo la carne suelta, horriblemente arrugada, por encima de la quijada del animal, y la boca se le abrió gradualmente en un bostezo extravagante. Quedaron expuestos unos imponentes dientes amarillentos. Florence agarró con las dos manos la lengua oscura y resbaladiza, suave por arriba, rugosa por debajo y, como un viejo ballenero, la sujetó de forma que no le cubriera los dientes. Ahora el caballo estaba quieto y sudaba copiosamente, a la espera de que llegara el final de su tormento. Solo movía las orejas de forma espasmódica en señal de protesta por lo que la vida había permitido que le ocurriera. Raven empezó a raspar con una lima grande las coronas de los dientes de un lado.
—Aguante, señora Green. No se relaje. Es más resbaladiza que un pecado, lo sé.
La lengua se retorcía como si fuera un ser independiente. El caballo fue pateando el suelo con una pezuña detrás de otra, como si quisiera asegurarse de que todavía tenía las cuatro patas plantadas sobre tierra firme.
—No puede dar coces hacia delante, ¿verdad, señor Raven?
—Puede, si quiere.
Recordó que un Suffolk Punch es capaz de hacer cualquier cosa, menos galopar.
—¿Por qué cree que abrir una librería es inverosímil? —le gritó al viento—. ¿La gente de Hardborough no quiere comprar libros?
—Han perdido el deseo por las cosas raras —dijo Raven mientras seguía limando—. Se venden más arenques ahumados, por ejemplo, que truchas que están medio ahumadas y tienen un sabor más delicado. Y no me diga usted que los libros no constituyen una rareza en sí mismos.
Una vez le soltaron, el caballo dejó escapar un suspiro cavernoso y se quedó mirándoles como si estuviera tremendamente desilusionado. De las profundidades de su noble tripa llegó una nota cínica, que sonó más como una trompeta que como un cuerno, y que fue desapareciendo hasta convertirse en una risita. Salieron nubes de polvo de su cuerpo, igual que de un felpudo cuando se sacude. Luego, abandonando por completo todo el asunto, trotó a una distancia segura y bajó la cabeza para pastar. Al instante vio un trozo muy verde de angélica y empezó a comer como un poseso.
Raven afirmó que el viejo animal no se daría cuenta, pero que sin duda se encontraría mejor a partir de entonces. Florence, honestamente, no podía decir lo propio de sí misma, pero alguien había confiado en ella, y eso no era algo que ocurriera todos los días en Hardborough.
2
La propiedad que Florence había decidido comprar no había recibido su nombre por nada. Aunque prácticamente ninguna casa —menos las de la urbanización de protección oficial a medio construir que se alzaba hacia el noroeste del pueblo— era nueva, y muchas databan de los siglos xviii y xix, ninguna se podía comparar con Old House. Solo Holt House, propiedad del señor Brundish, era más antigua. Construida con tierra, paja, palos y vigas de roble quinientos años atrás, Old House había sobrevivido gracias a un sótano al que se descendía por una escalera de piedra. En 1953 el sótano había aguantado dos metros de agua de mar hasta que bajó el nivel de las últimas inundaciones. Aunque, a decir verdad, todavía quedaba algo de agua.
El interior estaba conformado por una gran habitación en la parte de delante, una cocina en la parte de atrás, y arriba un dormitorio de techo inclinado. No adosado a este edificio, sino dos calles más allá, junto a la playa, estaba el cobertizo de ostras que era parte de la propiedad y que ella esperaba utilizar como almacén para las reservas de libros. Pero resultó que, por una cuestión de comodidad, cuando lo construyeron se había mezclado yeso con arena de la playa, y la arena del mar no se seca nunca. Cualquier libro que dejara allí se arrugaría por la humedad en pocos días. Su decepción, sin embargo, le granjeó la simpatía de los tenderos de Hardborough. Todos conocían la situación y podían habérselo dicho. Sintieron un cambio en la balanza del poder intelectual y empezaron a desear que le fuera bien.
Quienes llevaban tiempo viviendo en Hardborough también sabían que esa casa estaba embrujada. No era un tema que se evitara, todos hablaban de ello con normalidad. Por ejemplo, había veces que en la plataforma del ferri, alrededor de la hora del crepúsculo, se veía la figura de una mujer que esperaba a que regresara su hijo, que se había ahogado hacía más de cien años. Pero Old House no estaba embrujada de una forma tan conmovedora. Estaba invadida por un poltergeist que, junto con el húmedo asunto sin resolver de las cañerías, había dificultado bastante la venta de la finca. El agente inmobiliario no tenía ninguna obligación legal de mencionar el poltergeist, aunque quizá hizo alguna alusión al respecto cuando habló de una «atmósfera de una época inusual».
En Hardborough a los poltergeists se les llamaba rappers.3 Podían estar ahí, en el mismo sitio, durante años, y de pronto desaparecer de un día para otro sin dejar rastro. Pero era poco probable que alguien que hubiera escuchado alguna vez ese ruido, que expresaba de una manera tan precisa una furiosa frustración física, como si lo que hubiera detrás quisiera salir, lo confundiera con otra cosa.
—Su rapper ha estado tocando mis alicates —dijo sin rencor el fontanero cuando ella fue a ver cómo avanzaban los trabajos.
Su caja de herramientas estaba dada la vuelta y todo lo que contenía se había desparramado; había unos baldosines azul pálido con un bonito dibujo de nenúfares tirados por las escaleras. El cuarto de baño, con su instalación de agua a medio terminar, tenía el aspecto alerta de quien ha sido testigo de algo. Cuando el bienintencionado fontanero se tomó su descanso para el té, ella cerró la puerta del cuarto de baño, esperó un momento y volvió a mirar dentro rápidamente. Cualquiera que la estuviera viendo, pensó, creería que estaba loca. En Hardborough la expresión que se utilizaba en esos casos era «no estar bien del todo», igual que cuando uno estaba «muy enfermo» se decía que lo estaba «moderadamente».
—Si esto sigue así, a lo mejor termino no estando bien del todo —le dijo al fontanero, mientras pensaba que preferiría que este no lo llamara «su rapper».
El fontanero, el señor Wilkins, estaba convencido de que lo superaría.
Era en ocasiones como esta cuando más echaba de menos a los buenos amigos de sus primeras épocas en Müller’s. Cuando entró y se quitó el guante de gamuza para mostrar su anillo de compromiso, adornado con un brillante, había una larga y alentadora lista de nombres para contribuir a comprarle un regalo. Cuando Charlie murió de neumonía en un campo de recogida improvisado al principio de la guerra, la lista era prácticamente la misma. Había perdido el contacto con casi todas las chicas de los departamentos de Correos, Envíos y Mostrador. Además, aunque tuviera sus direcciones, se sentía incapaz de admitir que se habían hecho tan mayores como ella.
No es que le faltaran conocidos en Hardborough. En Rhoda’s, la tienda de ropa, por ejemplo, le tenían mucho cariño. Pero apenas respetaban su intimidad. Rhoda —es decir, Jessie Welford—, a quien le había pedido que le hiciera un vestido nuevo, no dudó en hablar de ello alegremente con los demás, e incluso les mostró el material:
—Es para la fiesta del General y la señora Gamart en The Stead.4 No sé si yo habría elegido un color rojo… Tienen invitados que van a venir desde Londres.
Después de varias colectas de caridad, Florence conocía a la señora Gamart lo suficiente como para saludarla con un leve movimiento de cabeza y como para recibir de ella una sonrisa, pero jamás habría esperado que la invitaran a The Stead. Lo tomó, a pesar de que todavía no había llegado su stock de Londres, como un cumplido al inmenso poder de los libros.
En cuanto Sam Wilkins terminó de arreglar el cuarto de baño a su gusto, y las tejas quedaron colocadas de nuevo en el tejado, Florence Green dejó su piso y se instaló valientemente, con sus escasas pertenencias, en Old House. En conjunto, incluso con los azulejos de nenúfares firmemente colocados, no era un lugar que inspirara confianza. Los ruidos extraños que se atribuían al embrujo continuaron oyéndose por la noche, mucho después de que las mal instaladas tuberías hubieran quedado en silencio. Sin embargo, el coraje y la perseverancia son inútiles si no se ponen a prueba. Florence solo deseaba que no se produjera ninguna interrupción cuando viniera Jessie Welford con el vestido nuevo para probárselo. Pero no se llegó a dar esa circunstancia. Recibió una nota en la que se le pedía que se lo probara en Rhoda’s, que estaba en la casa de al lado.
—Creo que después de todo no es mi color. ¿Cómo lo llamaría usted? ¿Rubí?