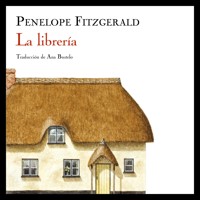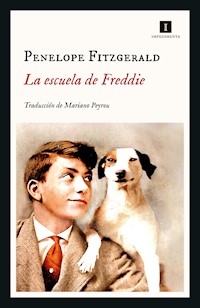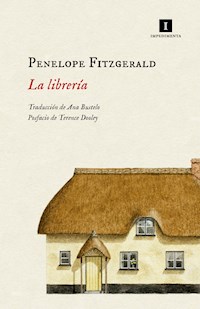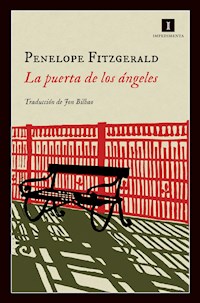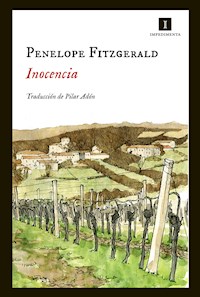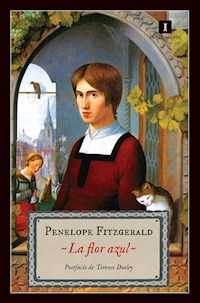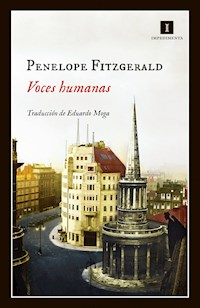
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Londres, en pleno Blitz, vive en un estado de amenaza permanente;pero la BBC, la principal fuente de noticias del país, sigue funcionando gracias a periodistas comprometidos que no dudan en mantenerse en sus puestos a pesar del miedo a los bombardeos.Entre ellos, Sam Brooks, el excéntrico director de Programas Grabados, que siente verdadera pasión por su trabajo; en este ambiente de máxima tensión, intentará ampararse en el refugio que le ofrece Jeff Haggard, el flemático director de Planificación de Programas, y también en el de sus asistentes; Vi, una joven sencilla y generosa; Lise, que espera el regreso de su novio del frente; Della, una gran seductora que sueña con ser cantante, y Annie, una muchacha que quizá se enamore de su superior. El primer amor, la pérdida y el aprendizaje vital son solo algunas de las experiencias profundamente humanas que se entrelazan en este opresivo microcosmos, mientras las bombas resuenan en el exterior y los responsables de informar a la nación no son capaces ni de controlar sus propias vidas. Penelope Fitzgerald, autora de La librería, conjuga el humor, la compasión y la belleza en esta gran novela que retrata a los seres humanos cuando lo han perdido todo, salvo, quizá, la esperanza de sobrevivir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Voces humanas
Penelope Fitzgerald
Traducción del inglés a cargo de
Humor, amor, pasión y drama. Vuelve la autora de «La librería» con una novela inolvidable, aguda y tierna, sobre la BBC en el período más oscuro de la guerra.
«Cómica por momentos, y en ocasiones extraordinariamente triste.»
A. S. Byatt, TLS
«Estamos ante una de las novelas más divertidas de Penelope Fitzgerald.»
The Times
«De todas las novelistas del último cuarto de siglo, Fitzgerald es sin duda la más grande. Podemos considerarnos afortunados por haber sido sus contemporáneos.»
Philip Hensher, Spectator
1
En la Broadcasting House, al departamento de Programas Grabados se lo llamaba a veces el Serrallo, porque a su director le parecía que trabajaba mejor rodeado de jovencitas. Era un hábito comprensible y bastante inocuo, aunque, a decir verdad, el DPG nunca se había planteado si era inocuo o no. Para que hubiera llegado a ocurrírsele algo así, tendrían que haberlo obligado. Mientras tanto, las chicas asumían que, en los tres turnos en que se dividían las veinticuatro horas de aquellos tiempos de guerra, podía ocurrir que le sobreviniera la irresistible necesidad de confiarle sus problemas a alguna de ellas, o quizá a todas, pero nunca a dos al mismo tiempo. Lo cual recordaba asimismo la disciplina de un serrallo, pero habría sido injusto deducir, como hacían en ocasiones algunos veteranos del Ente, que aquella era la única ocupación de las ayudantes temporales junior de Programas Grabados. Muy al contrario, les incumbía la angustiosa tarea de encargarse de las cinco mil grabaciones que se utilizaban cada semana. Las procesadas por el departamento iban al Archivo Sonoro de la guerra, mientras que los recortes se abandonaban a un silencio definitivo.
—No se me ocurre de qué serviría que el señor Brooks hablara conmigo —dijo Lise, que llevaba reclutada solo tres días—. Yo no sé nada.
Vi replicó que los puestos de responsabilidad, como el de DGP, eran duros para quienes los desempeñaban si no bebían ni se confesaban.
—¿Así que eres católica?
—No, pero se lo he oído decir a la gente.
Vi solo llevaba seis meses en la Broadcasting House, pero, como pronto cumpliría diecinueve, a menudo le pedían que les explicara las cosas a los que aún sabían menos.
—Diría que lo has malinterpretado —añadió, mostrando paciencia con Lise, que contaba con cierta gracia, pero no tenía formas, se arreglaba poco y parecía triste—. No te saltará encima. Solo hay que escuchar.
—¿No tiene secretaria?
—Sí, la señora Milne, pero es una veterana.
Esto sí lo entendía Lise, aunque solo llevara tres días.
—¿Y mujer? ¿No está casado?
—Por supuesto que está casado. Vive en Streatham; tiene una casa preciosa en Streatham Common, aunque va poco por allí. Ninguno de los jefazos va mucho a casa. Hacen jornada continua, al parecer.
—¿Has visto alguna vez a la señora Brooks?
—No.
—¿Cómo sabes entonces que tiene una casa preciosa?
Vi no contestó, y Lise empezó a darle vueltas a la información que le había proporcionado.
—Pues me parece un egoísta de mierda.
—Ya te he dicho cómo es. Cree que la gente de menos de veinte años es más receptiva. No sé por qué piensa así. Simplemente, vuelca sus preocupaciones en nosotras, por turnos.
—¿Lo ha hecho con Della?
—Bueno, con Della quizá no.
—¿Y qué pasa si no se te da bien escuchar? ¿Se libra de ti?
Vi explicó que algunas chicas habían pedido el traslado, porque preferían ser técnicas junior de programación y colaborar en Transmisiones. Pero eso no había sido de ningún modo culpa del DPG. Como no deseaba tener que explicar cosas que solo la experiencia, si acaso, podía esclarecer, Vi miró la hora primero en su reloj y luego en el de pared. Había que entregar un extracto del primer ministro para el noticiario del mediodía, de 1 min 42 s, con la entrada La humanidad, antes que la legalidad, ha de ser nuestra guía.
—Por cierto, te dirá que tu cara (de una belleza elusiva, muy elusiva, de hecho) le recuerda a otra que ha visto en alguna parte: en un cuadro contemplado aquí o allá, en una fotografía, en algún personaje histórico; algo, en cualquier caso, que no sabe precisar.
Lise pareció animarse un poco.
—¿Y no se acuerda nunca?
—A veces recurre a la señora Milne, pero ella tampoco lo sabe. No, su memoria no lo ayuda. Pero probablemente te ponga en la Lista del Personal Indispensable para Emergencias del departamento. Ahí está la gente que quiere tener cerca en caso de invasión. Si eso ocurriera, nos sitiarían, ¿te das cuenta? Pondrían barricadas en ambos extremos de Langham Place. Si te metiera en la lista, te trasladarían a las Oficinas de Defensa, en el subsótano, donde te proporcionarían un juego de toalla, jabón y ropa de cama para lo que durase la invasión. Luego recibirías la circular sobre bombas de mano.
Lise abrió mucho los ojos y soltó unas lágrimas, sin que ello le restara belleza. Vi, en cambio, era amplia de miras: aquello no le preocupaba.
—Mi novio está en la marina mercante —dijo, dándose cuenta de la verdadera naturaleza del problema—. ¿Y el tuyo?
—En Francia, con el ejército francés. Es francés.
—Eso no es bueno.
El pensamiento se les fue a las dos adonde no debía írseles: olas inermes de carne batiendo contra el metal y el agua salada. Vi imaginó la silenciosa caída de un telegrama en el buzón. Su madre diría que era como la última vez, pero peor, porque en aquellos días la gente parecía más humana, y el cartero era un amigo de verdad y conocía a todos los vecinos de su ronda.
—¿Y cómo se llama?
—Frédé. Yo misma soy medio francesa. ¿No te lo han dicho?
—Bueno, eso ahora ya no tiene remedio. —Vi buscaba un consuelo adecuado—. No te preocupes si te ponen en la Lista del Personal Indispensable para Emergencias. No te quedarás mucho. Siempre hay cambios.
La señora Milne llamó por teléfono.
—¿Está la señorita Bernard? ¿Se llama así, por cierto? Esto parece ya la Sociedad de las Naciones. Como es nueva en el departamento, al DPG le gustaría verla un momento cuando acabe el turno.
—Ni siquiera lo habíamos comenzado todavía.
La señora Milne estaba acostumbrada a relajarse un poco con Vi.
—Está siendo un día agotador con tantas directrices. ¿Por qué no dejarán que nos ocupemos tranquilamente de nuestros asuntos, que conocemos como la palma de la mano? Dile a la señorita Bernard que no se preocupe por la cena. Me han pedido que me encargue de que traigan sándwiches.
Lise no estaba escuchando, pero volvió con Vi al punto que había entendido mejor.
—Si el señor Brooks dice que le parezco guapa, ¿será en serio?
—Todo lo que dice, lo dice en serio en ese momento.
Siempre había tiempo para conversaciones de este tipo, y de todo tipo, en la Broadcasting House. La idea misma de Continuidad, palabras y música que se sucedían sin interrupción, salvo por una tos, unos pies que se arrastraban o algún error recibido con delectación por un público indulgente, parecía afectar a todos, hasta a los más humildes empleados, los que archivaban los guiones de las emisiones y los que llenaban los vasos de agua, de forma que siempre estaban formando corros, en el comedor, en los pasillos de las siete plantas, junto a las teleimpresoras del sótano, en los lavabos, en los estudios, y hablaban, hablaban unos con otros, por lo general unos de otros, hasta el último momento, cuando lo prohibía la señal SILENCIO: EN EL AIRE.
La charla de aquellas siete cubiertas aumentaba el parecido del enorme edificio con un transatlántico, como habían pretendido sus diseñadores. La Broadcasting House se mantenía invariablemente rumbo al sur. Con los mejores técnicos del mundo, y una tripulación que comprendía desde los muy respetables hasta los apenas cuerdos, parecía despreciar todo desastre de una escala inferior a la del Titanic. Desde el estallido de la guerra, estaba rodeado de sacos terreros mojados, pero, una vez dentro, las puertas de bronce y los olores a comida provenientes de abajo hacían pensar, más que nunca, en un crucero en el Queen Mary. Por la noche, cuando ya se habían cegado los brillantes ojos de buey, se elevaba por sobre una flotilla de taxis, de cada uno de los cuales salían un locutor o dos.
En la primavera de 1940 había habido unos cuantos náufragos. En las primeras semanas de evacuación, Variedades, Documentales y Teatro habían ido a parar a rincones remotos del país, y el majestuoso cuartel general se había dedicado a radiar instrucciones de guerra, discursos, debates y noticias.
Como en marzo, por economía, se habían clausurado los ascensores hasta el tercer piso, las escaleras de las tres primeras plantas se habían convertido también en lugar de reunión. Desde entonces, a pocos se los localizaba en sus despachos. El instinto, o quizá cierta habilidad rápidamente adquirida, decía a los empleados dónde encontrarse. Por otra parte, con aquella circulación constante se perdía de todo. Los pasillos estaban llenos de realizadores sin locutores, de locutores sin guiones, de guiones que, por un error de transcripción, decían cosas equi-vocadas o no decían nada. El aire vibraba de urgencia y preocupación.
Las grabaciones eran lo que más probabilidades tenía de extraviarse. Todas se parecían: discos de aluminio, de 78 revoluciones, con una cara revestida de acetato, cuya penetrante fetidez era el verdadero olor de la guerra en la BBC. Se rumoreaba que los alemanes grababan en cintas recubiertas de óxido de hierro, algo que quizá tuviera posibilidades comerciales en el futuro, pero solo los técnicos del departamento y el propio DPG se lo creían.
—No cuajará —le dijo el supervisor de la oficina a la señora Milne—. Es imposible encariñarse con ellas.
—Es verdad —dijo la señora Milne—. Me encantaba el disco de Charles Trenet donde cantaba J’ai ta main. Me quería morir cuando se me cayó al río en Henley. No se puede sentir lo mismo por unos metros de cinta.
Pero los discos del departamento, aunque bien cuidados y archivados de acuerdo con sistemas que se cambiaban con frecuencia, eran difíciles de encontrar. Reclamados con urgencia para los noticiarios, se perdían de camino al estudio. Les ponían tazas de té encima y se deshacían. Las unidades móviles los llevaban de un sitio a otro y, cuando apretaba el frío, se congelaban y había que resucitarlos con delicadeza. Apenas había día en que no desaparecieran uno o dos.
Vi estaba buscando La humanidad, antes que la legalidad, ha de ser nuestra guía, de Churchill, con la desmayada ayuda de Lise. Puede que acabara revelándose incapaz. Ya se habían rendido con Para Transmisiones y ahora escudriñaban en lo que sabían era un lugar equivocado, Procesados, cuyas etiquetas, escritas con la caligrafía redonda, propia de quienes habían dejado los estudios, de los ayudantes de Programas Grabados, ofrecían «Primer día de guerra: sirena antiaérea», «Falsa alarma: gritos de júbilo con entrechocar de tazas de té», «Refugiados polacos en Escocia», «Cantos nacionales», «Sin traducción».
—No encontraréis nada ahí —dijo Della, con ostentación—. Eso es todo Ambiente.
—Lo necesitan en la sala de montaje. ¿Crees que se lo habrán llevado los del Noticiario Radiofónico?
—¿Por qué no se lo preguntas a los chicos?
Tres de los ayudantes junior de Programas Grabados eran chicos, y el DPG, aunque los apreciaba, no sentía tanta necesidad de confiarse a ellos. Cuanto más crecía el departamento, más chicas se contrataban.
—¡Cuánta caza vamos a tener! —dijo Teddy, relajándose con Willie Sharpe en la bruma grasienta del comedor. Willie solo pagaba dos peniques por el café, porque era un menor—. No me das ninguna envidia —continuó Teddy—. Es un mero accidente de nacimiento. Y me pregunto cómo piensas reconciliarlo con lo que no dejas de decir: que estarás aprendiendo a pilotar un Spitfire a finales de 1940.
—Me está cambiando la cara —replicó Willie—. Volviendo de Oxford Circus el miércoles, me crucé con una conocida mía de hace unos años, y no me reconoció.
Teddy lo miró con pena.
—Aún piden el certificado escolar de matemáticas… —dijo.
—Pronto les dará igual y cogerán a cualquiera de piloto.
—Pero seguirán queriendo a gente que parezca mayor de doce años.
Willie casi nunca se ofendía, ni se rendía jamás.
—Hitler fue trabajador manual, ¿sabes? No le hizo falta ningún certificado del colegio para capitanear las hordas nazis.
—No, pero tampoco sabe volar —señaló Teddy.
Los oídos de los muchachos, aunque delicadamente sintonizados para captar diferencias de tono y compresión, se adaptaban sin dificultad al horrísono estruendo de las bandejas metálicas del comedor. A diferencia del personal administrativo, no tenían necesidad de gritar. Teddy estaba sentado de espaldas al mostrador para poder ver a las chicas que entraban —a Della, quizá, aunque con ella no había nada que hacer— y, al mismo tiempo, hojeaba una revista yanqui, en la que brillaban las pieles blancas y los encajes negros. Las revistas como aquella escaseaban. Se la había pasado el marino mercante de Vi, que hacía la ruta del Atlántico.
—¿Sabes, Willie? Necesito dinero para lo que quiero hacer. Francamente, la clase de mujer que tengo en mente es inalcanzable con 378 libras al año.
—Tienes nublado el pensamiento, Teddy.
—Solo respondo de una octava parte de él —protestó Teddy.
—Ya, pero puedes aumentar el porcentaje con fuerza de voluntad. En cualquier caso, tal como yo lo veo, cuando el conflicto haya acabado, ya no estaremos a merced de nada que se nos imponga artificialmente, tanto si proviene del exterior como del interior. El hambre será cosa del pasado, porque a la raza humana le resultará intolerable, el apareamiento seguirá un instinto comprensible, y no se tendrá deferencia alguna para con el estatus social ni el dinero. Necesitaremos entonces individuos con mucha fuerza de voluntad.
Ni a Teddy ni a nadie le parecía ridículo que Willie hablase así, aunque a menudo se preguntaran qué iba a ser de él. Pero su nobleza era innegable. Su libreta contenía, además de una detallada relación de las obligaciones con las que había de cumplir durante su turno, un nuevo proyecto para la organización de la humanidad. También Teddy tenía una libreta, cuyas últimas hojas reservaba para las medidas que les calculaba a las integrantes del Serrallo.
—Esta Lise Bernard debe de tener 86-63-96. ¿Estás de acuerdo?
—No estoy seguro —dijo Willie, dubitativo—. Por cierto, llora mucho.
—Tiene sangre francesa. Quizá por eso sea más emocional.
—No todos los extranjeros son emocionales. Depende de que vengan del norte o del sur. Mira a Tad.
Tadeus Zagorski, el tercero de los ayudantes junior de Programas Grabados (varón), había llegado al país en octubre con sus padres. ¿Cómo se las había arreglado para aprender inglés tan rápido y, aunque fuese nuevo en el departamento y no mucho mayor que los demás, deslumbrarlos con su eficacia y comprensión?
—No acabo de hacerme a que me guste… —dijo Teddy—. Lo ha pasado mal, lo sé, pero qué le vamos a hacer. Quiere ser locutor de noticias, ¿sabes?
—Yo creo —replicó Willie— que hará carrera en este mundo, quiero decir, tal como lo conocemos hoy. Es posible que le tengamos envidia. Deberíamos evitarlo.
Tad, de hecho, estaba ya a la cabeza de la cola del mostrador, donde, con gesto de orgullo, removía el café con la cucharilla comunitaria, atada con una cuerda a la caja registradora. Debía de haber hecho Mensajes de las Fuerzas Armadas.
—Mi tía recibió uno de esos mensajes —dijo Willie—. Era de mi tío, en la marina, cantando When the Deep Purple Falls. Pero, cuando por fin se emitió, estaba desaparecido; se lo daba por muerto.
—¿Y se disgustó?
—En realidad, no llegó a oírlo. Trabaja en una furgoneta de reparto.
El joven polaco estaba junto a su mesa, con la taza de café en la mano y sumido en hondas meditaciones, allí arriba.
—Deberías haber salido hace diez minutos —dijo Teddy.
Tad se sentó entre ambos, justo en el medio de la silla, con aquella camisa blanca que llevaba sin una arruga. Los chicos se incomodaron. Parecía víctima de una excitación mal reprimida.
—¿Quién es aquel tipo? —preguntó de repente.
Willie levantó la mirada; Teddy se giró alargando el cuello. Un hombre de cara pálida y aspecto desastrado se acercaba a la barra.
El hombre pidió, en voz baja, un whiskydoble; Tad lo miraba. El barman parecía nervioso. De hecho, habían autorizado al comedor a servir bebidas alcohólicas a principios de año, confiando en que los locutores de noticias no se tomarían más de dos cervezas antes de empezar el trabajo, y la sombra de la desaprobación aún pendía sobre ello. Se esperaba que los jefazos se tomaran las copas en Langham, pero este no lo había hecho.
—Te pregunto por ese tipo —dijo Tad— porque es el que acaba de entrar en el Estudio LG14. Yo estaba ordenando los Mensajes para devolverlos al archivo y le he preguntado qué hacía en los estudios, porque todas las precauciones son pocas en las actuales circunstancias. Me ha contestado que ocupaba un puesto administrativo en la BBC y, como parecía de fiar, le he explicado las rutinas establecidas. Creo que siempre deberíamos encontrar un momento para explicarles las cosas a quienes estén deseosos de aprenderlas.
—Querías impresionarlo —dijo Teddy—. ¿Qué le dijiste?
—Le expuse las normas para escribir bien las noticias: «la primera frase ha de interesar; la segunda, informar». Luego le señalé el reloj sin horas, esa insólita característica de nuestros estudios, y le hice una demostración de los «diez segundos desde ahora».
Aquellas palabras familiares sonaban dramáticas, incluso trágicas.
—¿Y qué hizo?
—Asintió y mostró interés.
—¿Pero no dijo nada?
—En voz baja, dijo: «Cuéntame más». —La confianza en sí mismo de Tad flaqueaba—. No parece el mismo que antes. ¿Quién es?
—Es Jeffrey Haggard —dijo Willie—, el director de Planificación de Programas.
Tad se quedó callado un momento.
—¿Entonces estará familiarizado con la entrada de diez segundos?
—La inventó él. Se llama la entrada de Haggard, o hacer un Jeff, a veces —se rio Teddy, haciendo más ruido que una vajilla—. Hoy me has hecho feliz, Tad. Por los clavos de Cristo, vas y le explicas la entrada de diez segundos al DPP…
La mesa temblaba. Tad, inmóvil, sujetaba la taza.
—Le habré parecido ridículo al señor Haggard.
—Todo el mundo le parece ridículo —se apresuró a de-cir Willie.
Teddy no dejaba de reírse: no podía parar, aunque no pretendía molestar. No se reiría así si fuera polaco, pensó Willie. Sin embargo, creía que en el futuro no habría fronteras ni países.
El director de Planificación de Programas pidió otro doble con voz seca, tranquila, desconcertante. Probablemente nunca, en toda su vida, había tenido que pedir nada dos veces. El barman, que sabía, como la mayoría de gente, que el señor Haggard había pasado por tres esposas y que aquello le había estropeado la digestión, se preguntó cómo sonaría si estuviera enfadado.
El whisky, aunque sin efectos visibles, estaba calculado exactamente para que el DPP se sobrepusiera a su desesperación y pudiese afrontar el resto de la jornada. Cuando se lo acabó, volvió al despacho, donde se las apañaba sin secretaria y con muy poco personal, y llamó al DPG.
—Señora Milne, páseme con Sam. Lo oigo gritar, supongo que en la habitación de al lado.
Al teléfono aún hablaba más bajo, como con una sombra de voz. Esperó, mirando con desgana los horarios colgados en las paredes, las tablas de «Audiencia» y «Hábitos para la cena», y los gráficos, facilitados por el Ministerio de Información, de la moral de la nación.
Le pasaron con el DPG.
—Jeff, quiero que oigas mi caso.
El DPP llevaba oyéndolo más de diez años. Pero, para ser justo con su amigo, nunca se trataba de lo mismo. A Sam Brooks el mundo le parecía renacer cada día; no albergaba ningún resentimiento ni apenas recuerdos de lo sufrido la vigilia.
—Jeff, Personal ha insinuado que pido demasiadas chicas.
—¿Y cómo puede ser eso?
—Saben que me gusta rodearme de mujeres; saben que las necesito. He preparado una respuesta, sin decir nada, ya ves, de los cinco mil discos por semana, o de que demos servicio a todos los demás departamentos del Ente. A ver qué te parece cómo lo he hecho. Empiezo, sencillamente, preguntándoles si se dan cuenta de que, gracias a los conocimientos del técnico de grabación, el sonido se transforma de aire en cera, algo que, en los siglos precedentes, solo habían podido hacer las abejas. Constituye una transferencia de modelos, ¿sabes?, algo que, sin duda, dice mucho a favor de la mente humana. No te olvides de que Mozart compuso un terceto mientras jugaba al billar.
—Sam, hoy he tenido una reunión.
—¿Sobre qué?
—Sobre el uso de grabaciones en los boletines de noticias.
—¿Por qué no me han invitado también a mí?
Pero a Sam nunca lo invitaban a las reuniones.
—Había dos directores y tres ministerios: el de Guerra, el de Información y el de Suministros. La habían convocado, muy adecuadamente, a mi juicio, en interés de la verdad.
La palabra había dejado huella. La Broadcasting House se dedicaba, de hecho, al proyecto más extraño de la guerra, de cualquier guerra, esto es, decir la verdad. Por iniciativa propia, la BBC había decidido que la verdad era más importante que el consuelo y que, a la larga, resultaría más efectiva. Pero no había ninguna garantía. La verdad lleva a la confianza, pero no a la victoria y ni siquiera a la felicidad. No obstante, la BBC se había aferrado a su idea inicial, exponiendo con sosiego, desde el amanecer hasta el anochecer, en la medida de lo posible, exactamente lo que había pasado. Una idea tan insólita estaba condenada a desagradar a muchas autoridades, pero se habían acostumbrado poco a poco, y los oyentes confiaban en que siguiera llevándose a cabo.
—El objeto de la reunión era reducir el número de grabaciones en las transmisiones de noticias (en interés de la verdad, como decían). Hay que utilizar, siempre que se pueda, la voz humana directa. Y, si no, hay que decirle al público qué es lo que acaban de escuchar: el programa debe anunciarse como grabado, es decir, «No en riguroso directo».
El departamento de Sam estaba siendo atacado, y, con él, todos los técnicos de grabación, todos los ayudantes de Programas Grabados, todos los equipos con los que contaba, todos los TD7, mezcladores y atenuadores, y todos los encerados y surcos que hubiese en el edificio. Como protector y defensor de todo aquello, lo arrebató la pasión.
—¿Dieron ejemplos concretos? ¿Pudieron encontrar uno solo?
—Empezaron con el Big Ben. Tiene que retransmitirse siempre en directo desde Westminster, nunca en disco; ha de ser real. Y eso ha de quedar grabado a fuego en la mente de la audiencia. Así, si el Big Ben no suena, el público sabrá que la guerra ha dado un giro decididamente desagradable.
—El escape del Big Ben se hiela con el frío.
—Eso tendremos que dejárselo al Ministerio de Obras.
—Y el tartamudeo del rey… ¿Qué hacemos con eso? Mis grabaciones en reserva de sus alocuciones a la nación. Su Majestad sin tartamudeo, en caso de emergencia.
—Sobre todo, esas no.
—Y Churchill…
—Algunas cosas tienen que hacerse. Así se había decidido en una conversación preliminar, mucho antes de que yo llegara. En caso contrario, no sería más que una directriz general, y de esas ya hemos tenido bastantes. No afecta a la cantidad total de grabación. Si quieres trabajar de más, no tienes de qué preocuparte.
Sam dijo que aceptaba que ninguno de los presentes hubiera tenido nunca la menor idea del trabajo de su departamento, pero que le parecía muy muy extraño que jamás, en ninguna instancia, hubieran intentado siquiera tener en cuenta su punto de vista.
—Ojalá se hubiera podido razonar con él, Jeff. Quizá esto que se me ha ocurrido sobre las abejas…
—Protesté contra los recortes en vuestras unidades móviles de grabación. Conseguí salvar vuestros coches.
—¡Los Wolseley!
—No tenéis otra cosa, Sam.
—Las carrozas. Llevo dos años pidiendo que las cambien. Solo sirven ya para llevar a comer al oficial de Estado Mayor, esperar a que se desplome por los excesos y trasladarlo al cementerio. Y he tenido que mandar dos a Francia… Jeff, ¿te han pedido que me lo comunicaras?
—En cierto modo. —Al acabar la reunión, uno de los directores había hecho un aparte con él y le había pedido que evitara mencionar las nuevas recomendaciones al DPG tanto tiempo como fuera posible.
Sam se debatía en su recién adquirido cúmulo de agravios.
—Sin la menor educación siquiera… Las reservas, eliminadas… Los coches, bueno, supongo que ahí lo has hecho lo mejor que has podido… Mis chicas…
—En mi opinión, puedes arreglártelas con el personal que tienes —dijo Jeff—. He estado hablando con uno de tus ayudantes de grabación hace un rato, y ha sido de gran ayuda.
Jeff ya había hecho lo que había podido, y salió del edificio. Muy pocas veces tenía que enseñar el pase. Su cara, con aquellas cejas negras, como las de un cómico, pero uno que había que tomar en serio, era la más conocida de la BBC. Se paró un momento, flanqueado por las sombras alargadas del suelo y los sacos terreros apilados, que, con la llegada de la primavera, habían empezado a pudrirse y ya comenzaba a recubrir la hierba.
El DPP era una persona sin hogar, en el sentido de que tenía varias casas, pero ninguna preferida. Tenía a su disposición una habitación en el Langham, y también había dos o tres mujeres con las que mantenía una relación muy poco apasionada, pero que no lamentaban verlo aparecer. Nunca iba a su domicilio, porque su tercera mujer aún vivía allí. En cualquier caso, un taxi lo esperaba todas las noches en una esquina, en Riding House Street. Casi nunca lo utilizaba, pero era la prueba de que, si quería, podía largarse al instante.
El DPG parecía haberse olvidado de irse a casa. Al darle las buenas noches, la señora Milne hizo por sugerírselo. Su máquina de escribir dormía bajo una cubierta de polipiel. Él no dio ninguna señal de haberla oído.
Mucho antes de que oscureciera, hombres con monos marrones rodeaban la Broadcasting House y tapiaban las ventanas. Se movían en dirección contraria a los miembros de la plantilla, que bajaban por las escaleras, mientras que los locutores de noticias se desviaban a los lados para consultar con Pronunciación, perseguidos por los editores, que les llevaban mensajes de última hora en tarjetas rosas. El trajín era complejo, y también, en consecuencia, los horarios. Ninguna hora de trabajo de nadie coincidía con el ciclo vital de la Broadcasting House, que llegaba al clímax seis veces cada veinticuatro horas con las Noticias Nacionales, hasta las nueve en punto, cuando el país se sentaba para escuchar y el edificio reunía todas sus fuerzas y descargaba el golpe. El mundo nocturno era aún peor que el diurno. Cuando Lise Bernard se detuvo, titubeante, frente a la puerta del despacho del DPG, vio a su jefe de departamento andando de arriba abajo como un oso perdido en la pálida arboleda del mobiliario de la BBC, chapado de madera Imperio. Llevaba una chaqueta de tweed, pantalones grises y una de las espantosas corbatas de la BBC, de color azul marino con lámparas termoiónicas rojas. Evidentemente, se ponía lo primero que encontraba. Casi toda la habitación estaba ocupada por un banco de tocadiscos y un armario lleno de camisas limpias.
Cuando la reconoció, dejó de pasearse y se quitó las gafas, convirtiéndose, así, de una criatura que veía, en una criatura que tenía fe. Lise, la oficina abarrotada, los sándwiches de ángulos bien delimitados y la bandeja con ropa blanca apropiada para los directores y jefes se volvieron manchas de luz y sombra. Para Lise, que miraba aquellos ojos de avellana, los ojos de un niño resuelto a no parpadear por miedo a perderse algo, se transformó en alguien que no podía hacerle daño y que pedía protección para que no le hicieran daño. El efecto, sin embargo, no estaba planeado: lo producía inconscientemente. Los viejos bragueteros y babosos del edificio envidiaban el éxito al que él parecía dar muy poca importancia.
—Les llora en el hombro, ¿sabes? —decían—. Pero creo que es ingeniero de formación.