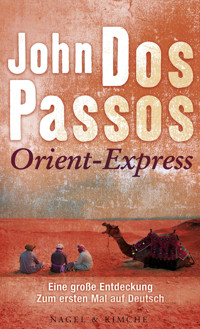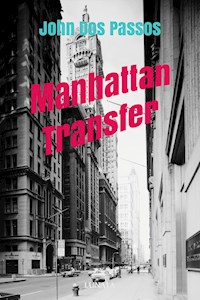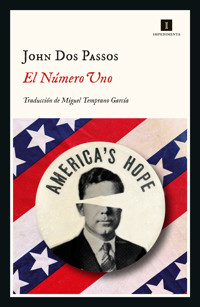
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
Chuck Crawford es político de profesión, sureño, tramposo y adúltero. Dos Passos retrata al político populista que inspiraría «Todos los hombres del rey» de Penn Warren.
Homer T. Crawford es un auténtico animal político. Es número uno en popularidad, contactos y favores. Número uno también en corrupción, demagogia y escándalos privados. Con la ayuda de un asesor de campaña, consigue el cargo de senador y pronto aspirará a la presidencia de Estados Unidos. Como haría Robert Penn Warren con «Todos los hombres del rey», Dos Passos esboza en esta obra una ácida caricatura de la figura de Huey Long, senador del estado de Luisiana en los años 30, y de su mano emprende un tortuoso recorrido por los lodazales de la corrupta política americana. Un relato en el que Crawford y sus secuaces saltan de las páginas del libro a las imágenes de nuestros telediarios sin tener que cambiarse de corbata.
CRÍTICA
«El de Chuck T. Crawford es el retrato del demagogo más ruidoso y mejor descrito de la literatura estadounidense.»—Time
«Con la sensibilidad de un poeta, Dos Passos nos hace ver y sentir las calurosas tardes de las llanuras de Texas, el aire sofocante del valle del Potomac en una noche de verano, la humeante degradación de las habitaciones de hotel en las que Chuck planea sus campañas y olvida a su esposa y a sus hijos.» —The New York Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1
CUANDO TE PONES A BUSCARLO, al final el pueblo siempre es alguien, tal vez un trabajador:
un hombre solo, que conduce una grada de discos, que da gritos a pleno pulmón a una yunta de mulas rebeldes (la que le da más guerra es la de fuera, huraña y caprichosa, que frunce los belfos negros y muestra los dientes amarillos en un intento de morder el cuello polvoriento de la mula más cercana); es marzo y el viento seca los nudillos agrietados de la mano que sujeta las riendas; las palancas traquetean; debe de haber un tornillo suelto debajo del asiento; es difícil seguir en línea recta sobre los surcos, pues la estructura de hierro unida con alambre da tumbos contra los duros terrones;
es marzo, el sol calienta y el viento seco raspa la piel y eriza los jirones de cielo color huevo de petirrojo reflejados en los charcos a lo largo del sendero que corta en línea recta desde el buzón al pie de la cerca de alambre hasta la casa de ventanas lisas que se alza inclinada hacia atrás como una mula encabritada:
un hombre de unos veinte años, tal vez, de cuello huesudo, enrojecido y arrugado por la intemperie que asoma del jersey deshilachado, con el ceño fruncido bajo la gorra de visera azul, que conduce el tintineante montón de hierro y acero sobre los terrones endurecidos (la tierra es arcillosa y antes de que acabara de ararla en invierno cayeron varios aguaceros):
un hombre solo con una yunta de mulas rebeldes y el campo arado rodeado de maleza por tres lados y el cielo lleno de mirlos que dan vueltas, se desperdigan y aterrizan tras él para picotear a toda prisa entre los surcos nuevos; mientras grita, tira de las riendas para dar la vuelta al llegar a la cerca y aplasta los tallos pardos y las vainas plateadas de los hierbajos del año anterior, y los mirlos se asustan, alzan el vuelo en círculo, motas negras contra los níveos bloques de nubes que flotan como hielo a la deriva entre los rápidos azules y ventosos del cielo;
cada vez que pasa por delante de la puerta de la cocina hay más ropa secándose en la cuerda; a veces ve a su mujer, con las pinzas de madera en la boca, forcejear con una sábana húmeda, u oye los gritos del niño de dos años o el débil llanto del recién nacido;
al dirigirse hacia la carretera ve los hilos que penden de un poste a otro y los camiones y los coches rápidos y brillantes y los carricoches viejos que se arrastran como moscas verdes por el alféizar de la ventana;
cada vez que pasa por la puerta de la cocina llega a sus oídos el sonido de la radio, voces que anuncian el precio del ganado en Kansas City, del grano en Chicago, los resultados del fútbol, las noticias de la guerra, la suave frase de un discurso gubernamental, el swing que gimotea entre el humo de una pista de baile en algún lugar donde todavía es de noche,
la voz directa de tú a tú de un candidato que quiere ser elegido,
voces que anuncian ofertas, amenazan con enfermedades, ofrecen gangas y engatusan con oportunidades,
voces de las gargantas guturales de locutores en estudios de cristal más allá del cielo, de las nubes, de los mirlos y del viento,
que golpean los oídos y se desvanecen en los olvidadizos recovecos del cerebro
atento al borde del surco y la yunta de mulas rebeldes y la mujer que tiende la colada y la tos ferina del niño
y el débil llanto del recién nacido en su cuna mojada.
NIÑO POBRE
TYLER SPOTSWOOD SE ESTABA DEVANANDO LOS SESOS. Una gota de sudor le corría entre los omoplatos hasta el lugar donde la camisa mojada se pegaba a su columna vertebral. Soltó el cuaderno de notas, se recostó en la silla y se quedó contemplando el techo. El zumbido del ventilador eléctrico de la habitación del hotel le daba sueño. Hacía mucho calor esa noche.
El tartajeo de la máquina de escribir lo despertó con un sobresalto. Empezó a caerse hacia atrás, pero recobró el equilibrio de un salto y aterrizó sobre la planta de los pies con la silla en una mano, igual que un acróbata al terminar una pirueta. Se frotó los ojos y fue al otro lado de la habitación, donde Ed James estaba encorvado sobre una máquina portátil a la luz de una lámpara con pantalla de flecos. Enseguida vio que Ed estaba escribiendo, una y otra vez: «Ha llegado el momento de que las personas de buena fe acudan en ayuda del partido».[1]
Ed se quitó la visera verde y se secó la calva con un pañuelo. Alzó su cara de luna para mirar a Tyler con los ojos redondos y enrojecidos.
—¿Acaso es culpa mía —preguntó con voz quejosa— que una casa de huéspedes al lado de la vía del tren no sea el mejor sitio para gestar un futuro presidente?
—Te equivocas, Ed —respondió Tyler. Empezó a andar nervioso de aquí para allá—. Pero ¡si Chuck Crawford nació en el seno mismo del pueblo americano…! Ya verás cuando lo conozcas… Yo, desde luego, ya te he dicho lo mucho que lo admiro… De lo contrario, te aseguro que no estaría ahora en Washington. Lo que quiero que entiendas es que Chuck es uno de esos que da igual donde nazcan porque siempre será el sitio adecuado, ¿comprendes?
—Bueno, políticamente, Texarcola tiene sus ventajas… Está en dos estados.
—Ed, lo malo de ti es que has vivido demasiado tiempo en el Este… Te has vuelto cínico… Has olvidado cómo piensa la gente allí.
Tyler se detuvo detrás de la silla de Ed y encendió un cigarrillo. Frunció el ceño, bajó la vista y observó su calva, el rostro sonrosado, surcado de arrugas y cubierto de gotitas de sudor, los hombros rollizos y pecosos que asomaban por debajo de la camiseta y las manos sin vello que se cernían indecisas sobre las teclas de la máquina de escribir. Los hombros de Ed habían empezado a estremecerse. Cuando se volvió, Tyler reparó en que tenía la cara convulsionada de risa.
—Venga ya, Toby, a ver si ahora voy a ser yo el yanqui —balbució en cuanto pudo recobrar el aliento—. Vamos, hombre, nací y me crie allí. Yo soy esa gente.
Tyler tampoco pudo contener la risa.
—Bueno, reconozco que yo no soy ni una cosa ni la otra. —Bostezó—. Lo que pasa es que no duermo lo suficiente, como cualquiera que intente seguirle el ritmo a Chuck Crawford… Aun así, quiero que prepares una especie de borrador. Ya completarás los hechos con lo que diga Chuck.
Ed soltó una risita.
—¿Hechos, dices?
—Ed… Chuck es un gran hombre. Algún día será presidente de los Estados Unidos.
—Ya, como todos.
Tyler notó que lo invadía el malhumor igual que el mal sabor de una resaca. Fue a la ventana para tratar de dominarse. El ruido resbaladizo de los coches llegó por la densa noche de mayo desde las carreteras que seguían el cauce del río donde los faros formaban un túnel luminoso que se retorcía a través del follaje. Junto con el olor asfixiante a gas etílico y gasolina quemada llegó un aroma de savia de hojas marchitas y hierba pisoteada que le recordó a la ropa interior femenina. Lanzó la colilla del cigarrillo con el pulgar y el índice y observó la estela de chispas rojizas que dejó antes de perderse de vista.
—Toby —se oyó a sus espaldas la voz conciliadora de Ed—, ¿es que no quieres que disfrute con mi trabajo?
—Siempre se me olvida que no lo conoces… Vamos a pedir algo de beber, por el amor de Dios…
Cuando Tyler volvió del teléfono, Ed lo estaba esperando con una hoja en blanco en la máquina de escribir.
—Bueno, nació en 1898 en Texarcola…, estudió en la escuela pública… ¿Cómo era su padre?
—Conocí al viejo Andrew Crawford cuando pensaba dedicarme al negocio de la madera con Jerry Evans… Unos años antes, había sido un picapleitos de pueblo bastante bueno, pero era muy testarudo y siempre andaba metido en líos. Los predicadores decían que era ateo…, ya sabes…, siempre dispuesto a abrazar la causa más absurda… Un agnóstico de aldea. La pobre señora Crawford no tuvo buena suerte. Seguro que había veces en las que pensaba que el diablo en persona iría a llevarse al viejo. Pero él era muy popular entre algunos tipos del pueblo. Participaba en todas las campañas políticas locales y tenía muchos seguidores. Lo recuerdo soltando un discurso en la trastienda de la mercería de Ed Seafort con un sombrero polvoriento en la cabeza y un hilillo de jugo de tabaco a cada lado de la barbilla.
La máquina de escribir de Ed estaba tamborileando.
—Estupendo… —dijo Ed—, uno de los míos —añadió con amargura.
—La señora Crawford era una mujer más bien triste. Su madre provenía de una antigua familia dueña de una plantación en Georgia, y se había casado con un predicador ambulante. Era una persona leída, pese a ser tan religiosa. Chuck aprendió mucho de ella. Imagino que eran la familia más culta del pueblo, aunque su situación era más bien apurada, por decirlo suavemente. Más de un día no tenían ni para comer. Chuck empezó a ganarse la vida nada más cumplir los diez años
—¿La madre vive todavía?
—Vive con unos parientes en Indian Springs. Chuck hace todo lo que puede por ella.
—Es una suerte. Una madre anciana y presentable puede resultarle muy útil si llega a ser una figura nacional.
A Tyler se le tensaron de rabia los músculos de la mandíbula.
—Ed —empezó a decir con voz solemne—, si no fuese porque sé que harás un buen trabajo…
—Claro que haré un buen trabajo… Pero que escriba la autobiografía de alguien no significa que… Caramba, si no le viera el lado gracioso, ya estaría muerto.
—Ya verás cuando lo conozcas.
—Lo de los padres suena bien… Me da que lo voy a pasar en grande escribiendo este libro.
—Él te lo contará todo… Lo único que tienes que hacer es juntar los párrafos.
Ed soltó una especie de bufido, aunque sin apartar la vista del teclado.
Acababan de beber el primer trago de whisky con soda cuando sonó el teléfono. Tyler hizo una sonriente reverencia ante el auricular al reconocer la voz de Sue Ann.
—Hola, Tyler, ¿qué tal os va? —parloteó ella sin aliento—. Menuda cena. Me llevé un susto de muerte. Estaba allí el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Tendrías que haber visto a Chuck… Estaba guapísimo con su esmoquin… Como un niño pequeño comiéndose un helado con el maestro. Al salir, nos ofrecimos a llevar al senador Johns en coche a casa y Chuck lo convenció para que venga hoy. Así que vamos a ser unos cuantos. Me voy a pasar para hablar un momento con vosotros antes de entrar.
—Aquí estaremos, Sue Ann. —Tyler colgó el teléfono. Volvió con Ed y se plantó detrás de su silla—. Era Sue Ann… Aún no te he hablado de ella.
—¿La señora Crawford?
Tyler asintió vigorosamente.
—Es una mujer muy inteligente. Fueron juntos a la universidad… Los dos estudiaron derecho y aprobaron el examen del Colegio de Abogados la misma semana. Ella era Jones en el primer bufete de Chuck: Crawford y Jones.
—¿De dónde es?
—De un pueblecito de la franja de Oklahoma… Si no nos hubiese puesto firmes cuando más falta nos hacía, Chuck no estaría hoy donde está y yo tampoco. Va a venir un instante antes de llevarnos a la suite. El senador Johns está con ellos… Y el senador no se tomaría la molestia de venir si creyese que Chuck no era más que un palurdo, ¿no te parece?
Mientras hablaba, Tyler se había inclinado sobre el cajón de la cómoda para sacar una camisa limpia. Con la camisa en la mano, apuró el whisky de un trago y entró en el baño a lavarse la cara. Ed siguió escribiendo a máquina. Cuando Tyler salió a anudarse la pajarita azul ante el espejo de la cómoda se detuvo un instante y se quedó mirando su rostro flaco y amarillento de cejas rectas y negras. Tenía bolsas debajo de los ojos y un principio de arrugas en las mejillas. No le gustaba el aspecto de su cara. Tenía el blanco de los ojos enrojecido. «Otra vez estoy bebiendo más de la cuenta», se dijo.
Llamaron a la puerta de la habitación. Ed se levantó de un salto, cogió la camisa de la silla donde la había puesto a secar delante del ventilador eléctrico y se metió corriendo en el baño. Cuando Tyler abrió la puerta se encontró a Sue Ann fresca como una lechuga con un vestido de fiesta verde con frunces en las mangas y en la falda. En el extremo del escote tostado por el sol llevaba prendido el broche de diamantes en forma de corona que Chuck le había comprado el día que cerró su primer gran negocio petrolífero. Se había ondulado el espeso cabello rubio para la cena, pero ya empezaba a deshacérsele el peinado.
—Tyler —dijo frunciendo las cejas como cuando insistía en algún detalle legal—, tenemos que conseguir un fotógrafo… Es la oportunidad ideal para que Homer se fotografíe con el senador.
Tyler entró delante de ella en la habitación y sacó el reloj.
—En esta ciudad va a estar complicado, Sue Ann.
—Pero Homer es noticia —chilló ella.
—Eso creemos nosotros, pero ellos todavía no… A lo mejor Ed conoce a alguno… Yo no me llevo bien con ninguno… Oye, Ed. —Ed salió del baño, pulcro y sonrosado con una chaqueta de seda cruda—. Sue Ann, te presento a Eddy James.
Sue Ann había ido al vestidor para tratar de arreglarse un poco el pelo. Movió la cabeza hacia la imagen de Ed en el espejo y correspondió a la presentación.
—Tendrá que perdonarme, señor James —murmuró con las horquillas en la boca—. Para nosotros Tyler es como un hermano. —Estaba intentando colocar en su sitio los mechones rebeldes, y al final no tuvo más remedio que soltarse las dos largas trenzas y volver a enrollárselas sobre la cabeza—. El senador se llevaría un susto de muerte si me viera aparecer con las trenzas sueltas… Mi padre decía siempre que le daría un disgusto de muerte si me cortara el pelo y ahora Homer opina igual, pero no imagina usted el trabajo que me da… —Se puso las últimas horquillas y se volvió hacia ellos—. Señor James, ¿cree usted que podría traernos algún fotógrafo de prensa?
—No hay quien los pille, pero lo intentaré.
Ed cogió el teléfono y se apoyó encorvado contra la pared. Sue Ann fue hacia la puerta dando saltitos como una niña que vuelve a casa de la escuela. Al llegar se detuvo.
—Bueno, muchachos, dejo en vuestras manos lo del fotógrafo. Me da igual si tenéis que pegarle fuego al hotel para que venga. El senador va a comerse un sándwich con nosotros. Le pasa como a Homer, es incapaz de comer en las cenas formales… Homer tenía tanto miedo del presidente del Tribunal Supremo que no pudo probar bocado… En fin, no hagamos esperar al senador. Siempre se vuelve a casa a las diez y media… No se os ocurra llegar oliendo a alcohol… Ya sabéis cómo es el senador para esas cosas… Vamos, daos prisa.
En cuanto la puerta se cerró a sus espaldas, Tyler entró en el cuarto de baño, se llenó la boca de un colutorio de color rosa, hizo gárgaras y lo escupió con cierta violencia en el lavabo.
Cuando salió, Ed acababa de colgar el auricular. Estaba acalorado y sudoroso.
—Kleinschmidt viene, pero no va a salir gratis… Tendrás que inventarte algo.
—Buen trabajo, Ed. Sue Ann decía… —dijo, empezando a tartamudear un poco—. Hay una botella de colutorio en el baño. Ya sabes que el senador está radicalmente en contra de la bebida.
Ed echó la cabeza atrás y se rio enfadado.
—No tengo que darle un beso, ¿no? Venga ya, que no es el primer senador que conozco… Nací en este país.
Tyler se ruborizó.
—Estamos todos un poco nerviosos porque queremos que a Chuck le vaya bien… Al fin y al cabo, el de hoy ha sido su primer discurso importante en el Congreso.
Ed estaba secándose la cara y la nuca con una toalla.
—El discurso lo ha bordado —murmuró—, pero ya podría haber escogido un día un poco más fresco… Anda, vamos.
Los dos recorrieron despacio, para no empezar a sudar otra vez, la mullida moqueta del pasillo. Nada más doblar la esquina, pasados los ascensores, oyeron la voz de Chuck al otro lado de una puerta abierta un poco más adelante. Fuera, un camarero estaba aliñando una ensalada, inclinado sobre un carrito de servicio. En mitad del vestíbulo, un botones con un telegrama en una bandeja contemplaba boquiabierto el montante de la puerta. Empezaron a distinguir lo que decía:
—¿Qué sentido tiene que un millón de personas en este país lo tengan todo mientras los otros ciento diecinueve millones van desnudos, pasan hambre y viven en la miseria? Va contra el sentido común y contra la religión revelada. ¿Acaso no nos dice la Biblia, senador, que repartamos los frutos de la tierra equitativamente entre todo el mundo? Levítico 25, versículo 23.
Al oír el deje metálico y familiar de su voz, Tyler sintió por un segundo la misma oleada de fe, cálida y relajante para los músculos, que había sentido la primera vez que lo había oído en una tribuna pública. Le entusiasmaba la voz de Chuck. Justo después, como le sucedía siempre que acudía a su encuentro, lo acometió la fría duda de cómo lo recibiría: ¿lo miraría a los ojos sonriendo, o con esa expresión dura de superioridad jerárquica que se alzaba como un cristal opaco entre los dos? Tyler no era especialmente susceptible, pero joder…
La voz continuó citando la Biblia:
—«La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es; y vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo…» y el resto de ese capítulo.
Tyler empujó a Ed y se abrió paso por delante de una pareja de ancianos con pinta de palurdos que se habían parado dubitativos en el umbral mirándose a la cara con ojos perrunos y llorosos, y de un segundo camarero que esperaba inmóvil en el centro de la sala con una bandeja llena de cubiertos y de teteras metálicas blancas en equilibrio a la altura del hombro derecho.
Homer T. Crawford, con el rostro rubicundo en sombra excepto por un rayo de luz que iluminaba sus ojos saltones, estaba sentado entre Sue Ann y el senador detrás de una enorme mesa redonda con el mantel muy bien planchado, sobre la que brillaba la reluciente cubertería del hotel y grandes jarras de agua llenas de hielo centelleante. Se había desabrochado el cuello de la camisa almidonada y su cabello negro parecía húmedo y despeinado.
—Tengo la profunda convicción, senador, de que en la Biblia hay ideas económicas más radicales que las que hayan podido imaginar esos rusos rojos.
Su forma de decirlo hizo que Sue Ann y el senador estallaran en carcajadas. Chuck echó la cabeza atrás, desternillándose de risa, y empezó a meterse un sándwich de tres pisos en la boca con una mano y a recoger con la otra los trozos de pollo y jamón que se le caían a cada mordisco. Mientras comía, no apartó los ojos saltones de color gris azulado del rostro alargado y sin arrugas del senador Johns, que guardaba un sorprendente parecido con las fotos de los periódicos. El senador tenía sobre la frente despejada un mechón de cabello blanco que se estremecía cada vez que se reía. Sue Ann daba sorbitos de una taza de café que sostenía con el dedo meñique doblado, y se reía como una colegiala.
El camarero aprovechó aquella pausa para entrar en la sala como una bala y el botones lo siguió arrastrando los pies y mirando a Chuck tan fijamente que tropezó con una silla. Tyler cogió el telegrama sin mirarlo.
Chuck vio a Tyler y a Ed James y con la mano que sostenía el sándwich los invitó a sentarse a la mesa.
—Camarero —masculló con la boca llena—, traiga más sándwiches para estos caballeros.
Tyler hizo un esfuerzo por disimular la sensación de ser un perro meneando la cola. Mientras acercaba un par de sillas, tuvo tiempo de echar un rápido vistazo al rostro de Ed para ver qué impresión le había causado Chuck, pero su sonrisa no delataba nada.
—En un país donde hay demasiada comida, demasiada ropa y demasiadas casas, senador, no se me ocurre otra explicación que la codicia y la usura para que haya tanta gente desnuda y sin hogar… Abuelo —Chuck se dirigió de pronto al anciano flaco de la puerta—, ¿sabría usted decirme cuánta gente en su pueblo ha tenido que dejar su casa y ponerse a recorrer el país en busca de trabajo porque eran vagos e inútiles y cuántos porque los ha obligado el sistema?
—Es difícil decirlo, señor Crawford…
—Nada de «señor Crawford», ni aquí ni en la Cámara de Representantes… Yo no soy más que el bueno de Chuck Crawford, el que le echaba una mano con las tareas las mañanas de frío mientras su señora preparaba el desayuno, y ahora aquí estoy, haciendo tareas para el pueblo americano. Senador, permítame presentarle al señor y la señora Price, de Oklahoma… No son electores míos, pero sí auténticos labradores que cultivan su propia tierra y antiguos amigos míos, y hay millones como ellos. Quiero presentarles a un gran y honesto mandatario de nuestro país.
Los Price se adelantaron a trompicones y estrecharon tensos la mano a todo el mundo.
—En fin, gracias por venir, abuelo, y gracias también a usted, señora. Siempre me gusta ver a gente de verdad. Tendrán que disculpar que siga comiendo, pero es la única oportunidad que tengo… Y también que lleve este uniforme, pero es que tenía que ver al presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos… Y ahora debo seguir conversando con el senador acerca del estado de la nación.
Los Price empezaron a abrirse paso hacia la salida. Chuck bebió un gran trago de café y se apartó de la mesa con las mejillas hinchadas.
—Ya ve, senador, qué vida llevo. Mi puerta está abierta día y noche. Creo que la gente tiene derecho a acceder a sus representantes en el Congreso y fuera de él. Ha sido así desde que empecé a dedicarme a la vida pública. Igual que cuando vendía quincalla por los caminos. A Sue Ann, por ejemplo, la conocí en un concurso de pelar patatas, y ha sido para mí la mayor ayuda que jamás haya tenido un joven de pueblo que lo que más quería en el mundo era formarse como es debido…
—Caramba, Homer Crawford, pero si yo no he pelado una patata en mi vida… Era un concurso de hacer barquillos y tú me intentaste vender el molde de hierro más malo y más viejo del mundo —protestó Sue Ann con voz chillona.
Chuck volvió a echar atrás la cabeza y se rio hasta que empezó a toser y farfullar:
—Bueno, muchachos, las bebidas corren de mi cuenta —dijo—. Senador, sírvase otra taza de café.
De pronto, su rostro adoptó un gesto serio y se volvió hacia Ed James.
—Señor James, tengo entendido que ha venido a verme porque quiere escribir mi vida y mi biografía. Pues deje que le diga algo: mi vida no ha empezado todavía. Está en manos del pueblo americano. No será usted ni ningún otro quien escriba la vida de Homer T. Crawford. La introducción la ha escrito la gente normal de mi pueblo y, si Dios me da fuerzas, los mejores capítulos todavía están por llegar.
Una chispa divertida apareció en los ojos grises y vidriosos del senador Johns.
—Cuando era joven —dijo— a eso lo llamábamos tener aspiraciones.
—Claro, señor Crawford, solo tenía pensado escribir una especie de retrato del congresista adolescente.
—Escríbalo todo en primera persona, ¿me oye? —rugió Chuck—. Yo lo hago todo en primera persona.
Tyler estaba empezando a temer que el senador Johns se llevara una impresión equivocada. Nunca lograría acostumbrarse a la forma que tenía Chuck de hablar de todo delante de cualquiera. Había empezado a toquetear nervioso su pitillera cuando sonó el teléfono. Se apresuró a responder, aliviado de tener algo que hacer. Era el fotógrafo, estaba en el vestíbulo. Tyler le pidió que subiera. Al colgar el auricular reparó en que Sue Ann se había vuelto hacia él con aire de preocupación. Asintió con la cabeza. Ella alzó la mirada y sus labios pronunciaron algo como «¡Gracias a Dios!».
El senador se había puesto en pie y estaba diciendo que había pasado un rato muy agradable, pero que ya iba siendo hora de volver a casa. Mientras Tyler iba al salón contiguo en busca del sombrero panamá y el bastón del senador, Sue Ann y él cruzaron una mirada de inquietud. Cuando regresó, Chuck se había colocado entre el senador y la puerta y se estaba explayando sobre lo mucho que había hecho por la conservación de los recursos naturales en su estado natal durante la última legislatura.
—El pueblo americano —gritaba— ha recibido la mayor herencia del mundo y la ha despilfarrado como el bracero negro que se juega a los dados lo que ha ganado recogiendo algodón, y los peores no han sido los pobres… Cuando un pobre va de caza sólo mata lo que se va a comer… Sabe muy bien cuánto escasean las cosas. En cambio, las grandes corporaciones, las empresas madereras y petrolíferas, solo piensan en las altas finanzas y en comprarse casas lujosas en Francia, yates y cosas por el estilo.
En el umbral había tres jóvenes pálidos, delgados y sudorosos con trajes negros. Sue Ann, que se las había arreglado para situarse detrás del senador, hizo el gesto de estrecharse las manos en dirección a Tyler. El ayudante del fotógrafo empezó a desempaquetar sus bártulos. El fotógrafo avanzaba ya con el flash plateado y arrugado en alto. El senador frunció los labios con gesto contrariado y se dirigió hacia la puerta, pero Chuck lo agarró con fuerza de la mano y empezó a decirle que llevaba todo el día intentando conseguir un plato de papada de cerdo con nabos verdes, lo mejor para refrescar la sangre con un tiempo tan agobiante, pero no había un solo restaurante en Washington que sirviera comida sencilla como la del pueblo. El senador se rindió. Un camarero le ofreció la carta y el senador, con la expresión de un niño a quien han dado con engaños una cucharada de aceite de ricino, permitió que volvieran a sentarlo a la mesa mientras Chuck la aporreaba con el puño, señalaba el plato vacío y fingía regañar al camarero porque en ese hotel no servían papada de cerdo con nabos. Entretanto, los fotógrafos iban y venían alegremente por la sala; el rostro demacrado del aspirante a fotógrafo se había animado como si pensara que tal vez en esa ocasión conseguiría una primera plana. Sue Ann volvió a soltar una risita. Una vez concluido todo, Chuck acompañó al senador a la puerta sin soltarlo, para que el fotógrafo tuviera ocasión de sacar unas últimas instantáneas de los dos dándose la mano.
—Senador, tiene usted que perdonarme por tenderle esta pequeña trampa —estaba diciendo Chuck—. Los muchachos me hacen favores y de vez en cuando me gusta corresponder… Disculpe usted al viejo Chuck, ha sido sin mala intención. Es usted el hombre más difícil de fotografiar de Washington y para esos chicos una fotografía suya equivale a un aumento de sueldo… Una fotografía del senador Johns es una noticia de primera página… ¿Verdad, chicos? —Los chicos asintieron vigorosamente y Chuck y Sue Ann escoltaron al senador hasta el ascensor.
Chuck volvió sonriente con el brazo alrededor de la cintura de Sue Ann.
—Esta vez sí que hemos conseguido que el viejo bailara al son de nuestra música… Espero que la noticia no se quede en la mesa de la redacción.
—Con lo de la papada de cerdo y los nabos, me extrañaría —respondió Ed James.
Chuck se volvió y fue directo hacia él como si fuese a darle un puñetazo.
—Señor James, ya sé que piensa que son monsergas y charlatanería de demagogo… Pero permita que le explique por qué lo hago. Yo vengo de un sitio donde hay mucha gente pobre que no come como es debido… Esa gente escucha lo que digo porque sabe que soy su amigo… Por eso, siempre que tengo ocasión, hablo de nabos, de caldo de verduras y de ensaladas… Muchos de ellos piensan que si el viejo Chuck come esas cosas tal vez valga la pena probarlas, y así toman las vitaminas necesarias y demás.
—Señor Crawford —dijo Ed con la más amable de las sonrisas—, objeción retirada.
El fotógrafo terminó de recoger sus bártulos y Ed los cogió a él y al periodista del brazo y los llevó al ascensor tras decirles algo al oído, primero a uno y luego al otro. Entretanto, Chuck estaba apoyado en el quicio de la puerta con las mejillas contraídas escuchando lo que le decían dos hombres altos con sombreros tejanos. Sue Ann se desplomó en un sillón demasiado mullido y le susurró a Tyler con una sonrisa:
—Por fin podemos descansar.
Tyler asintió vagamente; estaba pensando en cuándo podría pedir una copa.
Chuck volvió a la sala con un papel en la mano en el que había apuntado alguna cosa.
—Tengo aquí unos cuantos nombres más para el archivo, ¿te encargas tú, Sue Ann?
Sue Ann se puso en pie con un bostezo y alargó el brazo para coger el papel.
—Bueno, señorita, ya puede irse a la cama —dijo Chuck con voz amable rozándole la frente con los labios—. Los chicos y yo vamos a corrernos una juerga.
—No hagáis nada que yo no haría —respondió Sue Ann un poco mareada.
Cuando salieron del vestíbulo del hotel a la densa noche veraniega, Chuck gritó:
—Dile adónde ir, Toby. —Se metió en el taxi, se arrellanó en el asiento con el sombrero panamá caído sobre la nariz y puso los pies sobre el trasportín. Antes de que Tyler y Ed James tuviesen tiempo de instalarse en el asiento a su lado, empezó a hablar con voz monótona—: Lo primero que recuerdo haber hecho para ganarme la vida es vender periódicos. Mis padres no tenían ni un centavo. Así que, si quería dinero, tenía que salir a buscarlo. En aquel entonces el quiosquero del pueblo era un viejo con una pata de palo. Decía que había perdido la pierna combatiendo en el río en la batalla de Vicksburg, pero luego supe que se había emborrachado y lo había atropellado un tren de mercancías; el caso es que siempre me enviaba a la estación a buscar el New Orleans Picayune y los periódicos de San Luis, y a veces me dejaba al cuidado de la tienda. Tenía una tiendecita en State Line Avenue con un letrero que decía «Artículos»… Durante mucho tiempo creí que se refería a los artículos que la gente escribía en todos esos libros, periódicos y revistas… Os lo juro.
El chófer pisó el freno y el taxi se detuvo con una sacudida justo a tiempo para no chocar contra un tranvía amarillo que giró en la vía hacia Connecticut Avenue. Una vaharada de aire caliente les llevó el olor del asfalto, el metal caliente y la maleza.
—Eh, amigo, mira por dónde vas y deja de escuchar lo que no te incumbe —gritó Chuck.
—Disculpe, señor —dijo el taxista—. Es que yo también empecé vendiendo periódicos. ¿No le parece una coincidencia? Aunque está claro que usted ha llegado mucho más lejos, señor, de lo contrario estaría usted al volante y yo iría detrás soltando discursos.
—No te preocupes, amigo —respondió riéndose Chuck—. En este país hay sitio para todo tipo de gente.
—Claro —respondió el taxista—, y la mayoría están haciendo cola en la beneficencia.
—Eso es lo que queremos cambiar, amigo. ¿Alguna vez has oído hablar de Homer T. Crawford? Pues es quien va a cambiar todo eso… Deja que te diga una cosa —continuó, dándole un golpecito a Ed James en la rodilla—: creo que fui el único crío de los Estados Unidos de América que se llevó una paliza por ir a la escuela dominical, no por no ir, sino por ir… Mi padre era un hombre muy testarudo… No es que fuese ateo, eso me consta, pero simpatizaba con Bob Ingersoll, Brann el iconoclasta y esa gente… Para él un cura era tan diabólico como él para el cura. Cuando lo pienso ahora comprendo que era muy estrecho de miras. Mi pobre madre iba a la iglesia metodista. Siempre decía que lo había dado todo por Andrew Crawford y que desde luego no pensaba dejar también su religión; y razón no le faltaba, porque mi padre era un picapleitos muy listo, pero también el hombre más terco y obstinado de la Confederación, tanto que más de una vez salió perjudicado. La mitad de las veces que consiguió ganar un juicio acabaron expulsándolo de la sala por discutir con el juez acerca de la Constitución y la religión revelada. Se le fue más dinero en multas por desacato que lo que pudiera ganar como abogado, casi todos sus clientes eran gente pobre y nunca los apremió con la factura… El caso es que mi madre y yo nos confabulamos para que pudiese asistir a la escuela dominical. Todos los demás críos volvían a casa con estampitas que habían ganado en concursos, iban al campo de merienda y demás, y a mí me daba rabia no poder acompañarlos, imaginaba que la escuela dominical debía de ser algo divertidísimo. Así que empecé a ir a hurtadillas y a mi padre le contábamos que había ido a pescar. Pensamos que mentir por una buena causa como esa no sería pecado… Pero un día me pilló cuando volvía con los demás chicos andando muy ufano con el cuello de la camisa limpio, el catecismo debajo del brazo y una cinta azul en el ojal; me llevó a casa, me metió en el cobertizo y me propinó la peor paliza que me han dado jamás. Siempre dijo que había sido el mayor disgusto de su vida. Casi me mata. Desde aquel día, nunca volvimos a llevarnos bien. Pero te digo una cosa: me llevé todos los premios de la escuela dominical por memorizar las Escrituras… Madre mía… En aquellos tiempos habría sido capaz de aprenderme de memoria la guía telefónica… Me sabía las genealogías, las palabras de los profetas y el Cantar de los Cantares; eso me vino muy bien luego, cuando empecé a correr detrás de las faldas.
Tyler, sentado en el trasportín junto a los pies de Chuck, no cabía en sí de alegría; Chuck se estaba explayando y Ed James tomaba nota de todo. Aquello empezaba a funcionar. Solo tres tragos de whisky, se iba diciendo, para quitarse aquella sensación de estar hecho un trapo, y luego se iría a casa y se metería en la cama. Era agradable ir traqueteando en aquel taxi, que la pálida luz de las farolas y las sombras de los árboles le acariciaran la cara, cruzar las calles amplias cubiertas de follaje, compacto y esponjoso contra las luces y el tráfico y las aceras vacías y las casas bajas de ladrillo tenuemente iluminadas. La noche rezumaba ese aroma marchito del verano que le recordaba el olor del cuerpo de una mujer debajo de la ropa interior.
Chuck estaba empezando a contar cómo había ayudado al cura a conseguir las vidrieras emplomadas de la primera iglesia metodista, allá en su pueblo, cuando el taxi se detuvo junto a un bordillo muy iluminado delante del restaurante y el portero abrió la puerta. Chuck salió disparado y entró dando grandes zancadas por la puerta basculante, seguido de cerca por Ed James. Mientras Tyler buscaba la cartera para pagar, el taxista se volvió y preguntó:
—Disculpe, señor, ¿quién es ese?
—El congresista Crawford, Homer T. Crawford… Creemos que llegará lejos en esta ciudad.
—Desde luego labia no le falta.
—Un día de estos dará un discurso en la radio… Acuérdese de escucharle.
Tyler subió a toda prisa las escaleras hacia el frescor y el humo del restaurante climatizado. Se detuvo un instante en la puerta, aturdido por las luces rosadas y el zumbido de la música, y contempló la confusión de rostros, bocas fruncidas en torno a cigarrillos, hombros desnudos, gafas, calvas y nucas. Chuck y Ed se habían instalado en un rincón detrás de una mesa grande. Chuck estaba hablando y Ed ya había sacado el cuaderno de notas.
—… yo solo iba por ahí charlando con la gente. Congeniaba mucho con el dueño de la fábrica de helados porque le había hecho ganar un buen dinero vendiendo su mercancía en el instituto. Me habían elegido animador de los eventos deportivos, así que lo arreglé para que solo se vendieran sus helados. El día que el viejo doctor Wisdom organizó una fiesta para recaudar fondos para sus vidrieras fue un gran día para mí; no creo que hubiese cumplido aún los dieciséis. El dueño de la fábrica de helados era un italiano llamado Rosa, sus hijos hoy tienen un emporio en todo el estado. Convencí al viejo de que regalara el helado el día de la fiesta del doctor, aunque no sabéis lo que me costó. El viejo Rosa era un buen tipo, pero no entendía eso de dar las cosas gratis… Decía que sería su ruina…, pero no lo fue. Luego comprobó que cuanto más helados regalaba, más compraba la gente.
—Es verdad —dijo Ed James con una risa amable—. Me acuerdo del viejo Rosa. Montó un negocio en Horton hace unos años.
—Ese mismo era. El caso es que conseguí que todos los predicadores del pueblo asistieran a la recaudación de fondos para las vidrieras… Les dije que les conseguiría helados gratis para todas sus meriendas y demás. El más duro de roer fue el cura católico, el padre Scalise. Pero al final los tuve a todos comiendo de mi mano como buenos cristianos… Y ahí siguen las vidrieras en la iglesia… Oye, Toby, ¿nos trae el camarero las bebidas o no…? De tanto hablar se me ha quedado la boca seca… Eso es, chico, whisky, soda, hielo y demás, y deja la botella, por favor… Lo que aprendí en la escuela dominical…, aparte de la sagrada Biblia, que es la mejor educación del mundo…, es que la gente tiene la imaginación llena de pequeñas alambradas… Lo que hay que hacer cuando quieres convencer a alguien de algo es dar vueltas hasta encontrar un hueco en la alambrada… Si intentas pasar por encima de un alambre de espino, acabas con un roto en los pantalones. Y te digo otra cosa que aprendí de la Biblia en la escuela dominical: los hijos de Israel tuvieron que enfrentarse a los mismos problemas que tenemos en este país, y la religión cristiana es el modo en que resolvieron esos problemas. El hombre corriente es obcecado y estrecho de miras, ¿no? Tiene la mente llena de alambradas. Pero allí de donde usted y yo venimos, señor James…, en eso que los listillos de las revistas del Este llaman el Cinturón de la Biblia…, ahí la gente saca sus cercas y sus vallas precisamente de la Biblia… Y con el tiempo me di cuenta de que la mejor forma de entenderse con ellos es citarles las Escrituras por su bien. Aprendí más ayudando a organizar la fiesta benéfica del viejo doctor Wisdom que con todos los estudios que tantos esfuerzos me costaron después… Me ha valido miles de dólares. Y una vez superadas esas cercas, es como cuando domas a un potrillo, lo puedes montar con facilidad… Os estaba hablando de aquel cura… El hombre estaba convencido de que yo era de la piel del demonio…, supongo que porque no sabía latín…, pero os digo una cosa: cuando llegó la hora de ponerme a estudiar y tuve que buscar a alguien lo bastante loco para prestarme un poco dinero, ¿sabéis quién me lo prestó? Pues el viejo cura católico. Se arremangó la sotana y sacó un billetero gastado y grasiento de los pantalones, vaya que sí. Yo no sabía que los curas llevasen pantalones. Pensaba que llevaban faldas como los escoceses… Sacó dos billetes de cien…, la cantidad más grande que yo había visto hasta ese día…, y dijo: «Tómalos, hijo mío, y ya me los devolverás cuando puedas». Nunca he disfrutado tanto como cuando le devolví la deuda al viejo. No tenía dinero en efectivo, así que le pagué con unas acciones petrolíferas en las que yo estaba interesado… La cara que puso al verlas… Ya sabéis lo que piensan algunos de las acciones petrolíferas… Pero antes de morir ese cura vendió sus acciones por mil quinientos dólares… Si hubiese sabido que iban a subir tanto, no se las habría dado.
Todos se rieron y Tyler sirvió otra copa para cada uno. Era la tercera y empezaba a sentirse un poco más animado; lo de la autobiografía de Chuck había sido idea suya y la cosa iba bien con Ed. Sin duda era el más indicado para escribirla.
—Esa historia del cura es un imán de votos —le susurró a Ed mientras Chuck hacía una pausa para beber un trago de whisky—. En unas elecciones, arrastró a las urnas a todo un convento de monjas.
—Como es lógico, procuro aderezarla un poco —explicó humildemente Chuck— según la clase de público a quien se la esté contando.
A Ed James le brillaban los ojos. Imprimió al vaso un leve movimiento circular para mezclar el hielo y el whisky.
—Es estupenda —dijo.
—De la vida de Chuck tiene que salir una historia que lean millones de personas —exclamó Tyler, dando un puñetazo en la mesa que hizo tintinear los vasos—. Quiero que todo el país conozca a Homer T. Crawford tan bien como lo conocen en su pueblo.
—Un hombre de verdad —respondió Ed James.
Cuando quiso darse cuenta, Tyler se había servido otra copa de whisky. Por primera vez se sintió a la altura de la situación. Lo apuró de un trago. Era whisky del malo, pero su calor desató el nudo que tenía en el estómago y se extendió agradablemente por su cuerpo. Fingió haber probado solo un sorbo y rellenó las copas de todo el mundo, incluida la suya.
Chuck continuó hablando:
—En la universidad las pasé canutas para comer, me entra hambre solo de pensarlo. Intenté introducir el helado del viejo Rosa, pero los fabricantes locales tenían acaparado el mercado y la cosa no cuajó. Después, conseguí un trabajo de dependiente en una ferretería, pero lo malo era que no me dejaba tiempo para estudiar y empecé a quedarme atrás en todas las asignaturas. Estaba a punto de abandonar y el decano me tenía ya en la lista negra cuando convocaron un concurso de oratoria. El asunto era si la nacionalización de los ferrocarriles perjudicaría los intereses generales del público. El decano me tenía por un paleto miserable y al principio ni quería dejarme participar. El caso es que pedí prestados los cinco dólares de la matrícula a una chica a la que conocía y que me tenía un poco de lástima, fui a la biblioteca y leí todos los libros y periódicos que encontré sobre ferrocarriles desde la invención de la máquina de vapor en adelante… Me tocó argumentar en contra de la nacionalización… y me puse a recitar todos esos libros, estatutos y estadísticas desde el estrado como un puñetero loro… Les hablé a los jueces hasta quedarme sin aire… Estaba demasiado asustado para dejar de hablar… En fin, gané el debate por mayoría… Cien dólares de premio… Cuando terminé y vi a todo el mundo gritando y aplaudiendo, comprendí que había defendido la postura equivocada. Desde entonces he estado convencido de la necesidad de nacionalizar los ferrocarriles… Después de aquello, todo fue poco para el bueno de Chuck en la universidad. Me apuntaron al equipo de oratoria, me llevaban de animador a los eventos deportivos y me admitieron en tantas hermandades que llegué a creerme el amo del mundo. Sin embargo, todo eso costaba dinero y yo no tenía ni para comer, así que empecé a firmar pagarés, ¿qué iba a hacer? Intenté ganar un poco de calderilla trabajando de mecanógrafo, pero no me sirvió de nada y una noche tuve que salir de la ciudad a toda prisa en un tren de mercancías. Volví a la franja de Oklahoma y estuve una temporada cargando cajas en un almacén… Pero desde crío sabía que eso no era para mí, así que les convencí de que me dejaran ir por los caminos vendiendo sus artículos de cocina. Lo malo era que yo no tenía coche… Ya sabéis que un vendedor tiene que tener un buen coche, y yo acababa de cumplir diecinueve años y parecía más joven por mucho que me dejara crecer el bigote…
De pronto fue la hora de cerrar y el camarero les llevó la cuenta a la mesa.
—Bueno, ¿dónde vamos ahora, chicos? —canturreó Chuck.
—No podemos irnos aún, tengo que oír el final de la historia —dijo muy serio Ed.
Tyler respondió que conocía un local tranquilo y agradable.
Chuck guiñó un ojo.
—Este Toby tiene una agenda como para quedarse bizco.
Todos rieron.
Al bajar las escaleras, Chuck rozó a Tyler con el hombro.
—¿Cuánto tienes? —le preguntó por la comisura de los labios.
—Bastante. Pensé que nos haría falta.
—Mejor dámelo, o acabarás como una cuba.
—Imposible… Solo llevo tres.
—Vamos, Toby, yo guardo la pasta.
Tyler sacó un par de billetes de veinte de un fajo que a continuación le entregó a Chuck sin decir palabra. Los billetes de veinte los dobló con cuidado y los metió en la cartera. Empezaron a arderle las mejillas. Chuck dijo en tono amable:
—Así puedes desentenderte de los gastos, ¿comprendes, Toby?
Tyler no respondió, cruzó muy envarado la acera y se metió en un taxi.
Se sentó en el trasportín encorvado sobre las rodillas y se quedó mirando fijamente las anchas calles asfaltadas y vacías sin prestar atención a lo que decían los otros dos. Cuando el taxi se detuvo, se apeó y contempló el confuso remolino de polillas y escarabajos que zumbaban y revoloteaban en torno a una farola. Los escarabajos le recordaron la soledad que había sentido de niño en esas calurosas noches de Washington, la sensación de quedarse sin energías, la sensación de que detrás de las fachadas de ladrillo y los árboles sudorosos no había nada, de que no había a dónde ir, nada que hacer. La sensación de necesitar una mujer. Había logrado escapar y no le habían faltado mujeres. Pero lo había echado todo a perder y ahora había vuelto, y estaba de nuevo a las órdenes de ese cabrón bocazas. Esclavizado como un negro por ese hijo de puta y ¿para qué? No había nacido quien le dijera cuántas copas se podía beber. No se sentía así desde que su padre le regañaba de niño por escabullirse para ir a jugar a la pelota. Debía de ser esa asquerosa ciudad. Lo único que podía hacer uno allí era beber. No, no se iba a emborrachar; sabía controlarse.
El taxi se había ido. Chuck y Ed habían entrado ya. Llamó al timbre de la puerta junto a la enorme ventana de cristal esmerilado donde decía «Restaurante Italiano». Salió a abrir un tipo gordo en camiseta interior.
—Señor Spotswood, ¿cómo está? Sus amigos ya están sentados… Por favor, no se queden mucho… Es muy tarde.
—Hace demasiado calor para dormir —gruñó Tyler mientras seguía al hombre por un pasillo que olía a ajo y vino rancio hasta una salita con una mesa cuadrada cubierta con un hule amarillo decorado con rosas rojas.
Chuck y Ed James habían pedido una botella de whisky y un sifón de soda. No había nadie más. Parecía que se estaban entendiendo de maravilla.
—¿Este es tu local tranquilo, Toby? Me recuerda a los tiempos de la prohibición. —Chuck le dedicó una sonrisa amistosa.
—Estabas tan absorto contemplando la naturaleza que entramos sin ti —añadió Ed con una risa que pareció un relincho.
—Vaya cómo huele a cerrado el local tranquilo —respondió malhumorado Tyler.
Nada podía hacer callar a Chuck.