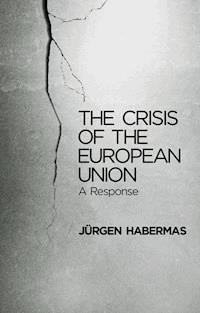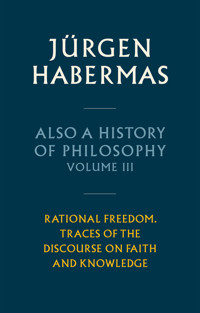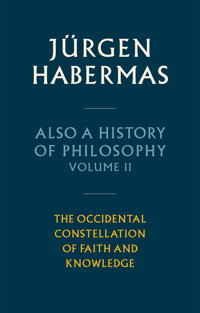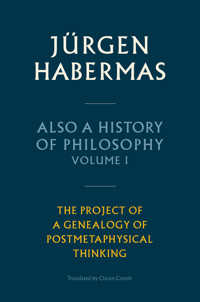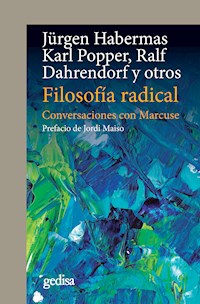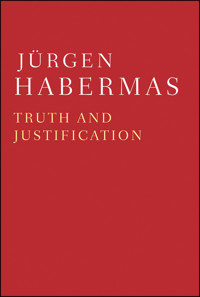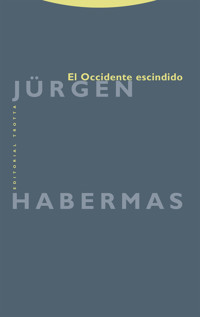
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Estructuras y procesos. Filosofía
- Sprache: Spanisch
Occidente está escindido, aunque se pensaba unido. Sin embargo, no es el peligro del terrorismo internacional lo que ha causado este proceso, sino una política del gobierno de Estados Unidos que ignora el derecho internacional, margina a las Naciones Unidas y parece dispuesta a asumir el coste de una ruptura con Europa. Pero la escisión recorre también la propia Europa y los Estados Unidos. Así, el compuesto en el que se ha basado el occidentalismo de la República Federal de Alemania desde Adenauer se disgrega en sus dos elementos: la adaptación oportunista al poder hegemónico se separa de la orientación intelectual y moral en valores de la cultura occidental. ¿Es posible en el contexto de la política internacional actual una vinculación a principios de derecho que venza la lógica del poder? La presente obra reúne los trabajos de Jürgen Habermas surgidos a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, entre ellos un inédito y extenso ensayo sobre el futuro del proyecto kantiano de un orden cosmopolita. Pues la propuesta de Kant sólo podrá proseguirse si Estados Unidos regresa al internacionalismo que defendió enérgicamente después de las dos guerras mundiales y asume de nuevo su función histórica pionera en el camino de la evolución del derecho internacional hacia una situación cosmopolita.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El Occidente escindido
El Occidente escindido
Pequeños escritos políticos X
Jürgen Habermas
Traducción de José Luis López de Lizaga
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOS Serie Filosofía
Primera edición: 2006
Segunda edición: 2009
Tercera edición: 2024
Título original: Der gespaltene Westen. Kleine Politische Schriften X
© Editorial Trotta, S.A., 2006, 2009, 2024 http://www.trotta.es
© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2004
© Giovanna Borradori, para Fundamentalismus und Terror, 2001
© José Luis López de Lizaga, traducción, 2006
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-1364-288-8 (edición digital e-pub)
ÍNDICE
Prefacio
I. TRAS EL 11 DE SEPTIEMBRE
1. FUNDAMENTALISMO Y TERROR
2. ¿QUÉ SIGNIFICA EL DERRIBO DEL MONUMENTO?
II. LA VOZ DE EUROPA EN LA POLIFONÍA DE SUS NACIONES
3. EL 15 DE FEBRERO, O LO QUE UNE A LOS EUROPEOS
Prólogo
Astucias de una identidad europea
Raíces históricas de un perfil político
4. ¿EL NÚCLEO EUROPEO COMO CONTRAPODER? ACLARACIONES
5. RETICENCIAS GERMANO-POLACAS
6. ¿ES NECESARIA LA FORMACIÓN DE UNA IDENTIDAD EUROPEA? ¿Y ES POSIBLE?
I.
II.
III.
III. MIRADAS SOBRE UN MUNDO CAÓTICO
7. UNA ENTREVISTA SOBRE LA GUERRA Y LA PAZ
IV. EL PROYECTO KANTIANO Y EL OCCIDENTE ESCINDIDO
8. ¿TIENE TODAVÍA ALGUNA POSIBILIDAD LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL?
Introducción
I. Sociedad mundial políticamente constituida vs. república mundial
1. El derecho internacional clásico y la «igualdad soberana»
2. La paz como implicación de la libertad sujeta a leyes
3. Del derecho de los Estados al derecho de los ciudadanos cosmopolitas
4. ¿Por qué el «sucedáneo» de la asociación de naciones?
5. La engañosa analogía del estado de naturaleza
6. Poder estatal y Constitución
7. Política interior mundial sin gobierno mundial
8. Constitución supranacional y legitimación democrática
9. Tendencias favorables
II. Constitucionalización del derecho o ética liberal de la potencia mundial
1. La historia del derecho internacional a la luz del desafío actual
2. El poder de la nación: Julius Fröbel antes y después de 1848
3. Kant, Woodrow Wilson y la Sociedad de Naciones
4. La Carta de las Naciones Unidas: ¿una «Constitución de la comunidad internacional»?
5. Tres innovaciones en el derecho internacional
6. Las dos caras de la guerra fría
7. Los ambivalentes años noventa
8. Agenda de reformas
9. La constelación postnacional
III. Visiones alternativas de un nuevo orden mundial
1. ¿Se ha producido tras el 1 de septiembre un retroceso dela política de Estados Unidos en materia de derecho internacional?
2. Las debilidades del liberalismo hegemónico
3. El diseño neoliberal y el postmarxista
4. ¿Kant o Carl Schmitt?
Procedencia de los textos
PREFACIO
No es el peligro del terrorismo internacional lo que ha escindido a Occidente, sino una política del actual gobierno de Estados Unidos que ignora el derecho internacional, margina a las Naciones Unidas y está dispuesta a asumir el coste de una ruptura con Europa.
Está en juego el proyecto kantiano de suprimir el estado de naturaleza entre los Estados. No son fines políticos superficiales lo que divide a los espíritus, sino uno de los más grandiosos esfuerzos de civilización del género humano. El ensayo que da título a este libro pretende recordarlo.
Por supuesto, la escisión recorre también Europa y Estados Unidos. En Europa esta escisión inquieta sobre todo a quienes se han identificado durante toda su vida con las mejores tradiciones estadounidenses: las raíces de la Ilustración política de la época en torno a 1800, la rica corriente del pragmatismo y el internacionalismo que retornó después de 1945.
En Alemania, el abandono sin tapujos de estas tradiciones funciona como un papel de tornasol. El compuesto químico en el que se ha basado el occidentalismo de la República Federal desde la época de Adenauer se disgrega hoy en sus dos elementos: por un lado, la adaptación oportunista al poder hegemónico que durante la guerra fría acogió a Europa bajo su escudo atómico; y por otro, e inconfundiblemente distinta de lo anterior, la vinculación intelectual y moral a los principios y convicciones fundamentales de una cultura occidental a la que hay que agradecer la autocomprensión normativa de una República Federal que finalmente ha llegado a ser liberal.
También quisiera recordar esta diferencia. El estudio sobre la constitucionalización del derecho internacional me proporciona una ocasión para reunir algunos trabajos ya publicados que iluminan la relación de esta cuestión con el objetivo de la unificación de Europa.
Starnberg, enero de 2004
JÜRGEN HABERMAS
I
TRAS EL 11 DE SEPTIEMBRE
1
FUNDAMENTALISMO Y TERROR1
Pregunta: ¿También usted considera lo que hoy solemos llamar el 11 de septiembre un «acontecimiento sin igual», un acontecimiento que transforma radicalmente la comprensión de nosotros mismos?
Jürgen Habermas: Permítame decir de entrada que respondo a sus preguntas cuando ya han transcurrido tres meses desde el acontecimiento. Quizás sea bueno mencionar el trasfondo de mis propias experiencias. Desde comienzos de octubre he pasado unos dos meses en Manhattan. Debo confesar que, de algún modo, esta vez me he sentido más extranjero que en todas mis estancias anteriores en la «capital del siglo XX», una ciudad que me fascina desde hace más de tres décadas. El ambiente había cambiado, y no sólo por el patriotismo de banderas agitadas y un tanto desafiante (United we stand, «Unidos resistiremos»), ni sólo por la inusitada exigencia de solidaridad y la correspondiente suspicacia hacia cualquier presunto «antiamericanismo». La impresionante generosidad americana hacia los extranjeros, el encanto del abrazo solícito, a veces también orgulloso, esta mentalidad grandiosamente abierta y cordial parecían haber dado paso a una leve desconfianza. ¿También nosotros, que al fin y al cabo no habíamos estado allí, nos pondríamos incondicionalmente de su parte? Incluso quienes, como yo mismo, disfrutan de un «historial» libre de toda sospecha entre sus amigos americanos, debían ser cuidadosos con las críticas. Desde la intervención en Afganistán, en las conversaciones políticas se notaba de pronto cuándo los que conversaban eran exclusivamente europeos (o israelíes).
Por otra parte, experimenté in situ todo el peso del acontecimiento. El horror ante esta desgracia literalmente caída del cielo (y la vileza de espíritu que alentó este atentado alevoso) se sentía aquí de un modo muy diferente de como parecía desde Europa, y lo mismo sucedía con la depresión que se abatió sobre la ciudad. Todos los amigos y colegas recordaban exactamente dónde estaban aquella mañana poco después de las nueve. En una palabra, sobre el terreno he aprendido a comprender mejor la sensación de gravedad y trascendencia histórica que resuena todavía en la pregunta que usted me hace. También entre la gente de izquierdas se ha extendido mucho la conciencia de haber asistido a un cambio de época. No sé si el gobierno era algo paranoico o sólo temía a su propia responsabilidad. En cualquier caso, aún ardía el rescoldo de las repetidas y totalmente imprecisas advertencias de nuevos atentados terroristas y los llamamientos sin sentido (be alert, «permanezcan alerta»), un miedo difuso y un estado indeterminado de alerta; es decir, exactamente lo que se proponían los terroristas. En Nueva York la gente parecía estar preparada para lo peor. Como si se tratase de algo obvio hasta cierto punto, se atribuyeron los atentados con ántrax (o el accidente aéreo de Queens) a las maquinaciones diabólicas de Osama Bin Laden.
Dado este trasfondo, podrá usted comprender cierto escepticismo. Para un diagnóstico a largo plazo, ¿es realmente tan importante lo que nosotros, los contemporáneos, experimentamos en el momento en que tienen lugar los acontecimientos? Si, como muchos creen, el ataque terrorista del 11 de septiembre constituyese una cesura en la «historia universal», debería resistir la comparación con otros acontecimientos de trascendencia universal. Para establecer esa comparación no sería adecuado recurrir a Pearl Harbour, sino sobre todo a los sucesos de agosto de 1914. Con el estallido de la primera guerra mundial llegó a su fin una época pacífica y que, retrospectivamente, nos parece hasta cierto punto ingenua. Los acontecimientos de 1914 inauguraron una época de guerra total y de opresión totalitaria, de barbarie mecanizada y de genocidio burocrático. Es verdad que en aquella época se había extendido algo así como un presentimiento. Pero sólo retrospectivamente podremos reconocer si el simbólico derrumbamiento de las fortalezas capitalistas del sur de Manhattan significa una cesura tan profunda, o si esta catástrofe sólo ha confirmado, con un dramatismo inhumano, la vulnerabilidad de nuestra compleja civilización, una vulnerabilidad de la que somos conscientes desde hace tiempo. Salvo en casos como la Revolución francesa (Kant habló en seguida de un «signo histórico» que señalaba una «tendencia moral del género humano»), es decir, cuando se trata de sucesos menos inequívocos, sólo la historia efectual decide acerca de la magnitud de un acontecimiento histórico.
Más adelante quizás sea posible situar en el 11 de septiembre la causa de algunos procesos importantes. Pero no sabemos cuál de los muchos escenarios que hoy se dibujan alcanzará realmente el futuro. La frágil coalición contra el terrorismo que ha formado astutamente el gobierno de Estados Unidos podría, en el mejor de los casos, favorecer el tránsito del derecho internacional clásico a una situación de derecho cosmopolita. La conferencia sobre Afganistán en el Petersberg*, que señaló la dirección correcta bajo el patronato de las Naciones Unidas, fue al menos un signo esperanzador. Pero los gobiernos europeos han fallado completamente. Es evidente que son incapaces de ver más allá de sus narices nacionales para al menos respaldar como europeos a un Powell contra los partidarios de la línea dura. El gobierno Bush parece proseguir de forma más o menos imperturbable el curso autista de la política de una superpotencia agredida. Sigue oponiéndose a la constitución de un Tribunal Penal Internacional, y en su lugar confía en sus propios tribunales militares, que vulneran el derecho internacional. Se niega a firmar la convención contra las armas biológicas. Ha anulado unilateralmente el Tratado ABM y cree absurdamente que el 11 de septiembre ratifica su plan de erigir un escudo antimisiles. El mundo se ha vuelto demasiado complejo para este unilateralismo apenas disimulado. Aunque Europa no logre sacar fuerzas para desempeñar la función civilizadora que hoy recae sobre ella, la potencia ascendente que es China y la descendente que es Rusia no se plegarán sin más al modelo de la pax americana. En lugar de las acciones policiales en las que habíamos puesto nuestras esperanzas durante la guerra de Kosovo, hay guerras otra vez; guerras que se desarrollan en el más novedoso nivel técnico, pero al viejo estilo.
La miseria del Afganistán destruido recuerda imágenes de la guerra de los Treinta Años. Naturalmente que había buenas razones, también buenas razones normativas, para derrocar por la fuerza el régimen talibán, que oprimía brutalmente al conjunto de la población, no sólo a las mujeres. Ese régimen se opuso a la exigencia legítima de entregar a Bin Laden. Pero sigue siendo una imagen moralmente obscena la asimetría entre la concentrada fuerza destructiva de los enjambres de misiles que surcaban el aire elegantemente dirigidos por control remoto, y en la tierra el salvajismo arcaico de las hordas de guerreros barbudos pertrechados con kalashnikovs. Y tanto más obscena parece esta imagen cuando se recuerda la violenta historia colonial de este país, los trazados geográficos arbitrarios, y su continua instrumentalización en el juego de las grandes potencias. Pero los talibanes ya son historia.
—Sí, nuestro tema es el terrorismo, que el 11 de septiembre adquirió ciertamente una cualidad nueva...
—Es nuevo el monstruoso hecho mismo. No me refiero sólo al procedimiento de los terroristas suicidas, que convirtieron en proyectiles vivos aquellos aviones con los tanques de combustible llenos y a sus rehenes; ni siquiera me refiero únicamente al inasimilable número de víctimas o a la dramática magnitud de la destrucción. Es nueva la fuerza simbólica de los objetivos alcanzados. Los terroristas no sólo derrumbaron las torres físicamente más altas de Manhattan, sino que destruyeron un icono del patrimonio de imágenes de la nación estadounidense. Sólo en el fervor patriótico posterior se pudo reconocer la posición central que había adquirido en la imaginación de todo un pueblo ese punto de la silueta de Manhattan que atraía inevitablemente la mirada, esa vigorosa encarnación de potencia económica y voluntad de futuro. Pero también es nueva la presencia de las cámaras y de los medios de comunicación, que convirtieron en tiempo real el acontecimiento local en un acontecimiento global (y al conjunto de la población mundial en un estupefacto testigo ocular). Quizás pueda decirse que el 11 de septiembre es el primer acontecimiento de la historia universal en sentido estricto: el impacto, la explosión, el lento desplome: todo eso, que increíblemente ya no era Hollywood, sino una cruel realidad, sucedió literalmente ante los ojos de la esfera pública mundial. Dios sabe que el colega y amigo que vio explotar el segundo avión en los pisos superiores desde la azotea de su casa en Duane Street, a pocos metros del World Trade Center, vivió desde luego algo diferente de lo que yo viví en Alemania ante la pantalla del televisor, pero no vio nada diferente.
Por supuesto, la observación de un acontecimiento único no basta para explicar por qué decimos que el terrorismo ha adquirido una cualidad nueva. A este respecto, me parece relevante sobre todo una circunstancia: no se sabe realmente quién es el adversario. La persona de Osama Bin Laden cumple más bien una función sustitutoria. Así lo muestra la comparación con partisanos o terroristas comunes, digamos los que operan en Israel. También éstos operan a menudo de forma descentralizada, en unidades pequeñas y con autonomía para tomar decisiones. También en estos casos falta una concentración de fuerzas armadas o un centro organizativo, cosas ambas que ofrecerían objetivos fáciles para un ataque. Pero los partisanos luchan por la conquista del poder con fines políticos declarados y en un territorio conocido. Esto los diferencia de los terroristas dispersos globalmente, organizados en redes que siguen los principios de los servicios secretos y que a lo sumo permiten reconocer ciertos motivos fundamentalistas, pero que no siguen ningún programa que pretenda algo más que destruir y provocar inseguridad. El terrorismo que desde ese día asociamos al nombre de Al Qaeda hace imposible identificar al adversario y estimar el riesgo de forma realista. Esta inasibilidad le confiere una cualidad nueva.
Es cierto que la indeterminación del riesgo pertenece a la esencia del terrorismo. Pero los escenarios de una guerra biológica o química que han dibujado hasta el mínimo detalle los medios de comunicación norteamericanos, o las especulaciones sobre las estrategias del terrorismo nuclear, sólo delatan la incapacidad del gobierno para determinar siquiera la magnitud del riesgo. No se sabe si hay algo de verdad en todo eso. En Israel uno sabe qué puede pasar cuando sube a un autobús, entra en unos grandes almacenes o permanece en una discoteca o un lugar público, y con cuánta frecuencia sucede. En Estados Unidos o en Europa no puede acotarse el riesgo; no existe ninguna estimación realista del modo, la magnitud o la probabilidad del riesgo, ni tampoco una delimitación de las regiones que podrían verse afectadas.
Esto conduce a una nación amenazada, que sólo puede reaccionar a esos riesgos indefinidos con los medios del poder organizado del Estado, a la penosa situación de incurrir posiblemente en una reacción excesiva, sin poder saber que la reacción es excesiva, dada la insuficiencia de las informaciones de que disponen los servicios secretos. De esta forma, el Estado corre el riesgo de quedar en ridículo al exhibir la inadecuación de sus medios: tanto por una militarización de las medidas de seguridad en el interior que amenaza el Estado de derecho, como por la movilización hacia el exterior de un poder tecnológico y militar abrumador, a la vez desproporcionado e ineficaz. Por motivos perfectamente transparentes, el ministro de Defensa Rumsfeld advirtió una vez más de posibles atentados terroristas indeterminados a mediados de diciembre, en la conferencia de la OTAN en Bruselas:
Cuando contemplamos la destrucción que han causado en Estados Unidos, podemos imaginar lo que podrían causar con armas nucleares, químicas o biológicas en Nueva York o Londres, París o Berlín (Süddeutsche Zeitung del 19 de diciembre de 2001).
Otra cosa son las medidas necesarias, pero sólo eficaces a largo plazo, que el gobierno de Estados Unidos adoptó inmediatamente después del atentado: la formación de una coalición mundial de Estados contra el terrorismo, el control eficaz de los flujos financieros sospechosos y de las conexiones bancarias internacionales, la organización de redes para el intercambio de información entre los servicios secretos nacionales y la coordinación a nivel mundial de las investigaciones policiales correspondientes.
—Si es cierto que el intelectual es una figura con rasgos específicos desde un punto de vista histórico, ¿cumple una función especial en el contexto al que nos estamos refiriendo?
—Yo diría que no. También esta vez han reaccionado los escritores, filósofos, humanistas, científicos sociales y artistas que suelen pronunciarse en otras ocasiones. Ha habido el usual inventario de razones a favor y en contra, la misma maraña de voces con las consabidas diferencias nacionales en lo tocante al estilo y la resonancia pública; algo no muy distinto de lo que sucedió durante la guerra del Golfo o la de Kosovo. Quizás las voces estadounidenses se han hecho oír más rápido y más alto que en otras ocasiones, y al final han sido también algo más patrióticas y más conformistas con su gobierno. Incluso los liberales de izquierdas parecen estar, por el momento, de acuerdo con la política de Bush. Las decididas posiciones de Richard Rorty no son, si no me equivoco, completamente atípicas. Por otra parte, los críticos de la intervención en Afganistán partieron de pronósticos falsos en su estimación pragmática de las perspectivas de éxito. Pues esta vez hacían falta conocimientos especializados en cuestiones militares y geopolíticas, además de conocimientos históricos y antropológicos algo remotos. No es que yo haga mío el prejuicio antiintelectualista según el cual a los intelectuales les falta normalmente el imprescindible saber de los expertos. Cuando uno no es economista, también se abstiene de juzgar acerca de interrelaciones económicas complejas. Pero por lo que respecta a los asuntos militares, es evidente que los intelectuales no se comportan de manera distinta a la de los demás estrategas de tertulia.
—En el discurso que pronunció en la iglesia de San Pablo*se refirió usted al fundamentalismo como a un fenómeno específicamente moderno. ¿Por qué?
—Eso depende, naturalmente, de cómo se quiera emplear el término. El adjetivo «fundamentalista» tiene una resonancia peyorativa. Con él designamos una mentalidad que se empeña en imponer políticamente sus propias convicciones y razones, incluso cuando éstas son cualquier cosa salvo universalmente aceptables. Esto vale especialmente para los dogmas religiosos. Por supuesto, no debemos confundir la dogmática y la ortodoxia con el fundamentalismo. Toda doctrina religiosa se apoya en un núcleo dogmático de verdades de fe. Y a veces existe una autoridad, como el papa o la Congregación católica para la doctrina de la fe, que establece cuáles son las concepciones que se apartan de este dogma y, por tanto, de la ortodoxia. Una de esas ortodoxias sólo se vuelve fundamentalista cuando los defensores y representantes de la fe verdadera ignoran la situación epistémica de una sociedad pluralista en lo tocante a las cosmovisiones e insisten (incluso con violencia) en la imposición política y el carácter universalmente vinculante de su doctrina.
Las doctrinas proféticas que surgieron en la época axial fueron hasta el comienzo de la Modernidad religiones universales, también en el sentido de que pudieron difundirse en los horizontes cognitivos de un imperio que desde dentro se percibía como difusamente omniabarcante. El «universalismo» de los imperios antiguos, desde cuyos centros parecían desvanecerse los límites periféricos, ofreció la perspectiva básica adecuada a la pretensión de validez exclusiva de las religiones universales. Pero en las condiciones del acelerado crecimiento de complejidad característico de la Modernidad, ya no se puede mantener ingenuamente tal pretensión de verdad. En Europa los antagonismos de las creencias confesionales y la secularización de la sociedad han obligado a la fe religiosa a reflexionar sobre su posición no exclusiva dentro de un universo discursivo limitado por el saber profano de las ciencias y compartido con otras religiones. Naturalmente, el trasfondo de una conciencia reflexiva que hace suya esta doble relativización de la propia posición no debería conllevar una relativización de las propias verdades de fe. El avance reflexivo de una religión que ha aprendido a mirarse con los ojos de las otras ha tenido importantes implicaciones políticas. Hoy los creyentes pueden comprender por qué deben renunciar a la fuerza, y muy especialmente a la fuerza estatalmente organizada, para imponer sus pretensiones de fe. Sólo este impulso cognitivo ha hecho posible la tolerancia religiosa y la separación entre la religión y un poder estatal que se mantiene neutral en relación con las cosmovisiones.
Cuando un régimen contemporáneo como Irán se niega a llevar a cabo esta separación, o cuando ciertos movimientos de inspiración religiosa aspiran a reinstaurar una forma islámica de teocracia, consideramos esto como fundamentalismo. Yo explicaría esta mentalidad endurecida fanáticamente partiendo de la represión de disonancias cognitivas. Esta mentalidad se hace necesaria cuando se proclama el retorno a la exclusividad de posiciones de fe premodernas en las condiciones cognitivas de un saber cientificista del mundo y de un pluralismo de cosmovisiones; es decir, cuando ya hace tiempo que se ha perdido la inocencia de la situación epistémica de una perspectiva omniabarcante sobre el mundo. Esta posición provoca disonancias cognitivas porque las complejas condiciones de vida de las sociedades pluralistas ya sólo son compatibles con un estricto universalismo del respeto igual a todos, ya se trate de católicos o protestantes, musulmanes o judíos, hindúes o budistas, creyentes o no creyentes.
—Entonces, ¿en qué se diferencia el fundamentalismo islámico que vemos hoy de otras corrientes y prácticas fundamentalistas muy anteriores, por ejemplo la caza de brujas en los albores de la Edad Moderna?
—Probablemente hay un motivo que vincula los dos fenómenos que usted ha mencionado, y es la reacción de rechazo y temor que provoca el violento desarraigo de las formas de vida tradicionales. Es posible que ya entonces la incipiente modernización política y económica provocase esos temores en algunas regiones de Europa. Naturalmente, hoy nos encontramos en un estadio completamente diferente, con la globalización de las inversiones directas y de los mercados, especialmente de los mercados financieros. Las cosas también son distintas en la medida en que, desde entonces, la sociedad mundial se ha escindido en países ganadores, beneficiarios y perdedores. Para el mundo árabe, Estados Unidos es la fuerza impulsora de la modernización capitalista. Con su avanzado desarrollo, al que es imposible dar alcance, y su abrumadora superioridad tecnológica, económica y político-militar, la superpotencia es una humillación para la propia autoestima y al mismo tiempo un modelo secretamente admirado. El mundo occidental en su conjunto sirve como chivo expiatorio para las experiencias de pérdida, sumamente reales, que sufre una población arrancada de sus tradiciones culturales en el curso de procesos de modernización radicalmente acelerados. Lo que en Europa, en circunstancias más favorables, pudo experimentarse a pesar de todo como un proceso de destrucción creadora, no ofrece en otros países la perspectiva de una compensación perceptible, ni siquiera en las próximas generaciones, para el dolor que provoca la descomposición de las formas de vida tradicionales.
Así pues, se puede comprender psicológicamente que la reacción de rechazo se alimente de fuentes espirituales que movilizan contra el poder secularizador que Occidente posee a escala mundial un potencial que, al parecer, en Occidente se ha perdido. El furioso recurso fundamentalista a una forma de fe a la que la Modernidad no ha arrancado todavía ningún proceso de autorreflexión, ninguna diferenciación de una interpretación del mundo separada de la política, obtiene su plausibilidad precisamente del hecho de alimentarse de una sustancia que parece faltarle a Occidente. Pues lo cierto es que Occidente sólo sale al encuentro de otras culturas, que deben su perfil a la impronta de alguna de las grandes religiones universales, con una cultura consumista caracterizada por un materialismo que lo nivela todo, y cuya fuerza irresistible resulta irritantemente banalizadora. Admitámoslo: Occidente se presenta realmente en una forma que ha perdido su núcleo normativo mientras apenas tenga presente, al hablar de derechos humanos, algo más que la exportación de las libertades de mercado y en su propio territorio se limite a dar libre curso a la división neoconservadora del trabajo entre el fundamentalismo religioso y la secularización vaciadora.
—Desde un punto de vista filosófico, ¿le parece a usted obvio que el terrorismo es en última instancia un acto político?
—No en el sentido subjetivo en el que Atta le daría a usted una respuesta política, ese egipcio procedente de Hamburgo que pilotaba el primero de los dos aviones de la catástrofe. Pero, así y todo, el fundamentalismo islámico actual elabora también motivos políticos. En todo caso, no hay que pasar por alto los motivos políticos que hoy nos salen al paso en la forma del fanatismo religioso. Esto se corresponde con el dato de que algunos de los terroristas que hoy se lanzan a la «guerra santa» fueron hace pocos años nacionalistas seculares. Cuando uno examina las biografías de esa gente, descubre continuidades notables. La decepción que han producido los regímenes autoritarios de signo nacionalista puede haber contribuido a que hoy la religión ofrezca un nuevo lenguaje para las antiguas orientaciones políticas; un lenguaje que, a la vista está, resulta subjetivamente más convincente.
—¿Qué entiende usted realmente por terrorismo? ¿Tiene sentido diferenciar el terrorismo nacional y el terrorismo global?
—El terrorismo de los palestinos tiene, a este respecto, algo en cierta medida anticuado. Lo que le importa a este terrorismo es causar el mayor daño posible, es la aniquilación indiscriminada de enemigos, de mujeres y niños. Cobrarse una vida por cada vida perdida. Difiere del terrorismo que aparece en la forma paramilitar de la guerra de guerrillas. Éste ha marcado el aspecto de muchos movimientos de liberación nacional de la segunda mitad del siglo XX, y hoy caracteriza, por ejemplo, la lucha independentista de los chechenos. En comparación con estas formas, el terrorismo global que culmina en el atentado del 11 de septiembre tiene los rasgos anarquistas de una revuelta impotente, en la medida en que se dirige contra un enemigo que, en los términos pragmáticos de la acción orientada a un fin, es absolutamente invencible. El único efecto posible es el horror y la inquietud del gobierno y la población. Desde un punto de vista técnico, la elevada vulnerabilidad de nuestras complejas sociedades ofrece, ciertamente, ocasiones ideales para una interrupción puntual de procesos normales, una interrupción que con pocos medios puede lograr efectos considerablemente destructivos. El terrorismo global lleva ambas cosas al extremo: la falta de objetivos realistas y el cínico abuso de la vulnerabilidad de sistemas complejos.
—¿Hay que diferenciar el terrorismo de los crímenes comunes y de otras formas de violencia?
—Sí y no. Desde un punto de vista moral no hay disculpa para ningún acto terrorista, no importa por qué motivos o en qué situación se cometa. Nada nos da derecho a «asumir el coste» de la vida y el sufrimiento de otros en nombre de fines que hemos elegido nosotros. Cada asesinato es un asesinato de más. Pero desde un punto de vista histórico, el terrorismo se sitúa en contextos diferentes de aquellos en los que se sitúan los crímenes con los que tienen que habérselas los tribunales penales. A diferencia de los asuntos privados, el terrorismo merece interés público y requiere un tipo de análisis distinto del que requiere un crimen pasional. De lo contrario no estaríamos haciendo esta entrevista. La diferencia entre el terror político y el crimen común se ve claramente cuando un cambio de régimen lleva al poder a antiguos terroristas y los transforma en respetados representantes de su país. Por supuesto, sólo pueden tener esperanza en una metamorfosis política de este tipo los terroristas que persigan de forma realista fines políticos comprensibles y que, al menos retrospectivamente, puedan obtener de la superación de una situación manifiestamente injusta cierta legitimación para sus acciones criminales. Pero yo no puedo imaginar hoy ningún contexto que pudiera convertir alguna vez en una acción política comprensible y justificable el crimen monstruoso del 11 de septiembre.
—¿Cree usted que fue bueno interpretar este acto como una declaración de guerra?
—Aunque el término «guerra» da lugar a menos interpretaciones erróneas y es moralmente menos cuestionable que el discurso de la «cruzada», considero la decisión de Bush de declarar una «guerra contra el terrorismo» un grave error, desde un punto de vista tanto normativo como pragmático. Normativamente, Bush eleva a estos criminales a la categoría de enemigos de guerra; pragmáticamente, no se puede librar una guerra contra una «red» difícilmente palpable, si la palabra «guerra» ha de mantener un sentido preciso.
—Si es verdad que Occidente debe desarrollar una mayor sensibilidad y más autocrítica en su relación con otras culturas, ¿cómo ha de lograrlo? Usted habla en este contexto de «traducción», de la búsqueda de un «lenguaje común». ¿Qué significa esto?
—Tras el 11 de septiembre me han preguntado muchas veces si, en vista de semejantes fenómenos de violencia, no queda en entredicho toda la concepción de la acción orientada al entendimiento, tal como la he desarrollado en Teoría de la acción comunicativa*. Ciertamente también nosotros, en nuestras pacíficas y opulentas sociedades de la OCDE, vivimos con la violencia estructural, a la que en cierto modo nos hemos acostumbrado, de una ofensiva desigualdad social y de una discriminación que priva a las personas de su dignidad. Es la violencia de la miseria y la marginación. Sin embargo, precisamente porque la acción estratégica y la manipulación penetran nuestras relaciones sociales, no deberíamos pasar por alto otros dos hechos. Por un lado, la praxis de nuestra convivencia cotidiana se apoya en el sólido basamento de un trasfondo de convicciones compartidas, de supuestos culturales que se consideran obvios y de expectativas recíprocas. Aquí la coordinación de la acción discurre a través de juegos de lenguaje usuales, a través de pretensiones de validez que los hablantes entablan unos frente a otros y que reconocen al menos implícitamente, en el espacio público de razones más o menos buenas. Por eso surgen, por otra parte, conflictos que acaban en el psicoterapeuta o en los juzgados si sus consecuencias son lo bastante dolorosas. Estos conflictos proceden de perturbaciones de la comunicación, de malas interpretaciones e incomprensiones, de la insinceridad y el engaño. La espiral de la violencia comienza con una espiral de comunicación perturbada, que conduce a una ruptura de la comunicación a través de la espiral de una desconfianza recíproca incontrolada. Pero si la violencia comienza con la perturbación de la comunicación, se puede saber qué ha ido mal y qué debe repararse tras el estallido.
Esta intuición trivial puede trasladarse a los conflictos de los que usted habla. El asunto es aquí más complicado, porque las diversas naciones, culturas y formas de vida tienen desde el comienzo una distancia mayor y son, por tanto, extrañas entre sí. No se encuentran unas a otras como los «compañeros» o los «parientes» que (en la familia o en la vida cotidiana) primero han tenido que convertirse en extraños los unos para los otros por medio de una comunicación sistemáticamente distorsionada. Además, en las relaciones internacionales el medio jurídico, capaz de refrenar la violencia**, cumple una función comparativamente débil. Y en las relaciones interculturales el derecho crea, en el mejor de los casos, el marco institucional para los intentos formales de entendimiento, por ejemplo para la Conferencia sobre Derechos Humanos que la ONU convocó en Viena. Por importante que sea la discusión intercultural, que tiene lugar a varios niveles, sobre la controvertida interpretación de los derechos humanos, tales encuentros formales no son capaces por sí solos de romper la espiral de la formación de estereotipos. La apertura de una mentalidad discurre más bien a través de la liberalización de las relaciones, a través de una descarga objetiva de la presión y el temor. En la praxis comunicativa cotidiana debe poder formarse un capital de confianza. Sólo entonces un proceso de ilustración que tenga efectos expansivos puede alcanzar los medios de comunicación, las escuelas y los hogares familiares. Este proceso de ilustración también debe partir de las premisas de la cultura política propia.
En este contexto, también para nosotros mismos es importante la forma en que nos presentamos normativamente ante otras culturas. En el curso de una revisión semejante de su propia imagen, Occidente podría aprender, por ejemplo, qué aspectos de su política debería modificar si quiere que lo perciban como una fuerza de configuración civilizadora. Sin una domesticación política del capitalismo sin fronteras no es posible hacer frente a la devastadora estratificación de la sociedad mundial. Debería equilibrarse, como mínimo, la desigual dinámica de desarrollo de la economía mundial en sus consecuencias más destructivas (pienso en la degradación y extensión de la miseria en regiones enteras y en continentes enteros). No se trata sólo de la discriminación, la humillación y el menosprecio de otras culturas. El tema del «choque de las civilizaciones» es a menudo el velo tras el que se difuminan los sólidos intereses materiales de Occidente (por ejemplo, el interés de disponer de los yacimientos petrolíferos y asegurar el abastecimiento de energía).
—Pero entonces debemos preguntarnos en serio si el modelo del diálogo es adecuado para el intercambio intercultural. ¿Acaso no invocamos la comunidad de las culturas siempre con nuestros propios conceptos?
—La permanente sospecha deconstruccionista contra la parcialidad eurocéntrica provoca la pregunta inversa: ¿por qué el modelo de la comprensión hermenéutica extraído de las conversaciones cotidianas, que desde Humboldt se ha desarrollado metodológicamente a partir de la praxis de la interpretación de textos, debería fracasar de repente al extenderlo más allá de los límites de la propia cultura, de la propia tradición y forma de vida? Una interpretación debe en todo caso salvar la distancia entre la precomprensión hermenéutica de una y otra parte, ya sean mayores o menores las distancias culturales y espacio-temporales y las diferencias semánticas. Todas las interpretaciones son traducciones in nuce. Ni siquiera hace falta recurrir a Davidson para comprender que la idea de un esquema conceptual que constituye un mundo entre otros no puede pensarse de ningún modo sin incurrir en contradicciones. También puede mostrarse con argumentos gadamerianos que es inconsistente la idea de un universo de significados cerrado en sí mismo y que fuese inconmensurable con otros universos de este tipo.
Pero de aquí no se sigue necesariamente un etnocentrismo metódico. Rorty o MacIntyre defienden un modelo asimilacionista de la comprensión, según el cual la interpretación radical significa o bien la igualación de lo ajeno a los propios criterios de racionalidad, o bien una conversión, es decir, el sometimiento a la racionalidad de una imagen del mundo enteramente extraña. Según este modelo, sólo podemos comprender aquello que se somete al dictado de un lenguaje que abre el mundo. Pero esta descripción es adecuada, en el mejor de los casos, para una situación de partida que constituye un desafío para el esfuerzo hermenéutico, pues en ella los implicados cobran conciencia de la unilateralidad de sus perspectivas interpretativas iniciales. Los participantes en el diálogo que luchan con tales dificultades de comprensión pueden ampliar sus perspectivas y finalmente lograr que éstas se superpongan, porque al asumir los roles dialógicos de «hablante» y «destinatario» ya han aceptado una simetría fundamental que en el fondo exigen todas las situaciones de habla. Cada hablante competente ha aprendido cómo debe emplear el sistema de los pronombres personales; al mismo tiempo, con ello ha adquirido la competencia de intercambiar en el diálogo las perspectivas de la primera y la segunda persona. En la dinámica de esta adopción recíproca de perspectivas se funda la generación cooperativa de un horizonte de interpretación común, en el que ambas partes pueden alcanzar el resultado de una interpretación intersubjetivamente compartida; una interpretación que ni lo abarca todo desde una perspectiva etnocéntrica, ni exige una conversión igualmente etnocéntrica.
Por lo demás, este modelo hermenéutico explica por qué los intentos de entenderse sólo tienen perspectivas de éxito cuando pueden tener lugar en las condiciones simétricas de una adopción recíprocade perspectivas. Las buenas intenciones y la ausencia de violencia manifiesta son útiles, pero no bastan. Sin las estructuras de una situación de comunicación no distorsionada, libre también de relaciones de poder latentes, los resultados siempre suscitarán la sospecha de haber sido impuestos. Por supuesto, lo que expresa el carácter selectivo, la susceptibilidad de ampliación y la necesidad de corrección de las interpretaciones logradas es casi siempre la inevitable falibilidad del espíritu finito; pero a menudo es imposible diferenciar estos rasgos de ese momento de ceguera que las interpretaciones deben a las huellas no borradas de una asimilación violenta del más débil al más fuerte. En este sentido, la comunicación es siempre ambigua, es también una expresión de violencia latente. Pero si se ontologiza esta descripción de la comunicación, si no se ve en la comunicación «nada más» que violencia, se ignora lo esencial: el hecho de que la fuerza crítica capaz de quebrantar la violencia sin reproducirla en una nueva forma sólo anida en el telos del entendimiento (y sólo en nuestra orientación hacia ese fin).
—En los últimos tiempos la globalización nos ha obligado a pensar de nuevo el concepto de soberanía en el sentido que este concepto tiene en el derecho internacional. ¿Cuál cree usted que es la función de las organizaciones internacionales? En las circunstancias actuales, ¿sigue cumpliendo una función útil el cosmopolitismo, una de las ideas centrales de la Ilustración?
—Creo que la concepción existencialista de la política de Carl Schmitt, según la cual la política se agota en la autoafirmación de una identidad colectiva contra otras identidades colectivas configuradas de otro modo, es falsa, y peligrosa desde el punto de vista de sus consecuencias prácticas. Esta ontologización de la relación amigo-enemigo sugiere, en efecto, que los intentos de juridificar a nivel global las relaciones entre los sujetos belicistas del derecho internacional están siempre al servicio del enmascaramiento universalista de los propios intereses particulares y sólo sirven a ese enmascaramiento. Ciertamente, no se puede obviar que los regímenes totalitarios del siglo XX, con la crueldad del asesinato de masas por razones políticas, desmintieron de un modo inaudito la presunción de inocencia del derecho internacional clásico. Por esta razón histórica, hace ya tiempo que nos encontramos en tránsito desde el derecho internacional clásico hacia aquello que Kant anticipó como situación cosmopolita. Esto es un hecho, y desde un punto de vista normativo tampoco veo ninguna alternativa razonable a este desarrollo. Por supuesto, no hay que ocultar el reverso de este proceso. También la ambivalencia de esta situación de tránsito se ha manifestado cada vez más claramente desde los tribunales de Nuremberg y Tokio que juzgaron los crímenes de guerra tras el final de la segunda guerra mundial, desde la fundación de la ONU y la Declaración de Derechos Humanos, desde la política de derechos humanos que se ha puesto en marcha tras el final de la guerra fría, desde la controvertida intervención de la OTAN en Kosovo, y ahora, tras la declaración de guerra contra el terrorismo internacional.
Por un lado, en la ONU y sus organismos ha cobrado cierta forma institucional la idea de una comunidad internacional que suprime el estado de naturaleza entre los Estados mediante una penalización eficaz de las guerras de agresión, que criminaliza los genocidios y los crímenes contra la humanidad, y que castiga las violaciones de los derechos humanos. El Tribunal de La Haya actúa contra Milosevic, un antiguo jefe de Estado. El Tribunal Supremo de Gran Bretaña estuvo a punto de evitar la repatriación de Pinochet, un dictador criminal. Está en marcha la creación de un Tribunal Penal Internacional. El principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado soberano se tambalea. Las resoluciones del Consejo de Seguridad privaron al gobierno iraquí del derecho a disponer libremente de su propio espacio aéreo. Los cascos azules garantizan en Kabul la seguridad del gobierno post-talibán. Macedonia, que estaba al borde de una guerra civil, aceptó las exigencias de la minoría albana por la presión de la Unión Europea.