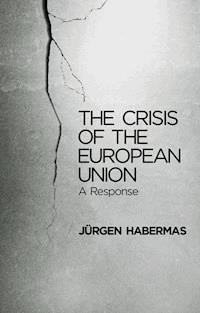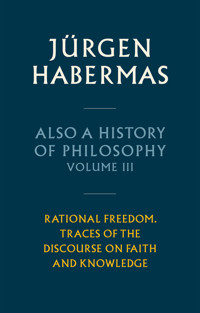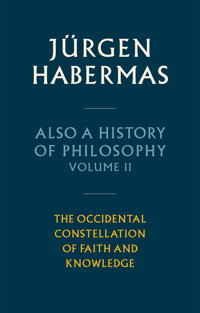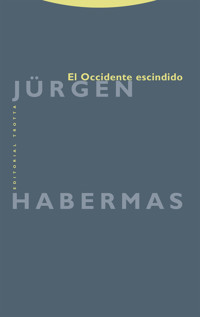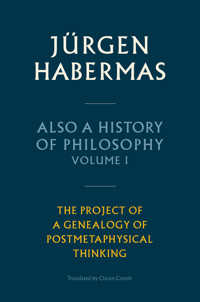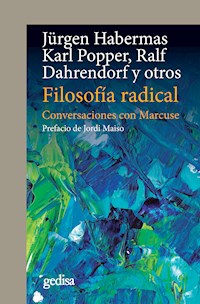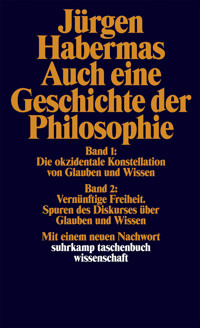Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Estructuras y procesos. Filosofía
- Sprache: Spanisch
Conforme a su autocomprensión normativa, el derecho moderno se inspira en la idea de autonomía. Un sistema jurídico realiza esta idea y cobra él mismo (frente al poder social y la lucha por el poder político) una autonomía a la altura de ella cuando tamo la producción legislativa como la administración de justicia garantizan una formación imparcial de la opinión y de la voluntad y hacen que tanto la política como el derecho queden embebidos de procedimientos que permitan el uso público de la razón. No puede haber autonomía del sujeto, ni derecho autónomo, no pueden haber Estado de derecho, sin que la idea racional de democracia sea también una realidad. Sin embargo, el cumplimiento de esa promesa subyacente en el derecho moderno parece hoy tan imposible, como imposible resulta renunciar a ella. En la teoría política y la teoría del derecho se dividen el terreno planteamientos puramente normativistas y planteamientos sociológicos. En esta su obra mayor sobre la teoría discursiva del derecho y del Estado democrático de derecho, Jürgen Habermas despliega su investigación en un amplio campo en el que se articulan perspectivas metodológicas (la del observador y la del participante), distintos objetivos teóricos (el de comprender y reconstruir elementos normativos y el de describir y explicar la realidad empírica), las diversas perspectivas ligadas a los distintos papeles (el juez, el político, el legislador, el cliente de la Administración, el ciudadano) y distintos procedimientos en la forma de plantear la investigación (hermenéutica, crítica, ideológica, histórico-conceptual, etc.). La contribución de Habermas rompe así con la forma tradicional de hacer filosofía del derecho y filosofía política, aun asumiendo y sometiendo a validación socio lógica los planteamientos de ambas, que hoy siguen siendo tan imprescindibles como siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1507
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Facticidad y validez
Facticidad y validezSobre el derecho y el Estado democrático de derechoen términos de teoría del discurso
Jürgen Habermas
Introducción y traducción, sobre la cuarta edición revisada,de Manuel Jiménez Redondo
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura Ministerio de Cultura y Deporte
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOS
Serie Filosofía
Primera edición: 1998
Segunda edición: 2000
Tercera edición: 2001
Cuarta edición: 2005
Quinta edición: 2008
Sexta edición: 2010
Título original: Faktizität und Geltung.
Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats
© Editorial Trotta, S.A., 1998, 2000, 2001, 2005, 2008, 2010, 2023
www.trotta.es
© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1992 y 1994
© Manuel Jiménez Redondo, para la introducción y traducción, 1998
Diseño
Joaquín Gallego
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-148-5
CONTENIDO
Introducción: Manuel Jiménez Redondo
Prefacio
I. El derecho como categoría de la mediación social entre facticidad y validez
II. Concepciones sociológicas del derecho y concepciones filosóficas de la justicia
III. Reconstrucción interna del derecho (I): el sistema de los derechos
IV. Reconstrucción interna del derecho (II): los principios del Estado de derecho
V. Indeterminación del derecho y racionalidad de la administración de justicia
VI. Justicia y legislación: sobre el papel y legitimidad de la jurisprudencia constitucional
VII. Política deliberativa: un concepto procedimental de democracia
VIII. Sobre el papel de la sociedad civil y de la opinión pública
IX. Paradigmas del derecho
Complementos y estudios previos
I. Derecho y moral (Tanner Lectures 1986)
II. La soberanía popular como procedimiento (1988)
III. Ciudadanía e identidad nacional
Epílogo a la cuarta edición, revisada
Bibliografía
Índice de autores
Índice general
INTRODUCCIÓN
Manuel Jiménez Redondo
1.La estructura del libro
Pese a su aspecto abrumador, el presente libro de Habermas tiene una estructura argumentativa bien simple. La parte central es la compuesta por los capítulos tercero y cuarto, titulados respectivamente: «El sistema de los derechos» y «Los principios del Estado de derecho». En el primero se trata de una reconstrucción o de una «génesis lógica» del «sistema de derechos» contenidos en las «constituciones históricas» del mundo moderno. Todas ellas, en sus secciones dedicadas a derechos básicos, serían otras tantas expresiones de un mismo «sistema de los derechos», esto es, del conjunto articulado de derechos que habrían de reconocerse mutuamente sujetos jurídicos que quieren regular legítimamente su convivencia por medio del derecho positivo. Para esa «génesis» Habermas sólo utiliza dos elementos: el «principio de discurso» («sólo son legítimas aquellas normas de acción que pudieran ser aceptadas por todos los posibles afectados por ellas como participantes en discursos racionales») y la «forma jurídica» de las normas (es decir, se trata de normas en las que se prescinde de la capacidad del destinatario de ligar su voluntad por propia iniciativa; que se refieren a asuntos bien tipificados y que, por tanto, representan en su materia una violenta abstracción respecto de la complejidad del «mundo de la vida»; y en las que se prescinde de la motivación del agente a la hora de atenerse o no a la norma); la «forma jurídica» no se «fundamenta»; su introducción forma parte de una explicación funcional; consiste en mostrar que en el mundo moderno resulta ineludible recurrir masivamente a esa clase de normas, a normas de derecho positivo. La única fuente de «normatividad» es, por tanto, el «principio de discurso». De la aplicación del «principio de discurso» a la forma jurídica Habermas deduce cinco categorías de derechos: derechos individuales de libertad, derechos de pertenencia a una comunidad jurídica, derechos concernientes a la accionabilidad judicial de los derechos, derechos políticos y derechos sociales. Con las tres primeras categorías se introduce el código con que opera el derecho y se fija el status de persona jurídica; con la cuarta el derecho así introducido se hace reflexivamente cargo de sí mismo juridificando las condiciones de su producción legítima y regulando el proceso político del que resulta el poder capaz de imponer el derecho; la quinta asegura condiciones materiales de existencia que no desmientan la idea de sujeto jurídico libre e igual.
Respecto a esta «deducción» o «génesis» se han hecho a Habermas tres objeciones básicas. La primera es la de cómo es posible deducir de un principio de racionalidad (o de aceptabilidad racional) derechos individuales de libertad que implican que, mientras se respete el espacio de libertad de los demás, el individuo queda también facultado para un comportamiento irracional. Por «libertad comunicativa» entiende Habermas «la posibilidad (recíprocamente presupuesta en la acción orientada a entenderse) de posicionarse ante las pretensiones de validez entabladas por el prójimo, las cuales se enderezan a un reconocimiento intersubjetivo». Este concepto remite de por sí a criterios de aceptabilidad racional, como es el «principio de discurso». Pero si los derechos de libertad implican precisamente la posibilidad de descolgarse de los contextos de libertad comunicativa, cabe preguntarse si se los puede definir sin recurrir a un adecuado concepto de «libertad negativa», que habría de resultar así tan primario como el de «libertad comunicativa». La segunda es la de en qué sentido se están deduciendo derechos al «deducir» los derechos de las tres primeras categorías, si el concepto de poder, esencial para el concepto de derecho, sólo se introduce propiamente cuando se introducen los derechos políticos. Por último, pese a que en la «deducción» sólo se opera con los dos elementos que son el «principio de discurso» y la «forma jurídica», se plantea la cuestión de si con la «forma jurídica» de las normas, tal como la introduce Habermas entendiéndola como «resultado de un proceso histórico de aprendizaje», no se está introduciendo también un concepto de «derechos fundamentales» independiente del «principio de discurso»; en la deducción se estarían entonces suponiendo como independientes las dos fuentes clásicas de «normatividad», a saber, los «derechos fundamentales» y el «principio de discurso» o «principio democrático». A éstas y a otras objeciones se enfrenta Habermas en el «Epílogo» que añadió al libro en 1994, el cual tiene, por tanto, particular importancia.
Por lo demás, en la deducción del «sistema de los derechos» el concepto de legitimidad jurídica cobra autonomía sustantiva respecto del de moralidad, aun cuando la legislación jurídica y la «legislación moral» se nutran de un mismo «principio de discurso», aplicado a normas con forma jurídica en un caso y a normas con forma moral en otro. El derecho, por la «forma jurídica» de las normas y, por tanto, por su propio concepto, implica la existencia y organización jurídica de un poder, a la reconstrucción de los principios normativos de la cual, de modo que esa organización resulte congruente con el «sistema de los derechos», dedica Habermas el capítulo dedicado a «Los principios del Estado de derecho». En este capítulo cuarto son centrales la reformulación que se hace del «principio de división de poderes» en términos de «teoría del discurso» y el concepto que se introduce de «poder comunicativo», en el que se funden como en una única fuente poder y derecho; es el punto en el que Habermas lleva hasta sus últimas consecuencias la idea democrática de autonomía política y, por tanto, de la posibilidad de disolver el poder en razón, haciendo derivar del «poder producido por la voluntad en la que deliberativamente muchos se ponen de acuerdo» (en la esfera pública y en los órganos formales de formación de la voluntad política) el poder políticoadministrativo encargado de imponer el derecho e introduciendo con ello una fundamental diferenciación en el concepto de poder político y, por tanto, en el concepto de lo político.
Tres ideas básicas han de tenerse presentes para no malentender estos dos capítulos fundamentales. Primera: en ellos se habla del «sistema de los derechos» contenido en las constituciones ejemplares del mundo moderno y contemporáneo; no se está hablando del derecho tal como éste debiera ser, ni se están estableciendo principios abstractos conforme a los que juzgar el derecho existente, sino que se está hablando del derecho existente. Segunda: por eso mismo tampoco se está hablando del derecho en general, sino únicamente del derecho en la figura histórica que representan los «Estados democráticos de derecho»; lo que en estos dos capítulos se busca es «reconstruir» sus supuestos más básicos, es decir, volverlos inteligibles en su copertenencia y unidad con los medios de la «teoría del discurso»; el derecho de los Estados democráticos de derecho es el que es, es decir, puede estabilizarse como el sistema de normas que es, porque por vía de legalidad puede satisfacer o llegar a satisfacer su propia promesa de legitimidad. El resultado es una concepción procedimental del derecho, al igual que la «teoría del discurso» representa una concepción procedimental de la racionalidad. Tercera: la «génesis lógica» del «sistema de los derechos» no es una reconstrucción de la «génesis histórica» del «sistema de los derechos». En la «génesis lógica» se trata de la reconstrucción conceptual de la idealidad articuladora de la realidad del derecho, que opera como aguijón interno para esa propia realidad; «génesis lógica» y «génesis histórica» son ambas tareas legítimas, pero que no deben confundirse entre sí, pues tienen estructura distinta y obedecen a intereses teóricos distintos. En lo que se refiere al derecho continental, para describir su génesis histórica habríamos de empezar introduciendo el inverosímil concepto y la inverosímil realidad de la soberanía o poder soberano. Éste es el poder capaz de imponer el derecho que dicta sin apelar a ninguna fuente religiosa o metafísica, representada por una autoridad a la que ese poder hubiera de sujetarse, acreditándose así por su sola capacidad de pacificar la existencia poniendo fin a las guerras de religión. El movimiento liberal cerca después a ese poder soberano poniendo estrictos límites a su ejercicio. El movimiento democrático convierte en soberano al «pueblo», pero éste permanece, sin embargo, cercado en el ejercicio de su soberanía por los «derechos de propiedad» liberales. Se añaden por último derechos sociales, base y resultado del compromiso entre capitalismo y democracia, que constituyen, por tanto, el elemento mediador entre un sistema económico asentado sobre derechos liberales y un proceso político que apela a una autocomprensión democrática. Resulta así un sistema jurídico que se cierra sobre sí mismo regulando su autopóiesis y el proceso social y político en que esa autopóiesis consiste o del que esa autopóiesis resulta, por vía de incorporar juridificándolas sus propias condiciones de legitimidad de diversa procedencia. En cambio, de lo que se trata en la «génesis lógica» es de descubrir y reducir a unidad las relaciones conceptuales y de principio operantes en esta compleja e inverosímil estructura de elementos históricos, y ello a partir de dos elementos: la «forma jurídica» de las normas y el «principio de discurso». En estos dos capítulos se habla desde una perspectiva de «filosofía del derecho» y «filosofía política».
La perspectiva teórica cambia en los capítulos séptimo y octavo, titulados respectivamente «Política deliberativa, un concepto procedimental de democracia» y «Sobre el papel de la sociedad civil y del espacio público político», que podemos considerar como la segunda parte del libro. Tras más de dos siglos de ilustración sociológica no cabe entender sin más la sociedad como communitas politica, ni aun entendiendo la communitas politica (al modo de la primera filosofía política moderna) como la asociación voluntaria de miembros libres e iguales que representa una comunidad jurídica moderna, es decir, la comunidad de destinatarios de las normas que componen un sistema de derecho positivo asentado sobre el «sistema de los derechos». Se hace, pues, necesario ubicar sociológicamente el «sistema político» en el contexto del «sistema social», como un «subsistema» que a través del «medio de regulación» que representa el «poder político-administrativo» como código especial articulado a su vez jurídicamente (los principios del Estado democrático de derecho representan los principios rectores de una forma histórica moderna de esa articulación), cumple para el sistema social global la doble función de aseguramiento del derecho y (consumiendo derecho e instrumentalizándolo) la función de consecución de fines colectivos. Se hace, pues, necesario asimismo situar el sistema jurídico respecto al sistema político y al sistema social en su conjunto, a fin de decidir si las ideas reconstruidas en la primera parte son, como otras ideas de la Ilustración, ideas en sí muertas (al menos en sus pretensiones originales), ideas desbordadas por la propia complejidad social a la que en su día dieron lugar, de las que, por tanto, sólo seguirían discurriendo sus consecuencias; o son ideas efectivamente operantes, sin el aguijón de las cuales, o sin la tensión introducida por las cuales en la realidad empírica de la que son ingrediente, no cabría entender ni interpretar el proceso político existente. Habermas lo entiende como resultado de una circulación «oficial» del poder y de una «contracirculación» no oficial del poder. La oficial: en el Estado democrático de derecho el poder político-administrativo capaz de mantener a raya el poder social y de realizar fines colectivos ha de poder considerarse dimanante del «poder comunicativo» generado en el proceso político de producción democrática del derecho, es decir, en el proceso político de formación informal en la esfera pública y de formación formal parlamentaria de la opinión y la voluntad políticas. La no oficial: el poder social tiende a programar y programa al aparato político-administrativo, el cual, a efectos legitimatorios, tiende a instrumentalizar e instrumentaliza el poder comunicativo generado en el proceso político del que ha de resultar la producción de derecho, convirtiendo así la idea democrática más bien en una ficción, pero también operante como ficción. «Política deliberativa», «sociedad civil» y «espacio público político» son los rótulos con los que cabe referirse a los mecanismos y maneras como en las democracias modernas queda «operacionalizado» lo reconstruido en la primera parte.
Una teoría que procede en términos reconstructivos, es decir, que reconstruye la idealidad inmanente a la facticidad de la realidad como aguijón y elemento de tensión operante en esa misma realidad, «se ve expuesta siempre a la bien fundada desconfianza que en las ciencias sociales suscita todo tipo de confusión entre razón y realidad», pues corre siempre el riesgo de sustituir a la realidad por esa idealidad, es decir, de presentar como realidad una idealización de esa realidad. Ello explica las continuas cautelas que para evitar tal riesgo Habermas toma en el presente libro y ello permite asimismo entender que la claridad conceptual de las «reconstrucciones racionales» se mezcle en él con el desesperado y consecuente desarrollo de la tesis de que con el medio que representa el poder político-administrativo no pueden crearse las siempre frágiles condiciones sociales de sustentación del Estado democrático de derecho. El Estado democrático de derecho no puede, por tanto, tener otra base de sustentación que una población acostumbrada al ejercicio cotidiano y puntilloso de la libertad en los contextos sociales, en la esfera pública y frente a los poderes públicos, y dispuesta a no dejarse arrebatar esa libertad; y ello es una base que el Estado democrático de derecho presupone y a cuya reproducción puede en todo caso contribuir, no una base que él pueda crear. El lenguaje y conceptos de estos dos capítulos, los más sencillos del libro, pertenecen más bien a teoría de la sociedad, teoría de la democracia, sociología política en general y sociología de la democracia en particular, y a teoría y sociología de la comunicación.
La tercera parte es la compuesta por los capítulos quinto, sexto y noveno, titulados respectivamente «Indeterminidad del derecho y racionalidad de la administración de justicia», «Justicia y legislación. Sobre el papel y legitimidad de la jurisdicción constitucional» y «Paradigmas del derecho». Se trata de tres capítulos, muy bien trabados entre sí, destinados no ya al filósofo político, tampoco al filósofo del derecho en el sentido de una filosofía del derecho ligada a la filosofía política, sino al teórico del derecho. Son capítulos en los que se habla el lenguaje de la teoría contemporánea del derecho, a cuyas discusiones internas, como siempre sucede en Habermas, se da un repaso realmente exhaustivo. Se trata en ellos del sistema jurídico visto desde la propia perspectiva interna del sistema jurídico, o incluso desde la perspectiva del profesional que ha de habérselas a diario con el derecho. Es en estos tres capítulos donde puede y debe decidirse el acuerdo o desacuerdo del teórico del derecho con este libro de Habermas. A tal fin, el teórico del derecho habría de defender mientras pueda la pretensión de «neutralidad científica» de su saber: la teoría del derecho habría de articularse como un saber valorativamente neutral respecto a los contenidos valorativos que un sistema de derecho pueda cobijar, y centrarse en las notas sólo aprehendibles en actitud descriptiva que definen a éste como derecho y como este sistema de derecho; el juicio que el teórico o el profesional del derecho pueda hacerse sobre contenidos valorativos es algo que, conceptualmente, ni pertenece, ni afecta a su competencia como teórico o como profesional del derecho; esos contenidos el teórico los entiende o reconstruye, y el profesional los entiende y maneja, si acaso, en actitud descriptiva, y en todo caso «neutral con respecto a valores»; es lo que define el trato serio y competente con el sistema jurídico, con este sistema jurídico que se tiene delante, y no con otra cosa; proceder de otro modo, si pudiera procederse de otro modo, sería cometer un error categorial. Pues bien, todo esto podría ser así si el derecho pudiera evitar (sobre todo al complejizarse él al paso que se complejiza la sociedad) que le explote dentro la problemática hermenéutica, es decir, la problemática de la interpretación con sus implicaciones generales y especiales de teoría de la racionalidad, en este caso de teoría de la racionalidad práctica. En los Estados democráticos de derecho esas implicaciones generales y especiales de teoría de la racionalidad afectan muy pronto a la interpretación de determinadas normas de derecho positivo como implicaciones directamente relacionadas con el contenido de ellas o simplemente como contenido de ellas. Y no es posible que el teórico pueda pretender en serio no comprometerse con esa clase de implicaciones. Por poner un ejemplo: si una discusión jurídica versa sobre la interpretación de normas jurídicas procedimentales tendentes a asegurar la objetividad de un resultado, es imposible que la consideración e interpretación de ello no se le complique al teórico y al intérprete con la cuestión de las presuposiciones de objetividad de su propio saber como teórico y con la cuestión de qué cabe entender por «objetividad» en las cuestiones prácticas. Una vez planteada una cuestión de este tipo, ni al teórico le es posible considerarla adecuadamente, ni al práctico le es posible resolverla satisfactoriamente, sino comprometiéndose a fondo con las implicaciones normativas de ella. Pues bien, en el derecho de los Estados democráticos de derecho esa clase de cuestiones se convierten en centrales. Diríase que la razón práctica irrumpe así en el derecho, o mejor: que el teórico y el intérprete se ven constantemente en la necesidad de desagavillar y reagavillar la razón práctica moderna encarnada en el derecho positivo moderno. Naturalmente, el teórico del derecho puede intentar mantenerse en las posiciones de Kelsen, Hart o Raz, etc., o quizá (si se vuelve consciente de las consecuencias de la problemática hermenéutica) en el contrapunto sociologizante que respecto al positivismo jurídico representa el «realismo jurídico» desde Holmes a los Critical Legal Studies; pero si, a través de la problemática suscitada en todo el pensamiento contemporáneo por obras como Verdad y método de Gadamer, transita de Kelsen a Dworkin, no necesita, ciertamente, estar de acuerdo en concreto ni con Dworkin ni con Habermas, pero sí que estará pisando y moviéndose de antemano en el terreno roturado por Dworkin, por Ferrajoli, o por Habermas, etc., por referirme sólo a algunos nombres bien conocidos en nuestro medio. El sistema jurídico no deja reducirse a un sistema de normas, sino que incorpora principios o supone principios que, naturalmente, habrán de estar directamente relacionados con la problemática moderna de la racionalidad, a causa de los cuales lo que empieza siendo la perspectiva externa (para el teórico jurídico) del filósofo del derecho, del filósofo político y del teórico de la sociedad acaba implícita o explícitamente convirtiéndose en comprensión y visión interna (desde luego en competencia interna con otras interpretaciones y visiones del mismo tipo) acerca de qué se trata en definitiva en el sistema jurídico y acerca de su funcionamiento, y en definitiva acerca de su concreta positividad, en una proporción que afecta al sistema jurídico en conjunto y que va mucho más allá de la idea que se hizo Kelsen de cómo el derecho hace frente a tal indeterminidad por la vía decisionista de mantener bien precisadas las competencias de decisión.
En la discusión de Habermas acerca de quién y qué sea el Tribunal Constitucional como intérprete último jurídicamente autorizado de la Constitución, acerca de sus relaciones con los procesos jurídicamente formalizados y con los procesos informales de formación de la opinión y la voluntad y acerca de las razones teóricas y pragmáticas de su existencia, una discusión en cuyo centro está la «jurisprudencia de valores» del Tribunal Constitucional alemán, queda claro en otro sentido distinto cómo de forma directa o indirecta el problema de la interpretación, con sus implicaciones concernientes a racionalidad práctica y también en el aspecto en que el proceso político representa también un proceso de interpretación a la vez que de realización de la Constitución, se convierte en asunto interno del sistema jurídico, es decir, queda claro cómo la temática de lo que he llamado partes primera y segunda del libro se vuelve un problema interno del sistema jurídico mismo.
Pero no hace falta recurrir al ejemplo del Tribunal Constitucional o de instancias jurídicas supremas, para hacerse también cargo de otra importante cuestión; incluso el análisis de las sentencias más sencillas de instancias jurídicas inferiores muestra (lo cual, bien pensado, resulta natural y obvio) cómo en ellas subyace la idea que el juez se hace del funcionamiento del orden social o de tal o cual fragmento del orden social, de la ubicación del derecho en ese orden y del papel y contribución del derecho, o de tal o cual fragmento del sistema jurídico, al funcionamiento de ese orden. En la función que las instancias superiores ejercen de unificación jurisprudencial con el fin de asegurar la igualdad de los ciudadanos ante la ley y mantener la seguridad jurídica, se repite, naturalmente, ese misma situación. Para estas visiones globales del derecho anejas a visiones globales simultáneas del funcionamiento del orden social, subyacentes en la práctica jurídica, Habermas recoge la denominación de «paradigmas jurídicos». La visión del funcionamiento del orden social implicada por el «paradigma del derecho formal» se vuelve imposible o al menos se torna cada ve más irreal en un orden social (y jurídico) postliberal. A los nostálgicos del buen derecho liberal introducido por la burguesía europea creadora (junto con el soberano absoluto) del derecho positivo moderno Habermas viene a sugerirles algo análogo a aquello que decía Keynes de los economistas «clásicos»: si resulta que las paralelas insisten en juntarse cuando según los principios de nuestra geometría no deberían hacerlo, hay que cambiar de geometría en vez de dedicarse a fustigar a las paralelas. El indudable riesgo de deterioro que para la propia forma del Estado de derecho representa la utilización masiva (frente al tipo casi exclusivo de programación «condicional» del derecho liberal) del tipo de programación jurídica «finalista» ligada al «Estado social» y a otros ámbitos cruciales de la existencia social contemporánea, hace suspirar con toda razón por aquellas viejas cualidades formales del buen derecho de antaño, que eran garantía de imparcialidad y, por tanto, de justicia. Pues bien, si el derecho quiere permanecer fiel al viejo carácter formal que, como garantía de racionalidad práctica, tuvo en sus orígenes, sólo podrá hacerlo por un camino distinto y en un sentido distinto, a saber, sobreponiéndose por vía de una «procedimentalización» radical y masiva al masivo riesgo de arbitrariedad introducido por la irreversible materialización, cambiando así vieja seguridad jurídica «condicional» por racionalidad «procedimental» de los resultados. Ante la desorganización introducida en el derecho por la materialización, no hay otra posibilidad de mantenerse fiel a la vieja idea «liberal» de «Estado de derecho» que echando mano de, y radicalizando, el elemento democrático que el derecho de los «Estados democráticos de derecho» también comporta. Resulta así que no hay Estado de derecho sin democracia radical, es decir, que sólo por vía de democracia radical cabría rehacer la vieja idea liberal de Estado de derecho e imperio de la ley. A los paradigmas que representan la concepción liberal del derecho y la concepción del derecho ligada al Estado social, ambos en pugna en el interior del derecho positivo de los Estados democráticos de derecho de hoy, Habermas les propone recogerse, superarse y reconciliarse en un «paradigma procedimental del derecho».
Como última parte de este libro podemos considerar la compuesta por los capítulos segundo y primero, que llevan respectivamente por título: «Concepciones sociológicas del derecho y concepciones filosóficas de la justicia» y «El derecho como categoría de la mediación social entre facticidad y validez». Una teoría de la justicia de J. Rawls y la sociología sistémica del derecho de N. Luhmann o procedente de N. Luhmann, que Habermas somete en este capítulo a una disección crítica, se convierten para Habermas en ejemplo de dos unilateralidades típicas (a las que habría que añadir como otra importante unilateralidad típica una teoría universitaria del derecho o «legalidad», fragmentaria, con muy importantes desarrollos y contribuciones en la actualidad, pero en conjunto casi en disolución cuando se la mira desde la vieja predominancia de las fuentes clásicas que tiene en Kelsen, Hart, etc.) que habría que unificar, pero, naturalmente, no de cualquier forma. En el capítulo I se expone la perspectiva de esa posible unificación. El proceso social no es lo que es sin coordinación lingüística de la acción, ni, por tanto, sin autointerpretación en el medio que representa esa coordinación. No es posible la coordinación lingüística de la acción sin que los actores al hablar pretendan validez para lo que dicen ni, por ende, sin que pongan a la vez en perspectiva la posibilidad de una resolución argumentativa de esas pretensiones de validez que, por supuesto, se refieren también a la corrección normativa de las expectativas generalizadas de comportamiento (normas) en las que dicha coordinación se articula. Pero precisamente por eso, resulta que, por un lado, no es posible el orden social sino mediante coordinación lingüística de la acción; mas, por otro lado, el no poder hablar sino pretendiendo una validez que puede aceptarse o rechazarse, representa una segura ruina de cualquier asomo de orden. Así, pues, «ni contigo ni sin ti». El mecanismo de coordinación de la acción que representa el lenguaje introduce en la propia empiria social una tensión, que, desde un punto de vista funcional, por ser ella misma una fuente sistemática de desorden, ha de quedar elaborada y estabilizada mediante mecanismos diversos. El derecho positivo moderno es uno de esos mecanismos, tan inverosímil como sorprendente; limita estrictamente la necesidad de acuerdo en la interacción corriente sustituyéndola por la posibilidad de apelar en todo momento a normas coercitivas a las que el destinatario queda sujeto sin posibilidad de cambiarlas, a la vez que en el plano de la producción del derecho deslimita por entero la posibilidad de desacuerdo (y, por tanto, de introducir cambios en las normas de primer orden) sometiéndola a la vez a una estricta regulación reflexiva que, por tanto, prevé (dejándolo libre a la vez que regulándolo) incluso el desacuerdo que verse, no ya sólo sobre las normas de primer orden, sino sobre esa misma regulación reflexiva; también la Constitución puede cambiarse conforme a derecho; ello suscita la cuestión acerca de la naturaleza de las normas o del sistema de normas con el que todo ello es posible. El capítulo I del libro abre, pues, la perspectiva en la que es posible una coordinación entre filosofía política, sociología del derecho y teoría del derecho y lo hace situando la teoría del derecho de Habermas en el contexto de su Teoría de la acción comunicativa. Ello explica la importancia que Habermas da a la reformulación (con que abre el libro) del concepto de «razón práctica» en conceptos de «razón comunicativa», esto es, en conceptos relativos a la dimensión de la validez que se nos abre por el mismo hecho de hablar y que, por tanto, no queda por encima de los contextos empíricos de interacción, sino que ya viene introducida en ellos como una especie de aguijón desestabilizador. En Teoría de la acción comunicativa se habló del derecho en la parte dedicada a Weber, en los capítulos dedicados a E. Durkheim y a T. Parsons y también en las «consideraciones finales» de la obra. De lo dicho allí sobre el derecho parte el presente libro.
Este libro contiene además un prolijo apéndice de complementos y estudios previos. La parte de estudios previos la constituyen las Tanner Lectures de 1986 sobre «Derecho y moral». El presente libro nació de ellas, aunque, como el lector podrá ver, no las sustituye, sobre todo a la segunda, de la que el libro se desvía considerablemente (y también sustancialmente) en lo tocante a la precisión de las relaciones entre derecho y moral; en las lecciones Habermas en cierto modo sigue entendiendo aún esa relación (a efectos de la pretensión de legitimidad del derecho) en términos de subordinación del derecho a la moral, o en términos de una complementación en la que la moral mantiene todavía la primacía normativa. En el texto de Facticidad y validez un mismo «principio de discurso» se diferencia en «principio moral» en caso de «legislación» moral y en «principio democrático» en caso de legislación jurídica; derecho y moral se solapan en las razones morales que intervienen en la producción legítima de una norma, no siendo las razones morales las únicas que intervienen en dicha producción; hay normas jurídicas de contenido casi exclusivamente moral, hay otras cuyo contenido moral es simplemente nulo. Eso sí, este libro puede considerarse una respuesta a la pregunta que sirve de título a la primera lección, a saber, la de cómo se estructura un sistema de derecho positivo capaz de estabilizar su propia y constitutiva inestabilidad, procedente de la conciencia cada vez más honda de su propia positividad y, por tanto, mutabilidad. La parte de complementos está integrada por dos textos. En el artículo titulado «Ciudadanía e identidad nacional» se aborda la cuestión de la relación entre los «derechos políticos» y la «nacionalidad» del «Estado nacional» en el que también el Estado democrático de derecho históricamente ha consistido y consiste; en él Habermas precisa (en correspondencia con lo reconstruido en los capítulos III y IV del libro) el conocido concepto de «patriotismo de la constitución» al que ya había recurrido en publicaciones anteriores; esta misma cuestión Habermas la ha abordado en publicaciones posteriores (como Más allá del Estado nacional o Die Einbeziehung des Anderen). El artículo «La soberanía popular como procedimiento», Habermas lo escribió con motivo del segundo centenario del inicio de la Revolución Francesa; es toda una lección de historia del pensamiento político moderno y contemporáneo, que sirve de introducción y complemento histórico a los capítulos III y IV.
2.La «Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano» de 1789
La presente obra de Habermas, a quien, si los «latidos del corazón de la bibliografía» no engañan, podemos considerar hoy el principal heredero de la tradición de pensamiento hegeliano-marxiano, consuma y sella la reconciliación teórica plena, no ya sólo dubitante (ni tampoco solamente resignada o pragmática) de la izquierda intelectual europea con la idea del Estado liberal-democrático de derecho. En esa reconciliación Habermas se atiene estrictamente al principio democrático. La atenencia radical de la izquierda a este principio en el contexto de los desenvolvimientos sociales del siglo XIX fue el origen de su rechazo de la idea de «Estado de derecho» de origen liberal. Este libro de Habermas representa, pues, lo mismo que lo representó Una teoría de la justicia de Rawls hace veinte años, una propuesta de conciliación del elemento liberal y el elemento democrático de la modernidad política. Libros como éstos se convierten en hitos que definen una época más o menos sólida del pensamiento político y que obligan o invitan a una relectura de los clásicos.
Habermas abre el libro con una advertencia: «Si en el presente libro apenas menciono el nombre de Hegel y me apoyo decididamente en la teoría kantiana del derecho, en ello se expresa también el miedo ante un modelo (el que representa la Filosofía del Derecho de Hegel) que sentó una cota inalcanzable para nosotros». Y en efecto, si prescindimos de la expresión de modestia, este libro puede considerarse una reformulación de la filosofía del derecho de Kant y un retorno a ella, nacidos de forma bien consecuente desde dentro de la propia tradición de pensamiento de la izquierda hegeliana, una vuelta de Hegel a Kant a través de Marx, de la que no están ausentes Jefferson y Dewey.
Para aclararnos sobre ello consideremos la «Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano» de 1789 como expresión del contenido normativo de la modernidad política (al menos en lo que se refiere al continente europeo) y entendamos el pensamiento político de Kant, Hegel y Marx como otros tantos comentarios a la Declaración. Más que una pieza de pensamiento político coherente, la Declaración semeja un compromiso entre la tradición de pensamiento político procedente de Locke y la procedente de Rousseau. Ambas líneas chocan en el concepto de «ley» de la Declaración y lo vuelven equívoco en lo que se refiere a los criterios de legitimidad a los que la ley puede apelar. Se empieza diciendo que «los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, comprendiendo que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son la sola causa de la infelicidad pública y de la corrupción del gobierno, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esa declaración constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sus derechos y deberes, a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, pudiendo en todo instante ser comparados con el objeto de toda institución política, sean mayormente respetados, y a fin de que las relaciones de los ciudadanos entre sí, fundadas desde ahora en principios simples, tiendan siempre al mantenimiento de la Constitución y a la felicidad de todos». Sigue a continuación la especificación de los principios y derechos que «el pueblo constituido en asamblea nacional» se limita a «reconocer y declarar», a saber, «que los hombres nacen libres e iguales en derechos...» (art. 1), que «el objeto de toda sociedad política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión...» (art. 2) y que «la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no dañe a otro; por tanto, el ejercicio de los derechos naturales del hombre no tiene otros límites que aquellos que aseguren a los demás miembros de una sociedad el goce de los mismos derechos» (art. 4). Hasta aquí la Declaración no es sino expresión pura de la idea liberal básica de que a la ley le antecede una fuente de normatividad natural, un «derecho natural», que la ley ha de limitarse a encarnar, declarar y sancionar: «La ley no tiene derecho de prohibir sino las acciones nocivas a la sociedad» (art. 5), esto es, nocivas a la finalidad de ésta, que consiste en la conservación de «los derechos naturales e imprescriptibles del hombre». El resto del artículo quinto, a saber, «todo lo que no está vedado por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a ejecutar lo que ella no ordena», y, forzando quizá demasiado las cosas, también el artículo tercero, a saber, «el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo ni corporación pueden ejercitar autoridad que no emane expresamente de ella», pueden aún interpretarse en el sentido liberal de que, para evitar los inconvenientes del «estado de naturaleza» y al objeto de una mejor conservación de los derechos, se instituye por pacto una commonwealth en cuyo government se delega la facultad que en el «estado de naturaleza» cada individuo tiene de hacer valer coercitivamente sus derechos; al government de esa commonwealth compete ahora en exclusiva la función de fijar, interpretar e imponer los derechos.
Pero en el artículo sexto se introduce otra fuente de normatividad (legitimidad) completamente distinta, que no es la que representan derechos naturales e imprescriptibles que preceden a la «sociedad» política. En él se dice: «La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de concurrir a su formación personalmente o por representantes». Huelga decir que, si ello es así, «debe ser la misma para todos, sea que proteja, sea que castigue». En relación con el artículo quinto, este artículo sexto suscita la cuestión de qué pasa con la legitimidad de la ley que pudiendo considerarse expresión de la «voluntad general», vulnere, sin embargo, derechos antecedentes a la constitución de la comunidad política. Conforme al artículo quinto debería ser nulo lo que, sin embargo, conforme al sexto, respondería a su propio concepto y esencia. Desde este artículo sexto obtiene, a su vez, un sentido bien distinto, y ciertamente más acorde con la terminología que emplea, el artículo tercero: «El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación». Los autores de la Declaración sabían muy bien de qué estaban hablando y conocían también muy bien las fuentes de filosofía política de donde provenían los conceptos que utili-zaban. De ahí las tensas y prolijas discusiones que acabaron en el compromiso entre Locke y Rousseau, que el propio título de la Declaración delata. Los autores de la Declaración sabían que por «soberanía» había que entender, conforme a la definición de Bodino, «el poder absoluto y perpetuo de una república»; «poder absoluto es el que no está sujeto a leyes»; pues «la ley es el mandato del soberano que hace uso de su poder» y que, por tanto, queda por encima de sus propios mandatos, de suerte que «bajo este poder de dar y anular la ley están comprendidos todos los demás derechos y atributos de la soberanía, porque hablando con propiedad sólo existe este atributo de la soberanía». Los autores de la Declaración sabían asimismo cómo Hobbes había radicalizado el concepto de soberanía de modo que ni la «ley de la naturaleza» ni la «ley de Dios» podían considerarse límites de la soberanía; precisamente la permanente posibilidad de ruptura de hostilidades que anidaba en la disputa de interpretaciones acerca de lo que fuera la «ley natural» y la «ley divina» se convertía a su vez en la verdadera «ley natural» que aconsejaba ella misma su autosuspensión política mediante la introducción de un «poder soberano», respecto al que ya no podía haber de verdad otro derecho que el positivo puesto e impuesto por él en orden a restablecer la paz. «El titular de ese poder es el soberano, todos los que le rodean son los súbditos». En este estado de derecho la libertad del súbdito empieza allí donde la ley del soberano calla. El Estado soberano moderno y el derecho positivo moderno nacen a la par como un solo artefacto que permite eludir una situación en la que «no puede haber seguridad para nadie (por fuerte o sabio que sea) de existir durante todo el tiempo que de ordinario la naturaleza permite vivir a los hombres». Estado moderno y derecho positivo moderno se nutren, pues, de raíces existenciales bien elementales. Así, el Estado es «el dios mortal al cual debemos bajo el Dios inmortal nuestra paz y nuestra defensa».
Rousseau redefine la libertad en términos de esta relación entre soberano y súbdito. La libertad no consiste primariamente, como dice el artículo cuarto de la Declaración, «en poder hacer todo lo que no dañe a otro; por tanto, el ejercicio de los derechos naturales del hombre no tiene otros límites que aquellos que aseguren a los demás miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos» (art. 4); tampoco consiste en estarle permitido a uno todo aquello que las leyes del soberano no prohíben; sino que primariamente consiste en aquello a que se hace referencia en El contrato social al señalar el problema que el contrato resuelve: «Encontrar una forma de asociación que defienda con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado y por la que cada cual uniéndose a todos no se obedezca, sin embargo, sino a sí mismo», esto es, la libertad consiste primariamente en autonomía pública, es decir, en, habiendo de estar sometido a leyes, no estar sometido a otras leyes que a las que uno mismo haya podido imponerse a sí mismo junto con cada uno de todos los demás como pudiendo valer para todos y para cualquiera (y podemos interpretar con Habermas: por venir producidas en un proceso de formación de la voluntad común desarrollado en condiciones tales que el resultado de él tenga a su favor la presunción de venir respaldado por los mejores argumentos; ello presupone la «libertad comunicativa» como libertad política básica. La voluntad a la que me someto resulta ser la voluntad racional mía y, por tanto, por racional, también la voluntad de cualquiera, esto es, la «voluntad general» frente a la voluntad empírica que a cada cual, sin referencia a un proceso de argumentación y deliberación, puede acontecerle tener). En su interpretación democrática, el poder del soberano se convierte así en poder de la razón; pues la volonté générale es el ejercicio de la soberanía, y la ley es la expresión de esa voluntad general. Y ni hay otra fuente de normatividad, ni por razones lógicas parece que pueda haber lugar para otra (ésta es también una idea bien insistente en el presente libro de Habermas); en este punto la contraposición con la concepción liberal se vuelve así extrema, según parece. De este concepto positivo de libertad deriva, ciertamente, otro enteramente subordinado a él: «Todo lo que no está vedado por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a ejecutar lo que ella no ordena» (art. 5), pero no se sigue sin más el concepto de libertad del artículo cuarto. Mas ello no quiere decir que no se siga por otra vía todo lo que ese artículo cuarto cubre. Si ello fuera así cabría reducir conceptualmente a unidad (recurriendo como único elemento normativo a la idea democrática de «voluntad general») la totalidad del contenido normativo de la Declaración. Es la idea básica del presente libro de Habermas.
El artículo once de la Declaración puede interpretarse indiferentemente, o bien desde un punto de vista liberal como derecho antecedente a la constitución de la sociedad política, o bien como ingrediente del ejercicio de la soberanía, es decir, del proceso de formación de la «voluntad general». Idea liberal e idea democrática se solapan en él: «La libre comunicación de las opiniones y de los pareceres es un derecho de los más preciosos del hombre. Todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir, estampar libremente, salvo la responsabilidad por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley». Le precede el admirable artículo sobre la tolerancia, formulado con tal radicalidad, que se convierte en la paradoja teórica de la Declaración y, por tanto, en la paradoja teórica de la modernidad política, en una muestra de la grandeza de su autoinvención a la vez que en indicador de su fragilidad: «Nadie debe ser molestado por sus opiniones, políticas o religiosas, con tal que su manifestación no turbe el orden público establecido por la ley». Las garantías que el artículo ofrece han de hacerse extensivas («mientras ello no turbe el orden público establecido por la ley») a la propia puesta en duda de los principios teóricos en que descansa la Declaración, y en definitiva a la Declaración misma considerada como conteniendo verdades prácticas. Pero esto da un vuelco al sentido de la Declaración. En la Declaración no puede tratarse entonces de verdades, sino de una «construcción» política, no teórica, mediante la que deciden organizar su convivencia gentes que han hecho la experiencia histórica de las guerras de religión, es decir, la experiencia de que puede sucederles disentir en todas las verdades importantes y sobre todo en todo lo referente a «ultimidades». Dicho lo cual, es políticamente irrelevante que los principios contenidos en la Declaración sean verdaderos o falsos (en eso compiten con otras opiniones, políticas o religiosas, contrarias a la Declaración, por sostener las cuales —mientras no resulten en desorden público o en apología de las vulneraciones de la ley— uno, conforme a la propia Declaración, no puede ser molestado). Éste es un tema introducido por Kelsen en los años veinte en Esencia y valor de la democracia, suscitado de nuevo por J. Rawls en «Justice as fairness: political, not metaphysical» (comentado a su vez por R. Rorty en «La primacía de la democracia sobre la filosofía»), con el que Habermas pelea en importantes y aun decisivos pasajes del presente libro. Para comprender bien el sentido de esos pasajes el lector ha de tener claro que no se trata en ellos de una cuestión adjetiva o baladí; sino que para Habermas en ellos está en juego la idea que en sentido práctico Habermas se viene haciendo de la «condición postmetafísica» del hombre contemporáneo. El problema conceptual es éste: una consideración teórica del principio de tolerancia que quede a la altura del principio de tolerancia, o bien ha de negarse a sí misma como teoría y entenderse como una propuesta política (concerniente al modo de organizar la convivencia gentes que puede no compartan ninguna verdad), o bien, de entenderse como teoría y pretender ser verdadera, tiene que suponer que esa verdad debe ser políticamente irrelevante, pues políticamente no puede reclamar más derechos que las pretensiones de verdad contrarias. Lo que de hecho sí parece importante es que todas las concepciones habrán de distanciarse un tanto de sí mismas y de estirarse a sí mismas hasta coincidir con las demás en un overlapping consensus. Es precisamente ese punto común de distanciamiento el que Habermas trata de traer justificadamente (es decir, teóricamente) a concepto para el «habitante» de la modernidad madura.
La Declaración se cierra con la admisión implícita de que los «derechos de propiedad», es decir, algunos de los «derechos inalienables e imprescriptibles del hombre», podrían quizá no ser del todo compatibles con las veleidades históricas de la «voluntad general»: «Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella sino cuando la necesidad pública, legalmente justificada, lo exija evidentemente y a condición de una justa previa indemnización».
3.La idea de un «estado jurídico» democrático
Kant se enfrentó expresamente a esa Declaración política, haciéndole el honor de convertirla (pese a su artículo diez) en un sistema de principios teóricamente coherente. Kant proyecta así en su filosofía del derecho de La metafísica de las costumbres (1797) una reconciliación («en idea») de la modernidad política consigo misma en lo que respecta a sus contrapuestos ingredientes normativos. La deslumbrante precisión de las explicaciones de Kant tiene siempre un punto de inmisericordia por la que a esa modernidad, proyectada racional y utópicamente hacia delante, le quedan constantemente a la vista sus propios abismos.
Kant empieza introduciendo dos conceptos de libertad. Uno negativo, el de libertad de arbitrio: «La libertad de arbitrio es la independencia de la determinación de la voluntad respecto de impulsos sensibles», es decir, es la capacidad de actuar de suerte que también podría no haberse actuado, cualesquiera sean los motivos por los que se ha actuado; y otro positivo, el de libertad como autonomía racional: «El concepto positivo es: la facultad de la razón pura de ser ella misma práctica. Lo cual sólo puede suceder por vía de que la máxima que gobierna cada una de las acciones se sujete a la condición de poder valer como una ley general». Tras ello introduce dos clases de «leyes de la libertad» (normas) correspondientes a ambos conceptos: «Las leyes de la libertad... en cuanto que sólo se refieren a meras acciones externas y a su legalidad, llámanse jurídicas; pero si exigen también convertirse ellas mismas en los motivos de la determinación de las acciones (cosa que una ley jurídica, por la exterioridad de las relaciones que rige, no puede exigir, M.J.R.) entonces son morales; y así decimos: la concordancia con las primeras es la legalidad, la concordancia con las segundas es la moralidad de las acciones».
A continuación Kant introduce el concepto de derecho por vía de precisar ese concepto de «legalidad» o de «forma jurídica» que ya hemos visto explicar a Habermas, tomándolo de Kant. Tras subrayar que, por tanto, «en el derecho en idea» sólo puede tratarse de «la forma de la relación de los arbitrios de cada una de las partes, en cuanto que son considerados como libres en el primer sentido mencionado», concluye: «El derecho, pues, es el conjunto de la condiciones bajo las que el arbitrio del uno puede concertarse con el arbitrio del otro conforme a una ley general de la libertad», es decir, conforme a una norma general. Y el principio general del derecho es: «Es de derecho toda acción, conforme a cuya máxima el arbitrio de cada uno pueda concertarse con la libertad de cualquier otro conforme a una ley general». Me hace injusticia quien obstaculiza una acción mía que tenga esa característica. Este orden externo, por ser externo, es un orden esencialmente coercitivo. Ello no debe entenderse en el sentido de que «el derecho pueda pensarse como compuesto por dos piezas, a saber: la obligación conforme a una ley y la facultad de aquel que vincula a otro mediante su arbitrio, de imponerle coercitivamente aquello a que el otro queda obligado, sino que el concepto de derecho puede ponerse directamente en la posibilidad de asociar la mutua coerción general con la libertad de todos y cada uno... el derecho se basa, pues, en el principio de la posibilidad de una coerción externa que sea compatible con la libertad de todos y cada uno según una ley general», esto es, las reglas jurídicas establecen condiciones de coerción «bajo las que el arbitrio del uno puede concertarse con el arbitrio del otro» conforme a una norma general. Como había sugerido escandalosamente Mandeville en La fábula de las abejas, también podría organizarse como un sistema de equilibrio de fuerzas un orden justo para un pueblo de individuos, cada uno de los cuales, tomado de por sí, fuera un diablo; el orden externo de la libertad tiene un importante lado de obra de mecánica social, de suerte que, pese a toda la buena voluntad de los individuos, ese orden corre el riesgo de venirse abajo si no es consistente en ese sentido mecánico. Del principio general del derecho así explicado, Kant concluye que «la libertad (la independencia respecto del arbitrio de otro que me fuerce a algo), en cuanto que sea compatible con la libertad de todos y cada uno de los demás conforme a una ley general, es el único derecho, el derecho original, que asiste a todo hombre en virtud de su humanidad». Se trata de un imperativo de la razón que Kant formula como un derecho/deber de autoafirmación: «No te conviertas para otros en simple medio, sino sé a la vez para ellos fin», «este deber se explica como obligación por el derecho de la humanidad en tu propia persona» por el lado de poder considerarse a cada cual fuente espontánea de sus acciones.
Sigue en la «Filosofía del Derecho» de Kant la sección dedicada a «derecho privado». En esa parte Kant inserta en el contexto conceptual descrito los property rights de la tradición liberal dando de ellos una versión mucho más abstracta que Locke, mediante el concepto de possesio noumenon, es decir, de mi ser dueño de algo que no estoy ocupando ni utilizando o de ser el prójimo el dueño de algo que yo indebidamente estoy ocupando o consumiendo. También esa possesio noumenon Kant la hace derivar de un postulado de la razón práctica, conforme al que «es posible tener cualquier objeto externo de mi arbitrio como mío; es decir, sería contraria a derecho una máxima, conforme a la cual, si se convirtiera en ley, un objeto del arbitrio hubiera de quedarse en sí (objetivamente) sin dueño (como res nullius)... pues de otro modo la libertad se privaría a sí misma del uso de su arbitrio en lo que respecta a un objeto de él por vía de poner a los objetos utilizables fuera de toda posibilidad de uso». A partir de este postulado, y dilucidadas las condiciones de la apropiación original, «lo mío» externo será «aquello de lo que si se me estorbase su uso, ello sería una lesión para mí, aunque yo no esté en posesión del mismo (no lo esté ocupando)». Y añade Kant: siendo esta possesio noumenon resultado de un postulado de la razón práctica «no debe extrañar a nadie que los principios teoréticos de lo tuyo y de lo mío se pierdan en lo inteligible y no representen ninguna ampliación del conocimiento; porque el concepto de libertad sobre el que descansan no es susceptible de ninguna discusión teorética, y sólo puede inferirse de las leyes prácticas de la razón, como un factum de ella..., pues, efectivamente, en el factum de que, aun prescindiendo de mi ocupación empírica del objeto de mi arbitrio, la razón práctica quiera ver pensada la posesión de él conforme a conceptos del entendimiento, no conforme a conceptos empíricos, sino conforme a conceptos que contienen a priori la posibilidad de aquella posesión, en ello radica el concepto de validez de tal concepto de posesión como de una legislación general». Y esto último implica «que tener uno efectivamente algo externo como suyo sólo es posible en un estado jurídico bajo un poder públicamente legislador» que haga efectiva la postulada «legislación general». De ello se sigue que si «ha de ser posible jurídicamente el tener alguien un objeto externo como suyo, entonces ha de estarle permitido también obligar a entrar en una constitución civil a cualquier otro con quien se le suscite una disputa sobre lo mío y lo tuyo sobre tal objeto», pues «en el estado de naturaleza puede darse ciertamente una posesión real, pero sólo provisional», es decir, «el modo de tener uno algo como suyo en el estado de naturaleza, es una posesión física que tiene a su favor la presunción de poder ser convertida en jurídica mediante unión con la voluntad de todos». En análoga situación se encuentra la coerción que yo pueda ejercer al afirmarme en una acción mía que considero de derecho. La legitimidad de esa acción sólo puede ser presuntiva mientras no venga efectivamente autorizada y sancionada por una ley general; la instancia capaz de autorizar efectivamente esa coerción habrá de ser capaz también de reservarse el monopolio de la coerción legítima y de sólo consentir el ejercicio de la coerción autorizada y regulada por ella. Por tanto, la «constitución civil», «aunque su realidad sea subjetivamente contingente, es, sin embargo, necesaria como deber».
Del «derecho privado en estado natural» se sigue, pues, «el postulado del derecho público, que dice así: en tu situación de una inevitable convivencia con todos los demás, debes salir de aquel estado natural y pasar a un estado jurídico, es decir, al estado de una justicia distributiva». Tanto en La metafísica de las costumbres, como en los escritos recogidos en el tomo XI de la edición de Weischedel, Kant repite con insistencia que la razón última de ser del derecho radica en la condición de «globalidad» de la existencia de los hombres en el globo terráqueo: cuanto más y más en línea recta me alejo del prójimo tratando de evitar la confrontación con él, con tanta más seguridad volveré a encontrármelo en el mismo sitio. Derecho público es «el conjunto de las leyes que necesitan ser promulgadas con carácter general para producir un estado jurídico...». Éste es, por tanto, «un sistema de leyes para un pueblo», esto es, «para una pluralidad de hombres, o para una pluralidad de pueblos, que, estando entre sí en una relación de mutua influencia o de posibilidad de actuar unos sobre otros, han menester de una constitución para participar de aquello que es de derecho. Este estado de los individuos en el pueblo, en su relación mutua, se llama status civilis, y el conjunto de ellos en relación con sus propios miembros (esto es, con los propios miembros de ese conjunto) se llama Estado (civitas), el cual, por su forma, ha de considerarse trabado por el interés común en estar en un estado jurídico y por eso se llama res publica, pero en relación con otros pueblos se llama potentia, la cual por tratarse también de una unión supuestamente heredada se llama una gens o natio; y, por tanto, bajo el concepto general de derecho público, no sólo hay que pensar el derecho estatal sino también el derecho de gentes; y ambos, por ser el globo terrestre no una superficie sin límites sino una superficie que se cierra sobre sí misma, conducen inevitablemente a la idea de un derecho estatal de gentes, es decir, de un ius gentium en el sentido de un ius cosmopoliticum, de suerte que, si entre estas tres posibles formas de estado jurídico, en alguna de ellas se echa en falta el principio de restringir la libertad externa mediante leyes generales de la libertad, quedará inevitablemente minado el edificio de las dos restantes y al cabo se arruinará». La razón de esta última consideración de Kant es obvia. La legitimidad del ejercicio del derecho universal de libertad, esto es, del único derecho que asiste al hombre en virtud de su humanidad, sólo puede ser presuntiva mientras no se tornen efectivas las leyes generales a que en su formulación se hace referencia; como Kant da por obvio que la garantía de ese derecho no puede suministrarla un único «derecho estatal», es decir, el derecho de un Estado universal, habrá de quedar asegurada (de forma tanto más urgente cuanto más densa se vuelve la condición de globalidad de la existencia) por una articulación de derecho estatal (de sistemas jurídicos estatales), de ius gentium y de ius cosmopoliticum, organizada de suerte que pueda considerarse expresión política de una cierta voluntad concordante y unida de los hombres en común.
Pues, en efecto, tras recordar que «todo Estado tiene en sí tres poderes separados, es decir, (que) su voluntad general unida la tiene en una triple persona: la soberanía en la persona del legislador; el poder ejecutivo en el gobernante o príncipe; y el poder judicial (como reconocimiento de lo suyo a cada uno conforme a la ley) en el juez» («igual a las tres proposiciones de un silogismo racional práctico»), Kant pasa a dar su famosa explicación del poder legislativo: «El poder legislativo sólo puede convenir a la voluntad unida del pueblo. Pues como de este poder ha de dimanar todo derecho, mediante su ley se ha de poder no hacer injusticia absolutamente a nadie. Pues bien, cuando alguien dispone algo sobre otro, siempre es posible que le haga injusticia, pero nunca cuando alguien dispone algo sobre sí mismo (pues volenti no fit iniuria). Así, pues, sólo la voluntad concordante y unida del pueblo, en tanto que cada uno sobre todos y todos sobre cada uno deciden lo mismo, puede ser legisladora». Si llamamos a esto «principio democrático», resulta que el «principio democrático» es parte del «principio del derecho», pues es una especificación del contenido de aquella referencia a una ley general, que el «principio del derecho» incluye. No coincide ciertamente con el «principio moral», pues sólo se refiere a leyes que regulan «relaciones externas», y en tal caso (a diferencia de lo que ocurre en la moralidad) la actuación exigible es la actuación conforme a ley, pero no necesariamente «por respeto a la ley», y además esas leyes (por lo menos las sólo contenidas en el derecho estatal) solamente tienen un ámbito de validez restringido. Pero sí ocurre que en el punto que representa el principio democrático, el «principio del derecho» no sólo queda plasmado en el sistema jurídico, sino que queda reflexivamente internalizado por el sistema jurídico, por cuanto que el sistema jurídico, conforme al concepto mismo de derecho, ha de institucionalizar mecanismos y procedimientos mediante los que pueda formarse la voluntad concordante y unida de todos que se exprese en una ley general. Una cosa, sin embargo, es clara: al instituto jurídico que son los mecanismos y procedimientos de formación de esa voluntad común les viene dado de antemano por imperativo de la razón el qué, es decir, el cometido en el que ha de centrarse esa voluntad común o sobre el que ha de versar la formación de esa voluntad común que se expresa en la ley, a saber, el de compatibilizar la libertad externa de cada uno con la libertad de todos y cada uno de los demás sin más condición que la de maximizar esa libertad, porque, siempre que pueda darse compatibilización de arbitrios conforme a una ley general, toda restricción añadida es evidentemente indebida. A efectos de legitimidad del ejercicio de su poder, el «soberano jurídico en idea» no es, pues, autónomo. Al igual que en la «Declaración universal de los derechos el hombre y del ciudadano», también en la teorización que de ella hace Kant se perfilan dos focos de legitimidad, a saber: el derecho original de libertad y el principio democrático; pero para Kant vienen articulados y mediados por un único imperativo de una misma razón, el cual es exactamente el mismo que el de la moralidad, sólo que aplicado a «relaciones externas». Ésta es la sutil conciliación (y reducción a la unidad de una misma razón práctica) que Kant establece entre los elementos de la Declaración, sin disminuir ni un ápice la complejidad de ésta.
Carl Schmitt muestra en su Teología política (repitiendo a Donoso Cortés) cómo los conceptos políticos básicos, precisamente los conceptos políticos modernos (típicamente el concepto de soberanía) acaban exhibiendo enseguida su procedencia teológica. Una experiencia conceptual análoga hace también Kelsen al haber de introducir su concepto de «norma fundamental» (tal como lo explica en la sección quinta de su Teoría pura del derecho o en el capítulo 59 de su Teoría general de las normas); el sentido subjetivo del acto de voluntad de poner una norma es también su sentido objetivo, es decir, consiste efectivamente en la posición de una norma, si ese acto viene autorizado por otra norma. Si ello es así, el acto de voluntad de poner la «primera norma», es decir, el acto de voluntad de poner la «primera constitución histórica», para poder tener efectivamente el sentido objetivo de establecer legalidad, lógicamente hubo de venir autorizado por una norma, la Grundnorm