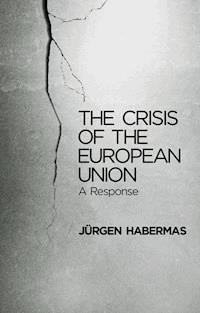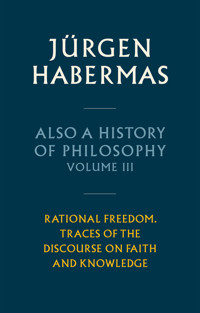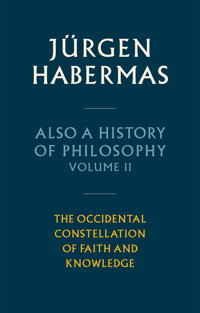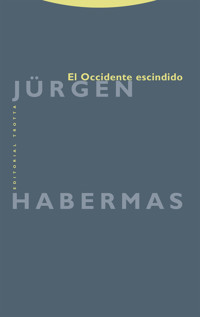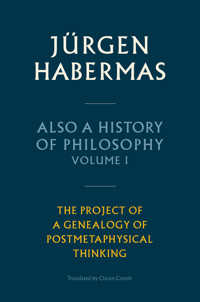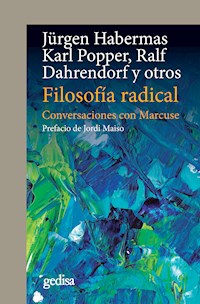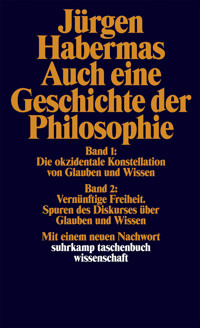Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Estructuras y procesos. Filosofía
- Sprache: Spanisch
Este segundo volumen continúa la genealogía del pensamiento posmetafísico siguiendo el hilo conductor del discurso sobre fe y saber. Empezando con el protestantismo y la filosofía del sujeto, se centra en la bifurcación de la tradición trascendental (Kant) y la empirista (Hume) para, a partir de ahí, desgranar los temas del lenguaje, el espíritu objetivo y la filosofía de la historia, hasta los Jóvenes Hegelianos, el marxismo, la filosofía de la existencia y el pragmatismo. De las muchas líneas posibles de una historia de la filosofía, Jürgen Habermas destaca un proceso de aprendizaje cuyas huellas permitan insuflar ánimos de cara a las tareas impuestas a la razón humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1596
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Una historia de la filosofía
Una historia de la filosofíaVolumen 2
Libertad racional. Huellas del discurso sobre fe y saber
Jürgen Habermas
Traducción de Jaime Nicolás Muñiz y Josep Monter Pérez
La traducción de esta obra ha recibido una ayuda de Goethe-Institut.
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Filosofía
Título original: Auch eine Geschichte der PhilosophieBand 2. Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen
© Editorial Trotta, S.A., 2024http://www.trotta.es
© Suhrkamp Verlag, Berlin, 2019
All rights reserved by and controlled through
Suhrkamp Verlag Berlin
© Jaime Nicolás Muñiz, traducción de las partes VII y VIII;
Josep Monter Pérez, traducción de las partes IX y X; Alejandro del Río Herrmann, traducción del epílogo y revisión, 2024
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-223-9 (Obra completa)
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-294-9 (Volumen 2)
ÍNDICE GENERAL
VII. LA SEPARACIÓN DE FE Y SABER:EL PROTESTANTISMO Y LA FILOSOFÍA DEL SUJETO
1. La ruptura de Lutero con la tradición y la transformación de la teología
2. Los cambios de rumbo teológicos, sociales y políticos del iusracionalismo moderno
3. El iusracionalismo en su contexto: la dinámica histórico-social y el desarrollo de la ciencia
4. El cambio de paradigma hacia la filosofía del sujeto y el problema derivado de la fundación de normas vinculantes
SEGUNDA CONSIDERACIÓN INTERMEDIA: LA CESURA DE LA SEPARACIÓN DE FE Y SABER
VIII. EN LA ENCRUCIJADA DEL PENSAMIENTO POSMETAFÍSICO: HUME Y KANT
1. La deconstrucción de la herencia teológica de la filosofía práctica en Hume
2. La explicación antropológica de los fenómenos del derecho y de la moral
3. La respuesta de Kant a Hume: el sentido práctico y el trasfondo filosófico-religioso del giro hacia la filosofía trascendental
4. La justificación posmetafísica de un interés inherente a la razón
IX. ENCARNACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA RAZÓN: DEL ESPÍRITU SUBJETIVO AL ESPÍRITU «OBJETIVO»
1. Impulsos políticos, económicos, culturales y científicos para el cambio de paradigma
2. Motivos para el giro lingüístico en Herder, Schleiermacher y Humboldt
3. La asimilación de Hegel de fe y saber: la renovación del pensamiento metafísico después de Kant
4. La razón en la historia: autonomía versus automovimiento del concepto
TERCERA CONSIDERACIÓN INTERMEDIA: DEL ESPÍRITU OBJETIVO A LA SOCIALIZACIÓN COMUNICATIVA DE SUJETOS QUE CONOCEN Y ACTÚAN
X. LA CONTEMPORANEIDAD DE LOS JÓVENES HEGELIANOS Y LOS PROBLEMAS DEL PENSAMIENTO POSMETAFÍSICO
1. El giro antropológico de Ludwig Feuerbach: sobre la forma de vida de sujetos orgánicamente encarnados y comunicativamente socializados
2. Karl Marx sobre el tema de la libertad históricamente situada de sujetos productivamente activos y que actúan políticamente
3. El escritor religioso Søren Kierkegaard sobre la libertad ético-existencial del individuo biográficamente individualizado
4. Procesos de interpretación entre referencia a la verdad y referencia a la acción: Peirce como iniciador del pragmatismo
5. Sobre el modo de encarnación de la razón en prácticas de la investigación y de la política
Post scriptum
Agradecimiento
Epílogo
¿Por qué fe y saber?
La significación de la alternativa entre Hume y Kant
¿Por qué «también» una historia de la filosofía?
Desocialización de las imágenes del mundo
Razón destrascendentalizada y emancipación a la libertad
La debilidad motivacional de la moral racional
Razón en la historia: ¿qué queda de eso?
Índice de nombres
VII
LA SEPARACIÓN DE FE Y SABER:EL PROTESTANTISMO Y LA FILOSOFÍA DEL SUJETO
En el umbral mismo de la Modernidad, Martín Lutero se convirtió en una de las figuras más significativas de la historia universal. A primera vista, el núcleo teológico de su doctrina de la justificación, que actuó como material de ignición en el ámbito de la política eclesiástica y provocó la escisión confesional de la cristiandad en las postrimerías de la Edad Media, ha propiciado el surgimiento de Iglesias nacionales y acelerado la disolución del orden universalista del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero acto seguido se hace patente que la doctrina de los teólogos y el efecto de la obstinada acción misionera del reformador en la esfera pública constituyeron más bien catalizadores que causas de una dinámica de transformación que se nutría de tendencias más profundas y de tensiones que venían de lejos, reforzándose unas a otras por acumulación. A la hora de ponderar en sus justos términos la significación de la teología de Lutero, que es de lo que se trata en el contexto de la separación definitiva de la fe respecto del saber, cobra importancia prestar atención a las contingencias de la constelación histórica que explica en primera línea el curso que tomó la eminente intervención del reformador1. Así, a modo de ejemplo, para apreciar certeramente hasta qué punto las ideas de Lutero han actuado como chispas en medio de una situación que fermentaba a escala mundial, no debemos perder de vista el contraste que se daba entre la cerrada sociedad cristiana de los apartados territorios del Electorado de Sajonia de Mansfeld, Erfurt y Wittenberg, en los que creció Lutero y a los que continuó apegado a lo largo de su vida, por una parte, y la visión universalista propia de los imperios español y portugués, por otra. Los desplazamientos de poder político que acompañaron al ascenso de los Estados territoriales, así como la movilización de la sociedad estamental plenomedieval al calor de la irrupción por todo el mundo de los empresarios capitalistas, la aparición de una economía mundial y el colonialismo constituyen el trasfondo de las crisis internas en el seno de un imperio como el de Carlos V que por una última vez se extendía universalmente. Al mismo tiempo, el papado se veía desafiado por el movimiento conciliarista, la transformación intelectual del humanismo, la nueva religiosidad de la devotio moderna, la tendencia al empleo de las lenguas vernáculas en las feligresías y, sobre todo, el engranaje del movimiento de renovación religiosa con los desórdenes sociales2.
Las doctrinas teológicas de Lutero deben su insólito empuje no sólo a su contenido intrínseco ni tampoco en exclusiva al dinamismo aportado por la imprenta, que procuró una difusión vertiginosa de sus numerosos panfletos, sino también al eco que las palabras de Lutero encontraron en el renovado mundo intelectual de la publicística humanista. El verbo intenso, con frecuencia patanesco y hasta grosero, que Lutero despliega en su lucha contra la jerarquía eclesiástica, y la tendencia igualitaria ínsita en su tesis del sacerdocio universal de todos los creyentes, prestaron un nuevo lenguaje al malestar de los campesinos y artesanos y de las sectas radicales que se alzaban frente al régimen largo tiempo cuestionado de la servidumbre personal y la explotación de esas capas sociales, en contra de la intención del propio Lutero. El fuerte distanciamiento de Lutero frente a las revueltas violentas de los «exaltados» y su insistente distinción entre la libertad ilimitada de la conciencia en asuntos de religión y la obediencia debida a la autoridad política prestaron alas al desarrollo, especialmente en Alemania, de una cultura de sometimiento a la autoridad constituida. Pero las motivaciones teológicas de la «libertad cristiana» se dejaron sentir en lo político, con peculiar impronta, a través de Calvino y los calvinistas franceses, holandeses, escoceses e ingleses. Desde mediados del siglo XVI, en los escenarios políticos de otros países, las comunidades reformadas, calvinistas, hugonotes y puritanos han interpretado estos motivos bajo un signo políticamente liberal, como un llamamiento a la resistencia. Es bajo esta lectura como allí se ha impulsado o acompañado los movimientos emancipatorios y las revoluciones. Por el contrario, los conflictos de Lutero con el papa y el emperador, la separación de las Iglesias territoriales protestantes frente a Roma, la disolución de los monasterios y los señoríos eclesiásticos o la asunción por el Estado de universidades y establecimientos de enseñanza favorecían los intereses de autoafirmación de los príncipes, o, dicho en términos más generales, de los Estados territoriales, frente al Imperio.
Irónicamente, la Reforma, que liberó inusitadas energías religiosas, fomentó, a consecuencia de la confesionalización de las poblaciones de los territorios en consonancia con sus respectivos Estados, las tendencias hacia la secularización del poder político. Las Iglesias territoriales protestantes, que se desprenden de su base de poder secular en la misma medida en que se ponen bajo la tutela de un poder político que se sigue definiendo como cristiano, se concentraron a partir de ese momento en sus funciones de cura de almas. La doble cara político-espiritual, históricamente única, de la Iglesia católica de Roma y el entreveramiento de los poderes concurrentes y simultáneos del papa y del emperador habían posibilitado, ciertamente, una separación y un equilibrio entre el poder espiritual y el poder secular, con lo que se había puesto en marcha un proceso que distingue a Occidente de todas las demás culturas. Ahora bien, una separación funcional nítida entre Iglesia y Estado sólo puede llevarse a cabo de modo completo en el marco de un Estado de derecho moderno, monopolizador del poder coactivo. Tal y como Marsilio de Padua había percibido con claridad, para ello la Iglesia había de ajustarse y someterse previamente al poder jurídico del Estado. En el largo proceso de una secularización que avanzaba hasta llegar a la neutralización de los poderes del Estado en el ámbito de lo religioso, la confesionalización del poder del Estado sólo constituía la penúltima fase. Este panorama de transición, por más que propició decisivamente la diferenciación de Estado e Iglesia, ha contribuido igualmente a las guerras de religión de los siglos XVI y XVII, tan inusitadamente sangrientas y devastadoras para la economía.
La crítica de Lutero a las irregularidades eclesiásticas, tal y como él las perfiló aceradamente en 1520 en su escrito polémico «A los príncipes cristianos de la nación alemana: Acerca de la reforma de la cristiandad», en el fondo no contenía nada nuevo. El discurso sobre el poder del papa y la apelación a la autoridad de pueblo y concilio se remontaba al siglo XIII. La crítica a los excesos del papado en el Renacimiento también podía estar conectada con las protestas de movimientos heréticos antañones y no dejaba de ser igualmente uno de los temas de los escritos polémicos favoritos en las controversias públicas entre los humanistas. En su exigencia de que en las prédicas se recurriera a las lenguas vernáculas y que la misa se celebrara bajo las dos especies, e incluso en su sonora crítica de la práctica de las indulgencias y en su rechazo del culto de santos y reliquias, Lutero podía invocar a John Wiclif (1330-1384) y Jan Hus (1369-1415). En ambos ejemplos, se encuentra prefigurado hasta el propio principio de la Reforma de la sola scriptura3. Así, aunque se tome en cuenta adecuadamente el hecho de que la persona de Lutero, la independencia que brotaba de la firmeza de su fe, su arrojo y sagacidad, así como el elemento de innovación y la consistencia de sus fundamentos teológicos constituyen factores que han brindado la radicalidad y fuerza necesarias para que se impusieran las reformas de la organización eclesiástica, los servicios religiosos y la formación de los teólogos, pero sobre todo para que se produjera el cambio en la manera de entenderse a sí mismos de Iglesia y pueblo, resulta ineludible constatar, a la luz de los hechos históricos en que se plasmó masivamente la Reforma, que la escisión de las Iglesias, que en principio no perseguía el reformador, se ha de atribuir a la confluencia combinada de un gran número de circunstancias contingentes.
Estas salvedades se proponen en puridad dirigir la mirada hacia lo esencial. Lo que pretendo con ellas es aligerar de sobrecarga idealista el alcance y contenido de las doctrinas de Lutero; el reformador marca un punto de cesura en la historia universal, pero el corte no es obra suya. Desde el punto de vista del fondo de ideas y la penetrante agudeza analítica de los maestros de la escolástica en su momento más desarrollado, la forma, aun radicalmente transformada y hasta cierto punto reducida, que la teología adquiere en Lutero ni siquiera puede pasar por un progreso innovativo. El fondo eclesiástico-popular de la lucha entre Dios y el demonio, la robusta retórica de los escritos de polémica contra el papa y los obispos, las descargas de odio contra judíos y turcos, y hasta el propio tono de la confrontación con Erasmo habían de resultar más bien extraños en los ambientes cultivados. Esto era así, para empezar, en lo que concierne al alejamiento absoluto de Lutero frente al programa, aún vigente, de los Padres de la Iglesia, consistente en demostrar la compatibilidad de la fe cristiana con el saber filosófico. En primer lugar, me propongo poner de manifiesto de qué manera Lutero, que se dirigía polémicamente contra la escolástica y contra la filosofía en general, radicaliza un esfuerzo que cobra un interés particular en nuestro contexto: su intención es salvar el sentido performativo propio de las verdades de fe cristianas frente a su reducción teórica a conceptos básicos de orden metafísico. Hemos visto ya cómo la teología, de Agustín a Ockham, emprendió una y otra vez una explicación de aquellas experiencias de fe que sólo se pueden percibir y reconstruir en la actitud no objetivadora de una segunda persona gramatical, pero no como si se tratara de objetos de la naturaleza. Por todo lo demás, Lutero ya no aborda la explicación del encuentro de los creyentes con Dios con la intención filosófica de clarificar el contenido propositivo de esa experiencia y encontrarle, hasta donde resulte posible, una justificación basada en razones filosóficas. Lo que Lutero emprende es hacer consciente por vía hermenéutica la primacía metódica del sentido performativo de la experiencia religiosa frente a su contenido propositivo, pero no trata de reconstruir y fundamentar en términos de razón ese contenido en orden a demostrar la racionalidad de la fe. En lo que se concentra es, más bien, en la relación que el pecador mantiene con Dios en su pugna en pos de la salvación, liberando así el acto de fe de sus nexos con la razón. Sucede que hasta esta misma se halla profundamente enredada en un mundo de por sí corrupto. Una vez caído, el ser humano ha dejado de ser espíritu del Espíritu divino, y ya no es la razón lo que une a los individuos con Dios. Lo que más bien hace Lutero es desarrollar todos los aspectos fundamentales de su teología a partir de una experiencia de semper iustus semper peccator, extraída de la doctrina de la justificación.
El protestantismo no sólo ha impulsado las reformas pronto iniciadas en el seno de la Iglesia católica, sino que, en términos generales, también ha impregnado una forma de conciencia religiosa adaptada a las condiciones de la vida moderna y reflejo de la misma. En el umbral de la Reforma se manifiesta con particular claridad cómo los discursos teológicos se han convertido por sí mismos en fuerza motriz del proceso de secularización. Las consecuencias no pretendidas de la reflexión teológica acerca de las transformaciones y procesos de aprendizaje sociales explican por qué las motivaciones protestantes, pese a su originaria posición antifilosófica, penetran en la filosofía. Resulta irónico precisamente el hecho de que, al toparse con la resuelta emancipación de la fe frente a toda metafísica, el teocentrismo de la entrega incondicional del destino de los hombres a la compasión inescrutable de Dios abra la puerta a un giro antropocéntrico de la filosofía, convirtiéndose así en la allanadora del camino del pensamiento posmetafísico. Por lo demás, en el siglo XVII, la filosofía, desprendida ya en cierto modo del horizonte cristiano, continúa insistiendo en la pretensión metafísica de explicar el mundo como un todo que adopta la arquitectura de un «sistema de las ciencias». Ahora bien, comoquiera que la referencia a Dios ha perdido toda significación para esa sistematización, su lugar pasa a ocuparlo la referencia al sujeto sentiente, cognoscente y actuante. Es así como la relación sujeto-objeto cobra fuerza paradigmática. La filosofía práctica, bajo el ropaje del iusracionalismo, va a reaccionar frente a las revoluciones protestantes y la creciente secularización del poder estatal, mientras que la filosofía teorética se va a orientar hacia el problema del conocimiento que plantean unas ciencias naturales independizadas en sus métodos.
Al dirigir la atención al tema de «fe y saber», la clave de la influencia más o menos indirecta de las doctrinas de Lutero en el pensamiento filosófico de la Edad Moderna la veo en la peculiar interpretación que la doctrina de los dos mundos, esto es, la clara distinción entre espíritu y naturaleza, esfera interna y esfera externa, experimenta en la filosofía de Kant. Siguiendo la línea de las bases iniciales de la filosofía del sujeto, Kant comienza por retomar la idea de lo trascendental de Duns Escoto, y lo hace bajo la forma de los frutos espontáneos de una subjetividad que constituye un mundo exterior de objetos de experiencia posible. Pero Kant no se conforma con el análisis del problema gnoseológico acerca de qué puede uno saber. Para dar respuesta a las candentes cuestiones prácticas de «¿Qué debo hacer?» y «¿Qué me cabe esperar?», necesita profundizar dentro de la subjetividad cognoscente y ampliar su esfera. Pero ya en Lutero, la esfera interna, en la que se había adentrado desde la perspectiva participante del creyente y en la que es la interacción entre la ley y el evangelio lo que gobierna la pugna por una promesa graciosa de salvación, había adquirido una condición numenal, enteramente similar y separada estrictamente del mundo exterior. Kant llena esa esfera con la espontaneidad de una razón productora por la vía de reajustarla, desde la experiencia del creyente, a las exigencias de la razón práctica y de la facultad de juicio, y la aúna con la conciencia trascendental del sujeto cognoscente. Kant amplía la subjetividad trascendental más allá de los logros del entendimiento y de la razón teorética hasta situarla en el universo de todos los juicios y acciones morales posibles y hacer de ella fuente de experiencias estéticas e interpretaciones históricas. La subjetividad trascendental se extiende hasta el punto de convertirse en la fuente numenal de la generación espontánea de la cultura humana en su conjunto. Para Lutero, la esfera de la verdadera interioridad sólo se debería constituir por vías comunicativas, mediante la oración, los actos sacramentales y el desarrollo hermenéutico de la palabra de Dios. En Kant, la conformación lingüística de la esfera numenal queda oculta a la sombra de la filosofía de la subjetividad. Sólo Hegel logrará superar las abstracciones que son tanto la naturaleza, exterior, como el espíritu, interior, que Lutero ya había reconocido por principio, y tomar en consideración filosóficamente la estructuración simbólica del mundo del espíritu, entendido intuitivamente a la par que percibido interactivamente por la vía de la experiencia. Para designar ese mundo, simbólicamente conformado, de sociedad y cultura, Hegel acuña el concepto de «espíritu objetivo». El espíritu no consiste en otra cosa sino en el proceso de su autoextrañamiento y la consiguiente reflexión.
En esta parte me propongo adentrarme en la doctrina teológica de Lutero y, recurriendo a su ejemplo, recordar (1) cómo en el crisol de los discursos teológicos, que a su vez se alimentan de las prácticas de culto y las energías de fe de las comunidades religiosas, también se produce una transmutación de la propia forma que adopta lo sagrado. Acto seguido, quisiera (2) referirme a los impulsos jurídico-políticos y iusfilosóficos de la Reforma y la Contrarreforma que recogerá y a los que dará respuesta el iusracionalismo del siglo XVII. Claro es que (3) el iusracionalismo procesa igualmente impulsos procedentes de la historia social y del cambio de paradigma de la filosofía que arrancan, por una parte, del desarrollo del capitalismo y del proceso de formación del sistema europeo de Estados y, por la otra, de la respuesta que la filosofía subjetivista de Descartes ofrece a los inicios de las ciencias naturales modernas. Con el cambio de paradigma que conduce al subjetivismo, la filosofía cambia de campo, alejándose de la teología y convirtiéndose en una ciencia que progresa por su propia dinámica. Así, a la filosofía práctica se le plantea (4) el problema de si es posible y, en su caso, de qué modo lo es, encontrar un equivalente funcional de orden secular para la fuerza vinculante normativa de la palabra de Dios.
1. H. Schilling, Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs, Múnich, 2012.
2. Cf. a este respecto el interesante capítulo «The Forerunners of Lutheranism», en Q. Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge, 1979, vol. 2, cap. 2.
3. B. Lohse, Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang, Gotinga, 1995, pp. 26 s.
1
LA RUPTURA DE LUTERO CON LA TRADICIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA TEOLOGÍA
Con mucha frecuencia se ha analizado la peculiar posición escindida que la persona de Lutero adopta a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna. Como aún se ha de mostrar, de la doctrina de la justificación resultan consecuencias que explican por qué la Reforma ha contribuido a adaptar tanto la Iglesia (la católica incluida) como la conciencia de los fieles a las condiciones de la vida moderna. Adoptando un punto de vista sociológico, se hace posible observar que la doctrina protestante ha tenido consecuencias no pretendidas para la conformación de la mentalidad de las capas ilustradas de la burguesía: de un lado, fomentaba la conducción autónoma de los asuntos propios y un proceso creciente de individualización del sujeto; de otro, abría el camino a un obrar basado en principios y brindaba un campo al sentido, autoridad e independencia de las ciencias en la medida en que estimulaba una explicación hermenéutica exacta de la Biblia, preparaba para una nueva conciencia histórica y reforzaba con ello la presión para reflexionar sobre el dogmatismo de la imagen que los fieles tenían de sí mismos. Un lenguaje muy distinto, por lo demás, es el que hablan las razones que Lutero mismo aduce para su interpretación agustiniana de la Carta a los romanos 1, 17.
Desde la óptica del viejo Lutero (1483-1546), el «Prefacio al primer volumen de la edición de Wittenberg de los escritos latinos», de 1545, atestigua la intensa inquietud existencial del joven monje agustino que también le llevó, según otros testimonios, a la idea de la justificación de los pecadores sólo por la fe. Lutero describe el desgarro de su alma, que sentía acosada por la dolorosa conciencia del pecado, el miedo al castigo del infierno y a la condenación eterna e incluso por la duda de la misma justicia divina, y le sumía en un estado de desesperación: «Aunque yo vivía irreprochablemente como monje, me sentía pecador ante Dios con conciencia del todo inquieta y sin poder confiar para mi tranquilidad en que estuviese reconciliado; no amaba, sino más bien odiaba, a ese Dios justo que castiga a los pecadores, y calladamente me indignaba con Dios, sin blasfemia pero con desmesurada murmuración, y me decía: ¿Acaso no es suficiente con que los míseros pecadores, eternamente perdidos por el pecado original, se vean azotados con toda clase de calamidades por los diez mandamientos? ¿Acaso puede Dios con el evangelio sumar dolor al dolor y exponernos así a su justicia y su ira?»1. En conexión con el determinismo de las concepciones agustinianas del pecado original y la elección por la gracia, en este recuerdo de Lutero apunta una idea rígida de justicia, ante cuya fuerza coactiva y sancionadora, con extrañeza y razones impenetrables, kafkianas, se coloca al individuo. A lo largo de toda su vida, Lutero ha permanecido firme en torno a su concepción de una ley impuesta autoritariamente y unos dictados judiciales cuya condición represiva se encuentra en manifiesta contraposición con el amor y la piedad divinos de los evangelios. La contradicción que existe entre ese Dios «justo» en términos abstractos y el Dios evangélico, compasivo, sólo la pudo superar en la medida en que logró desacoplar la «ley» del evangelio y explicar la enriquecedora tensión existente entre ambos términos. Esto lo procura su nueva lectura de la Carta a los romanos: la iustitia divina ya no la entiende en el sentido de aplicación judicial de una «ley» abstracta y como justicia punitiva, sino en el del sacrificio liberador de Cristo, como la promesa divina de justicia con la que Dios justifica transitivamente al creyente pecador. Pero a esto aún he de volver más adelante.
Para empezar, me interesa encontrar una explicación de la razón por la que Lutero permanece aferrado a una concepción del derecho y de la justicia que sumerge el juicio final en el aura de la imposición de las penas del infierno al margen de toda compasión y, en definitiva, hace necesario el recurso a las palabras liberadoras formuladas por Pablo en Romanos 1, 17. Se trata de una pregunta que me gustaría iluminar mediante una reflexión contrafáctica. Una explicación posconvencional del juicio final habría podido concentrarse en una idea que más tarde a Hegel le había de servir de estímulo para su crítica de Kant: el juicio de Dios siempre puede evitar ese momento de «injusticia» con el que ha de cargar incluso el mismo universalismo igualitario si quiere contemplar todas las circunstancias relevantes, esto es: las normas abstractas y generales que garantizan la justicia, hasta donde le sea posible al entendimiento humano su aplicación flexible a los individuos y a los casos concretos. Dios puede proceder al examen de la «adecuación» de la norma al «caso» concreto en cuestión desde una perspectiva distinta a la que pueda sentirse vinculado incluso el más prudente de todos los jueces de esta tierra. Pues la mirada divina puede penetrar en los pliegues más oscuros y en los rincones más pequeños de la historia vital de cualquier individuo aisladamente considerado. Por ello, el juicio de Dios puede resultar «justo» en el sentido de un universalismo igualitario en términos individuales y, sin embargo, al mismo tiempo proceder «graciosamente» con cualquier individuo en el sentido de una toma en consideración caritativa de todas las circunstancias particulares de esa historia. Apoyándose en una aplicación neutra de las normas generales que garantizan la justicia, para poder ejercitar simultáneamente la gracia no necesita forzar la precedencia de la gracia sobre el derecho, porque no sólo toma en cuenta la incapacidad de responder de la persona llamada a capítulo, sino que, en virtud de esa mirada suya que —a diferencia de la propia de un juez de este mundo— todo lo atraviesa, en la ponderación de la «adecuación» de las normas en juego incluye también la individualización histórico-vital y la singularidad de las personas implicadas en cada caso. Por esta razón, eso le basta a Dios a la hora de pronunciar y fundamentar su juicio. Pues más mortificante que toda pena de infierno es el remordimiento de conciencia que causa el conocimiento de lo que se ha hecho o dejado de hacer2. Es pena suficiente hacer que el pecador lleve en su conciencia cómo la vida que él pensaba que estaba llevando se diferencia de la historia de vida que ahora salta iluminada con la fuerza de los hechos, de la que está llamado a responder irremisiblemente ante Dios. A la luz de esta idea regulativa, la gracia y la justicia resultan conciliables, por más que, en el mejor de los casos, «en este mundo» ello sólo sea posible por aproximación.
Para Lutero resultaba inimaginable semejante convergencia de justicia y gracia. A todas luces, la experiencia de la bárbara obstinación del mal, con el trasfondo teológico-histórico de la eterna lucha entre Dios y el demonio, exige la justicia cruda, nuda de gracia, de una ley que castiga inconmoviblemente en términos de generalidad y abstracción. Satán desempeña un papel igual de relevante en las vivencias y convicciones personales de Lutero que en sus múltiples polémicas contra las falsificaciones del mensaje evangélico. Al papa y a la Iglesia Lutero los contempla como «instrumentos del demonio», e incluso ve al papa bajo la forma del Anticristo. La Reforma es una guerra contra el Anticristo. No se ha de malinterpretar el radicalismo verbal con que Lutero conjura «la ira del mundo contra el evangelio»3 como si se tratara de un recurso retórico a una potente metáfora. Como se patentiza especialmente en su antisemitismo rabioso4, Lutero tiene sus raíces fuertemente ancladas en las tradiciones populares de la Iglesia, a tal punto que el relato bíblico de la caída de Lucifer y su rebelión contra Dios se erige en el marco incuestionable en el que sitúa las ideas, en cierto modo «posmetafísicas», de su fenomenología de la fe, alejada del mundo (y de todas las construcciones que contienen imágenes del mundo): «El príncipe de este mundo no permite dejar en manos del papa y sus obispos que la observancia de sus leyes sea algo libre, sino que pretende atrapar y atar las conciencias. Esto es algo que Dios no puede soportar. Así, la palabra de Dios y las tradiciones de los hombres guardan entre sí una disonancia inconciliable, no distinta a la hostilidad con que se enfrentan Dios y Satanás, en la que uno aniquila las obras del otro y destruye sus doctrinas como si dos reyes en liza asolaran sus respectivos reinos»5. Como ya había sucedido en Agustín, la fuerza del mal —«esas ansias egoístas de fama, poder, sabiduría y justicia»6—, así como también la corrupción de la naturaleza humana, constituyen para Lutero una evidencia cotidiana inesquivable: «¿Acaso el mundo no ha estado siempre inundado de guerra, engaño, violencia, querellas y toda suerte de crímenes?»7.
Este trasfondo teológico-histórico, caracterizado por un profundo pesimismo antropológico, permite comprender tanto los motivos personales como las hipótesis que están en la base de la doctrina de la justificación. En primer lugar, el poder del Anticristo sobre los hombres explica por qué el orden de este mundo se ha de mantener por medio de la fuerza represiva del derecho coactivo. Se debe diferenciar entre la justicia evangélica del Dios Todopoderoso y la justicia punitiva de la «ley», concepto con el que Lutero no se refiere sólo al derecho positivo de la autoridad secular, sino también a los diez mandamientos del Antiguo Testamento. La justicia del evangelio se expresa en la justificación del pecador, quien experimenta la gracia de Dios en la creencia en la anticipada promesa divina de la salvación. El carácter absoluto de la gracia divina está a contraluz de la positividad de un mal irreprimible en el mundo. Y comoquiera que la maldad de la naturaleza corrupta del hombre se manifiesta en una voluntad porfiadora y tenaz que no se puede vencer con las propias fuerzas, Lutero excluye del acto de fe en la promesa divina de salvación hasta el más leve momento de mérito propio: Dios otorga la gracia en términos absolutos, esto es, sin que al creyente le quepa contribuir activamente a la impartición de la gracia. A la postre, la selectividad del otorgamiento de la gracia resulta de la condición punitiva de la justicia legal del juez divino, que en el juicio final hace manifiesto a quién redime y a quién condena. Por lo demás, el mundo es a tal punto malo que la justicia justificativa del evangelio no puede renunciar a interactuar con el papel de la ley y la jurisprudencia, que provocan la conciencia de culpa y pecado. Pues sólo a la luz de la ley pueden los hombres, radicalmente echados a perder, desarrollar conciencia de sus pecados. Y sólo la conciencia de culpa motiva para creer en el sacrificio de Cristo.
El enraizamiento de Lutero en la tradición de la religiosidad popular se refleja en la acentuación de un relato teológico-histórico que se enmarca en la lucha de Dios contra el Anticristo. Sin embargo, la amplia significación del protestantismo tanto en lo que hace a la formación de las mentalidades como a su relevancia cultural global (y, en especial, el peso que, más allá de la teología, ha adquirido para la filosofía, las ciencias del espíritu y las ciencias sociales y para el desarrollo de la universidad) muestra también que, en su sustancia, la doctrina de la justificación se ha desprendido históricamente del contexto medieval en que surgió. De esa sustancia es de lo que trato en lo que sigue. En primer término, me he de referir a la disputa en torno a las indulgencias y al núcleo teológico de la doctrina de la justificación (1), para a continuación examinar críticamente el cambio de formas experimentado por el pensamiento teológico, que Lutero genera bajo la premisa del desacoplamiento de la fe respecto del saber (2). La nueva conciencia hermenéutica, la significación filosófica del postulado de sola scriptura y la tesis de que la relación interpersonal del creyente con Dios sólo se constituye por la palabra de Dios conducen, acto seguido, a la disputa sobre el sacramento de la comunión y, en general, el papel que la doctrina de los sacramentos desempeña en el proceso de desencantamiento de todo lo sagrado (3). Finalmente, el concepto de libertad destilado en la discusión con Erasmo nos habrá de preparar para hacernos cargo de la herencia, políticamente ambigua, del luteranismo (4).
(1) La disputa de las indulgencias comienza con la carta que el 31 de octubre de 1517 Lutero dirigió al obispo de Maguncia Alberto de Brandeburgo y las «95 tesis» redactadas en latín que, en la inmediata primavera, encontraron un gran eco público con el «Sermón sobre la indulgencia y la gracia», difundido en alemán. En ese mismo año se producen quince nuevas ediciones de ese escrito tanto en alto como en bajo alemán. A ojos de Lutero, esa práctica eclesiástica suscita la cuestión de si es posible amortizar las sanciones que la justicia divina establece por los pecados mediante «buenas obras», que en general consisten en aportaciones financieras a las arcas de unos papas y obispos que viven espléndidamente8. La incomodidad que ello provoca salta a la vista: una institución como la Iglesia, comprometida con los más elevados principios morales, monetariza con desfachatez el acto sacramental del perdón de los pecados desde el momento en que al pecador arrepentido le ofrece librarse a base de dinero del esfuerzo moral de la confesión escrupulosa de sus propias transgresiones, el doloroso proceso del arrepentimiento y el cumplimiento de la pena correspondiente. El ofrecimiento de satisfacción material de las sanciones canónicas insinúa la venalidad del perdón de una culpa moral por la que se ha de responder en conciencia y personalmente, esto es: sin que nada ni nadie pueda sustituir al pecador. Ahí se aprecia un fallo de fondo que no puede quedar oculto a los sentimientos morales9. Desde el primer momento, Lutero advierte penetrantemente de la confusión que se produce entre el perdón de una pena y el perdón de la culpa: «La diferencia entre ambas formas de perdón consiste en el hecho de que la indulgencia o perdón de la pena [...] reconcilia en la esfera externa con la Iglesia cristiana a la persona que la sufre. El perdón de la culpa, o indulgencia divina, [...] alivia la conciencia en el fuero interno y reconcilia al hombre con Dios. Y esto es lo que significa propia y esencialmente perdonar el pecado»10. La práctica de la indulgencia conduce a los creyentes a un nivel de pensamiento moral que la ética cristiana había dejado atrás hacía tiempo.
La irritación que se experimentaba en la esfera pública era grande. Es de imaginar que, con la mera constatación contenida en la tesis 43 («Quien da dinero a un pobre o presta ayuda a un necesitado obra mejor que si comprara indulgencias»)11, Lutero expresaba un sentimiento generalizado. Es verdad que en 1517 la crítica de Lutero se dirigía contra una práctica que todavía no se condenaba por principio como una obra del demonio12, pero también es cierto que le procuraba una buena ocasión para exponer eficazmente en público unas razones en las que apuntaban ya los perfiles de la doctrina reformadora que quedaría esbozada magistralmente en la «Disputación de Heidelberg» del año siguiente, desarrollándolas tanto desde el punto de vista de la teología como de la política eclesiástica. Con total independencia de la prima facie escandalosa y hasta obscena cosificación de culpa y pecado, de la monetarización de las penas y la instrumentalización de los tormentos del espíritu y los miedos del infierno en beneficio del balance de las cuentas de una Iglesia mundanizada, Lutero pone en cuestión la premisa general de la justicia de las obras. ¿Es que acaso puede el hombre contribuir con sus propias obras a la consecución de la gracia divina? Lo que le preocupa en primer lugar no es la cuestión de si las aportaciones de dinero constituyen, en un contexto determinado, la forma idónea de las buenas obras, sino si es posible en definitiva contabilizar las «obras», esto es, ponderar las contribuciones que el hombre realiza por sus propias fuerzas en orden al perdón de los pecados propios —y hasta de los pecados ajenos—. Aunque Lutero parte, en conformidad con Agustín, de la honda corrupción de la naturaleza humana y, en coincidencia con el nominalismo de la escuela de Erfurt, de la omnipotencia ilimitada de Dios, en principio no está en discusión el tema de la libre voluntad. Desde la visión performativa de una persona que actúa a conciencia moralmente y, al mismo tiempo, es sabedora de sus pecados, duda de su propia salvación y por ello experimenta desazón, lo que más bien se abre paso es una cuestión distinta: la correcta distinción entre las dimensiones de la justicia y la salvación, entre la justicia terrenal y la justicia redentora de Dios. Por lo demás, a favor del desacoplamiento del motivo que asiste para obedecer a la ley respecto de las consecuencias que esa obediencia puede presentar en orden a la salvación personal habla tanto una razón moral como otra teológica. Por una parte, el sentido deontológico de la vinculación a la ley se ve perjudicado cuando a los mandamientos de la ley se les presta acatamiento por la consideración egocéntrica de la búsqueda de la salvación y no «por mor de la propia ley». Por otra parte, a la vista de lo hondamente enredado que el hombre se encuentra en sus pecados, el sentido extraordinario de la promesa divina de salvación se ve dañado si el acto de la liberación se hace depender de méritos morales: «Constituye un gran error pensar que uno puede dar satisfacción por sus pecados, cuando lo cierto es que Dios los perdona sin cesar por su inestimable gracia y sin contraprestación, sin exigir nada a cambio más que en adelante llevemos una vida buena»13.
El desacoplamiento de la justicia frente a la salvación se puede interpretar lo mismo desde una cara que la opuesta. Desde la perspectiva de una persona que actúa dentro del mundo y cree en Dios, la ausencia de contraprestación, esto es, la incondicionalidad de la gracia divina, significa que la actuación en términos morales debe producirse sólo por el respeto que infunde la ley, ya que para la gracia de Dios no se tiene en cuenta los méritos morales. Desde la perspectiva de una persona con conciencia del pecado y que lucha no sin angustia por la salvación, la misma característica de la incondicionalidad del otorgamiento de la gracia significa que la persona toma conciencia de su absoluta impotencia y de su total encomienda a Dios y de que no se puede imputar a sí misma en el plano terrenal los «méritos» de su conducta moral. La persona aprende que «no hay virtud moral ya sea sin orgullo ya sin lamento, o, lo que es lo mismo, sin pecado»14. Desde la dimensión de la búsqueda de la salvación, la humildad e incluso el desprecio de uno mismo han de acabar hasta con los más mínimos rastros egocéntricos de altiva autosuficiencia y así eliminar el obstáculo para la recepción de la gracia. Pues la fe es el único acto con el que la persona que se sabe pecadora puede corresponder a la promesa anticipadora de salvación por parte de Dios. El contenido de la fe consiste tan sólo en la confianza en el cumplimiento de esa libérrima promesa, es decir, en la justicia divina, bien distinta de la de la ley y a través de la que se produce la liberación del pecado. Ya en una «Disputación contra la teología escolástica», que se remonta a 1516, se apunta en Lutero el concepto de la justicia redentora como una gracia divina justificativa, esto es, que hace justos a los hombres: «La gracia de Dios nunca se hace presente en estado pasivo, sino como un espíritu vivo, activo y eficaz»15. En la perspectiva de Lutero, esta doctrina de la justificación es lo que proporciona la base teológica determinante de su crítica a las indulgencias. Pues sólo la fe hace buenas las obras y no son las obras las que aportan la buena conciencia: «La primera obra buena, la suprema y más noble, es la fe en Cristo [...]. Pues es en esa obra en la que han de suceder todas las demás», y, ya que es exclusiva de Dios, «su bondad ha de serles infundida por esa obra divina y ha de tomarse como un préstamo recibido de Dios»16.
Vistas las cosas en perspectiva jurídica, el enfrentamiento con el papa y la Iglesia prendió en torno a sus consecuencias en la esfera de la política eclesiástica. Pues inicialmente la crítica de Lutero a la concepción sacramental dominante de la confesión y la absolución tenía un mayor peso político-eclesiástico que la disputa puramente teológica. El meollo de la discusión reside en el hecho de que la doctrina de la justificación sitúa la conciencia pecadora del creyente en cuanto estímulo para cobrar certeza de la promesa de salvación en el centro de un proceso de arrepentimiento y penitencia que se extiende a lo largo de la vida. Las «95 tesis» arrancan en la primera de ellas con el recuerdo de que «cuando Jesucristo, Nuestro Señor y Maestro, dijo: ‘Haced penitencia, que se aproxima el advenimiento del Reino de los cielos’, lo que quería es que la vida entera del creyente fuera un ejercicio de penitencia»17. La continuidad histórico-vital de la conciencia de pecado y la penitencia constituye en cierta manera el medio de encuentro del creyente con la promesa de la palabra divina. Cultural y socialmente, este núcleo teológico de la disputa de las indulgencias ha adquirido una gran significación histórica, en lo que atañe a la formación de las mentalidades, en su plasmación en la idea protestante de vocación. Para la Iglesia, empero, la razón inmediata del conflicto con Lutero se encontraba en una consecuencia firme y consistente de su doctrina: la idea de la penitencia como algo permanente e íntimo amenazaba con socavar la concepción misma de los sacramentos y la práctica eclesiástica medieval de su impartición en las ocasiones especialmente previstas.
Sobre todo, la radicalización de esa consecuencia, que Lutero extraía de su entendimiento de los sacramentos como algo íntimo, había de tomarse como una provocación. Si la penitencia y el perdón de los pecados se presentan en definitiva como una interacción permanente entre el creyente y Dios, la institución de la Iglesia pierde su papel determinante en orden a la administración de los bienes de la salvación: «El papa no puede decretar culpa de clase alguna; sólo puede declarar y testimoniar que ha sido decretada por Dios»18. Lutero todavía asigna al papa la autoridad de un mediador: «Bien hará en no dictar a las almas la remisión de sus pecados con un poder determinante del que carece, sino bajo la forma de su impetración»19. No está claro si en octubre de 1517 Lutero era plenamente consciente de que, al negar todo poder jurisdiccional en relación con los bienes monopolizados [por Dios] de la salvación, estaba poniendo en tela de juicio los fundamentos teológicos del poder secular de la Iglesia católica. La doctrina de la justificación se iba viendo perfilada teológicamente a medida que el reformador se sumía en el torbellino de los acontecimientos políticos y eclesiásticos. En una rápida secuencia, va publicando escritos tanto académicos como dirigidos al pueblo, en los que, desde la perspectiva de alguien concernido, analiza la estructura del proceso de la fe con la mirada puesta en la relación entre la ley y el evangelio.
Lutero sólo tiene una preocupación: una vida no malograda como el camino para la salvación personal. Bajo la premisa de un mundo caído e irremediablemente corrompido, la vida recta se puede malograr cuando se trata de escapar a la reflexión sobre su transgresión y el pecado. De una normalidad marcada por su defectuosidad sólo nos puede salvar que acertemos a ver que sólo la entrega trascendental a una autoridad que no es de este mundo puede reconducir nuestra vida por el buen camino y, de tal activo modo, hacernos «justos», «justificarnos». Todas las grandes religiones o metafísicas han concebido el camino por ellas prescrito hacia la salvación, entiéndase esta como se entienda, como senda de la «justicia», o, lo que es lo mismo, como una vida que se orienta por las leyes divinas y cósmicas. Lutero se aparta de esta visión en una doble línea. Tal y como Lutero ve las cosas, el resultado de una orientación de la vida de acuerdo a la «ley» no sirve a la corrección y superación de una existencia defectuosa. A lo que sirven más bien las exigencias, por principio incumplibles, de la ley es a provocar y agudizar en los sometidos a la ley, de por sí exigidos sobremanera, la conciencia de su propia culpabilidad por las transgresiones. A través de la ley es como hemos de llegar al conocimiento del pecado: «La ley se ha de predicar a fin de infundir supremo temor a los pecadores y hacerles ver con claridad el pecado, de modo que sientan arrepentimiento y retornen a la penitencia»20. Pues sólo el continuo fracasar en el cumplimiento de la ley nos fuerza a la reflexión acerca de nuestra incapacidad para librarnos de la insoportable vida de pecado apoyándonos en nuestras propias fuerzas morales. Sumidos en la angustia y la desesperación, la conciencia del pecado se ahonda y nos conduce a la humildad. Para quienes son humildes, pecado no son sólo las vulneraciones de las leyes civiles, como, por ejemplo, la quiebra de la promesa matrimonial, el robo o el homicidio. Incluso una vida ajustada a la ley llega a ser expresión de arrogancia y desmesura si está guiada por una falsa conciencia y se presume conducida por las propias fuerzas. Lutero insiste en que el justo también puede pecar aun cuando obra bien: «Las obras de los justos habrían de ser pecados mortales si, llevados por el piadoso temor de Dios, no las temieran como si de tales se tratara»21.
Este el mensaje paulino de Lutero: sólo en este abismo de remordimiento y desesperación, en el que no ha quedado ningún resto de justicia por sí mismo ni de esperanza en la más mínima contribución propia al logro de la salvación personal, se forma la conciencia de una auténtica humildad y la disposición a recibir el mensaje de salvación que tanto tiempo hace fue emitido, esto es: la propia fe. Así se expresa Lutero: «Cuando, llegado el momento, el hombre ha tomado conocimiento de su impotencia y la ha experimentado, y se ha apoderado de él la angustia por saber cómo cumplir con la ley —porque la ley hay que cumplirla, si se quiere evitar la condenación—, sólo en ese momento, cuando se ve verdaderamente humillado y reducido a la nada ante sus propios ojos, el hombre ya no atisba en sí mismo recurso alguno de justificación. Es entonces cuando le llega la otra palabra, la promesa de Dios que le dice: ‘Si quieres cumplir con todos los mandamientos y librarte, como la ley manda, de toda arrogancia y pecado, ¡cree en Cristo, en quien Yo te prometo toda gracia, justificación, paz y libertad’!»22. Desde la perspectiva de la persona concernida, el hecho de alcanzar la justificación no constituye una obra propia, sino que es obra de Dios. El pecador arrepentido experimenta la conversión a la fe a la manera de un proceso que se ha llevado a cabo con él y en él. Ese acto en que consiste la fe es el sí consciente que todo adulto presta a la reactualización de la promesa de salvación que de niño recibió en el bautismo.
Y a la vista de la permanente recaída en el pecado y la falta de fe, la existencia del creyente consiste en la reiteración episódica de esa tan radical experiencia de un nuevo inicio hecho posible por la gracia. Es la experiencia que en el cristianismo primigenio viene unida al bautismo, que Lutero percibe fenomenológicamente como reflejo de la interacción dialéctica entre la ley que condena, por una parte, y el evangelio que salva, por otra, y reconstruye como el acto y el contenido de la fe: «La ley infunde temor y desprende ira igual que la gracia produce esperanza y compasión; con la ley viene el conocimiento del pecado, y con el conocimiento del pecado aparece la humildad, y es a través de la humildad como se adquiere la gracia». Y añade Lutero acto seguido: «Así, una acción que es ajena a la naturaleza de Dios (opus alienum dei) se torna en una acción de su propia naturaleza (opus proprium) y, en definitiva, haciendo de un hombre un pecador y luego tornándolo justo, es como Dios produce su propia obra»23.
La formulación a través de la que Lutero distingue entre la obra «ajena» del Dios que legisla y castiga y la «propia» del Dios que hace justo al hombre constituye una insinuación que traiciona el problemático modo en que Lutero, impregnado del antisemitismo tardomedieval, entiende la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mientras que Yahvé, un Dios de la ira que ejerce su señorío en cuanto juez divino, ha tenido que imponer amenazadoramente a su obcecado y pecador pueblo una ley que le resta extraña, pero penetra profundamente en la regulación de su vida terrenal, bajo la forma de Cristo, Dios sale al encuentro de todo creyente auténtico —ya lo hacía en el Antiguo Testamento— con un innegable mensaje de compasión y amor: «El Nuevo Testamento se compone propiamente de promesas y exhortaciones, igual que son mandatos y amenazas lo que encontramos en el Antiguo Testamento». En este momento, Lutero reprocha a Erasmo no distinguir suficientemente entre ambos Testamentos, a todo lo que sigue diciendo: «En ambos [Testamentos], [la crítica de Erasmo] sólo ve leyes y prescripciones mediante las que se educa a los hombres para las buenas costumbres, pero no aprecia en absoluto lo que hay de vida nueva, renacimiento, renovación y el conjunto de la obra del Espíritu»24. Con independencia, por completo, de la postura antijudía, se hace necesario procurar claridad en torno al peso filosófico que corresponde a esa polémica contraposición entre ley y evangelio, históricamente influyente y recurrente, como sucede, por ejemplo, en los «Escritos teológicos de juventud» de Hegel. De otra manera no se entiende el ingenio que anida en la doctrina de la justificación. Erasmo, ciertamente, conecta con la tradición iusnaturalista de la alta escolástica. Esta, a su vez, a través de la primera tabla de los diez mandamientos, y con ayuda del concepto de ley, ya había enlazado la ética cristiana del amor con la conceptualidad jurídica del derecho romano, que había hecho sistemáticamente suya, y había sentado así las bases para una alternativa deontológica al pensamiento aristotélico de una ética de bienes. Lutero, por su parte, se aparta sin miramientos de esa evolución de la escolástica. Lo que él se propone es desarrollar el sentido radical del mensaje evangélico, valiéndose justamente de su polémica contraposición frente a una «Ley» bajo la que subsume en una sola jugada la ética de los diez mandamientos y el derecho positivo del Estado. Tanto una como otro regulan el orden de la sociedad y el de la política por el rasero de la justicia enjuiciadora de la ley. Pero la relación que los hombres mantienen con Dios pertenece a una esfera íntima que se encuentra estrictamente separada de ese mundo exterior o natural. Y sólo en esa esfera rige la justicia redentora y justificadora de la gracia divina. Pero ¿cómo se relaciona la justicia de la ley con la justificación por la gracia?
Llama la atención que Lutero rebaje la justicia enjuiciadora de la ley a la condición de justicia condenadora en la medida en que la asigna al mundo corrompido, la asocia con el castigo y la instrumentaliza exclusivamente para el logro de la salvación. A él sólo le interesa la función que cumple la ley en orden a la generación de la conciencia de pecado, en cuyo crisol ha de descomponerse la arrogancia hipócrita del pecador. El sentido universalista de la igualdad de trato, que va unido a la generalidad de la ley y tan determinante resulta en términos históricos, cae sacrificado ante esta instrumentalización: la gracia de Dios sólo afecta al círculo de los elegidos. Esta inobservancia del principio del contenido igualitario del derecho, según el cual para todos es predicable que lo que es igual ha de ser igual para todos los demás en los aspectos que en cada caso sean relevantes y, por lo mismo, lo que es desigual ha de ser tratado desigualmente, comporta una seria hipoteca para las consecuencias políticas de la doctrina luterana. La no consideración de la sustancia normativa de la generalidad de la ley frente a la función instrumental de la ley en orden al «conocimiento de los pecados» es el precio que hay que pagar por destacar y perfilar con agudeza analítica el sentido específico de lo sagrado y lo religioso frente al derecho. En este caso, por lo demás, surge la cuestión de si la eliminación de la obediencia a la ley como un elemento esencial del camino hacia la salvación no afecta también al objetivo de salvación de la justificación redentora. De hecho, Lutero no pretende en modo alguno liberar el camino protestante de la salvación por la fe de las habituales connotaciones de la ética del amor. El amor de Dios sigue implicando el amor al prójimo: «El cristiano, ahora que es enteramente libre, debe [¡!] mostrarse [...] dispuesto a convertirse en un solícito servidor para ayudar a su prójimo y proceder con él y tratarlo de la misma manera que Dios, a través de Cristo, ha actuado con él —sin esperar nada a cambio, sólo la benevolencia divina—»25. Lutero desacopla las obras de amor al prójimo respecto de la ley, porque el hombre sólo se encuentra capacitado por obra del mismo Dios para esa «buena» conducta como una secuela de su fe en la promesa divina de salvación. En cierta manera, las obras del amor brotan espontáneamente, no del sometimiento a leyes abstractas, sino de una forma de vida que tiene como meta seguir a Cristo: «Mirad cómo de la fe fluyen el amor y las alabanzas al Señor, y cómo, del mismo modo, del amor nace una vida libre, solícita y gozosa que consiste en servir al prójimo sin esperar nada a cambio». En este caso, sin embargo, lo que no queda claro es el sentido normativo de ese obrar caritativo. Pues a la ética del sermón de la montaña, aun cuando se borre de ella su condición calladamente antijudía de ley y mandato, no le falta en modo alguno el componente deóntico que siempre exige del creyente decidir entre alternativas. Como más adelante hemos de referir, Lutero volverá al tema del libre albedrío en su confrontación con Erasmo de Rotterdam.
(2) Cuando se sale del mundo de los sabios escolásticos, repleto de inabarcables comentarios aristotélicos y jurisprudenciales, de quaestiones minuciosamente ordenadas y estilizadas distinctiones, de tratados, lecturas y reportationes, esto es: cuando se deja de lado la tupida y sopesada red de las argumentaciones y se da paso a los textos de Lutero, de carácter apelativo, menos reflexivo, y estructurados con menor cautela, se aprecia enseguida tanto un tono distinto como un cierto cambio de temas. En todo ello se nota no sólo el desplazamiento del interés intelectual desde lo filosófico hacia lo genuinamente teológico. En Lutero encontramos una línea de pensamiento totalmente transformada, un estilo distinto, otro mundo literario, que, empero, todavía no es el de un humanismo perfilado. En su lugar, el llamamiento radical en pro de la renovación de la fe y de la teología produce un efecto de provocación o de amortiguación. El cambio estructural de lo académico se expresa ya en las nuevas formas de presentación. Las lecciones de Lutero tienen un carácter exclusivo de exégesis bíblica; naturalmente, se ocupan de las epístolas de Pablo, pero, sobre todo, como lo muestra el ejemplo del comentario de los Salmos, de temas del Antiguo Testamento. Igual en la traducción de la Biblia que en el gran número de las prédicas que han llegado hasta nosotros, en los escritos y sermones devocionales tanto como en sus lecciones académicas, Lutero se revela como un hermeneuta que no se preocupa de la argumentación a base de enunciados veritativos, sino del recto entendimiento de las palabras de la Biblia, que se presumen verdaderas. El preentendimiento en el seno de la comunidad de los creyentes constituye la premisa desde la que Lutero desarrolla sus argumentos y reclama los de sus opositores. La otra índole de los textos que caracteriza el perfil de este renovador religioso se encuentra en los escritos de lucha reformadora, en los que Lutero da rienda suelta a su talento de polemista. En ellos, el predicador y exegeta se transforma en acusador político-eclesiástico y en educador profético de pueblos y príncipes. Incluso la gran confrontación teológica con Erasmo está marcada por un tono polémico que no se debe sólo a la excitación espiritual, sino también al tosco estilo grobiánico de la literatura de la época y a la cultura de polémica que llegó con el humanismo y su nuevo tipo de intelectuales (entendiendo el concepto en un sentido sociológico amplio). La exposición académica, estrictamente hablando, que aparece entre otras formas bajo el ropaje de las tesis formuladas en las disputaciones, queda en segundo plano en las dos clases de escritos, los de exégesis bíblica y de polémica. En cualquier caso, tampoco la exégesis de las Escrituras está exenta de contenidos combativos, sobre todo contra los judíos26. Por otra parte, no se ha de olvidar que los escritos reformadores de Lutero acerca de la doctrina de los sacramentos tienen una extraordinaria significación desde el punto de vista teológico, mientras que sus contribuciones práctico-constructivas a la reforma eclesiástica y de las universidades tienen una relevancia señera en lo institucional.
Con entera independencia de las formas de presentación, en la obra de Lutero se reflejan penetrantemente dos rasgos paralelos: por una parte, la insistente concentración temática en la relación del creyente con Dios, en los términos de su reconstrucción por la doctrina de la justificación; por otra, la nueva actitud de los teólogos, que se aparta del modelo aristotélico de la ciencia, esto es, de la aprehensión teórica de un todo compuesto por Dios y el mundo y, en su lugar, deposita su atención en el procesamiento hermenéutico, en la esfera íntima del sujeto, de la experiencia comunicativa de la forma en que el creyente se enfrenta a la palabra de Dios. Las palabras de la Carta a los romanos (10, 17) de que «igual que la fe se basa en el mensaje, el mensaje se funda siempre en la palabra de Cristo», las interpreta Lutero de manera literal; para él, la fe brota del escuchar (fides ex auditu). Lutero despliega su teología desde la visión del creyente coram Deo. En relación con las dos actitudes epistémicas que el hombre —obviamente, no desde el punto de vista de la filosofía, sino del de la teología— puede adoptar, emplea las fórmulas de coram mundo y coram Deo. El adverbio latino cumple un buen papel en este contexto, pues coram reúne los dos significados. Por una parte, viene a expresar tanto lo que impersonalmente —«públicamente», «a la vista de todos»— se puede experimentar del mundo, objetivizado desde la perspectiva de un observador entendido; por la otra, también se refiere al escenario del encuentro —«en primera persona», con inmediatez física, in situ— con el otro, presente de hecho en la palabra de Dios. Bernhard Lohse contempla «lo que de especial hay en las referencias a Dios en los discursos de Lutero, que nunca habla de Dios en términos teóricos»27. Eso, como el propio Lutero piensa, a muchos les podría parecer extraño, pero la razón de esa extrañeza estriba en que sus predecesores teológicos, «por haber seguido la razón ciega y la ciencia gentil», también en su relación con Dios se han mantenido en la actitud coram mundo28.
La nueva actitud epistémica de la teología que propugna Lutero explica su rechazo de la escolástica. De la mano de la «autoridad gentil» de Aristóteles, la escolástica se había dejado inducir a la objetivación de todo en conceptos propios de una metafísica sustancial —también incluso las experiencias coram Deo, únicamente accesibles por vía performativa—. Lutero se alza decididamente contra la propuesta de Tomás de Aquino de acercarse a la inaccesible esencia de Dios por medio de analogías relativas a las esencias espirituales más desarrolladas sobre la tierra: «No merece llamarse teólogo quien ve la esencia invisible de Dios como si ello resultara perceptible con claridad en sus obras [...], sino, al contrario, sólo aquel que comprende lo que pertenece al lado visible de Dios y el lado que Dios manifiesta a los hombres, percibido a través del sufrimiento y la Cruz»29. Lutero aboga por una theologia crucis: el Dios que no es perceptible como objeto