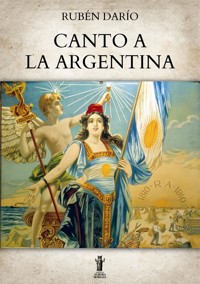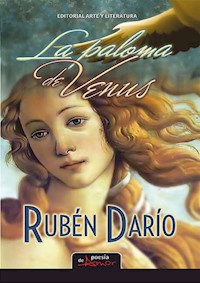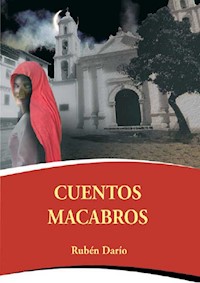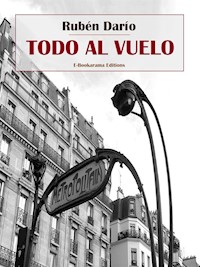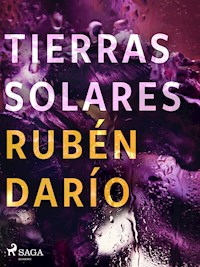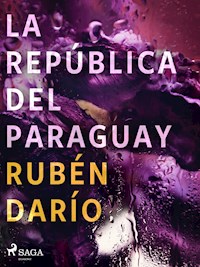0,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"El rey burgués... y otros cuentos" se trata de una selección de cuentos que comprenden distintos momentos de la narrativa de Rubén Darío. Su habilidad como narrador estuvo siempre próxima a su obra de poeta y a su trabajo de periodista. La imaginación, el lirismo, la vasta cultura de Rubén Darío, campean por estas páginas.
"El rey burgués... y otros cuentos" es un volumen necesario para conocer lo mejor de este autor único que tanto ha ofrecido a la literatura en castellano.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Rubén Darío
El rey burgués... y otros cuentos
Tabla de contenidos
EL REY BURGUÉS... Y OTROS CUENTOS
Las albóndigas del coronel
Mis primeros versos
El pájaro azul
El fardo
El palacio del sol
En Chile
El velo de la reina Mab
El rey burgués
El rubí
Palomas blancas y garzas morenas
«Morbo et umbra»
Hebraico
El humo de la pipa
La matuschka
La muerte de la emperatriz de la China
Betún y sangre
La muerte de Salomé
Las pérdidas de Juan Bueno
La resurrección de la rosa
Luz de luna
Thanathopia
El nacimiento de la col
En la batalla de las flores
Las razones de Ashavero
Respecto a Horacio
Cuento de Noche Buena
El caso de la señorita Amelia
Voz de lejos
Historia prodigiosa de la princesa Psiquia
Palimpsesto II
La larva
La admirable ocurrencia de Farrals
Cuento de Pascuas
El último prólogo
La extraña muerte de fray Pedro
Curiosidades literarias
Huitzilopoxtli
EL REY BURGUÉS... Y OTROS CUENTOS
Rubén Darío
Las albóndigas del coronel
(Tradición nicaragüense)
Cuando y cuando que se me antoja he de escribir lo que me dé mi real gana; porque a mí nadie me manda, y es muy mía mi cabeza y muy mías mis manos. Y no lo digo porque se me quiera dar de atrevido por meterme a espigar en el fertilísimo campo del Maestro Ricardo Palma; ni lo digo tampoco porque espere pullas del Maestro Ricardo Contreras. Lo digo sólo porque soy seguidor de la Ciencia del buen Ricardo. Y el que quiera saber cuál es, busque el libro; que yo no he de irla enseñando así no más, después que me costó trabajillo el aprenderla. Todas estas advertencias se encierran en dos; conviene a saber: que por escribir tradiciones no se paga alcabala; y que el que quiera leerme que me lea; y el que no, no; pues yo no me he de disgustar con nadie porque tome mis escritos y envuelva en ellos un pedazo de salchichón. ¡Conque a Contreras, que me ha dicho hasta loco, no le guardo inquina! Vamos, pues, a que voy a comenzar la narración siguiente:
Allá por aquellos años, en que ya estaba para concluir el régimen colonial, era gobernador de León el famoso coronel Arrechavala, cuyo nombre no hay vieja que no lo sepa, y cuyas riquezas son proverbiales; que cuentan que tenía adobes de oro.
El coronel Arrechavala era apreciado en la Capitanía General de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala.
Así es que en estas tierras era un reicito sin corona. Aún pueden mis lectores conocer los restos de sus posesiones pasando por la hacienda Los Arcos, cercana a León.
Todas las mañanitas montaba el coronel uno de sus muchos caballos, que eran muy buenos, y como la echaba de magnífico jinete daba una vuelta a la gran ciudad, luciendo los escarceos de su cabalgadura.
El coronel no tenía nada de campechano; al contrario, era hombre seco y duro; pero así y todo tenía sus preferencias y distinguía con su confianza a algunas gentes de la metrópoli.
Una de ellas era doña María de…, viuda de un capitán español que había muerto en San Miguel de la Frontera.
Pues, señor, vamos a que todas las mañanitas a hora de paseo se acercaba a la casa de doña María el coronel Arrechavala, y la buena señora le ofrecía dádivas, que, a decir verdad, él recompensaba con largueza. Dijéralo, si no, la buena ración de onzas españolas del tiempo de nuestro rey don Carlos IV que la viuda tenía amontonaditas en el fondo de su baúl.
El coronel, como dije, llegaba a la puerta, y de allí le daba su morralito doña María; morralito repleto de bizcoletas, rosquillas y exquisitos bollos con bastante yema de huevo. Y con todo lo cual se iba el coronel a tomar su chocolate.
Ahora va lo bueno de la tradición.
Se chupaba los dedos el coronel cuando comía albóndigas, y, a las vegadas, la buena señora María le hacía sus platos del consabido manjar, cosa que él le agradecía con alma, vida y estómago.
Y vaya que por cada plato de albóndigas una saya de buriel, unas ajorcas de fino taraceo, una sortija, o un rollito de relumbrantes peluconas, con lo cual ella era para él afable y contentadiza.
He pecado al olvidarme de decir que doña María era una de esas viuditas de linda cara y de decir ¡Rey Dios! Sin embargo, aunque digo esto, no diré que el coronel anduviese en trapicheos con ella. Hecha esta salvedad, prosigo mi narración, que nada tiene de amorosa aunque tiene mucho de culinaria.
Una mañana llegó el coronel a la casa de la viudita.
—Buenos días le dé Dios, mi doña María.
—¡El señor coronel! Dios lo trae. Aquí tiene unos marquesotes que se deshacen en la boca; y para el almuerzo le mandaré… ¿qué le parece?
—¿Qué, mi doña María?
—Albóndigas de excelente picadillo, con tomate y chile y buen caldo, señor coronel.
—¡Bravísimo! —dijo riendo el rico militar—. No deje usted de remitírmelas a la hora del almuerzo.
Amarró el morralito de marquesotes en el pretal de la silla, se despidió de la viuda, dio un espolonazo a su caballería y ésta tomó el camino de la casa con el zangoloteo de un rápido pasitrote.
Doña María buscó la mejor de sus soperas, la rellenó de albóndigas en caldillo y la cubrió con la más limpia de sus servilletas, enviando en seguida a un muchacho, hijo suyo, de edad de diez años, con el regalo, a la morada del coronel Arrechavala.
Al día siguiente, el trap trap del caballo del coronel se oía en la calle en que vivía doña María, y ésta con cara de risa asomada a la puerta en espera de su regalado visitador.
Llegóse él cerca y así le dijo con un airecillo de seriedad rayano de la burla:
—Mi señora doña María: para en otra, no se olvide de poner las albóndigas en el caldo.
La señora, sin entender ni gota, se puso en jarras y le respondió:
—Vamos a ver, ¿por qué me dice usted eso y me habla con ese modo y me mira con tanto sorna?
El coronel le contó el caso; éste era que cuando iba con tamaño apetito a regodearse comiéndose las albóndigas, se encontró con que en la sopera ¡sólo había caldo!
—¡Blas! Ve que malhaya el al…
—Cálmese usted —le dijo Arrechavala—; no es para tanto.
Blas, el hijo de la viuda, apareció todo cariacontecido y gimoteando, con el dedo en la boca y rozándose al andar despaciosamente contra la pared.
—Ven acá —le dijo la madre—. Dice el señor coronel que ayer llevaste sólo el caldo en la sopera de las albóndigas. ¿Es cierto?
El coronel contenía la risa al ver la aflicción del rapazuelo.
—Es —dijo éste— que… que… en el camino un hombre… que se me cayó la sopera en la calle… y entonces… me puse a recoger lo que se había caído… y no llevé las albóndigas porque solamente pude recoger el caldo…
—Ah, tunante —rugió doña María— ya verás la paliza que te voy a dar…
El coronel echando todo su buen humor fuera, se puso a reír de manera tan desacompasada que por poco revienta.
—No le pegue usted, mi doña María —dijo—. Esto merece premio.
Y al decir así se sacaba una amarilla y se la tiraba al perillán.
—Hágame usted albóndigas para mañana, y no sacuda usted los lomos del pobre Blas.
El generoso militar tomó la calle, y fuese, y tuvo para reír por mucho tiempo. Tanto, que poco antes de morir refería el cuento entre carcajada y carcajada.
Y a fe que desde entonces se hicieron famosas las albóndigas del coronel Arrechavala.
Mis primeros versos
Tenía yo catorce años y estudiaba humanidades.
Un día sentí unos deseos rabiosos de hacer versos, y de enviárselos a una muchacha muy linda, que se había permitido darme calabazas.
Me encerré en mi cuarto, y allí en la soledad, después de inauditos esfuerzos, condensé como pude, en unas cuantas estrofas, todas las amarguras de mi alma.
Cuando vi, en una cuartilla de papel, aquellos rengloncitos cortos tan simpáticos; cuando los leí en alta voz y consideré que mi cacumen los había producido, se apoderó de mí una sensación deliciosa de vanidad y orgullo.
Inmediatamente pensé en publicarlos en La Calavera, único periódico que entonces había, y se los envié al redactor, bajo una cubierta y sin firma.
Mi objeto era saborear las muchas alabanzas de que sin duda serían objeto, y decir modestamente quién era el autor, cuando mi amor propio se hallara satisfecho.
Eso fue mi salvación.
Pocos días después sale el número 5 de La Calavera, y mis versos no aparecen en sus columnas.
Los publicarán inmediatamente en el número 6, dije para mi capote, y me resigné a esperar porque no había otro remedio.
Pero ni en el número 6, ni en el 7, ni en el 8, ni en los que siguieron había nada que tuviera apariencias de versos.
Casi desesperaba ya de que mi primera poesía saliera en letra de molde, cuando caten ustedes que el número 13 de La Calavera, puso colmo a mis deseos.
Los que no creen en Dios, creen a puño cerrado en cualquier barbaridad; por ejemplo, en que el número 13 es fatídico, precursor de desgracias y mensajero de muerte.
Yo creo en Dios; pero también creo en la fatalidad del maldito número 13.
Apenas llegó a mis manos La Calavera, que puse de veinticinco alfileres, y me lancé a la calle, con el objeto de recoger elogios, llevando conmigo el famoso número 13.
A los pocos pasos encuentro a un amigo, con quien entablé el diálogo siguiente:
—¿Qué tal, Pepe?
—Bien, ¿y tú?
—Perfectamente. Dime, ¿has visto el número 13 de La Calavera?
—No creo nunca en ese periódico.
Un jarro de agua fría en la espalda o un buen pisotón en un callo no me hubieran producido una impresión tan desagradable como la que experimenté al oír esas seis palabras.
Mis ilusiones disminuyeron un 50 por ciento, porque a mí se me había figurado que todo el mundo tenía obligación de leer por lo menos el número 13, como era de estricta justicia.
—Pues bien —repliqué algo amostazado—, aquí tengo el último número y quiero que me des tu opinión acerca de estos versos que a mí me han parecido muy buenos.
Mi amigo Pepe leyó los versos y el infame se atrevió a decirme que no podían ser peores.
Tuve impulsos de pegarle una bofetada al insolente que así desconocía el mérito de mi obra; pero me contuve y me tragué la píldora.
Otro tanto me sucedió con todos aquellos a quienes interrogué sobre el mismo asunto, y no tuve más remedio que confesar de plano… que todos eran unos estúpidos.
Cansado de probar fortuna en la calle, fui a una casa donde encontré a diez o doce personas de visita. Después del saludo, hice por milésima vez esta pregunta:
—¿Han visto ustedes el número 13 de La Calavera?
—No lo he visto —contestó uno de tantos—, ¿qué tiene de bueno?
—Tiene, entre otras cosas, unos versos, que según dicen no son malos.
—¿Sería usted tan amable que nos hiciera el favor de leerlos?
—Con gusto.
Saqué La Calavera del bolsillo, lo desdoblé lentamente, y, lleno de emoción, pero con todo el fuego de mi entusiasmo, leí las estrofas.
En seguida pregunté:
—¿Qué piensan ustedes sobre el mérito de esta pieza literaria?
Las respuestas no se hicieron esperar y llovieron en esta forma:
—No me gustan esos versos.
—Son malos.
—Son pésimos.
—Si continúan publicando esas necedades en La Calavera, pediré que me borren de la lista de los suscriptores.
—El público debe exigir que emplumen al autor.
—Y al periodista.
—¡Qué atrocidad!
—¡Qué barbaridad!
—¡Qué necedad!
—¡Qué monstruosidad!
Me despedí de la casa hecho un energúmeno, y poniendo a aquella gente tan incivil en la categoría de los tontos: Stultorum plena sunt omnia, decía ya para consolarme.
Todos esos que no han sabido apreciar las bellezas de mis versos, pensaba yo, son personas ignorantes que no han estudiado humanidades, y que, por consiguiente, carecen de los conocimientos necesarios para juzgar como es debido en materia de bella literatura.
Lo mejor es que yo vaya a hablar con el redactor de La Calavera, que es hombre de letras y que por algo publicó mis versos.
Efectivamente: llego a la oficina de la redacción del periódico, y digo al jefe, para entrar en materia:
—He visto el número 13 de La Calavera.
—¿Está usted suscrito a mi periódico?
—Sí, señor.
—¿Viene usted a darme algo para el número siguiente?
—No es eso lo que me trae: es que he visto unos versos…
—Malditos versos: ya me tiene frito el público a fuerza de reclamaciones. Tiene usted muchísima razón, caballero, porque son, de lo malo, lo peor; pero ¿qué quiere usted?, el tiempo era muy escaso, me faltaba media columna y eché mano a esos condenados versos, que me envió algún quídam para fastidiarme.
Estas últimas palabras las oí en la calle, y salí sin despedirme, resuelto a poner fin a mis días.
Me pegaré un tiro, pensaba, me ahorcaré, tomaré un veneno, me arrojaré desde un campanario a la calle, me echaré al río con una piedra al cuello, o me dejaré morir de hambre, porque no hay fuerzas humanas para resistir tanto.
Pero eso de morir tan joven… Y, además, nadie sabía que yo era el autor de los versos.
Por último, lector, te juro que no me maté; pero quedé curado, por mucho tiempo, de la manía de hacer versos. En cuanto al número 13 y a las calaveras, otra vez que esté de buen humor te he de contar algo tan terrible, que se te van a poner los pelos de punta.
El pájaro azul
París es teatro divertido y terrible. Entre los concurrentes al Café Plombier, buenos y decididos muchachos —pintores, escultores, escritores, poetas; sí, ¡todos buscando el viejo laurel verde!— ninguno más querido que aquel pobre Garcín, triste casi siempre, buen bebedor de ajenjo, soñador que nunca se emborrachaba, y, como bohemio intachable, bravo improvisador.
En el cuartucho destartalado de nuestras alegres reuniones, guardaba el yeso de las paredes, entre los esbozos y rasgos de futuros Delacroix, versos, estrofas enteras escritas en la letra echada y gruesa de nuestro pájaro azul.
El Pájaro Azul era el pobre Garcín. ¿No sabéis por qué se llamaba así? Nosotros le bautizamos con ese nombre.
Ello no fue un simple capricho. Aquel excelente muchacho tenía el vino triste. Cuando le preguntábamos por qué, cuando todos reíamos como insensatos o como chicuelos, él arrugaba el ceño y miraba fijamente el cielo raso, y nos respondía sonriendo con cierta amargura:
—Camaradas: habéis de saber que tengo un pájaro azul en el cerebro; por consiguiente…
Sucedía también que gustaba de ir a las campiñas nuevas, al entrar la primavera. El aire del bosque hacía bien a sus pulmones, según nos decía el poeta.
De sus excursiones solía traer ramos de violetas y gruesos cuadernillos de madrigales, escritos al ruido de las hojas y bajo el ancho cielo sin nubes. Las violetas eran para Niní, su vecina, una muchacha fresca y rosada, que tenía los ojos muy azules.
Los versos eran para nosotros. Nosotros los leíamos y los aplaudíamos. Todos teníamos una alabanza para Gareín. Era un ingenio que debía brillar. El tiempo vendría. ¡Oh, el Pájaro Azul volaría muy alto! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Eh, mozo, más ajenjo!
Principios de Garcín:
De las flores, las lindas campánulas.
Entre las piedras preciosas, el zafiro.
De las inmensidades, el cielo y el amor; es decir, las pupilas de Niní.
Y repetía el poeta: Creo que siempre es preferible la neurosis a la estupidez.
A veces Garcín estaba más triste que de costumbre.
Andaba por los bulevares; veía pasar indiferente los lujosos carruajes, los elegantes, las hermosas mujeres. Frente al escaparate de un joyero sonreía; pero cuando pasaba cerca de un almacén de libros, se llegaba a las vidrieras, husmeaba y, al ver las lujosas ediciones, se declaraba decididamente envidioso, arrugaba la frente; para desahogarse, volvía el rostro hacia el cielo y suspiraba. Corría al café en busca de nosotros, conmovido, exaltado, pedía su vaso de ajenjo, y nos decía:
—Sí, dentro de la jaula de mi cerebro está preso un pájaro azul que quiere su libertad…
Hubo algunos que llegaron a creer en un descalabro de razón.
Un alienista a quien se le dio la noticia de lo que pasaba calificó el caso como una monomanía especial. Sus estudios patológicos no dejaban lugar a duda.
Decididamente el desgraciado Garcín estaba loco. Un día recibió de su padre, un viejo provinciano de Normandía, comerciante en trapos, una carta que decía lo siguiente, poco más o menos:
«Sé tus locuras en París. Mientras permanezcas de ese modo, no tendrás de mí un solo sou. Ven a llevar los libros de mi almacén, y cuando hayas quemado, gandul, tus manuscritos de tonterías, tendrás mi dinero.»
Esta carta se leyó en el Café Plombier.
—¿Y te irás?
—¿No te irás?
—¿Aceptas?
—¿Desdeñas?
¡Bravo Garcín! Rompió la carta, y soltando el trapo a la vena, improvisó unas cuantas estrofas, que acababan, si mal no recuerdo:
¡Sí, seré siempre un gandul,
lo cual aplaudo y celebro,
mientras sea mi cerebro
jaula del pájaro azul!
Desde entonces Garcín cambió de carácter, se volvió charlador, se dio un baño de alegría, compró levita nueva y comenzó un poema en tercetos, titulado, pues es claro: «El pájaro azul».
Cada noche se leía en nuestra tertulia algo nuevo de la obra. Aquello era excelente, sublime, disparatado.
Allí había un cielo muy hermoso, una campiña muy fresca, países brotados como por la magia del pincel de Corot, rostros de niños asomados entre flores, los ojos de Niní húmedos y grandes; y por añadidura, el buen Dios que envía volando, volando, sobre todo aquello, un pájaro azul que, sin saber cómo ni cuándo, anida dentro del cerebro del poeta, en donde queda aprisionado. Cuando el pájaro quiere volar y abre las alas y se da contra las paredes del cráneo, se alzan los ojos al cielo, se arruga la frente y se bebe ajenjo con poca agua, fumando además, por remate, un cigarrillo de papel.
He ahí el poema.
Una noche llegó Garcín riendo mucho y, sin embargo, muy triste.
La bella vecina había sido conducida al cementerio.
—¡Una noticia! ¡Una noticia! Canto último de mi poema. Niní ha muerto. Viene la primavera y Niní se va. Ahorro de violetas para la campiña. Ahora falta el epílogo del poema. Los editores no se dignan siquiera leer mis versos. Vosotros muy pronto tendréis que dispersaros. Ley del tiempo. El epílogo debe de titularse así: «De cómo el pájaro azul alza el vuelo al cielo azul».
¡Plena primavera! ¡Los árboles florecidos, las nubes rosadas en el alba y pálidas por la tarde; el aire suave que mueve las hojas y hace aletear las cintas de paja con especial ruido! Garcín no ha ido al campo.
Hele ahí, viene con traje nuevo, a nuestro amado Café Plombier, pálido, con una sonrisa triste.
—¡Amigos míos, un abrazo! Abrazadme todos, así, fuerte; decidme adiós, con todo el corazón, con toda el alma… El Pájaro Azul vuela…
Y el pobre Garcín lloró, nos estrechó, nos apretó las manos con todas sus fuerzas y se fue.
Todos dijimos:
—Garcín, el hijo pródigo, busca a su padre, el viejo normando. ¡Musas, adiós; adiós, gracias! ¡Nuestro poeta se decide a medir trapos! ¡Eh! ¡Una copa por Garcín!
Pálidos, asustados, entristecidos, al día siguiente todos los parroquianos del Café Plombier, que metíamos tanta bulla en aquel cuartucho destartalado, nos hallábamos en la habitación de Garcín. Él estaba en su lecho, sobre las sábanas ensangrentadas, con el cráneo roto de un balazo. Sobre la almohada había fragmentos de masa cerebral… ¡Horrible!
Cuando, repuestos de la impresión, pudimos llorar ante el cadáver de nuestro amigo, encontramos que tenía consigo el famoso poema. En la última página había escritas estas palabras: «Hoy, en plena primavera, dejo abierta la puerta de la jaula al pobre Pájaro Azul».
¡Ay, Garcín, cuántos llevan en el cerebro tu misma enfermedad!
El fardo
Allá lejos, en la línea, como trazada por un lápiz azul, que separa las aguas y los cielos, se iba hundiendo el sol, con sus polvos de oro y sus torbellinos de chispas purpuradas, como un gran disco de hierro candente. Ya el muelle fiscal iba quedando en quietud; los guardas pasaban de un punto a otro, las gorras metidas hasta las cejas, dando aquí y allá sus vistazos. Inmóvil el enorme brazo de los pescantes, los jornaleros se encaminaban a las casas. El agua murmuraba debajo del muelle, y el húmedo viento salado, que sopla de mar afuera a la hora en que la noche sube, mantenía las lanchas cercanas en un continuo cabeceo.
Todos los lancheros se habían ido ya; solamente el viejo tío Lucas, que por la mañana se estropeara un pie al subir una barrica a un carretón, y que, aunque cojín cojeando, había trabajado todo el día, estaba sentado en una piedra y, con la pipa en la boca, veía triste el mar.
—¡Eh, tío Lucas! ¿Se descansa?
—Sí, pues, patroncito.
Y empezó la charla, esa charla agradable y suelta que me place entablar con los bravos hombres toscos que viven la vida del trabajo fortificante, la que da la buena salud y la fuerza del músculo, y se nutre con el grano del poroto y la sangre hirviente de la viña.
Yo veía con cariño a aquel rudo viejo, y le oía con interés sus relaciones, así, todas cortadas, todas como de hombre basto, pero de pecho ingenuo. ¡Ah, conque fue militar! ¡Conque de mozo fue soldado de Bulnes! ¡Conque todavía tuvo resistencias para ir con rifle hasta Miraflores! Y es casado, y tuvo un hijo, y…
Y aquí el tío Lucas:
—¡Sí, patrón, hace dos años que se me murió!
Aquellos ojos, chicos y relumbrantes bajo las cejas grises y peludas, se humedecieron entonces.
—¿Que cómo se murió? En el oficio, por darnos de comer a todos: a mi mujer, a los chiquitos y a mí, patrón, que entonces me hallaba enfermo.
Y todo me lo refirió, al comenzar aquella noche, mientras las olas se cubrían de brumas y la ciudad encendía sus luces; él, en la piedra que le servía de asiento, después de apagar su negra pipa y de colocársela en la oreja, y de estirar y cruzar sus piernas flacas y musculosas, cubiertas por los sucios pantalones arremangados hasta el tobillo.
El muchacho era muy honrado y muy de trabajo. Se quiso ponerlo a la escuela desde grandecito; pero ¡los miserables no deben aprender a leer cuando se llora de hambre en el cuartucho!
El tío Lucas era casado, tenía muchos hijos.
Su mujer llevaba la maldición del vientre de las pobres: la fecundación. Había, pues, mucha boca abierta que pedía pan, mucho chico sucio que se revolcaba en la basura, mucho cuerpo magro que temblaba de frío; era preciso ir a llevar qué comer, a buscar harapos, y para eso, quedar sin alientos y trabajar como un buey.