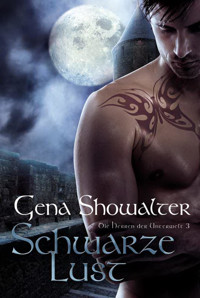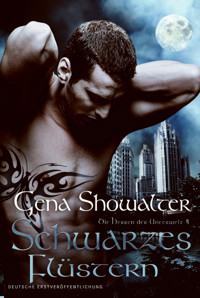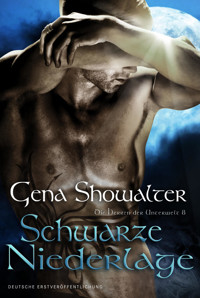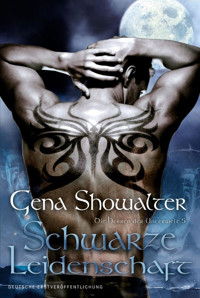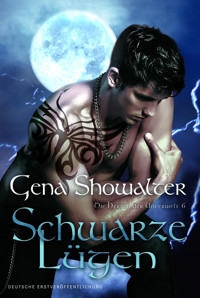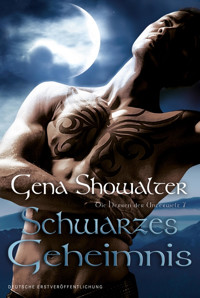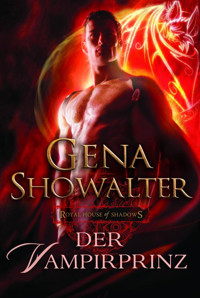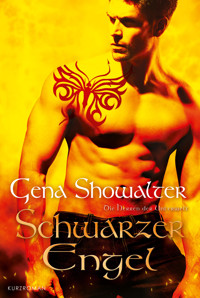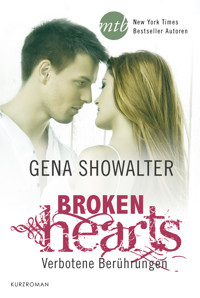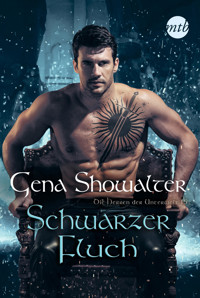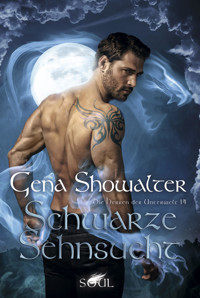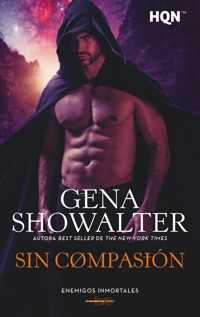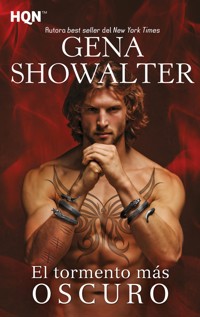
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Baden había pasado siglos en el purgatorio después de que el demonio de la Desconfianza lo condujera a la muerte. Había vuelto, pero ¿a qué precio? Estaba atado al oscuro y poderoso rey del inframundo, era incapaz de soportar el contacto con los demás y, rápidamente, se estaba convirtiendo en un asesino cruel con un temperamento incontrolable. Y las cosas empeoraron cuando tuvo que cargar con una recién casada. La famosa adiestradora de perros Katarina Joelle se vio obligada a casarse con un monstruo para salvar a aquellos a los que amaba. Cuando el implacable y guapísimo Baden la tomó como rehén justo después de la boda, quedó atrapada en una guerra entre dos fuerzas, y con un defensor más peligroso aún que los monstruos a los que daba caza. Baden y ella estaban destinados a ser enemigos, pero ninguno de los dos pudo resistir la pasión que surgió entre ellos y, muy pronto, fue el corazón de Katarina el que sufrió la mayor amenaza de todas. Sin embargo, a medida que Baden se acercaba más y más al borde del abismo, ella entendió que debía enseñarle a amar… o que lo perdería para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Gena Showalter
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El tormento más oscuro, n.º 120 - enero 2017
Título original: The Darkest Torment
Publicada originalmente por HQN™ Books
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9311-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Cita
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Epílogo
Glosario de personajes y términos de los Señores del Inframundo
Si te ha gustado este libro…
Querido lector:
Cuando me senté a escribir el siguiente libro de los Señores del Inframundo, tuve que hacer algunas elecciones difíciles. ¿Contaba la historia de Cameo, la que más desean los lectores de la serie, aunque no tuviera perfilada la última parte de la trama? ¿Contaba la historia de William, un personaje que, pese a no ser uno de los Señores, sí es uno de los favoritos de los lectores, aunque no hubiera creado ni una mínima parte de la trama? ¿O contaba la historia de Baden, el personaje del que menos saben los lectores? Al final, opté por la historia que más me emocionaba contar y, en el momento en que surgió la idea del dilema de Baden y la que iba a ser su heroína, se me escapó un jadeo. Me estremecí. Empecé a pasearme de un lado a otro mientras las escenas iban apareciendo en mi mente. Escribir este libro se convirtió en una necesidad, en una pasión innegable, y espero haber podido transmitir esa pasión a través de cada una de las palabras. Porque, cuando leáis El tormento más oscuro, vais a recibir algo más que una historia. Vais a recibir un pedacito de mi corazón.
Con afecto,
Gena Showalter
Para Julie Kagawa. ¡Eres un tesoro! Gracias por la llamada de teléfono, por la conversación y por la información sobre el adiestramiento canino. (Todos los errores son míos, y cometidos deliberadamente, para que todo encajara en los confines de mi relato. Es mi excusa, y la voy a mantener).
Para Beth Kendrick. La tarta de pacanas me vuelve loca, ¡y tú también! ¡Me encantaría ir de vacaciones a tu cerebro!
Para Kady Cross y Amy Lukavics. Mujeres increíbles, compañeras de tour fabulosas y amigas muy queridas para siempre. ¡Tengo tanta suerte por haberos conocido!
Para Allison Carroll. Extraordinaria editora. Vas por encima, llegas más allá, y tu aportación ha sido valiosísima. ¡Gracias!
A las autoras llenas de talento y belleza a las que tengo el privilegio de llamar «amigas» (las arriba mencionadas y las que siguen), con un corazón de oro:
Jill Monroe, Roxanne St. Claire, Kresley Cole, JR Ward, Karen Marie Moning, Nalini Singh, Jeaniene Frost, P.C. and Kristin Cast, Deidre Knight, Kelli Ireland, Kristen Painter y Lily Everett.
¡Para Anne Victory y su Pippin!
Y para mi Biscuit. Fuiste un tesoro, un regalo de Dios, y yo no te merecía. Me quisiste con locura. Yo fui tu persona preferida del mundo. Ahora estás en el cielo y, cuando volvamos a estar juntos, ¡te voy a adorar para toda la eternidad!
HAY UN TIEMPO Y UN LUGAR PARA MATAR.
NUNCA Y EN NINGUNA PARTE.
BADEN, CABALLERO DEL MONTE OLIMPO.
ANTES DE LA DECAPITACIÓN.
HAY UN TIEMPO Y UN LUGAR PARA MATAR.
SIEMPRE Y EN TODAS PARTES.
BADEN, ATERRADOR SEÑOR DEL INFRAMUNDO.
DESPUÉS DE LA RESURRECCIÓN.
Capítulo 1
«¿Las ventajas de tenerme de aliado? Me tienes de aliado. No hay nada más que decir».
Hades, uno de los nueve reyes del inframundo
El sentimiento de culpabilidad no podía cambiar el pasado. La preocupación no podía cambiar el pasado. Y, sin embargo, ambas cosas perseguían a Baden implacablemente, la primera, con un látigo, y la segunda, con un cuchillo de sierra. Y, aunque él no tuviera heridas visibles, sangraba a cubos todos los malditos días.
Aquel dolor constante era una provocación para la bestia. La criatura no dejaba de moverse por su mente desde que él había vuelto de la muerte. Su nuevo compañero era mucho peor que cualquier otro demonio. ¡Y él lo sabía bien! El demonio odiaba la jaula física y tenía hambre de presa.
«Mata a alguien. ¡Mata a todo el mundo!».
Era el grito de guerra de la bestia, una orden que él oía cada vez que se le acercaba alguien, o que alguien lo miraba. O que alguien, simplemente, respiraba. Y el impulso de obedecer siempre llegaba después…
«No voy a matar», juraba. Él no era una bestia. Eran dos entidades separadas.
Eso era fácil de decir, pero difícil de mantener. Se paseó desde un rincón de su dormitorio a otro, tirándose del cuello de la camisa, rasgando el algodón suave para aliviar la incomodidad que sentía. Su piel era demasiado sensible, y necesitaba alivio constante. Otra ventaja de haber vuelto de entre los muertos.
La mariposa que se había tatuado en el pecho no le había ayudado a paliar el dolor, sino que se había convertido en un picor que no podía rascarse. Sin embargo, no se arrepentía de haberse grabado aquella imagen. Las alas picudas y las antenas en forma de cuerno se parecían a las de la marca del demonio que llevaba dentro antes de morir. Y, ahora, la marca representaba su renacimiento, algo como un recordatorio de que volvía a vivir, de que tenía amigos, hermanos y una hermana que lo querían, de que no era un intruso, aunque eso fuera lo que sentía.
Apuró su cerveza y lanzó la botella contra la pared. El cristal se hizo añicos. Ahora era diferente, y ya no encajaba en la dinámica familiar. Lo achacaba a la culpabilidad. Hacía cuatro mil años había permitido al enemigo que lo decapitara, cometiendo un suicidio por poderes, y había dejado solos a sus amigos, que habían tenido que continuar la guerra contra los Cazadores mientras sufrían por su muerte. ¡Desaprensivo!
Sin embargo, también lo achacaba a la preocupación. La bestia odiaba a todos aquellos a quienes él quería, los hombres y las mujeres con los que había hecho un juramento de sangre, y no pararía hasta haberlos destruido a todos.
Si alguna vez aquel impulso superaba su deseo de enmendar todos los males que había cometido…
«Voy a enmendar mis errores».
«Los muertos no pueden cobrar sus deudas. Mata».
No. ¡No! Se golpeó las sienes con los puños. El sudor le caía por la espalda hasta la cintura del pantalón. Prefería morir de nuevo antes que hacerles daño a sus amigos.
Después de su resurrección, los doce guerreros lo habían recibido con los brazos abiertos. No, no doce; ahora eran trece. Galen, el guardián de los Celos y de las Falsas Esperanzas, el mismo que había orquestado su muerte, había ido a vivir allí hacía pocas semanas. Todo el mundo creía que aquel imbécil ya no era un malvado.
Por favor. La mierda, aunque estuviera espolvoreada con azúcar, seguía siendo mierda. A él le encantaría hacer pedazos a Galen. Solo necesitaba cinco minutos y un cuchillo. Sin embargo, sus amigos le habían impuesto una estricta moratoria en cuanto al descuartizamiento.
Y él, a pesar de sus propios deseos, obedecería sus reglas. Sus amigos nunca le habían castigado por sus terribles errores, ni le habían exigido respuestas. Le habían dado comida, armas y una habitación privada en su enorme fortaleza, que estaba escondida entre bosques, en las montañas de Budapest.
Alguien llamó a la puerta, y la bestia soltó un gruñido.
«¡Enemigo! ¡Matar!».
Calma. Un enemigo no se tomaría la molestia de llamar.
–Márchate –dijo, y su voz entrecortada hizo que la palabra sonara como si hubiera tenido que remontar un río de cristales rotos.
–Lo siento, tío, pero he venido a quedarme –respondió alguien, mientras aporreaba la puerta–. Ábreme.
William el Eterno Lascivo. Era el hijo menor de Hades, y estaba obsesionado con el buen vino, las mujeres bellas y el mejor cuidado para su pelo. Era un desgraciado salvaje y obcecado, y su mejor y peor cualidad eran la misma: no tenía concepto de la piedad.
La bestia dejó de gruñir y empezó a ronronear como un gatito. No era una reacción sorprendente, puesto que Hades era quien le había dado a Baden la vida de nuevo. Ahora, la familia del rey tenía una tarjeta con la que se libraba gratis de las torturas. Salvo el hijo mayor, Lucifer; sus crímenes eran demasiado grandes.
–No es buen momento –dijo Baden, temiendo que la bestia olvidara lo de la tarjeta.
–No me importa. Abre.
Él respiró profundamente y exhaló el aire. Al ser un espíritu que se había hecho tangible, no necesitaba respirar, pero aquel acto tan familiar para él le resultaba calmante.
–Vamos –dijo William–. ¿Dónde está ese imbécil tan valiente que robó y abrió la caja de Pandora? Es a él a quien vengo a ver.
¿Valiente? Algunas veces. ¿Imbécil? Siempre. Sus amigos y él terminaron liberando a los demonios que estaban atrapados dentro de la caja. Zeus, el rey de los dioses griegos, los había maldecido de por vida.
«Y vuestro cuerpo se convertirá en el vehículo de vuestra propia destrucción».
Él estaba poseído por la Desconfianza.
Los guerreros, mancillados e indignos, habían sido expulsados del ejército real y exiliados a la tierra. Y, siguiendo la profecía, los demonios los habían destruido pronto, a él, sobre todo. Su capacidad para confiar se había erosionado. Se había pasado semanas, meses, pensando en maneras de asesinar a aquellos a quienes debía socorrer.
Un día, había llegado al límite. «Ellos o yo» había sido su último pensamiento cuando un ser humano había blandido la espada por encima de su cabeza. Los había elegido a ellos, a su familia. Sin embargo, ellos no habían salido indemnes; Dolor los había obsesionado. ¡Y Desconfianza!
En cuanto su cabeza había caído al suelo, separada de su cuerpo, el demonio había quedado liberado de su control y había salido al mundo. Él ya no podía controlar los peores impulsos del demonio. Unas cadenas invisibles arrastraron a su espíritu al reino-prisión creado para los que la caja había contaminado, y su único vínculo con la tierra de los vivos había sido una pared de humo que revelaba los sucesos en tiempo real.
Tuvo un asiento de primera fila para ver a sus amigos mientras caían en un pozo de agonía y desesperación, y no pudo hacer nada más que lamentarse. El resto del tiempo lo había pasado peleándose con Pandora, la otra ocupante de aquel reino, una mujer que lo detestaba con todas sus fuerzas.
Entonces, hacía pocos meses, aparecieron en el reino Cronus y Rhea, los antiguos reyes de los Titanes. Eran los mayores rivales de Zeus, y los objetivos número uno de Baden. ¿Cuántas veces les habían hecho daño a sus amigos aquellos dos?
Había experimentado un gran placer al huir de su prisión con Pandora y dejar atrás a la pareja.
William siguió aporreando la puerta.
–¡Baden! Esta espera es absurda.
Baden se sobresaltó.
–Bueno, pues lo haremos a mi manera. Dentro de tres segundos echo la puerta abajo.
«Calma. Nada de cuchilladas».
Baden abrió con tanta fuerza que se quedó con el tirador de la puerta en la mano.
Vaya.
–¿Qué quieres?
A pesar de que era como un tornado, el guerrero de pelo negro y ojos azules se apoyó con delicadeza en el marco de la puerta. Miró a Baden de arriba abajo e hizo una mueca.
–Vestido para el trabajo que queremos, y no para el que tenemos, por lo que veo.
«Hombre fuerte. Demasiado fuerte. Amenaza».
Como se había temido, la tarjeta para librarse de las torturas ardió por combustión espontánea. ¡Nada de cuchilladas! Sin embargo, dar un puñetazo no era una cuchillada. Era la pura felicidad. Hueso contra hueso. El embriagador olor de la sangre invadiría sus sentidos, y el aullido de dolor sería música para sus oídos.
Apretó la mandíbula. «¿Quién soy yo?».
–Vete –repitió.
William miró a su alrededor.
–¿Bebiendo a solas? Tss, tss… ¿Es que tu corazón añora al demonio?
Él había pensado que tal vez fuera así. La llegada de su nuevo amigo le había sacado de dudas.
Ahora, Desconfianza tenía una nueva anfitriona. Se llamaba… Baden frunció el ceño. No lo recordaba.
Fuera quien fuera, había estado apoyando durante siglos a Galen, ayudándolo a que cometiera sus peores crímenes. Pocos meses antes, la estúpida fémina había aceptado a Desconfianza por voluntad propia. En otras palabras, había aceptado una paranoia incesante. ¿Quién hacía algo así?
William suspiró.
–No es necesario que respondas. Ya veo la respuesta en tu cara. ¿Es que no sabes que recordar te lleva al pasado? Bueno, bueno. Yo te voy a ayudar a concentrarte en el futuro, no tienes ni que pedírmelo.
Entonces, le dio un puñetazo en la nariz a Baden.
–De nada.
Baden retrocedió debido al impacto, con la nariz desplazada. Aunque no sangraba, puesto que su cuerpo solo era una cáscara para su espíritu, notó un sabor a hierro en la lengua. Delicioso. Casi, un postre.
La bestia rugió. Tenía hambre de más.
Mientras miraba torvamente a William, se recolocó el cartílago de la nariz.
–Oh, no. Te he provocado. ¿Qué voy a hacer? –preguntó William con una sonrisa, mientras se remangaba la camisa–. Ya sé. Te voy a dar más.
«¿Buscando pelea? Pues la ha encontrado».
La bestia explotó. El cuerpo de Baden se llenó de adrenalina y sus huesos, de lava fundida. Su tamaño se multiplicó por dos, y su cabeza tocó el techo.
–He oído decir que Desconfianza hacía que te ardiera el pelo. Es una pena que no esté aquí –comentó William–. Las llamas harían tu derrota más interesante aún.
«¿Derrota? Yo te la presento».
Baden rugió y dio un puñetazo. Fue un contacto adictivo. Siguió golpeando con brutalidad, sin parar. William soportó los golpes sin caer, milagrosamente.
«Me cae bien este hombre… más o menos. Hacerle daño me hace daño».
Un pensamiento racional. Baden dejó caer el brazo a un lado.
–Lo siento –dijo, con la voz enronquecida.
–¿Por qué? –preguntó William, con los dientes teñidos por el rojo de la sangre–. ¿Te has ensuciado los pantalones mientras me hacías esas caricias de amor?
Humor. A él no le apetecía.
–Márchate antes de que tengas que arrastrarte.
La bestia ya estaba arañando el cerebro de Baden. Estaba ansiosa por el segundo round.
–No seas tonto –respondió William–. Vuelve a golpearme, pero, esta vez, intenta hacerme daño de verdad.
El guerrero no lo entendía. No iba a entenderlo hasta que fuera demasiado tarde.
–¡Vete! Estoy perdiendo el control.
–Entonces, vamos progresando. Vamos, golpéame.
–¿Es que quieres morir?
–Que me pegues.
La bestia rugió, y Baden…
Baden detonó como una bomba y se abalanzó sobre William, que no hizo ningún esfuerzo por bloquear ni esquivar la avalancha de golpes.
–¡Defiéndete! –le gritó Baden.
–Ya que lo mencionas…
William le dio un puñetazo. Fue tan poderoso, que lo lanzó hacia atrás. Baden se empotró en la cómoda.
Los libros y los adornos que le habían dado sus compañeros cayeron al suelo, y todo lo que era de cristal se hizo añicos en el suelo. William caminó hacia delante y, sin detenerse, se agachó para recoger uno de los libros. Entonces, le dio a Baden un puñetazo en la garganta y se la hundió hasta la espina dorsal.
Dolor. Su cuerpo se inclinó cuando el guerrero le clavó el libro en el costado y le hizo puré uno de los riñones.
«Un oponente… más fuerte de lo previsto… No puede seguir con vida».
Antes de que William pudiera asestar otro golpe, Baden dio un rodillazo que lanzó el libro al otro lado de la habitación. Después, le dio un puñetazo a William en la mandíbula. Mientras el guerrero se tambaleaba, Baden recogió un pedazo de cristal.
Cuando se irguió, William ya se había recuperado, y le rompió un jarrón en un lado de la cabeza.
De repente, Baden empezó a oír diferentes voces.
–¿Ese es Baden? ¡Vaya! ¡No puede ser él! ¡Tiene tres veces su tamaño normal!
–¡Le va a saltar todos los dientes a William!
–¡Me pido a Baden! ¡Si consigue ganar, yo quiero pegarme con ese puño de Hulk primero!
Sabía que sus amigos habían oído el escándalo y habían acudido a intentar parar la pelea. A ayudarlo. A la bestia no le importó.
«Mátalos. Mátalos a todos… Son demasiado fuertes, son un peligro».
Aquella bestia malvada no tenía amigos, solo enemigos.
«El grupo es peligroso para el resto del mundo, no para mí. Para mí, no. Esta gente moriría por mí».
«Morir… Sí, tienen que morir…».
William cerró la puerta para que Baden no pudiera verlos.
–Concéntrate en mí, Red, ¿entendido? Yo soy la mayor amenaza, así que, por favor, tómate la medicina de la artritis y golpéame.
Sí. La mayor amenaza. Golpear. La rabia le proporcionó más fuerzas, y soltó una nueva sarta de puñetazos. William bloqueó los primeros, pero no pudo evitar los últimos. Baden no consiguió contener su venganza.
La pelea fue brutal. Rebotaron por las paredes de la habitación y contra los muebles, como si fueran animales y estuvieran luchando por el trono de rey de la selva.
«Toma otro pedazo de cristal. Córtale las costillas al guerrero».
Sí, el final perfecto. Sin embargo, cuando Baden se agachaba, William apareció tras él, trasladándose a un lugar nuevo con solo un pensamiento, y le golpeó. Baden se giró mientras se tambaleaba y atrapó la mano de su oponente cuando este le lanzaba otro puñetazo.
Baden se agachó y se dejó caer al suelo, arrastrando a William consigo. A medio camino, rodeó su cuello con ambas piernas e intentó ahogarlo. Cuando tocaron el suelo, Baden lanzó a William hacia atrás. Su oponente cayó sobre una pila de cristales rotos. Baden sonrió y se incorporó para sentarse a horcajadas sobre la espalda de William. De dos puñetazos, hizo crujir su cráneo y se rompió los nudillos. Sin embargo, antes de que pudiera darle el siguiente golpe, William se echó a reír y se teletransportó de nuevo. Baden ya no pudo detener el impulso de su brazo, y destruyó uno de los paneles de madera del suelo. El dolor se extendió como una vibración por su brazo y se condensó en su hombro.
William se echó a reír con deleite y, como si aquel sonido abriera un portal mágico hacia la calma, la bestia se quedó en silencio.
–Ya está –dijo William, y le revolvió el pelo a Baden–. Ahora ya te sientes mejor –dijo, con gentileza.
Baden comprobó que el peligro había pasado y asintió. Incluso su garganta se había curado.
–Ahora ya podemos mantener una conversación sin que mires mi tráquea como si quisieras morderla.
–La conversación puede esperar –dijo Baden, y se estremeció al ver el estado en que había quedado la habitación: agujeros en las paredes, cristales en el suelo, muebles volcados y piezas desaparecidas–. Tengo que limpiar.
–¿Prefieres la fregona a la información?
–Depende de cuál sea la información que se me ofrece.
–¿Y si hablara de las guirnaldas de serpentinas y sus efectos secundarios…?
–Te destrozaría la cara –dijo Baden.
A él le encantaban aquellas guirnaldas, pero también las odiaba. Eran un regalo de Hades, algo antiguo y místico, y la causa de su forma corporal.
Hades y Keeley, la compañera de su amigo Torin, habían ido a verlo y, aunque él pensaba que todo era un sueño, ellos habían conseguido quitarle las cadenas que Lucifer le había puesto y las habían sustituido por unas cadenas que pertenecían a Hades.
«Siempre y cuando lleves mis guirnaldas», le había dicho Hades, «los demás podrán verte y tocarte».
¿Un gesto amistoso por parte de un aliado a quien él había apoyado en la guerra de los inframundos? Eso era lo que había pensado al principio. Ahora, sin embargo, se preguntaba si no había sido el truco de un enemigo tramposo.
Poco después de haber aceptado aquel regalo, William lo había mirado con pena y le había dicho: «Algunas veces, es mejor estar muerto».
Y no se había equivocado.
En aquel momento, había empezado a cambiar, no solo físicamente, sino mentalmente. Cuando estaba sereno, pugnaba por controlarse y despreciaba a cualquiera que pudiera ser más fuerte que él, como había demostrado. Los recuerdos le obsesionaban, pero no eran suyos. No era posible. Él nunca había sido un niño. Había sido creado completamente formado, con el cuerpo de un soldado inmortal y con la misión de proteger a Zeus. Sin embargo, recordaba claramente cómo corría, con diez años, por un campo de ambrosía que estaba ardiendo, y cómo se ahogaba a causa del humo.
Lo perseguía una manada de perros infernales que se alimentaron de él y lo arrastraron hasta una mazmorra fría y húmeda donde había sufrido entre hambre y soledad durante siglos.
Con el primer recuerdo, Baden había comprendido una horrible verdad: las guirnaldas no eran un objeto, sino un ser. Eran la bestia. No eran un demonio, sino algo peor. Un inmortal que había vivido una vez, y que ahora esperaba continuar viviendo a través de Baden. Un monstruo que siempre había estado al borde de la rabia, la violencia y la desconfianza.
Baden percibía la ironía de la situación.
–Bien –dijo William, como si estuviera ofendido–. Por favor, atiéndeme.
–Ayer dijiste que no sabías nada de las guirnaldas.
–Eso fue ayer.
–¿Y hoy qué sabes, exactamente?
–Todo.
Baden esperó a que el guerrero continuara hablando.
–¿Es que te hace falta otra paliza? ¡Vamos, cuéntamelo!
–«Paliza» es una palabra demasiado fuerte para lo que ha ocurrido. Más bien, ha sido un masaje –dijo William–. Para que lo sepas, los efectos secundarios de las guirnaldas son numerosos y espantosos.
–Lo de que son espantosos ya lo había deducido yo, gracias –dijo él.
No podía quitárselas. Estaban fundidas con él, y para librarse de ellas tendría que amputarse los brazos.
Antes de su muerte, los brazos le habrían crecido otra vez, pero ¿ahora? No estaba seguro, y no quería experimentar.
–Explícame los detalles –exigió.
–Para empezar, si quieres mantener las rabietas a raya, necesitas sexo, y mucho.
Aquello tenía que ser una broma.
Baden enarcó una ceja.
–¿Te estás ofreciendo, acaso?
William soltó un resoplido.
–Como si tú pudieras conmigo.
Para ser sincero, no podía con nadie. Cuando no estaba luchando, evitaba cualquier tipo de contacto, porque su piel era demasiado sensible. Cualquier roce con otra carne le resultaba insoportable, como si le pasaran el filo de una daga por las terminaciones nerviosas.
–Hoy te vas a marchar de Budapest –le dijo William–. Vas a ir a otra parte. Te vas a conseguir un harén de mujeres inmortales, y te vas a pasar los próximos diez años preocupándote solo del placer.
¿Dejar a sus amigos justo después de haberse reencontrado con ellos? No. Estaba allí para ayudarles, tal y como había deseado hacer durante muchos siglos.
–Paso.
–Y yo insisto. No puedes vencer a la oscuridad.
–Yo soy la oscuridad.
El guerrero asintió.
–Y ahí está el quid de la cuestión. Maddox y Ashlyn tienen hijos. Las mujeres de Gideon y de Kane están embarazadas. Y hay más féminas en el castillo. ¿Y qué pasa con Legion, que está traumatizada? ¿Y con Gillian, que es vulnerable? Si se te ocurre atacar a alguna de las féminas como me has atacado a mí, tus hermanos te destriparán, por mucho que te quieran. Yo te destriparé.
–Yo nunca…
–Oh, claro que sí.
Baden sintió rabia. Dio un puñetazo en la pared y soltó una imprecación, demostrando que William tenía razón. La bestia se aprovechaba de él a la menor oportunidad.
–Está bien. Me marcho –dijo. Aquellas palabras le causaron un gran dolor, pero añadió–: Hoy.
–Muy bien –dijo William, con una sonrisa–. ¿Alguna idea de cuál es tu destino?
–No –dijo Baden. Tenía muy poca experiencia con el mundo moderno.
Un suspiro.
–Seguramente, me arrepentiré de esto –dijo el guerrero–, pero… qué demonios. Solo se vive dos veces, ¿no?
Baden movió suavemente una mano para indicarle que continuara.
–A cambio de un favor que me deberás para más tarde, te voy a prestar una de mis residencias, e incluso te prepararé un bufé carnal. Y no te preocupes. Cuando haya terminado, incluso un hombre con tan poco juego como tú podrá marcarse un diez.
Al son de la música de rock que salía atronadoramente por los altavoces, un par de pechos golpearon a Baden en la cara. A él se le escapó un silbido de dolor, aunque la chica no se enterara de nada y siguiera girando en su regazo.
Ella intentó tomarlo de la nuca para acercárselo más.
Baden le apartó la mano con tanta suavidad como pudo.
Ella sonrió, aunque no hubiera ni un atisbo de diversión en su mirada.
–¿Es que te pone nervioso tu actuación, cariño? Sé cuál es la cura perfecta.
Saltó al suelo, se dio la vuelta y le puso el trasero delante de la cara.
–El twerking es lo mejor, ¿eh? –dijo William.
Baden se giró hacia él y lo fulminó con la mirada. Ellos dos eran los únicos hombres de la habitación, y el muy idiota estaba a la altura de su reputación de playboy, metiendo un billete de cien dólares en el cordón del tanga de su stripper. Una rubia que botaba y se frotaba contra él con un desenfreno absoluto.
–Aunque tú eres la que debería pagarme a mí, me siento generoso –dijo, y le dio otros cien dólares–. No creas que no he notado que tenías un orgasmo. El primero o el segundo.
La chica estaba demasiado ocupada teniendo el tercero como para responder.
–Esto no me está ayudando –dijo Baden.
William se inclinó hacia delante para lamer el cuello de la stripper.
–No dudes de mis capacidades de proxeneta todavía. Esto solo es el aperitivo.
–Hazle caso –dijo la señorita Twerk, que se había vuelto hacia él. La chica le pasó el dedo por la curva de la mandíbula–. Se supone que tienes que devorarme.
¡Qué dolor! Lo soportó unos segundos más, pero solo para agarrarla por las caderas y alejarla de una vez por todas.
–No me toques. Nunca más.
Su tono duro, aunque no hubiera sido intencionado, hizo temblar a la muchacha.
–Vete –dijo él. Se sentía disgustado consigo mismo y con la situación–. Ahora.
Cuando ella salió de la habitación, él se acomodó un poco en el asiento y cerró los ojos. Supuestamente, necesitaba sexo, pero no podía mantener relaciones. ¿Qué clase de futuro le esperaba? ¿Un estallido de oscura rabia tras otro? Como antes…
Otro recuerdo que nunca había vivido se le pasó por la mente.
Estaba a la salida de la mazmorra que había ocupado durante una eternidad, rodeado por un mar de cuerpos despedazados, con las manos ensangrentadas, con unas garras llenas de pedazos de carne y… otras cosas.
Se oyeron pasos en un corredor cercano. ¿Un superviviente?
No por mucho tiempo.
Sonriendo de impaciencia, subió por encima de un montón de escombros y…
La música cesó de repente, y Baden salió de su ensimismamiento. Abrió los ojos y vio a la segunda stripper saliendo de la habitación.
William chasqueó la lengua. Desapareció y, al instante, volvió a aparecer con dos vasos y una botella de Whisky y ambrosía.
Ambrosía, la droga preferida de los inmortales.
William llenó los vasos hasta el borde.
–Toma. Lubrícate el cerebro.
Al percibir el olor dulzón de la bebida, a Baden se le revolvió el estómago. Por un momento, volvió a ser un niño atrapado en un campo incendiado, corriendo, corriendo, con el corazón acelerado como un caballo a la carrera.
«No, yo no. La bestia».
Se echó a temblar y apuró la copa. Al instante, notó que un calor calmante se le extendía por todo el cuerpo.
–¿A que así es mucho mejor?
William se apoyó en el respaldo del sofá blanco; era el único mueble que había en toda la habitación, también blanca.
Paredes blancas, baldosas blancas. Un estrado blanco con tres espejos. El reflejo de Baden, el único punto de color, lo miraba con desafío. Se había convertido en un soldado al que ya no reconocía, con un pelo ondulado y rojizo que necesitaba un buen corte. Sus ojos oscuros, que antes estaban llenos de amabilidad, solo ofrecían amenazas silenciosas. Su boca, que antes se curvaba a menudo con sonrisas de diversión, ya solo se curvaba hacia abajo, con un gesto de ira. Y su ceño siempre estaba fruncido.
No, no estaba mejor.
–Quiero marcharme.
–Es una pena. No te voy a teletransportar a ningún sitio hasta que no te hayas dado un revolcón. En cuanto tengas menos pinta de asesino, conseguirás darte un revolcón. A las chicas les vas a encantar –dijo William, y se bebió su copa de un trago–. Pero pon cara de que este es un buen momento, por favor.
–El contacto piel con piel me resulta doloroso.
La bestia rugió contra él por atreverse a revelar aquel punto de debilidad, incluso a uno de los hijos de Hades.
William frunció el ceño.
–Si crees que la causa son las guirnaldas…
–No.
–Es mejor que te lo quites de la cabeza. No lo son. Así que sonríe y aguanta, o no superarás tu transición.
¿Transición?
–Eso de parecer menos asesino, como tú dices, es difícil. Se me ha olvidado sonreír.
–¿Estás gimoteando? De acuerdo, tu nueva vida apesta. ¿Y qué? ¿Es que te crees que eres el único que tiene problemas?
–Por supuesto que no.
Sus amigos estaban intentando encontrar la caja de Pandora antes de que lo hiciera cualquier otro, puesto que podría matarlos al instante, al quitarles sus demonios. Eso sería una buena cosa, pero antes había que limpiar aquel mal tan afianzado y sustituirlo por su contrario. Como en el caso de Haidee: Odio por Amor. De lo contrario, la podredumbre se apoderaba de todo. Y aquel era el motivo por el que los Señores también estaban intentando encontrar la Estrella de la Mañana, un ser supernatural que todavía estaba atrapado en la caja, y que podía conceder cualquier deseo. Que podía liberar a los demonios sin matar a los guerreros.
Lucifer también estaba buscando la Estrella de la Mañana, aunque él no tenía la intención de salvarles la vida a los guerreros. Estaba en guerra con Hades, y quería ganar costara lo que costara. No había mantenido en secreto que quería eliminar a los enemigos de su padre: William, él mismo y todos los demás. Y, al ser el señor de los Mensajeros de la Muerte, tal vez tuviera el poder necesario para conseguirlo.
–Exacto –dijo William–. No lo eres. De hecho, tu vida comparada con la mía es un picnic con ninfas del bosque desnudas.
–No exageres.
–No exagero. Dentro de pocos días, Gillian va a cumplir la mayoría de edad, dieciocho años.
–¿Y qué? –preguntó Baden; quería que William tuviera agallas para decirlo en voz alta. Quería que él también admitiera una vulnerabilidad–. Será adulta, y tendrá la edad suficiente para estar contigo. O con cualquier otro hombre que desee.
–Conmigo –le espetó William. Nunca había sido capaz de disimular lo que sentía por la chica–. Edad suficiente para estar conmigo. Solo conmigo. Pero yo no puedo estar con ella.
–¿Porque estás maldito?
–Sí. La mujer que me gane me matará.
«Que me gane». Como si fuera un premio. «De mí no puede decirse lo mismo».
–Bueno, pues ya estás advertido –dijo–. Puedes adelantarte a los acontecimientos.
Vaya. ¿Acababa de sugerir a William que matara a la dulce e inocente Gillian antes de que ella pudiera matarlo a él?
Apretó los puños. Tenía que dominar mejor a la bestia. Así que iba a elegir a una chica, iba a mantener relaciones sexuales con ella con el menor contacto corporal posible y tal vez, durante un rato, se le aclarara la cabeza. Podría pensar, podría averiguar cómo quitarse las guirnaldas y liberarse de la bestia, conservar todas las partes de su cuerpo y seguir siendo tangible.
–Ya está bien de conversación –dijo, y elevó las comisuras de los labios–. Ya tengo menos pinta de asesino, ¿lo ves?
–Vaya. Cuando ya pensaba que no podías estar peor, me demuestras lo contrario –respondió William. Dio unas palmadas y dijo–: Señoritas.
La puerta se abrió, y e krásavica ntró un grupo de muchachas escasamente vestidas. Una morena, una rubia, una pelirroja y una con la piel de ébano. Todas ellas subieron al estrado con una sonrisa.
De repente, los espejos cobraron sentido, porque él tuvo una visión perfecta de la parte delantera y la trasera. Su cuerpo, después de tanto tiempo de privaciones, despertó por fin, aunque sintió repugnancia hacia sí mismo.
–Prostitutas –dijo. Debería haberlo previsto.
La rubia le lanzó un beso.
–Prefieren el término «especialistas por cuenta propia en los placeres». Son inmortales. Una fénix, una sirena, una ninfa y una cambiaformas. ¿A cuál de ellas prefieres? Tus deseos son órdenes.
–No me interesa la pasión fingida.
–Pues es lo único que vas a conseguir –dijo William–. En este momento, solo tienes dos cosas a tu favor: eres rico, gracias a las inversiones que Torin ha estado haciendo en tu nombre durante todos estos siglos, y que eres igualito a Jamie Fraser.
–¿Quién?
–El tipo con el que van a imaginarse que están estas chicas. Porque tú, querido amigo, careces de encanto y sofisticación, lo cual significa que tu abultada cartera y tus rasgos faciales son lo único que tienes para llegar a la meta.
–A mí no me falta encanto.
William lo ignoró.
–Chicas, decidle a Baden lo bonitas que son su cartera y su cara.
–Son preciosas.
–Son las más bonitas que he visto en mi vida.
–Más que bonitas, bellas.
Baden fulminó a William con la mirada mientras acariciaba la empuñadura de la daga que llevaba oculta en una funda en la cintura.
William suspiró.
–Si Jason Voorhees y Freddy Krueger tuvieran un hijo, seguro que me miraría como tú.
Más hombres a quienes no conocía. ¡Eso le molestaba mucho! No necesitaba que le recordaran que el mundo había seguido girando perfectamente sin él.
–Vaya, no captas mi brillante sentido del humor. Lo apunto. Señoritas –dijo William, tomando de nuevo la botella de Whisky–. Decidle a Baden cuáles son las delicias carnales que podéis ofrecerle.
Una por una, fueron describiéndole las diferentes situaciones. La virgen tímida. La bibliotecaria pícara. La dominadora severa. La experiencia con una novia.
Cuando Baden vivía en el monte Olimpo, había salido con muchas mujeres, pero nunca había querido a ninguna. Había deseado a alguien igual a él, no a una persona débil que lo usara para conseguir protección y que pusiera su poder por delante de los sentimientos. Tuvo la tentación de elegir la experiencia con la novia.
–¿Y bien? –preguntó William.
–No me interesa ninguna de esas situaciones –dijo él. «Dame la verdad, o no me des nada». Miró a cada una de aquellas bellezas. Por la oportunidad de dominar a la bestia y volver con sus amigos…–. ¿Hay alguna dispuesta a inclinarse y simplemente, tomarlo?
Sí, tal vez le faltara encanto.
William cabeceó.
–Debería darte vergüenza.
Mientras, dos de las muchachas levantaron el brazo.
–¡A mí! ¡Elígeme a mí! –dijo la morena. La dominadora severa.
La rubia le dio un codazo en el estómago.
–Yo soy la que quieres.
La bibliotecaria pícara.
–¿A que somos grandes amigos? –le preguntó William.
–No, no lo somos.
Él solo tenía doce amigos, los que habían sufrido la posesión de los demonios a su lado. Los guerreros que habían sangrado con él y por él, y a quienes solo había conseguido decepcionar desde su regreso. Ellos querían que fuera el hombre de antes, no el desgraciado en quien se había convertido.
–Lágrimas. Tristeza –dijo William, y se puso una mano sobre el pecho, como si le hubiera dado una puñalada–. Vamos, elige a una chica. Yo voy a hacerte un favor y me quedaré con las otras tres.
–¿Qué tipo de inmortales sois? –les preguntó a las voluntarias.
–Fénix –dijo la morena.
–Ninfa –respondió la rubia.
–Tú –dijo él, señalándola–. Te elijo a ti.
Las ninfas necesitaban el sexo más que el oxígeno. Al menos, la chica conseguiría algo más que dinero por sus esfuerzos.
La morena se quedó disgustada, y eso le sorprendió.
–Yo te compensaré, preciosa –le dijo William, guiñándole el ojo–. Con él, tendrías que trabajarte hasta el último centavo. Conmigo, puedes disfrutar sin más. No quiero exagerar mi habilidad, pero yo inventé el orgasmo femenino.
Bah. Baden se levantó y, sin tocar a la ninfa, la acompañó a la salida. Abrió la puerta y le hizo un gesto para que saliera en primer lugar. La siguió por un estrecho pasillo.
–Elige una habitación –le dijo ella, y parecía que sentía… ¿impaciencia?–. La que quieras.
Él eligió la primera a la derecha y entró antes que ella por si acaso había alguien esperando dentro para atacar. No había ningún asaltante, pero encontró una cámara escondida en un reloj, sobre la repisa de la chimenea. ¿Cosa de William? ¿Por qué? Después de desactivarla, hizo un registro más general. En la habitación había una cama enorme con sábanas de seda negras, una mesilla de noche llena de preservativos y lubricante, y un asiento reclinable junto a una alfombra de piel de oso.
La rubia se pasó un dedo entre los pechos.
–¿Qué quieres que haga, guapo?
La bestia protestó a gritos. No le gustaba la chica, y no quería que Baden se distrajera y se mostrara vulnerable en presencia de otro, y menos al hacer un esfuerzo por acallarla. Sin embargo, Baden dijo:
–Desnúdate e inclínate sobre el borde de la cama, con la cara hacia abajo.
–Ohh –dijo ella, con una sonrisa–. ¿Me vas a azotar por ser traviesa?
La bestia maldijo a Baden y, después, a la chica.
«Sal de aquí ahora mismo. Ahora».
No era una amenaza; tan solo, una orden. Y su tono de voz tenía algo que…
Era un tono que Baden solo había oído en las palabras de los reyes. «¿Quién eres tú?», le preguntó.
Y la bestia respondió:
«Soy Destrucción».
Capítulo 2
«Tus momentos más duros te llevan a menudo a tus mejores momentos. Así que ponte duro».
William, el Eterno Lascivo
Baden se tambaleó. La bestia era Destrucción… ¡Un demonio!
«Un rey», añadió.
El orgullo de la voz de la criatura era inconfundible.
«¿Rey de qué?».
«¿En este momento? De ti. Deja a la chica o mátala. Tú eliges».
Había otra opción. Baden se concentró en la chica.
–No, no voy a azotarte. Solo voy a follar contigo. Desnúdate e inclínate sobre la cama con la cara hacia abajo –repitió él–. Por favor, y gracias.
Destrucción soltó un silbido de rabia.
–Por ti, guapo, haría cualquier cosa –dijo ella.
Se quitó la ropa interior y la dejó caer al suelo. Mientras se movía, el anillo que llevaba brilló; la piedra reflejaba la luz en todas las direcciones.
Bang, bang, bang. La bestia pateó el pecho de Baden con tanta fuerza, que los impactos parecían los latidos de su corazón. «¿Es que no ves el peligro que tienes ante ti?».
La chica no se dio cuenta de su estado interior y giró lentamente, mostrándole la espalda y las nalgas. Se inclinó sobre el colchón y separó las piernas. Le enseñó una visión que él había echado de menos durante todos aquellos siglos.
Destrucción golpeó con más fuerza, silbó con más rabia. «Mátala antes de que ella nos mate a nosotros».
–No –dijo Baden, entre dientes.
–¿No? –preguntó ella, con incredulidad, y se dio una palmada en el trasero–. ¿Vas a renunciar a esto?
–Voy a tomarte –dijo él, con la mandíbula apretada. «Y silenciaré a la bestia».
Ella puso cara de alivio cuando él se colocó a su espalda. Mientras luchaba contra los impulsos de su compañero, sudaba. Pronto iba a pegársele la ropa a la piel hipersensible.
Destrucción se puso frenético.
«¡Ella es el enemigo! ¡Tienes que verlo!».
«Lo único que veo es un billete al paraíso». Baden dejó la camisa húmeda a un lado y se bajó la cremallera del pantalón.
Ella lo miró por encima de su hombro, sin tapujos.
–Eres muy guapo, ¿sabes?
–Solo físicamente.
–Pues mejor.
Ojalá tuviera experiencia con las mujeres modernas. ¿Acaso les gustaban los imbéciles?
Durante los últimos cuatro mil años solo había interactuado con Pandora, y ella siempre había tratado de matarlo. Ahora, ella también estaba libre y también era tangible, porque llevaba un par de guirnaldas de serpentinas en el brazo. Había conseguido burlar la seguridad de la fortaleza y entrar para tenderle una emboscada, ¡en dos ocasiones! Y, las dos veces, habían estado a punto de matarse.
¿Acaso ella estaba luchando contra su propia versión de Destrucción?
«¡Idiota! Ya estás distraído. Sin mí, te convertirás en un blanco andante».
No. Aquello no era más que una mentira de una criatura desesperada. Baden se sacó un preservativo del bolsillo, porque no se fiaba de los que había en la mesilla. Cuando rasgó el papel con los dientes, la habitación se llenó de un extraño brillo rojo. Él posó la mano sobre su daga y miró a su alrededor. De repente, Destrucción se había quedado en silencio, con una extraña calma.
La muchacha se giró y lo miró. Se quedó boquiabierta.
–Tus brazos.
Él se miró los brazos y frunció el ceño. Las guirnaldas ya no eran negras, sino rojas, y cuanto más brillaban, más le quemaban la piel. Surgían ríos negros de debajo de ellas, unas marcas que le recordaban a las grietas de los cimientos de su vida y de su cordura.
¿Qué demonios estaba ocurriendo? Se subió la cremallera de los pantalones con intención de ir a buscar a William.
Su compañera suspiró.
–No me extraña que él quiera que mueras –dijo y, sin previo aviso, le lanzó un puñetazo.
Antes de que su mente pudiera procesar lo que ocurría, Baden actuó por instinto. Le agarró la muñeca y le retorció el brazo, y la sujetó con fuerza contra la cama.
«Ahora, mátala», dijo Destrucción. «Conviértela en un buen ejemplo para todos aquellos que quieran hacernos daño».
No. No iba a hacerlo.
–Has dicho que él quiere que yo muera –le dijo a la chica–. ¿Quién es él? ¿William?
–¡Suéltame! –gritó ella, forcejeando–. No era nada personal, ¿de acuerdo? Yo solo quería el dinero –dijo–. Debería haber respetado el plan y esperar a que estuvieras débil por el orgasmo.
Él le retorció el brazo con más fuerza, y ella gritó de dolor. El anillo llamó su atención. La piedra había desaparecido y, en su lugar, había una aguja. ¿Acaso se proponía envenenarlo?
Los enemigos tenían que morir. Siempre.
–¡William! –gritó, aunque no habría tenido que molestarse.
La puerta del dormitorio se abrió de golpe. William entró y miró fijamente a la rubia.
–Error, ninfa. Yo habría sido bueno contigo. Ahora, sin embargo, vas a experimentar mi peor faceta.
Ella se echó a temblar.
–Ha dicho que él quiere que yo muera –le explicó Baden a William.
A William le vibró el músculo de uno de los ojos.
–Él. Lucifer –dijo–. Y no te refieras a él como «tu hermano». Yo nunca lo consideraré así.
Baden debería haberlo pensado. Lucifer estaba hambriento de poder. Era avaricioso, un violador, un asesino de inocentes, el padre de las mentiras. No había límite que no estuviera dispuesto a cruzar.
William señaló las guirnaldas brillantes de Baden con un movimiento de la cabeza.
–Prepárate. Pronto vas a verte frente a…
Baden fue succionado por un agujero negro… e impactó contra el suelo al otro lado. De repente, se encontró en una enorme estancia. En ella había varias hogueras, y el humo que emitían ascendía en volutas hacia la cúpula, que era de llamas. Solo había dos salidas: una, al final, custodiada por dos gigantes, y la otra, al frente, custodiada por dos gigantes aún más grandes.
En un largo estrado descansaba un trono hecho con calaveras humanas y, sentado en aquel trono, estaba Hades. Era un hombre grande, de estatura parecida a la suya, con el pelo y los ojos negros. Llevaba un traje de rayas y unos mocasines italianos, y su elegancia contrastaba con los tatuajes que tenía en los nudillos.
Sofisticado y, a la vez, incivilizado. Hades abrió los brazos.
–Bienvenido a mi humilde morada. Ámala antes de odiarla.
Baden ignoró aquel saludo absurdo. Solo había estado una vez con aquel rey, cuando Hades le regaló las guirnaldas y lo liberó de la prisión de Lucifer.
–¿Por qué estoy aquí?
Las guirnaldas se apagaron. El metal se enfrió y se volvió oscuro de nuevo. Mejor pregunta aún:
–¿Cómo he llegado hasta aquí?
Hades sonrió lentamente, con petulancia.
–Gracias a las guirnaldas, yo soy tu señor, y tú eres mi esclavo. Yo te llamé y tú acudiste.
Baden tuvo que reprimirse para no atacar.
–Mentira.
Él no era el esclavo de nadie, ni siquiera del rey. De la bestia, sin embargo… tal vez sí. Al darse cuenta, formuló una nueva pregunta:
–¿Quién es Destrucción?
–Tal vez sea un hombre a quien maldije. Tal vez un ser que yo he creado. Lo único que tú necesitas saber es que siempre me elegirá a mí por delante de ti.
La bestia no respondió, algo que molestó y asombró a Baden.
–Yo voy a luchar contra su compulsión por obedecerte –dijo.
Hades esbozó una expresión de lástima.
–Cuando vuelva a llamarte, vendrás. Cuando te dé una orden, obedecerás. Vamos a hacer una demostración –dijo, y alzó la barbilla–: Arrodíllate.
A Baden se le flexionaron las rodillas y se le clavaron en el suelo, con tanta fuerza, que toda la sala tembló. Aunque se resistió con una enorme fuerza, no pudo levantarse.
El horror se unió a la rabia que sentía. Estaba sujeto a la voluntad de otro…
–Como puedes ver, mi voluntad es tu dicha –dijo Hades, y movió una mano por el aire–. Puedes levantarte.
Su cuerpo quedó liberado y se puso en pie de un salto. Automáticamente, posó la mano en la empuñadura de la daga. Lo habían engañado. Por muy irónico que fuera, en la única ocasión en la que debería haber desconfiado, había confiado ciegamente.
Entonces, dijo con rabia:
–No puedes dar órdenes si estás muerto.
–¿Una amenaza vacía? Esperaba algo mejor de un antiguo Señor del Inframundo. Vamos, inténtalo. Intenta matarme –dijo Hades, y dio un paso hacia delante–. No voy a moverme. Ni siquiera voy a vengarme si consigues darme algún golpe.
Sin vacilar, Baden caminó hacia el trono con un plan de ataque formándose en su mente. Los objetivos más importantes eran la garganta y el corazón, así que optaría por la arteria femoral. Una hemorragia masiva conduciría a la debilidad.
En cuanto llegó a la distancia requerida para atacar, se agachó con la daga preparada.
Hades sonrió.
La rabia se redobló, y él…
Se quedó petrificado, sin poder moverse, a un centímetro del contacto.
Hades enarcó una ceja, y dijo:
–Estoy esperando.
Baden rugió y movió el otro brazo. También se quedó paralizado.
El rey sonrió con desdén.
–Como es obvio que tu cerebro está dañado, voy a ayudarte a comprender lo que ocurre. Eres incapaz de hacerme daño. Aunque yo me echara contra tu arma, tú la volverías contra ti mismo antes de que yo comenzara a sangrar. A Pandora tuve que demostrárselo. ¿Tú necesitas que te lo demuestre también?
¿Aquel canalla había hecho aquello mismo con Pandora?
Tuvo un fuerte sentimiento de protección, aunque se quedara horrorizado. Y, sin embargo, entendía el motivo: en aquel momento, Pandora era la única persona que comprendía su situación. Ella había experimentado los mismos horrores que él en el reino de los espíritus: nieblas venenosas, meses sin ver una chispa de luz, una sed que los abrasaba sin que nunca pudieran saciarla… Y, en aquel momento, estaban sufriendo nuevos horrores en la tierra de los vivos.
–¿Y bien? –preguntó Hades.
Baden no necesitaba la demostración. Necesitaba un plan nuevo.
–¿Por qué haces esto?
–Porque puedo. Porque voy a hacer cualquier cosa, a hacerle daño a cualquiera, con tal de ganar esta guerra contra Lucifer.
Una guerra que Baden había apoyado durante meses. ¡Y por voluntad propia!
–Hace cinco minutos, yo habría dicho lo mismo.
–Y, dentro de cinco minutos, dirás lo mismo –respondió Hades. Se sentó cómodamente en su trono y gesticuló con dos dedos–. He decidido delegar algunas de las tareas más desagradables de mi lista.
Baden fue liberado de su parálisis y se tambaleó hacia delante. Al comprender la situación, sufrió un golpe tan grande como un puñetazo de Hades. ¿Se había convertido en un chico de los recados?
–Para asegurarme de que participas activamente cuando no estés entre estos muros, por cada misión que completes satisfactoriamente conseguirás un punto –dijo Hades–. Cuando la lista esté terminada, el esclavo que tenga más puntos será liberado de las guirnaldas y podrá vivir en el reino de los seres humanos.
–¿Y el perdedor?
–¿A ti qué te parece? A mí no me sirven los débiles e incompetentes. Pero, al final, tal vez te guste la cuchilla. Después de todo, es tu modus operandi, ¿no?
Culpabilidad…
–Y no te molestes en matar a Pandora para terminar con la competición –añadió Hades–. Si la matas a ella, yo te mataré a ti.
–Yo ya soy un espíritu. No se puede matarme.
–Oh, querido muchacho, por supuesto que se puede. Sin cabeza y brazos, dejarás de existir.
Al menos, había una salida.
Demonios, no. No estaba dispuesto a morir deliberadamente. Otra vez, no. No volvería a hacer daño a sus amigos de un modo tan cobarde.
–Esclavizándome vas a incurrir en la ira de mi familia, y ellos son un ejército que necesitas para ganar. También incurrirás en la ira de tu propio hijo, William.
Hades puso los ojos en blanco.
–Buen intento, pero tú no sabes nada del vínculo entre padre e hijo. William siempre me apoyará. En cuanto a los Señores del Inframundo, dudo mucho que se pongan de parte de un monstruo que violó a una de las suyas.
No, era cierto. Aeron, el antiguo guardián de la Ira, amaba a una chica que antes fue demonio como si fuera su hija. Aquella chica, Legion, que ahora se llamaba Honey, todavía sufría por los efectos del maltrato y el abuso de Lucifer.
Lucifer se merecía que le clavaran una estaca en el corazón, no se merecía ganar otro reino que gobernar. Ponerse de su lado nunca iba a ser aceptable.
Hades era el menor de los dos males.
Baden se pasó la lengua por un colmillo. Tenía que jugar al juego de aquel desgraciado, aunque sospechaba que el resultado no iba a ser tan sencillo como Hades había descrito.
«Gana tiempo hasta que encuentres una solución».
–¿Y tu hijo Lucifer? –preguntó Baden, con un gesto de desprecio–. No siento tu amor por él.
–Con él no tengo vínculo alguno. Ya no. Bueno, ya está bien de charla. Tengo dos tareas para ti. Para una de ellas necesitas tiempo. Para la otra necesitas tener pelotas. Espero que lleves las tuyas.
Cabrón.
Hades dio unas palmadas, y dijo:
–Pippin.
De detrás del trono salió un anciano encorvado, con la cara demacrada. Llevaba una túnica blanca e iba grabando algo en una tabla de piedra. No alzó la mirada, pero dijo:
–Sí, señor.
–Cuéntale a Baden cuáles son sus primeras misiones.
–La moneda y la sirena.
Hades sonrió con afecto.
–No te ahorras ni un detalle, Pippin. Eres un verdadero maestro de la descripción –dijo. Extendió una mano, y el anciano puso una diminuta pieza de piedra en su palma–. Hay un tipo en Nueva York que tiene una moneda que me pertenece. Quiero recuperarla.
¿Y aquello era una tarea desagradable?
–¿Quieres que vaya a buscar una moneda?
–Si quieres, puedes reírte ahora; después, no te reirás –respondió Hades. La piedra se prendió y, rápidamente, se convirtió en cenizas. Hades las sopló en dirección a Baden–. Necesitas tiempo y astucia.
Instintivamente, Baden inhaló. Al momento, aparecieron muchas imágenes en su mente. Una moneda de oro con la cara de Hades en un lado. El otro lado de la moneda era un lienzo en blanco. Una lujosa finca. Una capilla. Un horario. El cuadro de un joven de veinticinco años con la cara de un ángel y el pelo rubio y rizado.
De repente, Baden supo un millón de detalles que nunca le habían contado. El joven se llamaba Aleksander Ciernik y era de Eslovaquia. Su padre había construido un imperio vendiendo heroína y mujeres. Hacía cuatro años, Aleksander había matado a su padre y se había hecho con el control del negocio de la familia. Sus enemigos desaparecían sin dejar rastro, pero nadie había podido conectarlo con ningún asesinato.
–Ahora tienes la capacidad de teletransportarte hasta Aleksander –dijo Hades–. También puedes teletransportarte hasta mí y hasta tu casa, esté donde esté. La capacidad irá aumentando según las necesidades de las nuevas misiones que se te asignen.
Aquella capacidad era algo que siempre había anhelado. Sin embargo, el entusiasmo que sintió fue limitado por la precaución.
–¿Cómo consiguió el humano tu moneda?
–¿Importa eso? Una tarea es una tarea.
Cierto.
–¿Y cuál es la segunda?
Pippin puso una nueva pieza de piedra en la mano de Hades. Más llamas, y más cenizas. Cuando inhaló, Baden vio nuevas imágenes en su cabeza. Una mujer bella, con el pelo largo, de color rubio rojizo y enormes ojos azules. Una sirena.
Una sirena podía crear ciertas emociones o reacciones con su voz, pero cada una de las familias tenía una especialidad. La de su familia era crear calma durante el caos.
Aquella chica… había muerto hacía siglos. La había matado… los detalles permanecían ocultos. ¿Qué sabía Baden? Que ahora era un espíritu, aunque el hecho de que no fuera tangible no iba a suponer un problema para él. Pese a las guirnaldas de serpentinas, todavía era capaz de establecer contacto con otros espíritus.
–Tráeme su lengua –ordenó Hades.
¿Tenía que cortarle la lengua?
–¿Por qué?
–Mis más sinceras disculpas si te he dado la impresión de que iba a satisfacer tu curiosidad. Vete ahora.
Baden abrió la boca para protestar, pero se encontró en la fortaleza de Budapest en la que vivían sus amigos. Estaba en la sala de ocio, para ser exactos, con Paris, el guardián de la Promiscuidad, y Sienna, la nueva guardiana de la Ira. Había una película puesta en la televisión, y ellos estaban sentados en el sofá, comiendo palomitas e ideando nuevas formas de entrar en el inframundo sin ser detectados.
Amun, el guardián de los Secretos, estaba sentado en una mesa con su mujer, Haidee. Era una mujer menuda, con el pelo rubio y largo hasta los hombros, y algún mechón teñido de rosa. Llevaba un piercing en una ceja y tenía un brazo tatuado con nombres, caras y números. Eran pistas que necesitaba para recordar quién era cada vez que había muerto y resucitado, puesto que sus recuerdos desaparecían.
Había muerto muchas veces y, en cada una de aquellas ocasiones, el demonio del Odio la había reanimado. Salvo la última vez, cosa que le había permitido continuar con su misión: destruir a sus enemigos. La última vez, la reencarnación del Amor se había encargado de reanimarla.
Baden había sido, una vez, su enemigo número uno, y ese era el motivo por el que ella había ayudado a matarlo hacía muchos siglos.
Aquellos eran recuerdos de algo que sí había vivido, y no pudo apartárselos de la cabeza, como si estuviera atrapado entre el presente y el pasado. Él vivía en la antigua Grecia con los otros Señores. Haidee, consternada, había llamado a su puerta, diciendo que su marido estaba herido y que necesitaba un médico.
Baden había sospechado que tenía intenciones malignas. Sin embargo, siempre sospechaba de todo el mundo, y estaba muy cansado de su propia paranoia. Había empezado a sospechar que sus amigos también tenían malas intenciones, y el impulso de acabar con ellos estaba empezando a ser irresistible día a día. En varias ocasiones se había visto a sí mismo a los pies de la cama de alguien, con un cuchillo en la mano.
No le había servido de nada ir a vivir a otra ciudad. Desconfianza era un demonio tan hambriento como Destrucción. Al final, el demonio lo habría empujado a actuar. No podía dejar cabos sueltos, porque le creaban una paranoia demasiado grande. Así que solo había visto una salida: la de suicidarse en manos de otro.
Ver a Haidee en aquel momento fue doloroso para él. Le había hecho mucho daño años antes de que ella lo atacara: había matado a su marido en la batalla. Y ella le había hecho daño a él. Estaban en paz. Ya no eran los mismos. Habían empezado de cero. En general.
Destrucción dejó de hacerse el muerto y rugió al verla, recordando su traición como si él mismo hubiera sido su víctima. Ansiaba la venganza.
«No, eso no va a ocurrir», le dijo Baden.
Kane, el antiguo guardián del Desastre, estaba paseándose de un lado a otro junto a otra mesa, mientras su esposa Josephina, la reina de las Hadas, estudiaba un mapa complicado y detallado. Su pelo negro y largo le tapaba los delicados hombros. Kane se detuvo y le acarició la melena y, al apartársela del cuello, dejó a la vista una de las puntiagudas orejas de su mujer. A ella se le iluminaron los ojos azules.
–La guerra es un asunto serio –dijo, acariciándose el vientre abultado con amor por el hijo que iba a nacer–. Pongámonos serios.
«Tengo que marcharme ahora mismo», se dijo Baden. Sabía que no era estable, y no debería acercarse tanto a las féminas, y mucho menos a una fémina embarazada.
Paris, Amun y Kane se percataron a la vez de su presencia. Cada uno de ellos se puso delante de su mujer, a modo de escudo, mientras sacaban una daga y la dirigían hacia él.
Baden sintió emoción al verlos trabajar juntos. Después de su muerte, los doce guerreros se habían separado en dos grupos de seis, y eso había debilitado su capacidad defensiva. «Por mi culpa», se dijo.
Aunque los grupos habían recuperado su relación hacía siglos, él todavía tenía remordimientos de conciencia.
Destrucción le pateó el cráneo.
«¡Mata!».
En cuanto sus amigos se dieron cuenta de que el recién llegado era él, bajaron las dagas y las metieron en sus fundas. A pesar de ello, la bestia no se calmó.
–¿Cómo han ido tus vacaciones con Willy? –le preguntó Paris, con un guiño–. ¿Tan malas como fueron las mías?
Paris era tan alto como él; ambos medían más de dos metros. Paris tenía el pelo de colores, y sus mechones iban desde el negro hasta el rubio, casi blanco. Sus ojos eran azules, brillantes y, cuando no estaban fulminando a cualquier posible atacante, tenían una mirada de afabilidad y buena acogida, que invitaba a los demás a disfrutar de la fiesta que había… en sus pantalones.
Baden siempre había sido el comprensivo, sólido como una roca. Siempre estaba allí cuando lo necesitaban. ¿Triste? Solo había que llamar a Baden. ¿Disgustado? Solo había que ir a casa de Baden. Él lo arreglaría todo.
Pero ya, no.
–Las vacaciones –era la excusa que había dado para ausentarse– han terminado.
Amun asintió para saludarlo. Era el guerrero fuerte y silencioso. Tenía la piel, los ojos y el pelo oscuros, mientras que Kane, que adoraba la diversión, los tenía de color castaño claro. El pelo de Kane era como el de Paris, multicolor, aunque algo más oscuro.
Eran hombres guapos, creados con el mismo atractivo sexual que su capacidad de asesinar.
–No vuelvas a acercarte así de sigilosamente, tío –le dijo Kane–. Es probable que pierdas las pelotas. ¿Y desde cuándo puedes teletransportarte?
–Desde hoy, por cortesía de Hades.
Amun se puso rígido, como si pudiera ver lo que había en su cabeza. Y, seguramente, podía verlo.