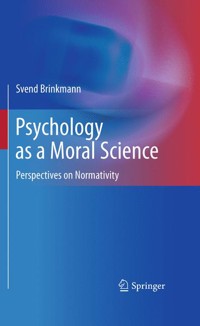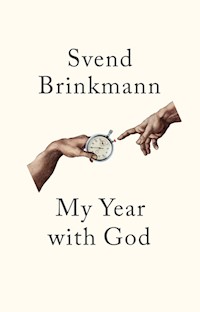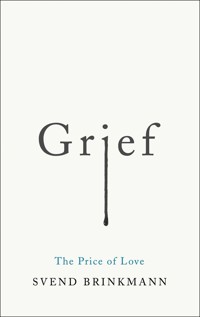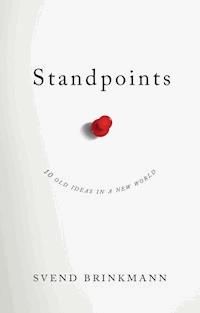Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ned Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Qué es el ser humano? Alrededor de Andrés todo eran preguntas profundas: ¿quién eres?, ¿qué quieres?, ¿qué te hace feliz? Sin embargo, jamás se había cuestionado el sentido de la existencia misma. Jamás… hasta la lectura de un misterioso manuscrito durante un viaje de aprendizaje que cambiará su vida. Andrés es un adolescente introvertido que atraviesa una depresión. Cuando más necesita cambiar de aires, Ana, su abuela paterna, le propone recorrer Europa en tren juntos. Por desgracia, Ana cae gravemente enferma. Consciente de que ya no podrá acompañarlo, le anima a embarcarse en ese viaje planeado. Incluso le regala una maleta de libros para que lo acompañen. De todos ellos, le insiste en leer ¿Qué es el ser humano?, un manuscrito filosófico que le guiará en la comprensión de la especie humana. Andrés sube al tren solo y sin conocer su destino. Ana lo conduce a través de Skype hacia una fascinante ruta por distintos países. Se cruza con un sinfín de personas, conoce famosas obras artísticas y visita lugares emblemáticos de la historia europea hasta alcanzar lo más importante en la vida: el sentido de la existencia humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original en danés: Hvad er et menneske?
© Svend Brinkmann & Gyldendal, Copenhaguen 2019. Published by agreement with Gyldendal Group Agency.
© De la traducción: Maria Rosich Andreu
Corrección: Beatriz García Alonso
De la imagen de cubierta: Vanina de Monte
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Ned ediciones, 2021
Preimpresión: Editor Service, S.L.
www.editorservice.net
Esta obra se benefició del apoyo de la Fundación Danesa de las Artes
eISBN: 978-84-18273-14-8
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.
Ned Ediciones
www.nedediciones.com
ÍNDICE
Prólogo
Parte I
El ser humano biológico
Homo sapiens
Parte II
El ser humano racional
Homo rationalis
Parte III
El ser humano sensible
Homo sentimentalis
Parte IV
El ser humano social
Homo socius
Parte V
El ser humano del futuro
Homo futuris
Parte VI
El ser humano religioso
Homo religiosus
Epílogo
Nota final
Personajes que aparecen en el libro
El libro va dedicado a mis hijos, Ellen, Karl y Jens.
Mi mayor alegría es verlos seres humanos.
Prólogo
Le encantaba el sonido del tren. No sólo los ruidos de fondo, sino, sobre todo, el traqueteo rítmico que emitían los pesados vagones al deslizarse sobre las vías. Cerró los ojos y apoyó la oreja en la pared del compartimento; aquello intensificó el sonido del tren en marcha, y le pareció que ese sonido se le metía en la cabeza y se le extendía por todo el cuerpo.
El ritmo y los sonidos mecánicos del tren relajaron su cuerpo y calmaron su mente. Había probado tanto la meditación como la psicoterapia, y había conversado largo y tendido de forma regular con el psicólogo del instituto durante la etapa del bachillerato. El psicólogo era quien lo había introducido en el mundo del mindfulness, pero en realidad a él no le gustaba lo de sentir su cuerpo desde dentro, y tampoco le gustaba el silencio. Cuando hacía ejercicios de exploración corporal tumbado en la esterilla de yoga que su madre le había regalado por su cumpleaños, se pasaba el rato reprimiendo sus ganas de moverse o irse. Además, oír fluir la sangre por las venas y su palpitar en los oídos le resultaba inquietante. Pensar que toda su vida dependía de un cuerpo tan frágil, de cómo se contraían y expandían los músculos del corazón...
El latido del tren era muy distinto, era un sonido con el que podía dejarse llevar, un sonido que venía de fuera. Fantaseó con la idea de llenar un tren de pacientes psiquiátricos, pedirles que cerraran los ojos y se apoyaran en las paredes de plástico de los vagones. Y soñó con viajar de Copenhague a Aarhus rodeado de gente de todos los confines del país... incluso con la posibilidad de llegar hasta Aalborg. Lo dibujó en su cabeza como una especie de tren terapéutico. Si para los demás era tan positivo como para él, podría ahorrar miles de millones a la sociedad, y la empresa de ferrocarriles tendría clientes suficientes para los próximos años. El truco estaría en conseguir que la gente cerrara los ojos y se sumiera en el sonido. A él también le había costado, y mucho. Al principio necesitaba ir constantemente mirando el móvil o consultando el reloj. Sin embargo, todo cambió el día en que fue a visitar a su abuela Ana a Copenhague con el móvil descargado. En aquella ocasión experimentó realmente por primera vez el efecto del traqueteo del tren en su cuerpo. Y desde entonces, en cuanto se acomodaba en el asiento, ya notaba el efecto relajante. Lo único que tenía que hacer era acordarse de reservar un sitio al lado de la ventana para poder apoyar la cabeza en la pared.
Se miró las deportivas; se le había desatado un cordón. Prefería comprarse la ropa por Internet para evitar ir a las tiendas y estar entre todos aquellos desconocidos, pero su madre insistía en que los zapatos hay que comprarlos en la zapatería, porque hay que probarlos primero; por eso, casi nunca tenía zapatos nuevos. Su deportiva desgastada lo entristeció, o le recordó la tristeza que ya habitaba en él. Ir a visitar a la abuela siempre era una alegría, pero esta vez el destino del viaje no era su acogedor apartamento en el centro de la ciudad, sino la residencia de San Lucas, en Hellerup, donde llevaba ingresada algo menos de una semana. Era la primera vez que la visitaba allí. Llevaba todo el curso esperando el verano con ilusión, porque su abuela iba a jubilarse y, como él había terminado el instituto, habían planeado hacer un viaje por Europa los dos juntos.
Andrés tenía ganas de cambiar de aires y Ana quería enseñarle el mundo. Ella había viajado mucho a lo largo de su vida, tanto por turismo a lugares lejanos como por trabajo en calidad de jefa de investigación de MediStar, una empresa farmacéutica. Había estado en congresos en Nueva York, Tokio y Londres, y quería empezar su vida de jubilada con un largo viaje muy distinto con Andrés, en su amado tren, así que le había regalado un viaje Interrail por Europa. Un viaje de aprendizaje para ambos.
Pero justo entonces había caído enferma. Empezó con náuseas, sudores y pérdida de peso, pero durante mucho tiempo lo achacó al enorme estrés que le provocaba tener que cerrar todos sus proyectos laborales. Había decidido adelantar su jubilación porque el nuevo jefe de relaciones públicas prácticamente había destruido su ilusión por el trabajo al introducir un concepto de desarrollo empresarial importado de los Estados Unidos llamado SuperPerform; Andrés recordaba bien el nombre porque su abuela lo había mencionado muchísimas veces. Siempre con la voz cargada de desprecio. Ana decía que sonaba a producto para el cuidado del cabello. Para ella, SuperPerform había acabado con su grupo de investigación: habían despedido a gente con experiencia y habían traído a nuevos talentos procedentes de la Universidad Nacional de Singapur. Según Ana, trabajaban al menos 12 horas al día, pero nunca habían llegado a formar parte de la comunidad que ella había dedicado una década a construir. Fue duro despedirse de los compañeros de siempre e intentar lograr que los nuevos encajaran. Además, según había contado a Andrés, en aquel momento MediStar intentaba comercializar CreaLife, la píldora de la creatividad, que también había aparecido en las noticias: la empresa esperaba ganar muchos millones con una pastilla que mejoraría la creatividad de estudiantes de instituto y universidad, así como trabajadores de empresas. Este periodo fue tan extenuante para Ana que incluso le trajo de vuelta los antiguos síntomas de estrés... o eso había supuesto ella. Cuando finalmente se decidió a ir al médico, quedó claro enseguida que el verdadero diagnóstico era más grave. Cáncer de estómago. Ana insistió en que le dieran un pronóstico sin rodeos, y el médico le dijo que era cuestión de meses más que de años.
Andrés había estado mucho tiempo sin apenas ver a su abuela: Ana era su abuela por parte de padre, y Andrés había vivido sólo con su madre desde que tenía uso de razón, sin contacto alguno con su padre y con muy poco contacto con su familia paterna. Ana había estado muy ocupada con su carrera profesional, pero, de pronto, se presentó en la confirmación de Andrés con una gran montaña de libros y un abrecartas de plata para regalarle, y desde entonces habían estado en contacto regularmente. Muchos de los libros eran antiguos y algunos tenían las páginas sin cortar; por eso el regalo incluía el abrecartas. Ana le había repetido varias veces que leerse los libros o no era decisión suya, pero que a ella le encantaba la literatura y le gustaría mucho hablar de sus lecturas con él. Su libro favorito era Moby Dick. Ahora, cuatro años más tarde, Andrés se había leído aproximadamente una tercera parte de los libros. Entre ellos, Moby Dick, el de la ballena blanca. Desde la confirmación habían tenido más contacto; Andrés la visitaba en Copenhague, o hablaban por teléfono y Skype una vez a la semana por lo menos. Ana no tenía otros nietos, y para Andrés las conversaciones con la abuela habían llegado a ser casi tan relajantes como el viaje en tren. La relación entre ambos era de amistas, y en ocasiones él la llamaba Ana en lugar de abuela.
Andrés, a quien su madre había descrito como «sensible» desde pequeño, nunca se había llevado demasiado bien con la gente de su edad. Durante una temporada, cuando hacía poco que iba a la escuela, se negó a salir de casa por las mañanas; además, tendía a preocuparse por cualquier cosa, desde enfermedades a las ocurrencias de presidentes de los Estados Unidos. A medida que se fue haciendo mayor, estos miedos desaparecieron o, en todo caso, disminuyeron, pero cada vez tenía menos energía para la escuela y el equipo de fútbol en el que su madre insistía que tenía que jugar. Por lo general no le apetecía hacer nada, a veces estaba totalmente apático y prefería comunicarse con los demás por el móvil.
De pequeño había ido al psicólogo para combatir los síntomas de angustia, pero de adolescente le resultaba más difícil encontrar un método que le funcionara. El diagnóstico actual era «depresión», y así fue como entró en contacto con la meditación y las sesiones de psicoterapia. Hubo una época en que se vio obligado a recurrir incluso a medicación, pero no toleraba bien los antidepresivos, ya que le provocaban muchos efectos secundarios. Odiaba que los periódicos los llamaran «píldoras de la felicidad»; para él, al menos, no lo eran en absoluto. Si acaso, eran las píldoras de la náusea. Su psicólogo pensaba que tenía que conocerse mejor a sí mismo, mejorar su autoestima y cosas por el estilo; era como lo que siempre le habían dicho sus pedagogos y profesores. Durante toda su vida escolar había intentado autoanalizarse, había identificado su estilo de aprendizaje personal (era un niño visual, no era en absoluto un niño cinestésico) y había llevado un diario sobre su desarrollo educativo y emocional. Siempre que tenía miedo de ir a la escuela o al fútbol, su madre le decía que sólo tenía que ser él mismo, y más adelante el psicólogo también insistió: «Tienes que ser tú mismo, Andrés. ¡Descubre quién eres!». Había escuchado estas frases tantísimas veces durante su infancia, llena de miedos, y su juventud, muy depresiva, que se las sabía de memoria. Pero ¿cómo se logra ser uno mismo? Al fin y al cabo, en ningún momento era más él mismo que cuando estaba triste, tumbado en el sofá, viendo Juego de tronos. Esta idea lo asustaba. Tampoco era que quisiese ser otra persona; la verdad es que no admiraba realmente a nadie. Excepto a Ana, tal vez. Ella era el único ejemplo que se le ocurría.
El resto de gente de la clase no tenía nada de malo, pero a Andrés siempre le había costado hablar con ellos con naturalidad. A veces le parecía que estaban tan ensimismados como él. En clase hablaban continuamente de sus propias experiencias; no importa si estaban dando lengua o historia, el tema tenía que estar relacionado con sus propias experiencias. Y no era porque fuesen perezosos: la mayoría entregaba los trabajos y muchos sacaban buenas notas. Andrés también. Los exámenes y las pruebas nacionales le habían ido muy bien; el tutor del instituto incluso había llegado a decir que estaba entre el «25 % más alto». Pero no tenía buenos amigos. Al parecer, los demás sí, pero él no entendía de dónde sacaban el tiempo. Iban a clase, estudiaban, hacían deporte y estaban constantemente en las redes sociales. Siempre intentaban estar entre los mejores en todo, y desde el primer curso los evaluaban en sus escuelas, que competían entre ellas para obtener la media más alta. Y lo mismo ocurría en su instituto, que durante mucho tiempo había obtenido un «rendimiento mediocre» en comparación con los institutos cercanos. El nuevo director había convocado una reunión y había hablado de algo llamado «aprendizaje visible» (learning all around, lo llamaban los asesores de la Universidad Pedagógica de Dinamarca), el cual, por lo que se veía, daba sus frutos, porque ahora los estudiantes sacaban notas más altas que antes en casi todas las asignaturas.
Pero en el tren Andrés no pensaba en nada de esto. En su mente sólo estaban sus zapatillas y su abuela. Se preguntaba cuánto tiempo le quedaría todavía, y lamentaba que lo único que le había ilusionado en años (su viaje por Europa, o el «viaje de aprendizaje», como lo llamaba ella) tendría que cancelarse. Y es que su madre había dicho desde el principio que no tenía intención de pasarse el verano encerrada en un tren, así que ella no podría ocupar el sitio de la abuela.
*
Ana había prometido pagarle un taxi (en sus propias palabras, todavía contaba con suficiente dinero y no iba a tener oportunidad de gastárselo antes de morir), así que, al salir del tren, Andrés cruzó la Estación Central y se metió en un coche que lo llevó hasta la residencia de San Lucas, al norte. Ahora, a principios de verano, la residencia estaba preciosa. Había hileras de árboles viejos, setos y prados verdes; los edificios de ladrillo amarillo y tejado rojo se recortaban contra el cielo azul. Mientras se dirigía a la habitación de su abuela, notó la paz del lugar. Al verlo entrar, Ana se incorporó y sonrió. Había perdido peso y tenía los cabellos grises, pero su mirada todavía era intensa y hablaba con la voz profunda y firme de quien está acostumbrada a dar instrucciones a los demás.
—Hola, Andrés. ¿Has tenido un buen viaje?
—Sí —respondió él, y la abrazó con cuidado. Notó que estaba más delgada. Llevaba ropa que le estaba holgada, pero sus brazos y hombros eran finos y parecían frágiles.
—No te permito preguntarme cómo estoy —dijo con suavidad, pero resuelta—. No quiero hablar de eso. Prefiero saber de ti.
—No hay mucho que contar —respondió Andrés.
No tenía ganas de preocuparla con su soledad ni su tristeza; a fin de cuentas, quien se estaba muriendo era ella. Habían hablado en algunas ocasiones de sus problemas, pero sus conversaciones fluían mejor si versaban sobre política, series de televisión o libros; no porque esquivaran a propósito las cuestiones más personales, sino porque para Andrés estas conversaciones eran uno de los pocos oasis de su vida en los que nadie iba con segundas: simplemente, comentaban lo que les interesaba. Ahora sintió que, a pesar de lo que había dicho su abuela, tenía que preguntar por su situación y su enfermedad; es lo que se hace, ¿no? Pero antes de que Andrés pudiese formular la primera pregunta de cortesía, Ana dijo:
—Escucha una cosa. —Señaló algo que parecía una bolsa de tela para hacer la compra. En su interior había una pila de libros—. Coge eso. —Andrés agarró la bolsa y miró. En su interior había varios libros sobre filosofía y ciencia, y también un manuscrito grueso impreso en A4.
Lo sacó y leyó el título en voz alta:
—«¿Qué es el ser humano?». —Habría unas 400 páginas llenas de texto—. ¿Quién lo ha escrito? —preguntó. El documento no llevaba el nombre del autor.
—Un viejo conocido —respondió Ana—. Nunca llegó a editarse, porque el escritor acabó dedicándose a otras cosas. De hecho, no está terminado del todo, pero creo que deberías leerlo.
Andrés hojeó rápidamente las páginas y vio que los títulos estaban en latín. Uno se llamaba Homo sapiens, otro Homo rationalis. Al parecer, todos los títulos llevaban «Homo», una palabra que él sabía que significa «persona» en latín.
Ana alargó la mano hacia el manuscrito, pero tuvo un ataque de tos y se volvió a recostar en la cama.
—Sé que nuestro viaje te hacía ilusión —confesó—. Por eso, escucha lo que te voy a decir: creo que deberías hacer el viaje de todos modos. Sin mí. Llévate todos esos libros, y el manuscrito, claro. Tanto el billete como los hoteles están reservados desde hace tiempo, así que lo único que tienes que hacer es aprovecharlos.
Andrés notó que se le humedecían los ojos.
—Pero yo quería viajar contigo, y ahora estás enferma. Si me voy, no podré venir a visitarte.
—Bueno, no podrás estar aquí físicamente, pero podemos seguir hablando por Skype. Puedes usar la cámara para mostrarme los lugares que visitas, y podemos hablar de lo que te pasa por el camino, de lo que lees y de lo que piensas. Tú harás el mismo viaje y yo te acompañaré desde la cama. Eso es lo que te propongo hacer.
Andrés no supo qué decir. A Ana no se le daban tan bien los silencios como a él, así que condujo la conversación por otros derroteros. Le habló de la comida de la residencia y de un artículo que había leído en el periódico que trataba del descubrimiento de ciertas estructuras cerebrales que, al parecer, eran distintas en los terroristas.
—El mundo es muy grande, Andrés. Querría saber y ver tantas cosas... Pero ahora es tu momento. Tu misión —le insistió, mirándolo seriamente. Andrés vio que tenía los ojos débiles, pero su voz era tan firme y clara como siempre. Nunca había pensado en viajar solo por Europa, pero estaba claro que era lo que Ana quería. Ella no podía acompañarlo, pero quizás quería vivir el viaje a través de sus ojos y su cámara.
Entró una enfermera a tomar muestras de sangre; Andrés ya llevaba allí más de una hora. Se abrazaron, y Ana le puso las manos en los hombros, arqueó las cejas y preguntó:
—¿Y bien?
—De acuerdo, abuela —dijo él—. Voy a hacer tu viaje de aprendizaje.
Parte I
El ser humano biológico
Homo sapiens
Había pasado algo menos de una semana desde aquella visita a Ana. Desde entonces estuvo una vez más en la residencia; el resto del tiempo lo había dedicado a leer un poco, hacer la maleta y jugar a videojuegos. Quería llevarse todos los libros que Ana le había dado, y también tenía que coger ropa suficiente para un viaje de tres semanas por Europa. Y varios cargadores portátiles para poder usar su ordenador, su teléfono y su tableta cuando no estuviera en el hotel ni en un tren donde poder cargarlos.
—Yo hice Interrail de joven —le contó su madre—. En mi época no llevábamos teléfono ni ordenador. Llamábamos desde una cabina un par de veces por semana. En cambio ahora, ¡mira cuántos trastos necesitas!
Poco después entró en su habitación y le dijo:
—¡Acuérdate de llamarme por teléfono o Skype todos los días! No me gusta que viajes tú solo. ¿Seguro que no tienes ningún compañero que pueda ir contigo?
No, no tenía. Ni siquiera habría sabido a quién proponérselo. Y si a alguien de la clase se le ocurriese decir que sí, a él se le pasarían las ganas de viajar. A lo largo de la semana se había ido haciendo a la idea de un viaje en tren por Europa, y la verdad era que ahora le apetecía ir solo. Podría probar su teoría del «tren terapéutico» en distintos países europeos y de paso ver algo de mundo.
—No te olvides de tus vitaminas —gritó su madre desde la cocina mientras se preparaba un té—, y acuérdate también de hacer tus ejercicios de relajación al menos tres veces al día.
*
La primera parada era Francia. Ana había preparado un plan de viaje y quería írselo desvelando sobre la marcha.
—Es lo que habría hecho si hubiese ido —le explicó por teléfono—. Y vamos a intentar mantenerlo. Si no puedes aguantarte y quieres saber todo el plan, me lo dices. No me importa revelar el secreto.
A Andrés no solían gustarle las sorpresas, pero esta vez le hizo gracia. Estaba por primera vez en su vida en un tren extranjero que traqueteaba por Alemania. En ese momento habló con Ana por Skype:
—Lee la introducción del manuscrito que te di y luego seguimos hablando. Yo echaré una siestecilla. —Dicho esto, Ana interrumpió la conexión. Andrés sacó ¿Qué es el ser humano? y leyó el primer párrafo:
Este libro se plantea qué significa ser humano. Y, queridos seres humanos, lo primero que debéis saber es que el ser humano es el único ser capaz de ser inhumano. Parece una broma, pero lo digo en serio. La frase refleja que, para el ser humano, lo humano es un asunto serio, un problema. A un perro no le supone ningún problema ser perro: simplemente, lo es. Y aunque un perro sea agresivo y ataque a las personas, no podemos decir que es inhumano, ni tampoco «imperro»; los perros son perros, tanto si se tumban al sol como si erizan el pelo y gruñen. En cierto modo, por supuesto, los seres humanos siempre son humanos; formamos parte de la especie Homo sapiens, independientemente de lo que hagamos. Pero lo cierto es que también podemos ser inhumanos. Por ejemplo, podemos decir que el intento de los nazis de erradicar a los judíos fue inhumano; con eso damos a entender que los nazis atentaron contra los valores humanos generales, que actuaron contra la humanidad elemental. Eran inhumanos, aunque seguían siendo seres humanos. El que esto pueda ser así es precisamente el destino de la humanidad.
Sin duda, ¡hay que ser humano para poder ser inhumano! Perros, gatos y jirafas no pueden ser inhumanos porque no son humanos. La paradoja de que sólo los humanos puedan ser inhumanos indica que el ser humano siempre está un poco desubicado. El resto de los seres de la Tierra viven en un contacto mucho más inmediato con el mundo, y con una mayor confianza en sí mismos. El perro busca comida cuando tiene hambre, y en la época de celo busca a otro perro con el que aparearse. La relación del ser humano con la comida y la reproducción es mucho más compleja. No está controlada de un modo tan inmediato o directo por los instintos aunque, por supuesto, los compartimos con perros y otros mamíferos. Pero es que, además de instintos e impulsos para la supervivencia y la continuidad de la especie, los humanos tenemos una conciencia propia que nos permite relacionarnos con nuestros propios instintos e impulsos. Esto es posible, entre otros motivos, porque vivimos en culturas que tienen distintas normas acerca de qué se puede comer, cómo, con quién nos podemos aparear y cuándo. Y también porque tenemos un gran cerebro, claro. Al contrario que el del perro, nuestro día no transcurre haciendo lo que nos apetece a cada momento, porque nuestros instintos están regulados por normas culturales. Y eso también es lo que nos permite aprender a regularlos hasta un cierto punto.
De todo ello se deduce que es más difícil ser humano que ser perro. Ser humano es una misión. Un perro es simplemente un perro, da igual lo que haga. Puede sentir dolor o felicidad, pero no puede tener problemas existenciales, preocuparse por su obituario ni sentir culpa por algo que hizo hace muchos años. Sin embargo, el ser humano tiene que ser humano, y tener que serlo o seguir siéndolo le puede resultar difícil. Naturalmente, un niño recién nacido es un ser humano desde el primer momento, pero también va a aprender a poner en práctica su humanidad a lo largo de la vida, entre otras razones, para evitar ser inhumano.
Lo mejor que puede ser una persona es, tal vez, justamente eso: humana. Pero a la hora de la verdad, ¿qué es el ser humano? ¿Sabemos cómo nos convertimos en lo que en el fondo somos? ¿Cómo resolvemos la misión de convertirnos en humanos?
La mayoría de gente conoce la definición biológica de ser humano: Homo sapiens. Pero, aparte de eso, ¿qué somos? ¿Somos agresivos, amables, valientes, inseguros, sensatos, sensibles o una mezcla de todas esas cosas? ¿Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, o somos un animal resultado de una evolución?
Distintas culturas han desarrollado distintas imágenes del ser humano que hemos utilizado para entendernos a nosotros mismos, y este libro intenta ahondar en algunas de ellas para resumir algunos rasgos básicos de lo humano y obtener una especie de imagen general. Mi deseo al escribir este libro es que una imagen general de estas características pueda resultar instructiva, tanto para los seres humanos jóvenes que estén creciendo como para los mayores que los ayudan a convertirse en seres humanos (los cuales quizás también necesitan reflexionar un poco acerca de qué tipo de ser es el ser humano).
Así que, en resumen: este libro se plantea qué significa ser humano. A diferencia de muchos de los libros de autoayuda que se escriben hoy en día, en él no defiendo la necesidad de ser uno mismo en tanto que individuo único, sino que sus páginas tratan de cómo ser humano, en general; no porque ser uno mismo no sea importante, sino porque en esta época de intensa individualización debemos recuperar la cuestión de cómo ser humanos. De hecho, es posible que haya quien rechace la existencia de algo común a toda la humanidad. Pero este libro no. Este libro trata sobre la humanidad como algo que tenemos que apropiarnos y entender, tanto porque es muy importante saber qué tipo de ser somos como porque es constructivo verse a uno mismo como humano antes que nada (y, a continuación, como el individuo concreto que somos). Al menos eso es lo que yo creo. Primero el ser humano, después el individuo, parafraseando al humanista y profesor danés Grundtvig (para él, «primero el ser humano, después el cristiano»).
Es difícil demostrarlo, pero estoy convencido de que todos nos quitaremos un enorme peso de encima si entendemos que alcanzar el éxito individual no ha de ser nuestra meta en esta vida. La vida consiste, sobre todo, en ser humanos. Por eso el libro invita a profundizar en algunas de las perspectivas básicas sobre qué es el ser humano en las que se basan nuestra cultura y nuestra manera de comprendernos a nosotros mismos. Refirámonos a estas perspectivas como imágenes del ser humano. Conocerlas es indispensable para alcanzar lo más importante en la vida: realizar nuestra humanidad. Y quizás el conocerlas también nos pueda proteger de lo peor: la inhumanidad. Ésta es la idea central del humanismo que este libro intenta desarrollar a su manera.
Históricamente, la filosofía es la disciplina que más ha reflexionado sobre qué es el ser humano. En su famosa Apología, el filósofo de la Antigua Grecia Sócrates, condenado a muerte, dijo a sus amigos:
Y si por otra parte os dijese que el mayor bien del hombre es hablar de la virtud todos los días de su vida, y conversar sobre todas las demás cosas que han sido objeto de mis discursos, ya sea examinándome a mí mismo, ya examinando a los demás, porque una vida sin examen no es vida, aún me creeríais menos.1
Por tanto, para Sócrates, una vida que no se somete a examen no vale la pena. Y no pensaba en el tipo de autoexamen que practica la gente moderna cuando hace introspección e intenta comprender su vida y sus posibilidades únicas. Él quería que sus oyentes debatiesen qué es el ser humano en sí y cómo se puede convertir uno en un ser humano virtuoso. En la Antigua Grecia, la filosofía no servía para el «desarrollo personal» ni para que nadie se convirtiera en la mejor versión de sí mismo. Por aquel entonces, perseguía descubrir qué eran la justicia, la belleza y la virtud y, sobre todo, qué hacía falta para convertirse en la mejor persona posible.
Ésta es una manera de entender la filosofía que este libro también defiende: la filosofía vista como una disciplina mental que puede ayudarnos a ser humanos y a evitar ser demasiado inhumanos. No sólo mentalmente, sino también en nuestra vida diaria. El libro continúa desarrollando algunas imágenes básicas del ser humano que recogen parte de la verdad de lo humano y que, todas juntas, crean algo muy parecido a una imagen completa.
El primer capítulo empieza con el Homo sapiens: la imagen darwiniana del ser humano en tanto que animal social, en la línea de otras especies como abejas, cisnes o chimpancés. Es una fuente básica para la consciencia personal que tenemos hoy en día, y es importante expresar claramente esta imagen, lo cual no significa reducir al ser humano a menos de lo que es. Y es que, aunque no hay duda de que somos una especie animal desarrollada naturalmente, también somos excepcionales en cuanto a habla, empatía, autoconciencia y moral. Ninguno de estos fenómenos se puede entender exclusivamente como una expresión de la lucha por la supervivencia desde el punto de vista evolutivo. Quizás la idea de que somos una especie animal todavía sobresalte a ciertas personas, pero yo creo que puede ser la base de una idea de interdependencia con el mundo que nos rodea y para con el que tenemos una gran responsabilidad: los seres humanos influimos cada vez más en los procesos de nuestro planeta. Como dice El Principito del sugerente libro de Antoine de Saint-Exupéry, somos responsables para siempre de lo que hemos domesticado, y el ser humano ha domesticado gran parte de la naturaleza, de modo que corre el riesgo de olvidar que él mismo también forma parte de esa naturaleza. Recordarlo es una misión educativa básica.
Andrés levantó los ojos del manuscrito y observó por la ventana. Llevaba media hora sin mirar el teléfono. Ni siquiera había tenido la necesidad de apoyarse en la pared del vagón para notar el suave traqueteo. «¿Qué es el ser humano?». ¡Buena pregunta! Nunca se lo había planteado de este modo. A menudo le habían preguntado quién era: «¿Quién eres realmente, Andrés? ¿Qué quieres? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué quieres ser de mayor?». Casi nadie aceptaría «un ser humano» como respuesta. A lo mejor el escritor tenía razón al decir que deberían plantearse más preguntas básicas sobre ser humano antes de dedicarse a ser uno mismo.
La tableta que tenía en la mesilla se iluminó con un mensaje de Skype. Era Ana.
—¿Has leído la introducción? —le preguntó.
—Sí. Es muy interesante, pero quizás un poco escueto.
—Bueno, me alegro de que te haya interesado, porque a lo largo del viaje vas a leerte todo el manuscrito, y quizás otros libros de la bolsa.
—¿A qué lugar de Francia voy?
—A la Dordoña. Es una región situada en el suroeste de Francia. Primero tienes que ir a la ciudad de Limoges, y de ahí a otra más pequeña, Souillac. Cuando estés allí, sólo tendrás que hacer un pequeño trayecto en taxi para llegar a la primera parada de tu viaje de aprendizaje, la cueva de Lascaux. Ahí verás las pinturas rupestres; es el arte humano más antiguo que conocemos.
*
Andrés pasó la noche en un pequeño hotel muy acogedor en Souillac llamado Auberge du Puits. Había hablado un poco de francés con la anfitriona, Claudine, que le había organizado el transporte hasta la cueva de Lascaux. No es que él supiese mucho francés, pero usó el traductor del teléfono, ya que no había otro remedio: Claudine hablaba tan poco inglés como Andrés francés. Sin embargo, era amable y solícita, y a Andrés le pareció que, en cierto modo, eran amigos, ya que la conversación fue con mímica y con la ayuda del teléfono en lugar de sólo con palabras. Nunca se le había dado bien conversar, siempre le había parecido algo incómodo, y no le gustaba que la gente le mirase a los ojos demasiado tiempo. Y Claudine no lo hizo; le transmitió calidez y le puso la mano en el brazo mientras hablaban. Su primo trabajaba en un bar al lado de las cuevas y tenía que ir de todos modos, así que podía llevar a Andrés. Ana había organizado la mayor parte del viaje a distancia y había enviado un mensaje de correo electrónico a Claudine para informarle de la llegada de Andrés; no quería complicarle las cosas ya desde la primera parada. Nunca había estado solo a 1800 km de su madre, así que más valía dárselo todo resuelto.
Andrés tenía ganas de ver las cuevas, pero también le apetecía estar por la ciudad. Souillac no era grande ni bullicioso o impactante como Londres o París (ciudades que había visitado con su madre), sino tranquilo y bonito, como si de una postal se tratara. Después de aquel recorrido tan largo en tren, había dormido medio día en el hotel, que era más bien una posada.
Parecía muy antigua y estaba situada justo al lado de la abadía de Santa María. En un folleto turístico que le dio Claudine leyó que la abadía era del siglo XII, pero que había sido reconstruida después de las guerras religiosas del siglo XVII. Tenía unas cúpulas muy bonitas y, mientras las observaba sentado en un banco en la plaza al aire fresco de la tarde, Andrés sintió que lo invadía una sensación de paz.
Ana llamó a su tableta:
—¿Listo para la cueva? —preguntó. Andrés observó a su abuela en la pantalla. Tenía el rostro pálido y ojeroso, pero le brillaba la mirada.
—Creo que sí. ¿Por qué elegiste justamente una cueva para la primera parada?
—Porque en su interior se encuentra el arte humano más antiguo que conocemos —respondió Ana—. Las pinturas rupestres que alberga la cueva tienen más de 15.000 años, quizás hasta 20.000. Las descubrió en 1940 un perro llamado Robot. ¿Te imaginas? ¡Robot! —exclamó, riendo.
Siempre le habían interesado los nombres. Ana siguió explicándole que el propietario del perro se llamaba Marcel Ravidat y que sólo tenía 18 años cuando descubrió la cueva Lascaux (o, mejor dicho, cuando la descubrió su perro), a principios de la Segunda Guerra Mundial.
—Mira qué pinturas tan bonitas —dijo Ana, mostrando la pared al lado de su cama, donde colgaba un póster que se había traído de casa y mostraba un toro de la cueva de Lascaux—. ¿Te imaginas que este dibujo podría tener 20.000 años?
El sol estaba muy alto y la pantalla de la tableta no se veía bien, pero Andrés alcanzó a ver que era un dibujo muy bien hecho. Parecían muchos animales pintados unos encima de otros: ciervos, caballos, toros.
—El animal más grande de la cueva mide más de cinco metros —explicó Ana—, y en las cuevas hay más de 6000 figuras. ¡Es increíble! Fíjate en cómo pintaban sin haber visitado jamás un museo ni haber ido a ninguna escuela de arte a inspirarse... ¡Se lo inventaban todo ellos mismos!
Andrés se alegró de percibir entusiasmo en la voz de Ana; sabía que, si hablaba de un tema que la emocionase, podía soltar largos discursos. ¡Mientras eso no hiciese que se encontrara peor! Recordaba haber leído que algunas pinturas rupestres no eran obra de seres humanos, sino de neandertales. Se lo comentó a Ana y ella respondió sin dudarlo:
—Éstas no, porque los neandertales ya se habían extinguido mucho antes de que se pintara la cueva de Lascaux. Pero es cierto que en España hay unas pinturas rupestres que podrían tener 60.000 años y que podrían ser obra de neandertales.
—¿Cómo sabes todo eso, abuela? —preguntó Andrés.
No entendía por qué sabía tanto sobre pinturas rupestres. Lo suyo era la ciencia, no la arqueología ni la historia del arte.
—¿Qué crees que hago todo el día aquí tumbada? Tengo unas cuantas horas buenas al día en las que trabajo con el ordenador, y paso gran parte de las horas en vela en Wikipedia y otras páginas web. Eso me da fuerzas. Si no, ¡no podría ser tu guía! Me gustaría dedicarte más tiempo, pero por desgracia me canso enseguida.
A pesar de que la temperatura en Souillac era alta, Andrés sintió que el frío invadía su cuerpo. ¿Cuánto tiempo le debía quedar a Ana?
—¿Estás segura de que quieres dedicar el tiempo a leer sobre pinturas rupestres antiguas? —le preguntó. Pensando en la grave enfermedad de su abuela, habría querido añadir «en tu estado», pero se mordió la lengua a tiempo.
—Totalmente segura —respondió ella—. Es lo que más me apetece. Bueno, preferiría estar sana y poder viajar contigo, pero, como eso es imposible, lo segundo mejor es mostrarte algunas de las creaciones más importantes de la humanidad. Y en ese sentido, no puedes saltarte Lascaux. Aunque suene raro, me alegro de pensar que yo, en tanto que persona que está viva en este momento, aunque no sea por mucho tiempo, desciendo de otras que crearon pinturas increíbles como esas en el pasado. Todos formamos parte del engranaje de la historia, Andrés. Cada uno de nosotros es un pedacito de una naturaleza más grande, ¿no? Por cierto, ¿te has acordado de llevarte el manuscrito para leer por el camino?
Andrés se había acordado. En aquel momento, se despidió rápidamente y colgó, porque el primo de Claudine acababa de llegar en su pequeño Peugeot y, por lo que parecía, había identificado enseguida a Andrés como su pasajero, porque frenó en seco y le abrió la puerta del copiloto sin bajarse del coche.
—Entra —le dijo en un inglés excelente. Se presentó como Simon y, en cuanto Andrés se sentó, aceleró de nuevo.
Las cuevas estaban a unos 40 minutos de viaje. Simon y Andrés charlaron animadamente en inglés, y Andrés pensó que hablar con los demás en inglés le resultaba mucho más fácil. Sobre todo yendo en coche, ya que así no tenía que mantener contacto visual con el chófer. Simon avanzó rápido por la carretera tortuosa que cruzaba el paisaje de la Dordoña, y le contó muchas cosas sobre Lascaux:
—La verdad es que nunca he entrado en las cuevas, y tú tampoco vas a entrar.
—¿Por qué no? —preguntó Andrés—. ¿No estamos yendo para allí ahora mismo?
—Sí, pero sólo se puede acceder a una réplica. Las auténticas llevan cerradas desde 1983. De hecho, ya limitaron el acceso en los años sesenta, cuando empezaron a aparecer hongos debido a la multitud de gente que se movía y tosía por ahí dentro, y en los ochenta las cerraron del todo. Ahora sólo pueden acceder investigadores excepcionalmente. No creo que vuelvan a abrirlas al público general nunca más.
Andrés se imaginó las grandes cuevas llenas de pinturas. En cierto modo, era un consuelo pensar que estaban aisladas, como un reino perdido en el fondo del mar.
—Es como una mariposa —explicó Simon, interrumpiendo la ensoñación de Andrés—. Si la tocas o tratas de hacerla tuya, se le rompen las alas y ya no puede volar. Con la cueva sucede igual. A veces pienso que los seres humanos, al intentarnos apropiar de lo que más nos gusta, siempre acabamos destruyéndolo. Hay cosas que es mejor dejar en paz. A fin de cuentas, sin estas cuevas que Ravidat descubrió hace 80 años, yo no estaría trabajando en ese bar, así que me conviene que se conserven.
—En realidad, las descubrió su perro —intervino Andrés.
—Ah, oui, ¡tienes razón! ¡Robot! —exclamó Simon, riendo.
*
Habían llegado a Lascaux II, que es como se llamaba la réplica de las cuevas. Simon dejó a Andrés y acordó pasar a recogerlo al salir del trabajo. La entrada que Andrés compró era para una hora concreta, así que tenía que esperar un buen rato. Como hacía calor, se compró una Orangina y se sentó a la sombra de unos plátanos delante del nuevo complejo de cuevas. Apoyó la cabeza en el tronco del árbol, cerró los ojos y escuchó las cigarras. La verdad es que hacían un estrépito increíble, pero era un ruido agradable. Pensó en los antepasados de esas cigarras. ¿Habrían cantado del mismo modo 20.000 años atrás, cuando los hombres de las cavernas (¿se llamaban así?) entraron en las cuevas a dibujar sus pinturas rupestres? Querría saber más sobre la gente que vivía en esa época. Quizás Ana podría contarle algo al respecto.
Decidió llamarla.
—¿Ya estás en Lascaux?
—Sí, estoy esperando a que llegue la hora de mi visita. ¿Sabías que sólo se puede visitar una réplica de las cuevas?
—Sí, ya lo sabía, pero quería que lo descubrieses por ti mismo. ¿Qué te parece, lo de visitar una copia?
—Estoy un poco decepcionado.
—Lo entiendo. A mí me pasó lo mismo cuando visité Lascaux, hace muchos años. Pero la verdad es que no sé por qué es decepcionante: el espacio físico tiene exactamente las mismas proporciones, aunque se trate de una copia, y las pinturas son idénticas a las originales. Sin embargo, preferimos ver las originales. Me hace gracia pensar que los humanos prehistóricos copiaron los animales pintándolos en las paredes de las cuevas, y ahora los humanos modernos han copiado las copias de animales. Hay quien cree que eso es la definición de cultura: utilizar dibujos y símbolos para remitirnos a otros dibujos y símbolos. Copias de copias. Imágenes de imágenes de imágenes... A veces hasta se nos olvida totalmente que hay un mundo fuera de nuestra realidad cultural. Bueno, ¡menudo discurso te estoy dando! Perdona si me paso.
—No importa —respondió Andrés. Estaba fascinado por las palabras de Ana—. Pero ¿qué tipo de personas eran, los que pintaron las pinturas rupestres? —le preguntó.
—Pues en muchos sentidos eran como nosotros. Eran Homo sapiens, pero vivían como cazadores y recolectores. No había ciudades ni países, sólo grupos de personas de los que sabemos muy poco. Bueno, esto lo has aprendido en la escuela, ¿no?
—Sí —respondió Andrés—. Sé algo, pero poco.
Quería pedirle que le contara más, le encantaba escuchar sus breves lecciones. Era como si todo lo que decía fuese importante y decisivo, también para sí misma.
—Sus cuerpos y cerebros eran parecidos a los nuestros. He leído en un libro que se calcula que en aquella época había unos dos millones de personas en la Tierra.2 En cambio, ¡ahora somos 7500 millones, figúrate! Se piensa que nuestro arte se remonta a al menos 200.000 años atrás, tal vez más. Evolucionamos en las sabanas de África Oriental. Resulta curioso hablar en primera persona, ¿no crees?
—¿A qué te refieres?
—Bueno, pues que, al hacerlo, indicamos que tenemos algo en común con esas personas que vivieron hace decenas de miles de años. Pero podemos hacerlo, porque eran seres humanos como nosotros.
—¿Cómo aparecimos? Quiero decir, los seres humanos —preguntó Andrés.
—Pues eso es lo que descubrió Darwin. La selección natural, ¿te suena? Sin embargo, los investigadores no se ponen de acuerdo sobre qué fue lo que permitió sobrevivir a los primeros humanos. ¿Por qué no se extinguieron sin más? Una vez, en una conferencia, conocí a una científica que estudiaba las enfermedades humanas desde el punto de vista evolutivo. Ella consideraba que el elemento determinante fue nuestra (bueno, su) capacidad de caminar erguidos.3 Según se cuenta, algunos de los antecesores del Homo sapiens podían erguirse (hoy en día sabemos que este tipo de progreso se produce a raíz de variaciones genéticas continuas), y eso significó, entre otras cosas, que podían cazar bajo el sol todo el día, porque no se les quemaba todo el cuerpo: sólo se les quemaba la cabeza, y por eso ahí tenemos pelo. Nosotros desprendemos calor mucho mejor que los mamíferos que están cubiertos de pelo, y podemos correr mucho más tiempo seguido que la mayoría de animales. Muchos mamíferos son más rápidos que nosotros, pero el Homo sapiens