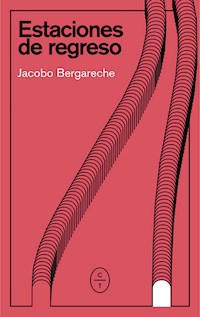
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Círculo de Tiza
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Estaciones de regreso rescata la memoria de las pequeñas cosas y de los grandes acontecimientos de un mundo que no volverá a ser el mismo. Para ello realiza un viaje a la inversa, volviendo a los lugares donde empezó todo, con la certeza de que ya no serán los mismos. De Madrid a Texas, con escalas en los paisajes de su infancia y su juventud. Sus primeros amores, el deslumbramiento por la música y la literatura, las experiencias con las drogas, los fracasos, los amigos, la familia, el entorno privilegiado en el que ha transcurrido la mitad de su vida, todo adquiere una luz distinta, con el trasfondo de una generación y una clase social que fue criada para vivir al margen del dolor y del miedo. Un libro valiente que adquiere la cualidad de la verdad profunda. Estaciones de regreso, escrito con las herramientas de la mejor literatura, arriesga y conmueve por su sinceridad, sin ahorrarse ninguna verdad incómoda.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
© Círculo de Tiza, 2018
Título: Estaciones de regreso
Autor: Jacobo Bergareche
© del texto: Jacobo Bergareche
© de la fotografía Belén García-Mendoza
Primera edición: enero 2019
Diseño y maquetación: Miguel Sánchez Lindo
Impreso en España por Imprenta Kadmos
ISBN 978-84-949131-2-9
E-ISBN: 978-84-121237-4-6
Depósito Legal: M-33813-2018
Reservados todos los derechos. No está permitido la reproducción total ni parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera y por ningún medio, ya sea electrónico, óptico, de grabación o fotocopia sin autorización previa por escrito de la editorial.
A la memoria de Roque.
A mi madre, que me dijo que escribiera algo.
et mutam nequiquam adloquerer cinerem.
Catulo, 101
We all got holes to fill,
Them holes are all that’s real.
Townes Van Zandt
1. La muerte y lo nuevo
Mientras mi padre nos contaba por teléfono que habían asesinado a mi hermano pequeño se podía ver desde el balcón, tras los setos de mirto y laurel donde termina el jardín, a una pequeña cierva que comía bellotas debajo de una encina. Los primeros rayos de la mañana recortaban la silueta de su lomo con contornos dorados; en su quietud parecía un ídolo pagano. No recuerdo bien los primeros gestos de mi hermano o mi madre al recibir la noticia, solo recuerdo a la cierva, con la cabeza gacha, impertérrita. Sé que antes de entregarnos al duelo hubo una escena de mucha urgencia planificadora, a quién informar primero, cómo volver de inmediato a Madrid, qué hacer con los niños, pero no guardo un registro visual de aquellos momentos en mi memoria. No hay detalles.
Lo siguiente que recuerdo con viveza es salir solo al jardín, quedarme en cuclillas, escondido tras un pequeño limonero, observando de nuevo desde allí a la cierva. Ella irguió el cuello y se giró hacia mí, quizá me distinguió tras el árbol, quizá solo percibió algo de ruido y movimiento. El animal se quedó un largo rato mirando suspicazmente el limonero. El sol había subido algo más, ya se podían distinguir bien todos los colores del campo, los primeros brotes de hierba bajo el pasto seco que había dejado el verano. Aunque entendía que había una belleza obvia en esa estampa bucólica, me sucedía que era incapaz de ver nada en ella. Cada objeto aparecía aislado, no armonizaba con los demás, eran como partes sueltas que no componen un todo, palabras inconexas que no crean frases ni sentido en su conjunto. Cierva. Hierba. Mirto. Laurel. Encina. Sol. Mi mente había dejado de ordenar cada objeto para construir una escena, cada cosa existía por separado. Había algo absoluto en todos ellos, cada cosa me miraba con la solemnidad hermética de una estatua egipcia, me impedían penetrar en ese paisaje con la imaginación, la emoción o la memoria. En cierto modo, era la primera vez que veía así una cierva, una encina o una mata de laurel.
Al rato la cierva dejó de mirarme y se alejó trotando hacia el monte. Miré entonces el limonero y encontré un brote de azahar, acerqué la nariz a la flor, cerré los ojos y la olfateé hinchando los pulmones y concentrándome solo en el aroma. Y ocurrió algo similar a la reacción que me provocó la estampa bucólica de la cierva poco antes. El aroma era perfectamente reconocible, pero no excitaba nada en mí, no conectaba con ningún recuerdo, no me transportaba a ninguna primavera pasada, ni a la sorprendente mermelada de flores de azahar que hacía Jaleh, la madre de un amigo iraní, ni al frondoso patio del monasterio de Palma del Río, donde aprendí la diferencia entre un limonero lunero y aquel que florecía en primavera. En cierto modo, ese aroma había sido apisonado junto con todos los demás estímulos de aquel paisaje; todo era liso, todo estaba arrasado, no quedaba ninguna de las puertas por las que uno podía adentrarse en la memoria. Parecía la primera vez que lo olía, no quedaba nada reconocible en aquel aroma.
Permanecí allí un buen rato, en cuclillas bajo el limonero, esperando en total desconcierto a que se me rompiera algo por dentro, a que se me resquebrajara la presa que contenía el llanto, pero no hallaba en mí ningún interruptor, ninguna mecha, ningún fusible que pudiera desencadenar las emociones que suponía que deben dominarle a uno cuando recibe la noticia de que una de las personas a las que más quiere en el mundo ha muerto de un tiro en la cabeza. Constaté que el aparato emocional se había bloqueado claramente y que solo me quedaba la inteligencia, que operaba con total aislamiento de los sentidos y de los recuerdos. Me vino con total calma y lucidez la noción de que la muerte era para siempre, un encuentro con la eternidad, y que por tanto no había ninguna urgencia en ella. No era urgente llorar, ni tratar de comprender lo que había ocurrido, ni comunicarle nada a nadie. Tendríamos el resto de nuestra vida para ello.
Paseé bajo los limoneros, observando con cierto asombro ese divorcio absoluto entre el paisaje exterior y el paisaje interior, ambos atrapados en celdas de silencio. Deseaba poder sentir, y no pensar, y sin embargo solo podía pensar sin sentir. Saqué el teléfono y pensé a cuál de mis amigos debía llamar primero para comunicárselo. Me preguntaba a quién le doleríamás, tanto por su amor hacia mi hermano como hacia mí, la listade amigos era reconfortantemente larga.
Luego consideré quién expresaría con mayor contundencia y desnudez su dolor en el momento de la llamada, y supe que debía llamar a mi amigo Álvaro. Tenía la necesidad de contárselo a alguien, de escucharme narrar la desgracia que acababa de ocurrir y de oír el llanto de otro para poder empezar a sentirlo yo también, para romperme y salir de aquel vacío.
Llamé a Álvaro, que previsiblemente pasó por todas las fases de quien recibe una noticia como esa, la incredulidad inicial, el «estás de broma», el balbuceo, el enmudecimiento y por fin el llanto inconsolable. Escuché en su voz tonos y giros que nunca antes había advertido, le oí llorar por primera vez, traté de desencadenar mi llanto con el suyo, al igual que una carcajada desencadena otras, o quizá como quien arrima un cigarrillo a otro para prenderlo. No hubo manera; el llanto de mi amigo pasó por mí como aquella cierva y como aquel perfume de azahar.
Al contrario que mis padres y mi otro hermano, yo me había negado a verlo: no quería que la última imagen de mi hermano fuera la de un cadáver. Me resistía también a ver el ataúd. Me quedé fuera del tanatorio, recibiendo a esa procesión de personas —algunas tan familiares, otras inesperadas y ya casi olvidadas— que, juntas, representan todas las épocas y círculos sociales de nuestras vidas, como quien observa el dibujo de círculos concéntricos que revela un árbol solo después de ser talado.
Permanecía en un estado emocional invariable en el que la nota dominante era un estúpido sentido del humor bastante cerebral con el que exploraba todas las posibilidades de comedia que ofrecía esa situación absurda. Bromeaba con mis amigos sobre aquel despropósito arquitectónico que llaman tanatorio, un amasijo de hormigón que asoma sobre la M-30 de Madrid, y cuya lógica me recuerda de alguna manera a la de un aeropuerto, un sitio impersonal a las afueras de la ciudad, preparado para el tránsito de masas, en el que entran sin cesar y a cualquier hora del día o de la noche gentes de todas las edades, razas y clases sociales, con paso urgente, con gesto confuso, sin saber muy bien adónde se dirigen, buscando información en un vestíbulo central donde se anuncian, como las puertas de los vuelos, las salas donde está aparcado cada muerto, antes de partir para siempre, y donde todo el mundo se despide, y aguarda largo rato dispuesto a todo tipo de retrasos, y está incómodo, y siente ganas de tomar un trago y desea salir de allí rápidamente.
A ratos me paseaba con amigos por las demás salas y especulaba sobre los otros muertos, ancianas carcomidas por un cáncer, abuelos cuyo corazón se paró en medio del sueño, cadáveres maduros que suscitaban comentarios manidos —«es lo mejor que podía haberle pasado»—, y creía distinguir a los hijos de los yernos por el llanto contenido de unos y la cara de fastidio de otros. La comedia se me aparecía por todas partes, y según llegaban mis amigos, uno a uno, los sacaba aparte y los llevaba de paseo por aquel absurdo reino de la muerte, jugando a ser, en mi imaginación, una parodia del Virgilio cicerone en el infierno de Dante.
La única sala donde me resistía a entrar a mirar era aquella donde estaba el ataúd de mi hermano, pues sabía muy bien que no era la muerte lo que allí me encontraría, sino algo mucho más singular y poderoso frente a lo cual se desactivan todas las tácticas que el sentido del humor emplea para establecer la distancia que evita el golpe definitivo, el derrumbe.
Ese algo tan poderoso era el relato de esa muerte, que no admitía alteración alguna, presentaba la anatomía perfecta de la Tragedia, manifestaba con gran escándalo cada uno de los requisitos del género, como si se tratara de una lección práctica de teatro clásico: una novia con fecha de boda enfrentada al repentino e inexplicable asesinato de su novio, el bello cadáver de un joven prometedor y sinceramente querido por la muchedumbre que congregaba. Era de suponer, por tanto, que merced al ineludible influjo que las tragedias ejercen sobre aquellos que las sobreviven, lo que me esperaba al fondo de esa sala no era una muerte, sino el hecho más relevante y definitorio del resto de mi vida, y de la vida de las personas de las que mi felicidad depende. No había pues prisa alguna para entrar ahí y enfrentarme a esa realidad.
Después de que casi todo el mundo que uno espera hubiera aparecido, y cuando ya había aliviado con varias bromas el penoso trámite de darme el pésame por el que estaban obligados a pasar todos mis mejores amigos, me encaminé solo hacia el fondo de la sala, aún en ese estado contemplativo regido exclusivamente por el intelecto en el que me encontraba desde que mi padre me dijo que mi hermano pequeño había muerto. Crucé la sala principal, donde había varias conversaciones improbables entre personas que uno jamás habría imaginado juntas —como esa profesora de nuestro colegio que hablaba con una amiga bilbaína de mis padres a la que no veíamos desde los años ochenta—, pasé a otra sala más pequeña donde mi madre estaba arropada por su círculo social más reciente, aquel que había construido en los últimos cinco años, gente cuyo presente yo entendía perfectamente y cuyo pasado desconocía por completo, en la misma medida en que desconocía el presente de aquella profesora y comprendía perfectamente su pasado. Llegué al vano que había a la izquierda del muro que separaba esa sala de la cámara del fondo donde no había querido entrar aún. Lo atravesé, vi la mampara y detrás el ataúd rodeado de coronas de flores, todo ello parecía el escaparate de una floristería improvisada y siniestra. Entendí que en esa caja de madera estaba todo lo que no quería ver, y en ese mismo momento se derrumbó todo el discurso de mi conciencia, se resquebrajó la presa, se me inundó la mente, se acabó el lenguaje y no pude hacer otra cosa que llorar desconsoladamente, de rodillas en el suelo, golpeando el cristal. Por fin se me apagó la conciencia, y después no recuerdo mucho más, simplemente me vacié, me sometí al proceso fisiológico del llanto incontrolado. Fue liberador. Lo siguiente que recuerdo es verme arrastrado por dos de esos amigos recientes de mis padres fuera de aquella sala hasta la calle, sujeto por sus brazos, mi peso sobre ellos como una marioneta, incapaz de controlar músculo alguno. No sé qué me decían, pero era evidente que trataban de calmarme, intentaban devolverme a un estado consciente y de autocontrol, y a medida que recuperaba la compostura les iba odiando, porque solo quería dejar de oír mis pensamientos y deshacerme en esos gritos que al fin traían silencio a mi cabeza.
Al salir del tanatorio, ya de noche, me ocurrió que todos los objetos, los sonidos y los olores volvieron a hacerse penetrables, y todo estímulo del presente estaba inextricablemente conectado a la memoria y tenía el peso suficiente como para dejar una huella emocional. Un gin-tonic era el primer gin-tonic que me tomaba sin mi hermano en el mundo, y las calles de Madrid eran por primera vez las calles de Madrid en que jamás me cruzaría con él, y cada canción era la primera vez que la escuchaba sin poder compartirla con él, y esa ausencia irreparable confería a todo aquel y a todo aquello que me encontraba una sensación de novedad. Durante un tiempo, todo era una primera vez; más exactamente, una primera vez sin mi hermano.
(Austin, Texas, mayo de 2016)
2. Las primeras veces
Dan Gregory tenía un cuaderno donde registraba todos los encuentros sexuales que tenía con su novia. Cada entrada llevaba la fecha, la hora y quizá algún apunte que le ayudara a recordar cómo había sido la experiencia. Cuando llegó a la cifra redonda de cien polvos, Dan, que pese a brillar con luz propia entre todos los alumnos era un tipo reservado y muy poco dado a los alardes, no pudo evitar mostrar su cuaderno a un par de amigos íntimos. Eso bastó para que el cuaderno adquiriera la categoría de mito entre todos nosotros, aunque en realidad no conocí a nadie que lo hubiera visto alguna vez, y Dan nunca se prestó a aclarar si tal cuaderno existía.
Por aquel entonces yo vivía en un pequeño internado en Dorset donde para ver a una niña de mi edad había que caminar dos horas hasta el pueblo más cercano. Las proezas de Dan Gregory quedaban totalmente fuera de mi alcance y hasta de mi imaginación, y para evitar frustraciones me esforzaba en ajustar mis ambiciones sexuales a la realidad, y limitaba mis fantasías a la aspiración de plantarle un beso fugaz en los labios a la vecina de un compañero de cuarto que me había invitado a pasar un fin de semana en su pueblo y que me aseguraba que con un poco de ginebra, que les robaríamos a sus padres, los labios de su vecina se me pondrían a tiro.
Después de aquel año interno volví a España y nunca más supe del tal Dan, pero siempre me quedó un vivo recuerdo de ese cuaderno que jamás vi y que tan bien explica aquella época en la que aún llevábamos la cuenta de nuestras grandes experiencias, de nuestras primeras veces. Esos años en los que aún sabíamos cuántas veces habíamos besado en la boca a alguien, cuántas nos habíamos emborrachado, cuántos porros habíamos fumado, cuántas veces habíamos arrancado el coche de nuestro padre en secreto, cuántos discos habíamos comprado, cuántas veces habíamos dicho «te amo», si es que alguna vez nos habíamos atrevido a utilizar esa fórmula frente al menos comprometido «te quiero».
Dura poco esa época en que coleccionamos las experiencias y podemos contarlas, y compararlas, y tocamos un pezón y no sabemos cuándo volveremos a tocar el siguiente, y transcurren meses hasta que volvemos a encontrar la ocasión de arrancar el coche de un adulto y dar una vuelta a la manzana, y pasamos días y noches anticipando algo que va a ocurrir y que va tomando forma poco a poco, como el consentimiento de un primer amor a desnudarse confiadamente en la penumbra de su cuarto durante una ausencia de sus padres, de sus hermanos...
Luego perdemos la cuenta, en algún momento todo está repetido. Incluso lo que nunca hemos visto o hecho antes forma parte de lo ya vivido de alguna forma. Uno siente que no quedan grandes emociones, por mucho dinero que uno tenga y por muy lejos que uno viaje. La impresión de entrar por primera vez en Udaipur nos recuerda lo que sentimos la primera vez que atravesamos como mochileros las puertas de la muralla de Fez. La sensación de recibir unos codiciados Crockett & Jones como regalo de Navidad me sabe a poco si en ese mismo momento recuerdo la emoción de mis primeras zapatillas de marca, unas Reebok usadas de mi abuelo que puse en mi mesilla de noche para no dejar de mirarlas mientras me quedaba dormido y que llevé hasta que los dedos de los pies se me salían por los agujeros de las puntas. Una comida en un tres estrellas Michelin no puede competir con la sorpresa que me causó el primer bocado de atún crudo con wasabi en un japonés barato y cutre de un aeropuerto americano, cuando todavía no había probado pescado crudo ni salsas picantes ni había salido del canon de la cocina española que se comía en casa. Incluso las experiencias ilegales y de riesgo, con el tiempo, no alcanzan a sentirse más que como eco de otras experiencias primeras, y así la ingesta de una nueva droga de diseño nos recordará a lo sumo lo familiarizados que estamos con esa sensación de impaciencia y ansiedad que tan excitante resultaba en nuestras primeras experiencias con drogas, cuando tratábamos de identificar los primeros efectos de una alteración de la conciencia.
Pasamos un buen rato tratando de volver a esa dimensión trascendental de la experiencia que tienen las primeras veces, y terminamos por descubrir que cuanto más lo intentamos más superficial se vuelve todo. Ocurre con el lenguaje, más que con ninguna otra cosa; las palabras acusan el desgaste del uso muy pronto, se vacían por completo en cuanto las incorporamos a nuestro hablar de manera intencionada, aquella sensación de transgresión, madurez o poder que teníamos la primera vez que decíamos palabras como puta, hostia, coño desaparece pronto, las palabras se hacen ligeras, gaseosas, pierden la solidez, sus bordes cortantes, la inmensa gravedad que revestían, y dejamos de oírnos decirlas, se acaban el terror y el inmenso respeto que tenían expresiones impronunciables como perdón, o como te quiero. Todo se vuelve pronunciable, y cualquier palabra se mueve en nuestro pensamiento con la misma facilidad que el aire por nuestra garganta.
El rango en que se mueven nuestras experiencias termina estrechándose hasta abarcar solamente el trecho que separa lo que nos agrada de lo que nos desagrada, lo que nos gusta y lo que no, y a partir de cierta edad nos podemos dar por satisfechos si sabemos distinguir aquello que nos sienta bien de aquello que nos sienta mal y actuar en consecuencia para no hacernos daño.
Luego, de repente, aprendemos que la emoción de una primera vez se puede volver a palpar por contagio. Nos enamoramos y queremos llevar a nuestro ser amado a ver cómo rompe la ola en el rompeolas del pueblo al que íbamos de niños en verano, y la espuma de esa ola nos vuelve a emocionar en la medida en que emociona y sorprende a la persona ala que amamos. Y vuelve a cobrar todo su poder aquella canción que escuchamos hasta el hastío cuando la descubre nuestra pareja y aprende a cantarla, y todo aquello que estaba en el territorio de lo que nos gustaba o meramente nos agradaba vuelve por un momento a hacerse profundamente excitante, casi podemos rescatar en todas esas cosas algo de la emoción de las primeras veces, en la medida en que vuelven a ser primeras para alguien con quien deseamos unirnos.
Ocurre lo mismo con los primeros hijos, de pronto volvemos a sentir la inmensa emoción de montar en bicicleta en el parque con ellos, de leerles por primera vez un cómic de Tintín o de llevarlos a las rocas que había al final de la playa para compartir con ellos el susto y la excitación de ver asomar un cangrejo de una grieta. Con ellos el mundo cambia de escala, ya no hay que irse a algún lugar exótico ni gastar mucho para vivir algo memorable, en el cuarto de estar de una casa uno vibra con la primera sonrisa, el primer gateo, la primera palabra. Pero ya con los segundos hijos volvemos a los mismos lugares, igual que con los segundos amores. El truco no funciona dos veces. Se ama a los hijos con la misma lealtad y la misma dependencia, pero se siente menos, no volvemos a alcanzar esa plenitud de la experiencia, somos Orfeo buscando a la difunta Eurídice: por un instante la hacemos volver de la muerte y el olvido para verla desvanecerse para siempre en el momento en que se nos vuelve a aparecer. Ahí comprendemos que no hay vuelta atrás.
Pero es sin duda la muerte, y más aún una muerte traumática e inesperada, lo único que de verdad modifica la experiencia de lo que hemos convertido en cotidiano por completo, lo que realmente cambia el foco y la lente con los que vemos tanto el mundo como el recuerdo. La música duele de otra manera, el vino se siente diferente, un paseo por las calles de siempre se vuelve una primera vez cuando se mezcla con la ausencia y el recuerdo. El trato de todos es diferente: tu mujer te perdona las promesas incumplidas y los ronquidos, los amigos te consienten que vomites media botella de tequila por la ventanilla de su coche, los que jamás nos han querido bien nos compadecen con un punto de culpa por habernos deseado el mal alguna vez, los que nos olvidaron hace años reaparecen iluminados por el recuerdo de algún día feliz que han conservado en una vieja fotografía, gente totalmente desconocida nos busca con el objeto de compartir el dolor de sus propias heridas, sus remedios caseros para la pena, saben que estamos en el puerto de partida de una gran travesía y nos hablan desde una lejana estación donde nos esperan con los brazos abiertos, nos cuentan que en el vacío que deja la muerte se puede edificar un sentido que haga habitable el dolor. En la medida en que a uno lo miran y lo tratan de forma diferente, en la medida en que se nos permite y se nos excusa todo por un tiempo, la muerte nos ofrece una oportunidad de transformarnos en algo nuevo.
Yo acepté esa oferta de ser algo nuevo sin hacer demasiadas preguntas. A los dos meses de la muerte de mi hermano me agarré a una oportunidad de irme a Estados Unidos, hice las maletas, compré una paellera nada más llegar y me puse a invitar a desconocidos a comer the authentic Spanish paella a la espera de conseguir algún contrato para mi pequeña empresa de aplicaciones móviles. Ocho meses y decenas de paellas después, conseguí clientes, sustento para una temporada y un visado de trabajo, y por fin mi mujer y mis hijas me siguieron. Metimos todas nuestras cosas en cajas, y las cajas en un guardamuebles, llegamos con lo justo a una ciudad de Texas donde no conocíamos absolutamente a nadie, alquilamos una casa vacía en las afueras de aquella ciudad, sin muebles, sin cubiertos, sin camas, sin flores en las macetas del jardín. Compramos cuatro colchones, sábanas, una mesa de segunda mano, algunas sillas plegables, dos sartenes, diez platos, una vieja furgoneta de tercera mano, repelente de mosquitos y una red de bádminton, pusimos nuestros nombres en el buzón y empezamos a vivir otra vida a la que únicamente le pedimos que nos dejara ser otras cosas.
Han pasado casi cuatro años desde que llegué, se me acaba el visado en unas semanas, a finales de julio, y mi empresa no gana lo suficiente como para seguir empeñándome en reinventarla para sacarla adelante. Hace un par de meses que decidí volver. Desde entonces miro a cada vecino de la calle donde vivo, cada persona que me cruzo en el ascensor del edificio de oficinas donde trabajo como si fueran los figurantes de un sueño, caras condenadas a desaparecer en cuanto uno despierta. Escribo estas líneas desde la cocina de la cuarta y última casa por la que he pasado estos cuatro años en Texas, en dos de ellas viví solo al principio y en las otras dos viví con mi familia. Bebo una cerveza para desayunar y miro las cuatro tazas que se apilan en el fregadero como si fueran fantasmas. Tres de esas tazas son cilíndricas, de color hueso, y llevan la inicial de cada una de mis hijas impresa en negro, una gran mayúscula con serifa, de imprenta antigua. Al lado de esas tres tazas hay otra beis que muestra sin disimulos las imperfecciones de una pieza hecha a mano, tiene la silueta de un reloj de arena al que le hubieran ensanchado la cintura, y una base áspera y ligeramente abombada que la mece sobre cualquier superficie blanda, un diseño perfecto para alguien que quiera apoyar en la cama, en el sofá o en cualquier sitio de descanso una dosis de café para poder reincorporarse. Es la taza de mi mujer.
Seco las tazas con un trapo, y las miro sabiendo que jamás volveremos a una rutina de despertares a las seis y media para llegar con la lengua fuera al elementaryschool del barrio, y que mi mujer no se arrastrará por la cocina ojerosa y agotada, cocinando a contrarreloj un plato fresco casero para cada niña porque se negó a ceder a la alternativa fácil del sándwich de mantequilla de cacahuete o la pizza precocinada, sabiendo que ya nunca oiremos la jura de bandera matinal donde nos recuerden solemnemente a niños y padres la indivisibilidad de Estados Unidos, una nación bajo un Dios. Regresaremos a España y haremos todo lo posible para volver a esa vida privilegiada en la que uno no siente culpa ni vergüenza porque una boliviana, o una ecuatoriana, o una marroquí sea la que se levante antes que nadie en casa para despertar a las niñas y les prepare su desayuno, la que tenga que seleccionar sus tazas preferidas mientras nosotros nos despertamos con menos urgencia, tratando de hacer la transición del sueño a la vigilia con delicadeza, con espacio para las caricias, con la puerta cerrada para evitar intromisiones. No necesitaremos ya el consuelo mínimo de esa taza personalizada que está ahí de vuelta cada mañana, recordándonos que queda algo que es exclusivamente nuestro en ese despertar violento y antipático que nos roba el sueño y la intimidad, ese grial que contiene el líquido que nos espabila y alimenta en el peor momento de un día cualquiera de aquella vida de madrugones, sillas plegables y camisas sin planchar de la que hoy nos despedimos, sin saber muy bien qué nos espera allá donde dejamos nuestra vida anterior y donde tendremos que inventarnos otra vida similar.
Coloco las tazas en una alacena empotrada en la pared del salón, como quien retorna imágenes sagradas a una capilla, y según veo las cuatro juntas me doy cuenta de que en esta etapa de nuestra vida compartida que acaba hoy mismo, con este último desayuno, yo jamás tuve una taza propia para ninguno de esos líquidos que ayudan a la gente a despertarse y comenzar el día. El café y el té me gustan, pero no lo suficiente como para tomarme la molestia de preparármelos cada mañana. Hubiera podido aspirar a tener un vaso personal para mi zumo de pomelo, pues tengo comprobado que nada me aporta la sensación de frescura y bienestar que proporciona un zumo de pomelo al amanecer, pero ni siquiera he conseguido establecer la rutina de prepararme un zumo cada mañana, y ahora veo claramente ante mí todas las diminutas batallas en las que fueron derrotados todos los propósitos de ser otra persona los días en que me daba pereza limpiar las hebras y pieles de gajos que se habían pegado al exprimidor, las veces en que mi mujer olvidaba incluir pomelos en la lista de una compra semanal de la que yo me desentendí de forma que no fui capaz de garantizar el suministro, la ineficacia de la máquina con una palanca para exprimir cítricos que compré un día que me desperté con la determinación de resolver de una vez el problema de mi zumo matinal y que, según descubrí al cabo de una semana, solo funcionaba con pomelos de un determinado diámetro que no siempre estaban disponibles en los supermercados. Enseñé entonces a mis hijas a hacerme zumos con el exprimidor manual, más rudimentario pero infalible, pero ellas solo tenían tiempo para hacerlo los fines de semana, las mañanas escolares eran demasiado apretadas. Crear un nuevo hábito saludable, tan sencillo como beber un zumo de pomelo por la mañana, se convirtió en una empresa fuera del alcance de mi limitada capacidad para crear rutinas. Es en pequeños fracasos como este donde comprendo que no importa lo lejos que uno se vaya ni la magnitud del golpe que le haya dado la vida; al final volvemos a ceder poco a poco a nuestras tendencias, recuperamos nuestra forma como la esponja recupera la suya en cuanto dejamos de hacer presión sobre ella. Todo vuelve a ser igual, el duelo y la pérdida, si no nos rompen, terminan por devolvernos a lo que éramos, y yo sigo teniendo una incapacidad manifiesta para desarrollar cualquier costumbre que no sea la de emborracharme los viernes con mis amigos, contar las mismas historias y extraer otras nuevas de los demás. La posibilidad de lo nuevo dura poco.
Por la ventana del comedor se ve aquella pequeña paellera que fue mi primera adquisición doméstica en Estados Unidos. Antes de llegar no había cocinado jamás una paella, ahora me defiendo con unos cuantos platos. Según observo todos mis útiles de cocinero, con los que tanto he disfrutado, me encuentro de forma automática con la segunda cerveza IPA de la mañana ya abierta en mi mano, y tras un par de largos tragos camino automáticamente hacia la biblioteca, y extraigo el cuarto tomo de The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, tras el cual tengo escondida desde hace tiempo una bolsita de MDMA que me regalaron en una de esas sobremesas y que trataba de conservar para alguna ocasión mejor que ya no vendrá, pues mi tiempo aquí se agota, hundo en ella un dedo mojado de saliva que luego me llevo a la boca impregnado de cristales amarillentos y que enjuago después con cerveza, y es entonces cuando acepto con resignación mi inextricable destino. Sé en este mismo momento que pasaré mis últimos días en esta tierra ocupado en desmantelar diariamente mi conciencia, con todas sus imágenes del pasado y del futuro inmediato aún sin procesar, con el mismo celo con que desmantelo ahora toda esta vida que con tanto esfuerzo he construido en los últimos cuatro años para superar el duelo por la muerte de mi hermano. No dejaré de consumir cualquier cosa que me ofrezcan, a la vez que vendo el coche, la bicicleta, los muebles, cancelo domiciliaciones, cierro cuentas bancarias, liquido deudas, dono ropa y, en general, me deshago de todo lo que no puedo llevarme en dos maletas a Madrid, la ciudad a la que pronto volveré con la penosa misión de reinventar mi vida una vez más, y donde se espera de mí que encuentre en ella algo nuevo que hacer gracias a la nueva persona que soy y a las nuevas ideas que acaso traigo tras este periplo por Texas que aún no sé si llamar penitencia, exploración, exilio, aprendizaje, huida, aventura, delirio o todo ello a la vez. Si algo aprendí con la muerte de mi hermano es que hay que renunciar a entender las cosas en el momento en que ocurren, sobre todo, jamás en el momento. El sentido es algo que se construye con mucho esfuerzo una vez acaecidos los hechos, y los hechos, en sí mismos, casi nunca tienen sentido.
Mientras espero a que lleguen los primeros efectos levitantes del MDMA, sopeso si entregar el creciente caudal de mi conciencia a una minuciosa observación sobre las primeras veces, ahora que todo lo que veo en esta casa me recuerda que es la última vez que lo miro, ahora que acaba una vida y quizá empiece otra nueva, o quizá no. Es en las primeras veces de todo aquello cuya cuenta alguna vez llevamos, y ya hemos perdido, donde un día encontramos una promesa de felicidad, y por eso repetimos y repetimos, intentando que se volviera a cumplir esa promesa, hasta que la repetición se hizo mecánica, se volvió un hábito, se nos olvidó esa promesa de felicidad y la redujimos a una mera expectativa de placer, o quizá simplemente a un poco de anestesia. Y cuando arrasamos con todo aquello de lo que alguna vez llevamos la cuenta, y fue promesa de felicidad y ahora no es más que una anestesia cada vez menos eficaz, volvemos a buscar algo nuevo con ansiedad. Nadie ha definido eso como Baudelaire, en su poema del viaje:
Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau,
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe?
Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau!





























