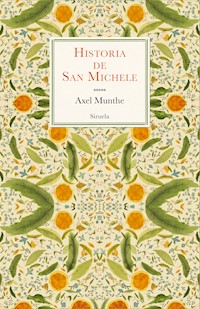
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Uno de los grandes libros de memorias europeos del siglo XX. Una nueva traducción de un clásico moderno del humanismo. San Michele es el nombre que el médico sueco Axel Munthe dio a la villa que compró en Capri en 1887. Construida en el punto más alto de la isla —en el lugar que antes ocupara la residencia del emperador romano Tiberio—, Munthe pasaría allí el resto de sus días, convirtiéndola poco a poco en un refugio de belleza para su singular personalidad: un verdadero prodigio arquitectónico, un mundo de pérgolas y jardines, de perros, monos y lechuzas, de esculturas, sarcófagos, mosaicos y columnas por el que desfilarían todas las grandes personalidades de la época, desde Henry James o Stefan Zweig hasta Greta Garbo o la princesa Victoria de Saboya. Memorias desprejuiciadas de un brillante médico humanista; evocadora semblanza del Mediterráneo de un apasionado de su arte, su historia y sus gentes; elegante libro de viajes de un aristócrata diletante y flâneur; alegato filantrópico y pacifista de un hombre entregado a los padecimientos de todos los seres vivos… Historia de San Michele es una obra única y magistral, un clásico contemporáneo convertido por derecho propio en uno de los grandes libros de memorias europeos del siglo XX. «Unas memorias europeas comparables a las de Stefan Zweig, la obra de un doctor que nunca se rendía, y porque amaba la vida, supo disfrutarla como nadie y se volcó como pocos en combatir a la muerte». Sergio Vila-Sanjuán, La Vanguardia «Nadie busque en Historia de San Michele esa visión ingenua y nominalista de la memoria. Hay en la obra una valiosa representación de la vida europea en los años finales del siglo XIX y comienzos del XX». Mauricio Wiesenthal «A lo largo de diez años Munthe escribió Historia de San Michele, del que se vendieron más de treinta millones de ejemplares y que se tradujo a cuarenta idiomas, llegando a alcanzar tanta popularidad como Lo que el viento se llevó o Doctor Zhivago».María Belmonte «Su vocación de médico le obligó a vivir siempre junto a la muerte. Pero amó con todo su corazón la vida».Mauricio Wiesenthal Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 763
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: septiembre de 2022
Título original: The Story of San Michele
En cubierta: ilustración © Marta Amigo
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© De la traducción, Pablo González-Nuevo
© Ediciones Siruela, S. A., 2022
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19419-52-1
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Prólogo a la primera edición inglesa
Prefacio especial a la edición norteamericana
A falta de un prefacio (introducción a la primera edición ilustrada)
HISTORIA DE SAN MICHELE
1. Juventud
2. Barrio latino
3. Avenida Villiers
4. Un médico de éxito
5. Enfermos
6. Château Rameaux
7. Laponia
8. Nápoles
9. Regreso a París
10. Der Leichenbegleiter
11. Madame Réquin9
12. El gigante
13. Mamsell Ágata
14. El vizconde Maurice
15. John
16. Un viaje a Suecia
17. Médicos
18. La Salpêtrière
19. Hipnotismo
20. Insomnio
21. El milagro de san Antonio
22. Plaza de España
23. Más médicos
24. Grand Hôtel
25. Las Hermanitas de los Pobres
26. La señorita Hall
27. Verano
28. El santuario de aves
29. El Bambino
30. La fiesta de san Antonio
31. La regata
32. El principio del fin
En la vieja torre
Ce n’est rien donner aux hommes
que de ne pas se donner soi-même.1
1 No entregarse por entero a la humanidad es lo mismo que no dar nada.
A S. M. la reina de Suecia,
protectora de los
animales maltratados y amiga de todos
los perros 2
2 El día antes de su muerte, recibió la reina mi promesa de que esta dedicatoria subsistiría sin variación en todas las ediciones del libro. (N. del A.)
Prólogo a la primera edición inglesa
Había abandonado Francia para llegar a Londres lo antes posible con intención de obtener la nacionalidad británica, pues todo parecía indicar que mi país se vería arrastrado a la guerra en el bando de Alemania. Henry James iba a ser uno de mis padrinos, habiéndose nacionalizado recientemente él mismo. «Civis Britannicus sum3», me había dicho con su voz profunda. Él sabía que también yo lo había intentado y había fracasado, pues había llegado a encontrarme demasiado desamparado para ayudar a los demás. Era, pues, consciente del destino que me aguardaba. Colocó su mano en mi hombro y me preguntó qué iba a hacer con mi vida. Le dije que estaba a punto de abandonar Francia para siempre y esconderme como un desertor en mi vieja torre. No había ningún otro lugar para mí. Al despedirse, deseándome buena suerte, me recordó cómo años atrás, durante su estancia en San Michele, me había alentado a escribir un libro sobre mi hogar en la isla, que en su opinión era el lugar más hermoso del mundo. ¿Por qué no escribir ahora la historia de San Michele, si las cosas empeoraban y sentía que mi valor flaqueaba? ¿Quién iba a escribir sobre el lugar mejor que yo, que lo había construido con mis propias manos? ¿Quién podría describir mejor todos aquellos fragmentos de mármol dispersos por el jardín donde una vez estuvo la villa de Tiberio? Y el sombrío y viejo emperador, cuyos cansados pies pisaron el mismo mosaico del suelo que yo había sacado a la luz después de tantos y tantos años oculto bajo las vides, ¡qué fascinante estudio de carácter constituiría para un hombre como yo, tan interesado en la psicología! No hay nada como escribir un libro para un hombre que necesita huir de su propia miseria, nada como escribir un libro para un hombre que no es capaz de conciliar el sueño.
Esas fueron sus últimas palabras. Nunca volví a verle.
Regresé a mi inútil soledad en la vieja torre, humillado y abatido. Mientras el resto del mundo estaba ofreciendo su vida por la patria, yo pasaba los días vagando arriba y abajo por mi torre como un animal enjaulado. Y entretanto seguían llegando constantes noticias sobre el dolor y el sufrimiento. Cada cierto tiempo, cuando el anochecer ponía fin a la implacable luz del día que torturaba mis ojos, solía acercarme a San Michele en busca de información. La bandera de la cruz roja británica ondeaba sobre la villa, indicando el lugar donde hombres valientes e inválidos se curaban bajo el mismo sol que me había empujado lejos de mi hogar. ¡Ay, tristes noticias! ¡Qué larga es la espera para aquellos que no hacen otra cosa que esperar!
Pero ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a confesar lo que tantos han sentido, que la carga de su propio pesar parece más fácil de soportar mientras los hombres y mujeres que nos rodean también sufren, que la llaga en su costado casi parecía curada mientras la sangre seguía manando de tantas otras heridas? ¿Quién iba a atreverse a refunfuñar por su suerte mientras el destino del mundo estaba en juego? ¿Quién osaría gemir a cuenta de su dolor mientras todos esos hombres mutilados yacían en silencio en sus camillas con los dientes apretados?
Al fin la tormenta remitió. El silencio se impuso en la vieja torre y yo me quedé de nuevo a solas con el miedo.
El hombre fue creado para cargar su propia cruz, para eso tiene hombros fuertes. Un hombre puede soportar muchas cosas, siempre y cuando sea capaz de soportarse a sí mismo. Puede vivir sin esperanza, sin amigos, sin libros, incluso sin música, mientras pueda escuchar sus propios pensamientos, el trino de un solo pájaro junto a su ventana y el murmullo distante del mar. En San Dunstan4 me dijeron que incluso puede vivir sin luz, pero los que hablaban eran héroes. Sin embargo, un hombre no puede vivir sin dormir. Cuando dejé de dormir comencé a escribir este libro, después de que tantos otros remedios más livianos resultaran inútiles. En lo que a mí respecta supuso un rotundo éxito. ¡Cuántas veces no habré alabado a Henry James por su consejo! De un tiempo a esta parte duermo mucho mejor. Incluso he disfrutado escribiendo y ya no me sorprende que tanta gente empiece a escribir en esta época en que vivimos. Por desgracia he estado escribiendo Historia de San Michele al tiempo que soportaba peculiares dificultades. Desde el principio me interrumpió un inesperado visitante que se sentó frente a mí en el escritorio y comenzó a hablar de sí mismo y de sus asuntos de la manera más errática, como si todos esos disparates pudieran interesar a alguien más que a él. Había algo muy molesto y poco inglés en su insistencia a la hora de contar sus aventuras de tal modo que él siempre acababa siendo el héroe. Hay demasiado ego en tu universo, muchacho, pensaba yo. Él parecía estar convencido de saberlo todo, ya se tratara de arte antiguo, arquitectura o psicología, ya hablara de la muerte o del porvenir. La medicina era su afición favorita. Afirmaba ser especialista en el sistema nervioso y alardeaba de haber sido pupilo de Charcot, igual que hacen todos. ¡Pobres de sus pacientes! ¡Que Dios los ayude!, me dije a mí mismo. Cuando mencionó al maestro de La Salpêtrière tuve la fugaz sensación de haberle visto antes, hace mucho mucho tiempo. Pero enseguida descarté tan absurda idea, pues él parecía joven e impetuoso y yo me sentía muy viejo y cansado. Su inagotable arrogancia, su mera juventud empezaron a sacarme de quicio. Y para empeorar aún más las cosas se me ocurrió que aquel caballerete se estaba burlando sutilmente de mí desde el principio, como la gente joven suele hacer con sus mayores. ¡Incluso intentó convencerme de que había sido él y no yo quien construyó San Michele! Dijo que amaba aquel lugar y pensaba vivir allí para siempre. Al final le dije que me dejara en paz y me permitiera retomar mi historia de San Michele, con la descripción de mis preciosos fragmentos de mármol de la villa de Tiberio.
—Pobre viejo —respondió el joven con su sonrisa condescendiente—, ¡no sabes lo que dices! ¡Y mucho me temo que ni siquiera eres capaz de entender lo que escribes! Durante todo este tiempo no has estado escribiendo acerca de los preciosos fragmentos de la villa de Tiberio, sino sobre los pedazos de arcilla de tu propia vida rota en pedazos que has sacado a la luz.
Torre di Materita,
1928
3 Soy ciudadano británico. (Las notas son del traductor a menos que se indique otra cosa.)
4 Residencia para oficiales y soldados ciegos en Regent’s Park.
Prefacio especial a la edición norteamericana
Los críticos de este libro parecen haber encontrado importantes dificultades a la hora de clasificar la Historia de San Michele, y no me extraña. Algunos lo han etiquetado como autobiografía, otros lo han descrito como «las memorias de un doctor». Personalmente, no creo que sea ni lo uno ni lo otro. Estoy seguro de que no habría necesitado quinientas páginas para contar la historia de mi vida, ni siquiera obviando sus episodios más tristes y reseñables. Solo puedo decir que nunca tuve intención de escribir sobre mí. Al contrario, mi principal preocupación en todo momento era desprenderme de esa imprecisa personalidad. Si a pesar de todo esta obra ha resultado ser una autobiografía, algo que empiezo a creer a juzgar por sus ventas, el modo más sencillo de escribir un libro acerca de uno mismo es intentar pensar en otra persona a toda costa. Lo único que un escritor ha de hacer es sentarse a solas muy quieto en una silla y contemplar su vida con los ojos cerrados. O mejor aún, tumbarse sobre la hierba y no pensar en nada, tan solo escuchar. Pronto el aullido del mundo va desapareciendo y bosques y campos empiezan a cantar con sus claras voces de aves, y los afables animales se acercan a contarle a uno sus alegrías y sus penas con sonidos y palabras inteligibles. Y cuando todo esté en silencio incluso las cosas inertes susurrarán en sueños.
Catalogar este libro como «las memorias de un doctor», cosa que han hecho algunos críticos, me parece incluso menos apropiado. Su escandalosa simplicidad, su bochornosa franqueza, su misma lucidez encajan difícilmente con tan pomposo subtítulo. Sin duda un hombre de medicina, como cualquier otro ser humano, tiene derecho a reírse de sí mismo de vez en cuando para animarse, e incluso de sus colegas si está dispuesto a asumir el riesgo. Sin embargo, nada justifica que se ría de sus pacientes. Llorar con ellos es aún peor, pues no hay cosa peor que ver gimotear a un médico. Además, cualquier galeno entrado en años debería pensarlo dos veces antes de sentarse en su butaca a escribir unas memorias. Es mejor que reserve para sí mismo todo lo que ha visto sobre la vida y la muerte. Mejor que no escriba nada en absoluto y deje a los muertos en paz y a los vivos que sigan gozando de sus ilusiones.
Alguien ha dicho que la Historia de San Michele era una historia de la muerte. Quizá lo sea, pues raras veces no pienso en la parca. «Non nasce in me pensier che non vi sia dentro scolpita la morte», escribió Miguel Ángel a Vasari. He luchado mucho tiempo contra mi lúgubre compañera y la he visto asesinar uno por uno a todos los que he intentado salvar. En algunos de ellos he pensado al escribir este libro. Algunos a los que vi vivir, sufrir y exhalar su último aliento. Eso fue todo lo que pude hacer por ellos. Todos eran gente humilde. No hay cruces de mármol sobre sus tumbas y muchos ya habían sido olvidados largo tiempo antes de morir. Ahora están bien. La anciana María Porta-Lettere, que durante treinta años subió descalza los setecientos setenta y siete escalones fenicios con mis cartas, ahora reparte el correo en el cielo, donde mi querido y viejo Pacciale estará sentado fumando pacíficamente su pipa y contemplando el mar infinito igual que solía hacer desde la pérgola de San Michele. También mi amigo Arcangelo Fusco, el barrendero del barrio de Montparnasse, estará barriendo polvo de estrellas de aquellos suelos dorados. Por el majestuoso peristilo de columnas de color lapislázuli se pavonea enérgicamente el menudo señor Alphonse, decano de las Hermanitas de la Caridad, con su flamante levita de millonario de Pittsburgh, y saluda de forma solemne con su querido sombrero de copa a todo santo que se encuentra, igual que solía hacer con mis amigos cuando paseaba en mi coche por vía del Corso. John, el chiquillo de ojos azules que nunca sonreía, está jugando ahora entusiasmado con otras decenas de niños felices que tienen cuanto necesitan en la vieja guardería del Bambino. Por fin ha aprendido a sonreír. La habitación está llena de flores, pájaros cantores entran y salen revoloteando por las ventanas abiertas, de cuando en cuando la Virgen se asoma para asegurarse de que a los niños no les falta de nada. La madre de John, que tan tiernamente lo atendía en la avenida Villiers, aún sigue aquí abajo. La vi no hace mucho. La pobre Flopette, la prostituta, parece ahora diez años más joven que cuando la encontré aquella noche en el café del bulevar; muy pulcra y aseada con su vestido blanco, es ahora la segunda doncella de María Magdalena.
En un humilde rincón de los Campos Elíseos está el cementerio de perros. Muchos de mis viejos amigos están allí, sus cuerpos yacen donde los enterré; otros reposan bajo los cipreses junto a la vieja Torre, pero sus fieles corazones han sido trasladados allá arriba. El dulce san Rocco, santo patrón de los perros, es el guardián del cementerio, y la anciana y bondadosa señora Hall lo visita con frecuencia. Incluso ese granuja de Billy, el babuino borracho que prendió fuego al ataúd del canónigo don Giacinto, ha sido admitido y ocupa un hoyo en la última hilera de tumbas del cementerio de monos no muy lejos de allí, bajo el atento escrutinio de san Pedro, que enseguida percibió el olor a güisqui y al principio lo confundió con un ser humano. El mismo don Giacinto, el cura más rico de Capri que nunca había dado ni un céntimo a los pobres, sigue asándose en su ataúd; y el viejo carnicero de Anacapri, que cegaba a las codornices con agujas al rojo, ha perdido los suyos a manos del mismo diablo en un arrebato de envidia profesional.
Un crítico parece haber descubierto que «hay material suficiente en Historia de San Michele para proporcionar tramas de por vida a escritores de historias fantásticas». Los invito a utilizarlo si lo desean, pues a mí ya no me sirve de nada. Después de haber dedicado todos los esfuerzos literarios de una vida a extender recetas, no creo que vaya a probar suerte a estas alturas con el relato fantástico. ¡De haberlo pensado antes, no estaría ahora donde estoy! No me cabe duda de que ha de ser un trabajo mucho más agradable sentarse en un confortable sillón a escribir relatos de esa naturaleza que arrastrarse por la vida recopilando materiales para poder hacerlo, describir la muerte y la enfermedad antes que enfrentarse a ellas, o idear siniestras tramas en lugar de verse sorprendido por ellas. Me pregunto por qué estos profesionales no buscan su propio material. Pocos lo hacen. Los escritores de novelas que insisten en llevar a sus lectores a los arrabales de cualquier ciudad raras veces los frecuentan en persona. No es fácil convencer a estos auténticos especialistas en muerte y enfermedad para que te acompañen al hospital donde acaban de liquidar a su heroína. Poetas y filósofos, que con sonoros versos y prosas saludan a la muerte como la gran libertadora, a menudo palidecen ante la mera mención de tan buena amiga. Es una historia tan vieja como la humanidad. Leopardi, el poeta más grande de la Italia moderna, que anhelaba la muerte en exquisitas rimas desde que era un muchacho, fue el primero en huir aterrado cuando Nápoles fue golpeada por la epidemia de cólera. Incluso el gran Montaigne, cuyas sobrias meditaciones sobre la muerte lo hicieron inmortal, salió pitando como un conejo asustado en cuanto la peste llegó a Burdeos. El viejo y huraño Schopenhauer, el filósofo más importante de la modernidad, que había convertido la negación de la vida en base de todas sus enseñanzas, solía poner fin tajantemente a cualquier conversación sobre la muerte. Las más sangrientas novelas bélicas fueron escritas, si no me equivoco, por pacíficos ciudadanos bien lejos de la trayectoria de los cañones de largo alcance alemanes. Autores que se deleitan arrastrando a sus lectores a toda clase de orgías sexuales, en la vida real suelen ser actores indiferentes en esa clase de escenas. Personalmente solo conozco una excepción a esa norma, Guy de Maupassant, y le vi morir por ello.
Soy consciente de que algunos capítulos de este libro se desarrollan en la difusa frontera entre lo real y lo inverosímil, esa peligrosa tierra de nadie entre el hecho y la fantasía que muchos escritores de memorias suelen temer y donde el mismísimo Goethe llegó a perder los papeles en su Dichtung und Wahrheit 5. Yo he hecho todo lo posible, utilizando algunos trucos técnicos bien conocidos, para hacer pasar al menos algunos de estos episodios por «relatos fantásticos». Después de todo es una simple cuestión de forma. Será un gran alivio para mí saber que lo he conseguido, pues si a algo aspiro es a que no me crean. Ya es bastante duro y triste de todas formas. Y solo Dios sabe de cuántas cosas tendré que responder. En cualquier caso, debería tomármelo como un elogio, pues el mejor escritor de historias fantásticas que conozco es la vida. Pero ¿la vida es siempre veraz?
La vida es como siempre ha sido, imperturbable ante cualquier suceso, indiferente a las penas y alegrías de los hombres, muda e impenetrable como la esfinge. No obstante, el escenario donde se representa la sempiterna tragedia de la existencia cambia constantemente para evitar la monotonía. El mundo en el que vivíamos ayer no es el mismo de hoy, avanza de forma inexorable a través del infinito hacia su perdición, igual que nosotros. Ningún hombre se baña dos veces en el mismo río, dijo Heráclito. Algunos nos arrastramos de rodillas, algunos cabalgan a lomos de un caballo o van en automóvil, otros vuelan en aeroplano sobre las palomas mensajeras. Pero no hay prisa, pues sin duda todos llegaremos tarde o temprano al final del viaje.
No, el mundo en el que viví cuando era joven no es el mismo que hoy habito, al menos no lo parece. Y tampoco creo que lo sea para todos los que lean este libro de recuerdos buscando aventuras en el pasado. Ya no quedan forajidos con ocho asesinatos a sus espaldas que te inviten a dormir en su colchón en la ruinosa Mesina devastada por el terremoto. Ya no hay esfinges de granito agazapadas entre las ruinas de la villa de Nerón en Calabria. Las ratas enloquecidas de los arrabales de Nápoles asolados por el cólera, que tanto me horrorizaban, hace tiempo que se batieron en retirada a la seguridad del antiguo sistema de alcantarillado romano. Es posible ir a Anacapri en automóvil y a la cima del Jungfrau en un tren, o ascender el Matterhorn con escalas de cuerda. Allá en el norte, en Laponia, no es probable que ninguna manada de lobos hambrientos, de ojos llameantes como ascuas en la oscuridad, persiga tu trineo a través de un lago helado. El galante y viejo oso que me bloqueó el camino en un desfiladero de la bahía de Suvla hace tiempo que habrá partido hacia territorios de caza más propicios. El espumeante torrente que crucé a nado con Ristin, la muchacha lapona, lo atraviesa actualmente un puente ferroviario. El último refugio en la montaña del terrible Stalo, el trol, ha sido atravesado por un túnel. La gente menuda a la que oí parlotear bajo el suelo de mi tienda lapona ya no lleva comida a los osos dormidos mientras pasan el invierno en sus grutas, por eso hay tan pocos osos actualmente en Suecia. Podéis reír incrédulamente cuanto queráis de esa afanosa gente menuda, eso sí, bajo vuestra cuenta y riesgo. No obstante, me niego a creer que cualquier lector de este libro tenga la desfachatez de negar que era un auténtico duende el que vi sentado sobre la mesa en Forsstugan tirando con suma cautela de la cadena de mi reloj. Por supuesto que era un auténtico duende. ¿Qué otra cosa podría haber sido? Le vi claramente con mis dos ojos al incorporarme en la cama, cuando la tenue llama del cabo de la vela estaba a punto de apagarse. Aún me sorprende haber oído que hay gente que nunca ha visto a un duende. Uno solo puede sentir lástima de esas personas, y no me cabe duda de que tienen algún problema ocular. Hace mucho tiempo que el viejo tío Lars Anders, de un metro noventa y ocho centímetros, con sus zuecos y su zamarra de piel de oveja, murió en Forsstugan. Y también la anciana madre Kerstin, su esposa. Pero el pequeño duende al que vi sentado con las piernas cruzadas sobre la mesa del altillo del establo sin duda está vivo. Solo nosotros morimos.
St. James’s Club
AXEL MUNTHE,
junio de 1930
5Poesía y verdad.
A falta de un prefacio (introducción a la primera edición ilustrada)
Le debo una sincera disculpa a mi editor y amigo John Murray por haberme arrepentido de escribir un nuevo prefacio para este libro en el último momento. Un hombre que no es capaz de dormir, le dije, no puede escribir ningún prefacio, o en todo caso no debería hacerlo. Traté de explicarle también que no tenía nada que decir. Aunque, para ser justo con mi editor, debo admitir que este argumento no es excusa suficiente para no escribir un prefacio y tampoco, llegado el caso, para no escribir un libro entero. No obstante, si decidiera hacerlo, tendría que empezar pidiendo a mis amables lectores que me explicasen por qué motivos Historia de San Michele se ha convertido en best seller en veinticinco idiomas. En vano se lo he preguntado ya a muchos críticos y lectores, pues ninguno parece saberlo mejor que yo.
He tenido ocasión de leer algunos intentos de explicarlo, como «Este libro es distinto de cuantos he leído» o «Este hombre no se parece a nadie que haya conocido». Un crítico estadounidense trató de evitarse complicaciones acuñando una teoría: «Axel Munthe no existe». Y he de reconocer que dicha posibilidad me ha hecho reflexionar hasta el punto de llegar a proponerla yo mismo a periodistas, fotógrafos, cazadores de autógrafos, quiromantes, representantes de estudios cinematográficos y tertulianos de toda Norteamérica… Y, por supuesto, a todos aquellos que buscan héroes a los que adorar. También les recomiendo una epístola poco conocida de Petrarca, incluida en las Familiares, en la que el poeta alude a la tendencia de los comentaristas de su época a menospreciar los escritos de aquellos autores a quienes habían conocido en persona. Me pregunto a qué viene todo este revuelo en torno a mí. ¿Qué sería de mí hoy día si no conservara en esta vieja cabeza el suficiente sentido del humor para apreciar el chiste? ¡Ay, todo ha llegado demasiado tarde! Estoy demasiado viejo para ser vanidoso, demasiado viejo para convertirme en un best seller. Supongo que todo esto no es más que otro extraño lance en el camino de la vida, antes de afrontar la gran aventura del final del viaje, ¡la más extraña de todas! ¡Otra desilusión que añadir a la larga lista, otro fracaso en el camino del éxito, otro juguete roto caído del marchito árbol de Navidad de la vida en manos del consentido hijo de la Fortuna! ¿Acaso la voluble diosa no se da cuenta de que soy demasiado viejo ya para jugar con juguetes, demasiado sabio para dejarme engañar? ¿No sabe que he arrojado a la basura suficientes best sellers como para haber aprendido algo acerca de su valor, que hace mucho tiempo que descubrí que las ventas de un libro no son un indicador más fiable del talento de un autor que el número de clientes a la hora de valorar el trabajo de un médico, y que en ninguno de los dos casos se puede uno fiar únicamente del testimonio de los vivos? Es necesaria otra generación de lectores y críticos para determinar la calidad de un libro, y entonces ¡que Dios nos ayude a los vendedores de best sellers que han sido flor de un día!
No me considero escritor y espero no llegar a serlo nunca. Historia de San Michele fue el resultado de un accidente imprevisto mientras me abría paso a tientas entre las teclas y los engranajes de mi recién adquirida Corona y hacía mis primeros pinitos aprendiendo a escribir a máquina. Más de uno me había advertido en numerosas ocasiones que ya iba siendo hora. Yo estaba demasiado ocupado supervisando las acrobacias de mis diez torpes dedos para prestar atención al caprichoso juego del escondite entre pensamientos y palabras que tenía lugar en el fondo de mi cabeza.
Pero la principal dificultad al escribir este libro fue no poder permanecer durante el tiempo suficiente en un solo lugar, pues siempre me veía obligado a viajar de un lado para otro. «Mis pensamientos se van a dormir a menos que ellos y yo nos movamos», escribió Montaigne. A menudo, en mitad de un capítulo sobre alguna otra cosa, me veía obligado a salir pitando hacia Laponia a visitar a algunos duendes y troles o a entrevistarme con un oso y, justo en la frase siguiente, a nadar en la Cueva Azul de Capri, a cuidar del pobre Jack, el gorila enfermo del zoo de París, y a rodar ladera abajo desde la helada cumbre del Mont Blanc entre dos comas, todo ello mientras me servía un vaso de vino vecchio bajo la pérgola de San Michele. Al tiempo que flirteaba a la luz de la luna con la hermosa condesa en su château de Turena, me las apañé para confundir dos ataúdes en el tren de Heidelberg y besar a una monja en el Convento de las Sepultadas Vivas en la ciudad de Nápoles asolada por el cólera, antes de quedarme dormido en una devastada Mesina en el colchón de mi entrañable amigo el señor Amadeo, un preso fugado que había asesinado a ocho personas y me había prestado nada menos que quinientas liras a cambio de nada. Pasé una noche cuando menos agitada, pues en mi sueño había regresado a la avenida Villiers y temblaba de miedo solo de pensar en la terrible Mamsell Ágata.
De repente, en mitad de mis idas y venidas, aparté la mirada de la máquina de escribir en busca de inspiración y descubrí sorprendido que la habitación estaba llena de gente: barrenderos y organilleros del barrio de Montparnasse y desgraciadas prostitutas del extrarradio de París; sepultureros del cementerio protestante de Roma y desvalidos internos del asilo de las Hermanitas de los Pobres; viejos frailes y hermanos harapientos; cantantes callejeros, mendigos ciegos, idiotas, tullidos y toda clase de marginados de los arrabales de Nápoles. Algunos se secaban las lágrimas y otros contaban chistes; igual que en los viejos tiempos. Todos aseguraban estar muertos, y mejor así. Ahora tenían de sobra para comer y nada que hacer en todo el día y además podían ir adonde se les antojaba, como hacen los finados. Al parecer solo querían pasar a verme un momento para ayudar con el libro; no iban a dejar tirado a un viejo amigo de tiempos pasados de miseria e infortunio. En cualquier caso, todos me recomendaron abandonar cuanto antes este deprimente planeta para acompañarlos en su nueva morada. No tenía de qué preocuparme, era un viaje muy fácil. Tenían buenas razones para creer que, llegado el caso, alguna palabra de recomendación por su parte me resultaría muy útil ante las autoridades, que, dicho sea de paso, eran más indulgentes y benévolas de lo que por lo general se les supone, siempre y cuando uno no lleve dinero encima. Les dije que me aliviaba mucho saberlo y continué machacando las teclas de mi Corona mas rápido que nunca. De repente todo se oscureció alrededor mío, habían desaparecido y de nuevo estaba a solas con el miedo. Alargué la mano y mi viejo perro se acercó y apoyó la cabeza en mi regazo. Empecé a canturrear An die Musik de Schubert para fingir que no tenía miedo y acometí la escritura del siguiente capítulo de Historia de San Michele.
Cuando al fin me leyeron el largo manuscrito, recordé al viejo duque de Venecia que, al contemplar los frescos de Tintoretto que glorificaban sus gestas y victorias, preguntó con auténtico asombro si de verdad él había hecho todas esas cosas. Al leer ahora por primera vez, con cierta actitud crítica, este farragoso relato hasta su amarga conclusión, me ha asaltado la inquietante sensación de que en este libro parezco un hombre mucho mejor de lo que nunca he sido en vida, por lo que me veo en la necesidad de advertir al lector que intente no creer todas las cosas buenas que digo de mí, con veleidad tan poco inglesa. No soy consciente de haber mentido de forma deliberada a mis lectores. Y de haberlos engañado a ellos también me engañaba a mí mismo, engañado a mi vez por el hombre mejor que podría haber sido. Pero al menos en un aspecto puedo decir, con la conciencia tranquila, que no he engañado a mis lectores: en mi amor por los animales. Si es cierto que no habrá para ellos descanso celestial cuando su sufrimiento en este mundo haya terminado, yo no pienso mover un dedo para entrar en el paraíso. Iré sin miedo adonde vayan ellos, y junto a mis hermanos y hermanas de bosques y praderas, de cielos y mares, yaceré a la espera de una muerte misericordiosa en su misterioso inframundo, a salvo de cualquier otro tormento infligido por Dios o los hombres y de cualquier sueño dichoso de vida eterna.
La noche será oscura, pues no habrá estrellas en el firmamento ni esperanza de un nuevo amanecer, pero ya he morado antes en la oscuridad. La muerte será sin duda solitaria, aunque no puede serlo mucho más que estar vivo.
15 de mayo de 1936
HISTORIA DE SAN MICHELE
1Juventud
Salté del velero procedente de Sorrento a la pequeña playa. Enjambres de chiquillos jugaban entre los botes colocados panza arriba sobre la arena y bañaban sus cuerpos bronceados en la espuma, mientras los viejos pescadores tocados con rojos gorros frigios remendaban redes sentados ante sus cobertizos. Frente al lugar del desembarco se apiñaba media docena de burros ensillados y con ramos de flores en las bridas, y a su alrededor charlaban y cantaban otras tantas muchachas con spadellas de plata entre los negros mechones de sus trenzas y pañuelos rojos sobre los hombros. La burrita que me llevaría a Capri se llamaba Rosina, y el nombre de la muchacha, Gioia. Sus ojos negros y límpidos resplandecían de orgullo juvenil, sus labios eran rojos como el collar de corales que rodeaba su garganta morena y sus dientes blancos brillaban como una ristra de perlas cada vez que sonreía. Me dijo que tenía quince años y yo le respondí que era más joven de lo que nunca lo había sido. Rosina, sin embargo, era vieja, «è antica», explicó Gioia. De modo que bajé de la silla y comencé sin prisa el ascenso a pie por el sinuoso sendero hacia el pueblo. Delante de mí danzaba Gioia con los pies descalzos y una corona de flores en la cabeza, igual que una joven bacante; y a mis espaldas trastabillaba la vieja Rosina con sus elegantes herraduras negras, con la cabeza gacha y las orejas caídas, perdida en sus pensamientos. Yo no tenía tiempo para pensar. Mi cabeza bullía arrebatada por tanta maravilla, mi corazón estaba henchido de alegría de vivir. El mundo era asombroso y yo tenía dieciocho años. Avanzamos entre los arbustos de retama y mirto en flor, y aquí y allá, entre la hierba de dulce fragancia, innumerables flores de pequeño tamaño, que nunca había visto antes en la tierra de Linneo, alzaban sus gráciles cabezas para vernos pasar.
—¿Cómo se llama esta flor? —le pregunté a Gioia.
Ella cogió la flor de mi mano y mirándola amorosamente respondió:
—Fiore!
—¿Y cómo se llama esta otra?
Ella la observó con la misma tierna atención y dijo:
—Fiore!
—¿Y a esta cómo la llamas?
—Fiore! Bello! Bello!
Reunió un ramillete de oloroso mirto, pero no me lo entregó a mí. Dijo que las flores eran para san Costanzo, el santo patrón de Capri, cuya efigie era de plata maciza y había hecho muchos milagros.
—San Costanzo bello! Bello!
Una larga hilera de muchachas que sostenían piedras de toba sobre la cabeza avanzaban lentamente hacia nosotros en solemne procesión, como cariátides del Erecteón. Una de las chicas me sonrió afablemente y me regaló una naranja. Era hermana de Gioia, e incluso más bella, pensé. Sí, eran ocho hermanas y hermanos en total, más dos que estaban en el Paraíso. Su padre estaba pescando coral en Barbaria y acababa de enviarle aquel precioso collar que llevaba.
—Che bella collana! Bella! Bella!
—También tú eres bella, Gioia. Bella! Bella!
—Sí —respondió ella.
Mis pies tropezaron con los restos de una columna de mármol.
—Roba di Timberio 6! —explicó Gioia—. Timberio cattivo 7, Timberio mal’occhio, Timberio camorrista 8.
—Sí —respondí yo, que aún recordaba bien los escritos de Tácito y Suetonio—. Timberio cattivo!
Salimos al camino principal y llegamos a la plaza, donde una pareja de marineros charlaba junto al pretil con vistas al puerto, varios caprienses dormitaban sentados frente a la tabernay media docena de curas gesticulaban conversando animadamente en la escalinata de la iglesia.
—Moneta! Moneta! Molta moneta!Niente moneta!
Gioia corrió a besar la mano de don Giacinto, que era su padre confesor y un vero santo, aunque a mí no me lo pareció. Ella iba a confesarse dos veces al mes, ¿cuántas veces iba yo?
—¡Ni una sola!
—Cattivo! Cattivo!
¿Le contaría en su próxima confesión a don Giacinto que la había besado en las mejillas a la sombra de los limoneros?
Por supuesto que no.
Atravesamos el pueblo y nos detuvimos en Punta Tragara.
—Voy a subir a esa roca —dije, señalando la parte más escarpada de los tres farallones que brillaban como amatistas a nuestros pies.
Pero Gioia estaba segura de que no lo conseguiría. Un pescador que había intentado llegar hasta allí en busca de huevos de gaviota había sido empujado al mar por un espíritu malvado que allí vivía tras haber adoptado la forma de un lagarto azul, tan azul como la Cueva Azul, para proteger un tesoro escondido por el mismísimo Tiberio.
La oscura silueta del monte Solaro se alzaba como una torre sobre el acogedor pueblecito, recortado por el oeste contra el cielo, con sus afilados riscos e inaccesibles precipicios.
—Quiero escalar esa montaña ahora mismo —dije.
Pero a Gioia no le gustó nada la idea. Un empinado sendero, formado por setecientos setenta y siete escalones excavados en la roca por orden de Tiberio, ascendía por la ladera de la montaña, y a mitad de camino, en una oscura gruta, vivía un feroz hombre lobo que ya había devorado a varios cristiani 9. En lo alto de la escalinata estaba Anacapri, pero solo la gente di montagna vivía allí, muy mala gente todos ellos. Ningún forastero iba nunca y ella jamás había estado. ¡Mucho mejor sería subir a visitar Villa Tiberio o ver el Arco Natural o la Gruta Matromania!
—¡No! —respondí—. No tengo tiempo. Debo subir esa montaña inmediatamente.
Regresamos a la plaza cuando las herrumbrosas campanas del viejo campanario tocaban las doce en punto para anunciar que la comida estaba lista. ¿No prefería yo al menos almorzar primero a la sombra de la gran palmera del hotel? Tre piatti, vino a volontà, prezzo una lira. No, no tenía tiempo, debía subir a la cima de esa montaña inmediatamente.
—Addio, Gioia bella, bella! Addio, Rosina!
—Addio, addio e presto ritorno!
¡Ay, el presto ritorno!
—È un pazzo 10 inglese.
Esas fueron las últimas palabras que oí salir de los rojos labios de Gioia cuando, empujado por mi destino, comencé a ascender a toda prisa la escalera fenicia en dirección a Anacapri. A mitad de camino alcancé a una anciana que avanzaba penosamente bajo el peso de un enorme cesto de naranjas que llevaba sobre la cabeza.
—Buon giorno, signorino.
Dejó el cesto en el suelo y me dio una naranja. Sobre las naranjas había un paquete de periódicos y cartas atados con un pañuelo rojo. Era la anciana María Porta-Lettere11, que llevaba el correo dos veces por semana a Anacapri y sería mi amiga hasta que la vi morir a los noventa y cinco años. Rebuscó entre las cartas y tras escoger el sobre más grande me rogó que le dijera si era para Nannina la Crappara12, que esperaba ansiosamente una lettera de su marido desde América. No, no para ella. ¿Quizá esta otra? No, esa era para la Signora Desdemona Vacca.
—Signora Desdemona Vacca —repitió la anciana con aire incrédulo—. Puede que se refieran a la moglie dello Scarteluzzo13—añadió meditabunda.
La siguiente carta era para el señor Ulisse Desiderio.
—Creo que es para el Capolimone14—dijo la vieja María—. Recibió una igual hace un mes.
La siguiente era para la gentilísima señorita Rosina Mazzarella. A esta dama le costó más situarla. ¿Era la Cacciacavallara15 o la Zopparella16? ¿Sería la Capatosta17 o la Femmina Antica18? ¿O Rosinella Pane Asciutto19? O quizá la Fesseria20, sugirió otra mujer que se detuvo de repente a nuestro lado con un enorme cesto lleno de pescado sobre la cabeza. Sí, podría ser para la Fesseria si no era para la moglie di Pane e Cipolla 21. ¿Pero no había ninguna carta para Peppinella, ‘n’coppo u camposanto 22ni para Mariucella Paparossa 23 oGiovannina Ammazzacane 24, que esperaban carta de América todas ellas? No. Era una lástima, pero no había nada. Los dos periódicos eran para il reverendo parroco don Antonio de Giuseppe y para il canonico don Natale di Tommaso. A esos los conocía bien, pues eran los únicos del pueblo que estaban suscritos. El párroco era un hombre muy culto y solía decirle para quién eran las cartas, pero hoy había ido a Sorrento a visitar al arzobispo y por eso había decidido pedirme a mí que leyera los sobres. La vieja María no sabía su edad exacta, pero sí que llevaba repartiendo el correo desde que tenía quince años, cuando su madre no pudo seguir haciéndolo. Por supuesto, no sabía leer. Cuando le conté que había llegado esa misma mañana desde Sorrento a bordo del barco correo y que no había comido nada desde entonces, me dio otra naranja que devoré con piel y todo. La otra mujer me ofreció inmediatamente unos mariscos de su cesto que me dieron una sed terrible. ¿Había posada en Anacapri? No, pero Annarella, la moglie del sagrestano25, podría servirme un excelente queso de cabra y un vaso de buen vino de las vides del cura don Dionisio, su tío, un vino meraviglioso. Además, estaba la bella Margherita, a la que por supuesto conocería por su nombre y sabría también que se había casado con «un lord inglese». No, no conocía a la bella Margherita, pero estaba ansioso por hacerlo.
Por fin llegamos al último de los setecientos setenta y siete escalones y atravesamos una puerta abovedada con los enormes goznes de acero del antiguo puente levadizo aún anclados a la roca. Estábamos en Anacapri. El golfo de Nápoles se extendía a nuestros pies circundado por Isquia, Procida y Posilipo, rodeada de pinares; la resplandeciente línea blanca de la ciudad de Nápoles, el Vesuvio con su rosada nube de humo; la llanura de Sorrento al arropo del monte Sant’Angelo y más lejos en el horizonte los Apeninos, todavía cubiertos de nieve. Justo sobre nuestras cabezas, anclada en lo alto de las escarpadas rocas como un nido de águila, se alzaba una capilla en ruinas. El techo abovedado se había hundido, pero los enormes bloques de mampostería que formaban un curioso diseño con trazas simétricas aún sostenían sus decrépitos muros.
—Roba di Timberio —explicó la vieja María.
—¿Cómo se llama la capillita? —pregunté con impaciencia.
—San Michele.
«¡San Michele, San Michele!», repitió mi corazón. En las viñas, bajo la capilla, un hombre abría profundos surcos en la tierra para plantar nuevas cepas.
—Buon giorno, mastro Vincenzo!
El viñedo era suyo y también la casita aledaña, que había construido con sus propias manos con piedras y bloques de roba di Timberio,que yacía dispersa por todo el jardín. María Porta-Lettere le contó cuanto sabía de mí y el maestro Vincenzo me invitó a sentarme en su jardín a tomar un vaso de vino. Desde allí contemplé la casita y la capilla, y mi corazón empezó a latir tan violentamente que apenas conseguía articular palabra.
—¡Debo subir allí ahora mismo! —le dije a María Porta-Lettere.
Pero la vieja María respondió que mejor la acompañaba antes a comer algo o de lo contrario no encontraría nada y, resignado a causa del hambre y la sed que me atenazaban, decidí seguir su consejo a regañadientes. Me despedí del maestro Vincenzo diciéndole que volvería pronto. Caminamos por algunas callejuelas vacías y nos detuvimos en una plazoleta.
—Ecco la bella Margherita!
La bella Margherita colocó una frasca de vino rosado y un ramillete de flores sobre la mesa de su jardín y anunció que la comida estaría lista en cinco minutos. Era tan hermosa como la Flora de Tiziano, de rostro exquisitamente moldeado y perfil griego. Puso un enorme plato de macarrones delante de mí y acto seguido se sentó a mi lado observándome con sonriente curiosidad.
—Vino del parroco —decía orgullosamente cada vez que me llenaba el vaso.
Yo bebí a la salud del susodicho, a su salud y a la de su hermana de ojos oscuros, la bella Giulia, que se había unido a nosotros con un puñado de naranjas que la había visto recoger poco antes de un árbol del jardín. Sus padres habían muerto y su hermano Andrea era marinero y solo Dios sabe dónde estaría en aquellos momentos, pero su tía vivía en Capri en su propia villa. Sin duda yo sabría que se había casado con un lord inglese… En efecto, lo sabía, pero no recordaba su nombre.
—Lady G. —dijo orgullosamente la bella Margherita.
Recordé justo a tiempo brindar por ella, y después de eso no recuerdo nada salvo que el cielo sobre mi cabeza era como un zafiro, y el vino del párroco, rojo como un rubí, y que la bella Margherita seguía sentada a mi lado con sus cabellos dorados y una sonrisa en los labios.
«¡San Michele!», resonó de repente nuevamente en mis oídos. «¡San Michele!», repitió mi corazón con profundo sentimiento.
—Addio, bella Margherita!
—Addio e presto ritorno!
¡Ay, el presto ritorno!
Recorrí de nuevo los callejones vacíos en dirección contraria, tratando de avanzar lo más directamente posible hacia mi destino. Era la sagrada hora de la siesta y el pueblo entero dormía. La plaza, abrasada por el sol, estaba vacía. La iglesia estaba cerrada, y únicamente a través de la puerta entreabierta de la escuela municipal la voz estentórea del reverendo canónigo don Natale resonaba como una trompeta, rompiendo el letargo y el silencio imperantes.
—Io mi ammazzo 26, tu ti ammazzi, egli si ammazza, noi ci ammazziamo, voi vi ammazzate, loro si ammazzano —repetían a coro rítmicamente doce chiquillos descalzos sentados en círculo en el suelo, a los pies de su maestro.
Más abajo, en el mismo callejón, me encontré con una majestuosa mujer con aires de matrona romana. Era Annarella en persona indicándome afablemente que la acompañara con un gesto de la mano. ¿Por qué había ido a casa de la bella Margherita en lugar de a la suya? ¿Acaso no sabía que no había mejor queso en todo el pueblo que su cacciacavallo? Y en cuanto al vino, todo el mundo sabía que ese caldo del párroco no tenía comparación con el del reverendo don Dionisio.
—Altro che il vino del parroco 27! —añadió con un elocuente encogimiento de hombros.
Al sentarme bajo su pérgola ante una frasca de vinobianco empecé a pensar que quizá tuviera razón, pero quería ser justo, de modo que tendría que vaciarla por completo antes de dar mi opinión definitiva. Sin embargo, cuando Gioconda, su sonriente hija, me sirvió el segundo vaso de la nueva frasca ya me había decidido. ¡Sí, el vino blanco de don Dionisio era el mejor! Al contemplarlo uno pensaba en rayos de sol líquidos, aquello sabía a néctar de los dioses y Gioconda parecía una joven Hebe mientras llenaba mi vaso vacío.
—Altro che il vino del parroco! —exclamé, convencido.
—¿No se lo había dicho? —dijo Annarella riendo—. È un vino miracoloso!
Milagroso, sin duda, pues de repente empecé a hablar italiano con vertiginosa fluidez, entre los estallidos de carcajadas de la madre y la hija. Empezaba a tener muy buena opinión de don Dionisio. Me gustaba su nombre, me gustaba su vino y se me ocurrió que también me gustaría conocerle. Nada más fácil, pues esa tarde pronunciaría su sermón en la iglesia para «le Fliglie di Maria».
—Es un hombre muy culto —dijo Annarella.
Al parecer sabía de memoria los nombres de todos los mártires y todos los santos y había ido a Roma para besar la mano del papa. ¿Había estado ella en Roma? No. ¿Y en Nápoles? No. Había ido a Capri una vez, el día de su boda, pero Gioconda nunca había estado allí, pues Capri estaba llena de «gente malamente». Yo le aseguré a Annarella que, por supuesto, lo sabía todo sobre su santo patrón, cuántos milagros había obrado y lo hermoso que era, todo él de plata maciza. Hubo un silencio incómodo.
—Sí, dicen que san Costanzo es de plata maciza —exclamó Annarella, encogiéndose de hombros con desdén—, pero quién sabe. Qui lo sa?
Y en cuanto a sus milagros, se podían contar con los dedos de una mano, mientras que san Antonio, el patrón de Anacapri, había hecho más de un centenar. Altro che san Costanzo!
Inmediatamente me puse del lado de san Antonio, deseando con todas mis fuerzas que un milagro me llevara de vuelta lo antes posible a su encantadora aldea. La confianza de Annarella en los poderes milagrosos del santo patrón era tan grande que se negó rotundamente a aceptar ningún dinero.
—Pagherete un’altra volta. Ya me pagará en otra ocasión.
—Addio Annarella, addio Gioconda!
—Arrivederla, presto ritorno. San Antonio vi benedica! La Madonna vi acompagni!
El viejo maestro Vincenzo seguía trabajando duro en su viñedo, abriendo profundos surcos en la tierra fragante para plantar más vides. De vez en cuando recogía del suelo un bloque de mármol coloreado o algún pedazo de estuco rojo y los lanzaba por encima del muro.
—Roba di Timberio —exclamaba.
Me senté en el fuste roto de una columna de granito rojo junto a mi nuevo amigo. Era molto duro, una tarea ardua, dijo el maestro Vincenzo. A mis pies, un pollo rascaba la tierra en busca de gusanos y ante mis ojos apareció una moneda. La cogí y nada más verla reconocí la noble cabeza de Augusto, «Divus Augustus Pater». El maestro Vincenzo dijo que no valía un baiocco. Aún la conservo. Había hecho el jardín sin ayuda de nadie y había plantado todas las vides e higueras con sus propias manos. Un trabajo duro, dijo el maestro Vincenzo enseñándome sus grandes y nudosas manos, pues el suelo estaba repleto de roba di Timberio, columnas, capiteles, fragmentos de estatuas y teste di cristiani, por lo que se había visto obligado a desenterrar y sacar de allí toda esa porquería antes de plantar. Había partido las columnas y utilizado los fragmentos para marcar los senderos del jardín y, por supuesto, también había podido utilizar gran parte del mármol durante la construcción de su casa. El resto lo había arrojado por el precipicio. Había tenido mucha suerte al encontrar una gran estancia subterránea justo debajo de su casa, con muros rojos como los que actualmente reposaban bajo el melocotonero en un extremo de su vergel, pintados con decenas de fulanos completamente desnudos, tutti splogliati, ballando come dei pazzi 28, sosteniendo ramos de flores y racimos de uvas. Tardó varios días en raspar todas esas pinturas y cubrir los muros con cemento, pero aquello era poca cosa en comparación con lo que habría supuesto perforar la roca y construir un nuevo aljibe, sentenció el maestro Vincenzo con una astuta sonrisa. Ahora se estaba haciendo viejo y apenas era capaz de cuidar su viñedo; además, su hijo, que vivía en el continente con doce hijos y tres vacas, quería que vendiera la casa y se fuera a vivir con él. De nuevo mi corazón comenzó a latir con inusitada fuerza. ¿La capilla también era suya? No, no era de nadie y la gente decía que estaba embrujada por fantasmas. Siendo muchacho, él mismo había visto a un monje de gran estatura asomarse sobre el pretil y unos marineros que subían los escalones una madrugada habían oído repicar las campanas de la capilla. El motivo de todo esto, explicó el maestro Vincenzo, era que cuando Tiberio tenía su palacio allí había fatto ammazzare Gesù Cristo,había ordenado matar a Jesús, y desde entonces su alma condenada regresaba de vez en cuando para pedir perdón a los monjes que estaban enterrados bajo la capilla. La gente también decía que solía aparecer adoptando la forma de una gran serpiente de color negro. También los monjes habían sido ammazzati por un forajido llamado Barbarossa, que había desembarcado en la isla con varias naves y se había llevado como esclavas a todas las mujeres que habían buscado refugio en lo alto del castillo, motivo por el cual había sido bautizado como Castello Barbarossa. El padre Anselmo, el eremita, que era un erudito, además de pariente suyo, le había contado todo eso y también le había hablado acerca de los ingleses que habían convertido la capilla en una fortaleza antes de ser ammazzati, a su vez, por los franceses.
—¡Mire! —dijo el maestro Vincenzo señalando un puñado de balas junto a muro del jardín—. Mire —añadió, y cogió un botón de latón del uniforme de un soldado.
Los franceses, continuó, habían colocado un gran cañón cerca de la capilla y habían abierto fuego sobre la villa de Capri, que estaba en manos de los ingleses.
—Bien hecho —añadió, riendo—. Todos los caprienses son mala gente.
Entonces los franceses habían convertido la capilla en un polvorín, por eso todavía era conocida como La Polveriera. Actualmente no era más que una ruina, pero a él le había resultado muy útil, pues la mayor parte de las piedras que utilizó para construir el muro de su jardín habían salido de allí.
Salté el muro y subí por el estrecho camino hacia la ermita. El suelo estaba cubierto de montones de escombros caídos de la bóveda que alcanzaban la altura de un hombre, los muros estaban cubiertos de hiedra y madreselva silvestre, y cientos de lagartos retozaban alegremente entre los grandes arbustos de mirto y romero, interrumpiendo su juego de vez en cuando para mirarme con sus ojos brillantes y sus pechos jadeantes. Un búho extendió silenciosamente las alas en un rincón oscuro y una larga serpiente de piel negra que dormía sobre el mosaico del suelo iluminado por el sol en el terrado se desperezó lentamente antes de deslizarse de nuevo al interior de la capilla con un siseo de advertencia al intruso. ¿Aún habitaba las ruinas de lo que había sido su villa imperial el espíritu del viejo y sombrío emperador?
Contemplé la hermosa isla a mis pies. ¿Cómo podía ser tan cruel viviendo en un lugar así?, pensé. ¿Cómo podía ser su alma tan oscura bajo aquella luz gloriosa que bañaba cielo y tierra? ¿Cómo pudo siquiera haber abandonado este lugar para retirarse a aquella otra villa aún más inaccesible en los acantilados del este, que todavía lleva su nombre, y donde pasó los tres últimos años de su vida?
¡Vivir y morir en un lugar así! ¡Ni la muerte sería capaz de vencer la eterna alegría de una vida semejante! ¿Qué atrevido sueño había acelerado los latidos de mi corazón hacía escasos minutos, cuando el maestro Vincenzo me dijo que cada vez estaba más viejo y cansado y que su hijo quería vender la casa? ¿Qué salvajes pensamientos habían asaltado mi alborotado cerebro cuando me dijo que la ermita no pertenecía a nadie? ¿Por qué no a mí? ¿Qué me impedía comprar la casa del maestro Vincenzo y unir la ermita y la vivienda con vides y veredas bordeadas de cipreses y columnatas soportando blancas arcadas en galerías decoradas con estatuas de mármol de dioses y bronces de emperadores y…? Cerré los ojos para impedir que tan hermosa visión desapareciera y lentamente la realidad se fue desvaneciendo en el crepúsculo de una tierra de ensueño.
Una alta figura envuelta en una suntuosa capa se detuvo a mi lado.
—Todo esto podría ser tuyo —dijo con voz melodiosa, señalando el horizonte con el brazo extendido—. La ermita, el jardín, la casa, la montaña con su castillo. ¡Todo puede ser tuyo si estás dispuesto a pagar el precio!
—¿Quién eres tú, fantasma de lo invisible?
—Soy el inmortal espíritu de este lugar. El tiempo no significa nada para mí. Hace dos mil años estaba aquí mismo junto a otro hombre al que su destino había traído hasta mí, igual que el tuyo te ha guiado hasta donde estás. Él no quería felicidad como tú, solamente deseaba paz y olvido. Y creyó que los encontraría en esta isla solitaria. Yo le dije el precio a pagar: ostentar un nombre ensombrecido por la infamia a través de los siglos. Él aceptó el trato y pagó lo convenido. Durante once años vivió aquí rodeado de unos pocos amigos de confianza, hombres honrados e íntegros todos ellos. Dos veces se dispuso a regresar a su palacio en el Palatino y las dos veces le faltó valor. Roma no volvió a verle. Murió de camino a casa en la villa de su amigo Lúculo, en aquel promontorio de allí. Con sus últimas palabras pidió que le llevaran en camilla a la embarcación que habría de llevarle a la isla donde nació.
—¿Qué precio me pides?
—Debes renunciar a la ambición de labrarte un nombre en tu profesión; el sacrificio de tu futuro.
—¿Y en qué he de convertirme, entonces?
—En un malogrado, un fracasado.
—Me arrebatas todo aquello por lo que merece la pena vivir.
—Te equivocas. Te doy todo aquello que da sentido a la vida.
—¿Me dejarás al menos conservar la piedad? No puedo vivir sin ella si voy a ser médico.
—Sí. Conservarás la piedad, aunque te iría mucho mejor sin ella.
—¿Alguna otra cosa?
—Antes de morir tendrás que pagar otro precio, un alto precio. Pero antes de hacerlo habrás contemplado desde este lugar muchos atardeceres inmaculados y habrás visto salir la luna en noches estrelladas propias de un sueño.
—¿Moriré aquí?
—Cuídate de encontrar respuesta a esa pregunta, pues un hombre no puede soportar la vida conociendo la hora de su muerte.
Puso su mano en mi hombro y un ligero escalofrío recorrió mi cuerpo.
—Volveré a verte aquí mañana cuando se ponga el sol. Piénsalo hasta entonces.
—No sirve de nada pensar. Mis vacaciones se acaban y esta misma noche debo regresar a mi trabajo lejos de esta hermosa tierra. Además, pensar no es lo mío. Acepto el trato, pagaré el precio y que sea lo que tenga que ser. Pero ¿cómo voy a comprar esta casa? Tengo las manos vacías.
—Tus manos están vacías, pero son fuertes. Tu cerebro es bullicioso, pero lúcido. Tu voluntad es firme, triunfarás.
—¿Cómo voy a construir mi casa? No sé nada de arquitectura.
—Yo te ayudaré. ¿Qué estilo te gustaría? ¿Por qué no gótico? Yo prefiero el gótico, con su luz sobria y su misterio evocador.
—Inventaré mi propio estilo, uno que ni siquiera tú serás capaz de etiquetar. ¡No me van los crepúsculos medievales! Quiero mi casa abierta al sol, al viento y a la voz del mar, como un templo griego. ¡Y luz, luz, luz por todas partes!
—¡Cuídate de la luz! ¡Cuídate de la luz! Su brillo excesivo no es bueno para los ojos de un hombre mortal.
—Quiero columnas de precioso mármol, pórticos y galerías; hermosos fragmentos de tiempos pasados desperdigados por mi jardín; la capilla convertida en una biblioteca con sitiales de claustro en los muros y campanas de dulce sonido tañendo el ángelus señalando el final de cada día de felicidad.
—No me gustan las campanas.
—Y aquí donde estamos, con esta hermosa isla que se alza del mar a nuestros pies como una estatua, aquí quiero colocar una esfinge de granito de la tierra de los faraones. ¡Pero dónde encontraré todo eso!
—Estás en el lugar donde antes se alzaba una de las antiguas villas de Tiberio. Valiosísimos tesoros de eras pasadas yacen enterrados bajo las vides, bajo la ermita, bajo la casa. Los pies del viejo emperador pisaron los bloques de mármol que has visto arrojar al viejo campesino por encima del muro de su jardín, el fresco destruido con sus faunos danzantes y las bacantes coronadas de flores adornó una vez las paredes de su palacio. Mira —continuó, señalando las aguas profundas y cristalinas del océano trescientos metros más abajo—. ¿Es que no estudiaste a Tácito en la escuela? ¿Acaso no decía que cuando llegó a la isla la noticia de la muerte del emperador sus palacios fueron arrojados al mar?
Yo deseé lanzarme al instante desde aquellos escarpados precipicios para zambullirme en el mar en busca de mis columnas.
—No tengas tanta prisa —dijo él riendo—. Hace dos mil años que los corales crecen sobre ellas y las olas las han ido enterrando más y más profundamente en la arena, de modo que ahí seguirán cuando vayas a buscarlas.
—¿Y la esfinge? ¿Dónde encontraré mi esfinge?
—En una solitaria llanura, muy lejos de la vida moderna, se alzó una vez la villa de otro emperador que trajo una esfinge de orillas del Nilo para decorar su jardín. De aquel palacio no queda más que un montón de piedras, pero a gran profundidad, en las entrañas de la tierra, aún yace la estatua. Busca y la encontrarás. Traerla hasta aquí casi te costará la vida, pero lo conseguirás.
—Pareces saber tanto del futuro como del pasado.
—Pasado y futuro son lo mismo para mí, pues todo lo sé.
—No envidio todos esos conocimientos.
—Hablas sabiamente a pesar de ser tan joven. ¿De dónde has sacado esas palabras?
—Hoy mismo las he aprendido en la isla, escuchando a estas gentes afables que sin saber leer ni escribir son mucho más felices que yo, que desde que era niño me he fatigado los ojos tratando de alcanzar la sabiduría. Igual que tú, por lo que deduzco oyéndote hablar. Eres un gran erudito. Citas a Tácito de memoria.
—Soy un filósofo.
—¿Dominas el latín?
—Soy doctor en Teología por la Universidad de Jena.
—¡Ajá! Por eso me pareció apreciar un ligero acento alemán. ¿Conoces Alemania?
—Bastante —respondió riendo.
Le observé atentamente. Sus modales y su porte eran sin duda los de un alemán. Me fijé entonces en que llevaba una espada bajo la capa roja y en cierta dureza en su tono de voz que me resultó vagamente familiar.
—Discúlpeme, señor, pero creo que ya nos habíamos conocido en el Auerbachs Keller de Leipzig. ¿No se llamará usted…?
Y mientras decía esas palabras las campanas de la iglesia de Capri empezaron a tocar el ángelus. Cuando giré la cabeza para mirarle ya no estaba.
6 Cosas de Tiberio.
7 Malo.
8 El viejo emperador vivió los últimos once años de su vida en la isla de Capri y sigue aún muy vivo en boca de sus habitantes, que siempre se refieren a él como Timberio. (N. del A.)
9 Es un arcaísmo. Gente, personas, fulanos. En un sentido general y con un toque de humor.
10 Loco.
11 Literalmente, María la cartera.
12 La mujer cabra.
13 La esposa del jorobado.
14 Cabeza de limón.
15 La mujer del queso.
16 La coja.
17 La cabezadura.
18 La anciana.
19 Pan duro.
20 Este no es apto para oídos delicados.
21 La mujer del pan y cebolla.
22 La de encima del cementerio.
23 Zanahorias.
24 Mataperros. (Las notas 10 a 24 son del autor.)
25 La mujer del sacristán.
26 Yo me mato, tú te matas, etcétera.
27 ¡Mejor que el vino del párroco!
28 Todos desnudos, bailando como locos. (N. del A.)





























