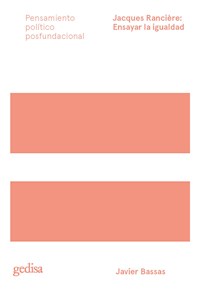
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Explicar el pensamiento político de Jacques Rancière es un acto contradictorio. Explicar es, de hecho, una acción que somete una inteligencia al camino de conocimiento que otra inteligencia impone. Explicar es, por tanto, una acción que crea desigualdad, dos inteligencias, dos tipos de humanidad: los que saben y los que no saben. Y el pensamiento de Rancière rechaza la explicación, precisamente, porque parte de una igualdad radical y la performativiza. ¿Cómo puedo "explicar" aquí, pues, el pensamiento de Jacques Rancière? Digamos, entonces, que hay otras formas de escribir, de transmitir, de aprender que no pasan por la "explicación", como también hay otras maneras de pensar la política que no son, como se practica hoy en día, la gestión del poder por parte de unos expertos o profesionales. En el pensamiento de Rancière, la política es efectivamente una práctica de igualdad: escenas y momentos en que cualquiera tiene la capacidad de emanciparse, es decir, de interrumpir la naturalidad de un consenso jerarquizado. Llevando al extremo esa igualdad, toda jerarquía resulta entonces contingente, la política no tiene fundamento y, por ello, la democracia es anárquica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Javier Bassas, 2017
© De la presentación: Laura Llevadot, 2019
Traducido del catalán por Javier Bassas
Diseño de cubierta: Genís Carreras
Montaje de cubierta: Juan Pablo Venditti
Primera edición: octubre de 2019, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
Avda. Tibidabo, 12, 3º
08022 Barcelona (España)
Tel. 93 253 09 04
http://www.gedisa.com
Preimpresión:
http://www.editorservice.net
eISBN: 978-84-17835-42-2
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
Un niño se mata
Laura Llevadot
Introducción
De Althusser a los Proletarios
El desacuerdo: una igualdad sin fundamento
El escándalo de la democracia
A modo de biografía
Bibliografía citada
Un niño se mata
Laura Llevadot
«Pegan a un niño» organizó, desde Freud, la estructura política de la familia moderna: sus jerarquías, sus edipos mal resueltos, los sujetos masoquistas que se derivarían de ella. «Un niño se mata» configura, por el contrario, el escenario posible de una política de la igualdad que Rancière vislumbra en el cine de Rossellini. Porque sí, en los films de Rossellini, los niños se matan. Se lanzan al vacío. La infancia no resiste. No sólo en Europa 51(1952), que ocupará los análisis de Rancière, sino también, un poco antes, en Alemania, año cero(1948).
Un lectura psicoanalítica se organizará en torno al trauma. El trauma de la muerte del hijo, la del propio hijo que Roberto Rossellini perdió en 1947, justo antes de filmar estas películas, o la del hijo de Irene, en Europa 51, que se mata al sentirse rechazado por el regazo de la madre, ese regazo que le protegió durante los bombardeos y que, llegada la paz, desaparecerá tras las fiestas nocturnas de la burguesía romana. Pero no es el trauma lo que interesa a Rancière, sino lo intolerable: el acontecimiento insoportable, que un niño se mate. La lectura política, la de la vieja política que el propio Rancière nos habrá enseñado a abandonar, nos explica que los niños se lanzan al vacío porque los empujan, porque las condiciones materiales de existencia les hacen imposible la vida, porque las estructuras de dominio, las sociales y las familiares, que es uno de sus aparatos ideológicos, reducen la voluntad de vivir infantil, que pareciera inagotable, a voluntad de nada. Bastaría entonces con un cambio estructural de las condiciones materiales de producción, sería suficiente una revolución, para que los niños dejaran de matarse. El trauma, la dominación. Presentimos que algo falta. Jacques Rancière, como Rossellini en su momento, no ha dejado de buscar eso que falta cuando un niño se mata.
Europa 51 será objeto de lectura de Rancière por dos veces, como dos son los suicidios infantiles en la filmografía de Rossellini. Siempre hacen falta dos para pensar algo: el pensamiento que da a ver, el crítico, y el que, ya ciego, demanda. Como en este bello texto de Javier Bassas, en el que la explicación, aun manteniéndose, trata de dejar paso a la interpelación. La primera de estas lecturas, la crítica, fue la del Rancière militante althusseriano que enseña a ver. La segunda es ya un nuevo ejercicio de mirada, la que Rancière se forjó a fuerza de traicionar a su maestro, la mirada que ensaya la igualdad, aquella para la que ya no hay maestros de uno ni pretensión de serlo para nadie.
El hijo de Irene se tiró por las escaleras cuando ésta, interpretada por una Ingrid Bergman visionaria, regresaba demasiado tarde de su velada. A partir de aquí la deriva de Irene se desata. Ya no será más ella. En su intento de comprender se lanza hacia el no saber. Su primo Andrea, redactor de una revista de izquierdas llamada significativamente Coscienza, la sacará de su estupefacción. Le propone ir a ver al otro lado, el lado de los que sufren de verdad. Para ello basta coger un autobús, ir a la fábrica, cruzar la ciudad, adentrarse en los suburbios de esa Roma de postguerra que sostienen la felicidad indiferente de los burgueses en su día de fiesta. «Me parecía ver unos condenados a muerte», susurra Irene ante el espectáculo de los obreros dirigiéndose a la fábrica. Después, la miseria en su desnudez, niños romanos que no se matan porque antes de poder hacerlo se mueren de hambre y de enfermedad. Es la enseñanza de la vieja izquierda, aquella en la que la teoría coincide sospechosamente con la realidad. Hasta aquí «la mitad de un gran film realista» que Rancière en sus primeros años celebra, pero a partir de aquí el film da un giro que el joven Rancière no puede sino deplorar. Y es que Europa 51 no acaba con la toma de conciencia ante las condiciones materiales de producción, ante sus efectos de miseria e injusticia. Como si de una paciente resistente al análisis se tratara, como si se comportara como una discípula rebelde a toda enseñanza que no provenga de sí misma, Irene ejecuta un giro imprevisto. Si el narrador fuese Andrea, el militante comunista que enseña a ver, diría que Irene se ha cegado, ha escapado de la visión correcta. Irene volverá sola al suburbio y ya no sabrá regresar. Medio loca, medio santa, se pone a ayudar sin ni siquiera pensar. A la prostituta enferma, a sus innumerables hijos que callejean y juegan al borde de un riachuelo urbano contaminado que a veces hasta porta cadáveres de hombres anónimos. El salto de Irene más allá de la toma de conciencia parece, al joven Rancière, una inaceptable transfiguración católica que resta realismo y compromiso político al planteamiento del film. A Irene la encierran en un manicomio, el pueblo que no baila ni canta, pero la ama, irá a despedirla cuando ella se asome a la ventana barrada.
Y sin embargo, el Rancière maduro, el liberado de su maestro, el que ya inició su andadura con La noche de los proletarios (1981)y El maestro ignorante (1987), relee de nuevo el film de Rossellini y comprende algo que en su primer visionado no podía todavía concebir. Irene, a diferencia de su primo Andrea, ha bajado a la calle en pie de igualdad. Ha comprendido que no es nadie, ha desarticulado las jerarquías, entiende que sólo nos relacionamos con el otro (burgués, obrero, mujer, lumpen, loco o niño) a través de las heridas infringidas por las circunstancias: las de la miseria, la dominación, la familia o la muerte. Irene ha abandonado el saber, que no tenía, y la representación de la lucha de clases que el militante le procuró. Se ha salido del cuadro, ella sola, empujada por la desgracia pero segura de su convicción, impulsada por una nueva confianza que al saber le falta. El gesto de Irene es el de una nueva política que no espera la revolución, esa política de la igualdad a la que Rancière nos conmina.
A partir de Irene, de Rancière, la práctica revolucionaria no requiere ya más de teoría, aún menos de una ciencia que la sostenga y regule, no necesita vanguardia intelectual ni identificación con un nosotros preexistente. Basta con salirse del cuadro, con subvertir en un punto, aquí y ahora, el orden consensuado. El del burgués, el de la mujer, el del militante, el del profesor que sabe demasiado, el de todas las identificaciones que nos condenan a ver sólo lo que podemos ver, a sentir sólo lo que nos ha sido destinado. Ocurre, en realidad, a cada instante, allí donde se da un proceso de desidentificación y una interrupción del orden de las identidades establecidas. Y cuando se dice identidad se dice todo. Se dice, sí, el lugar que ocupa cada cual en una sociedad determinada, pero también la forma de sentir, de ver y de decir que han sido preformadas. Subvertirlas es ya hacer política, como lo hacen los obreros que Rancière hace comparecer en La noche de los proletarios, cuando éstos en lugar de dormir durante la noche y reponer fuerzas para el día siguiente toman la pluma y escriben, se reapropian de su tiempo de vida previamente asignado, se desidentifican mediante prácticas que cuestionan los modos de decir, ver y sentir que les habían sido destinados. Como lo hace Irene cuando, en lugar de someterse a un tratamiento psicológico que le permita volver a su vida burguesa, o en lugar de tomar conciencia y escribir en un diario lo que debemos hacer, se lanza, confiada, más allá del saber, se desvía de los lugares programados.
Viajar al país de pueblo es siempre peligroso para un burgués, como lo es para un profesor dirigirse a alumnos que no saben todavía. Permanece siempre intacta y flotante la tentación de querer dar a ver, enseñar al que no sabe, iluminar al ignorante, dirigir al pueblo, decir lo que hay que hacer. A eso Rancière lo llama desigualdad, algo que Nietzsche ya advertía cuando escribía en su Segunda Intempestiva: «Habláis del pueblo pero en el fondo lo estimáis en poco». Irene lo sabe. Sabe que «pegan a un niño» nunca la sacará de su subjetividad preformada, que hay que vaciarse de identidad y de posición para relacionarse con el otro en pie de igualdad, que tomar conciencia cuando se sigue creyendo que se es alguien no sirve de nada, sirve para someter. Irene, para descubrirlo, necesitó que un niño, el suyo, se matara. Fue a ver y se cegó, empezó entonces su revolución. La política de la igualdad que Rancière piensa, la que Javier Bassas ensaya aquí en su modo mismo de escritura, no espera a la revolución ni espera a estar curado de las heridas que nos atraviesan, de los traumas. Pero sobre todo no espera que un niño se mate para empezar a tratar al otro, a uno mismo, como un igual, como nadie.
Introducción1
«Tengo que explicaros que no tengo nada que explicaros» y añado, para mis lectores, que a ellos les corresponde saber lo que quieren y el sentido que pueden tener mis palabras para ellos.
Jacques Rancière2
... paradojas de la igualdad
Este libro contiene, como mínimo, tres paradojas que desplegaré en lo que sigue y que están íntimamente relacionadas con el pensamiento de Jacques Rancière. Tres paradojas que, de hecho, no son tanto contradicciones lógicas, sino que manifiestan una separación, una distancia respecto a la opinión general y consensuada (para-doxa) sobre lo que tendríamos que explicar aquí, sobre lo que este libro tendría que ser. Tres paradojas que mantendrán al lector y lectora más atentos y, al mismo tiempo, pretenden convertir la lectura, si fuera posible, en un acto triplemente emancipador.
La primera paradoja radica en el hecho de haber escrito este libro. Contra el consenso que considera un libro como el despliegue de un saber por parte de un especialista, podemos decir aquí que, escribiendo este libro, lo que he hecho es un ejercicio de aprendizaje antes bien que un despliegue de mi saber adquirido y bien establecido. (Escribir un libro para aprender e intentar saber, no para mostrar lo aprendido). Escribiendo y releyendo este libro, pues, he aprendido tanto o más de lo que aprenderán las lectoras y lectores que vendrán. Y ello porque el autor de este libro no se considera especialista, sabedor, experto en la obra de Rancière, proponiendo desde esa posición privilegiada de «maestro» sus conocimientos sobre el pensador francés, sino que se presenta —me presento— más bien como un traductor que va transponiendo los textos y los libros ranciereanos que ha leído a su propio camino de conocimiento, a su propia «aventura intelectual», como diría el mismo Jacques Rancière. Y digo «traductor», en cursiva, en sentido figurado y literal. Primero, en sentido figurado, resulta que los análisis y argumentos, la lectura y las eventuales hipótesis interpretativas que iré proponiendo no son, en efecto, sino las traducciones en palabras mías de lo que han dicho otros y, especialmente, claro está, el mismo Rancière. Esta comprensión del saber (saber «de» o «sobre» alguien o algo) no como posesión de contenidos que establece una distancia con respecto a otros que no gozan de los mismos conocimientos, sino como proceso de traducción, de comparación, de transposición de lo que dicen y piensan otros en tus propias palabras está, precisamente, en la base misma del pensamiento político ranciereano. Volveré a ello más adelante cuando hablemos de la «igualdad de las inteligencias». Además, decía «traductor» también en sentido literal porque el hecho de haber traducido efectivamente al castellano varios textos y libros del mismo Rancière me sitúa en una posición que cuestiona lo que estoy haciendo y escribiendo aquí: ¿es el traductor un «especialista» de la obra y del autor que traduce? ¿Acaso el acto de traducir otorga un verdadero conocimiento de lo que se traduce? ¿No es la traducción —como afirma el consenso actual que todavía privilegia la figura exclusiva del autor y del texto original, asumiendo ciertos prejuicios metafísicos que los vinculan a la pureza, la autenticidad y la originalidad— un acto segundo y secundario respecto al verdadero acto de conocimiento? Escribiendo este libro como traductor, lo que se pone en cuestión es entonces el acto mismo de conocer, la manera como aprendemos algo y, sobre todo, la igualdad de las inteligencias que mencionaba más arriba porque, según Rancière, el acto de conocimiento no es sino un acto de traducción: «Aprender y comprender son dos maneras de expresar el mismo acto de traducción», escribe JR.3
Todos tenemos la misma inteligencia porque todas y todos aprendemos de la misma manera, es decir, traduciendo, comparando, relatando con las propias palabras las palabras de otros, sin que haya, pues, dos tipos de humanidad: los que saben y los que no saben, los expertos y los ignorantes, los dotados de inteligencia conceptual y los dotados de una inteligencia retentiva o técnica, etc. Que haya un solo tipo de inteligencia (traductiva, por decirlo así) implica, por tanto, esa igualdad de las inteligencias que no divide ni jerarquiza a hombres y mujeres en dos humanidades: los competentes (maestros, expertos, especialistas, líderes, etc.) y los ignorantes (aprendices, incompetentes, alumnos, seguidores, etc.). Y las consecuencias de esta igualdad radical son, también en el presente libro, políticas.
En definitiva, abordar la lectura de este libro desde la perspectiva de la traducción, en sentido figurado y literal, nos permite desactivar así identificaciones consensuadas que establecen jerarquías entre autores y lectores, entre maestro y discípulos, entre especialistas y aprendices, en fin, entre competentes e incompetentes; identificaciones que contravienen el principio de igualdad que fundamenta el pensamiento de Rancière tanto a nivel pedagógico como también a nivel artístico y, sobre todo, político.
Pero una segunda paradoja presente en este mismo libro empieza a complicar tanto más las cosas. Según el consenso actual dentro del mundo editorial y académico, un libro tiene que explicar algo, y tanto más un libro como éste en el que se propone, supuestamente, un resumen de y una introducción al pensamiento de un autor. La explicación de tal pensamiento tiene que ser, para ello, clara y directa, y permitir así el aprendizaje progresivo y constante —de lo más sencillo a lo más complejo, como bien determinó el método cartesiano— de los puntos fundamentales y de los aspectos relevantes de sus obras. Ahora bien, paradójicamente, este libro no querría explicar nada. Siguiendo a Rancière y profundizando en la primera paradoja que ya hemos mencionado, es necesario señalar que la acción de «explicar» no es neutra para JR. La «explicación» no es simplemente la transmisión de un conocimiento, sino un tipo específico de transmisión y un tipo específico de aprendizaje que implican, precisamente, lo que el mismo Rancière denomina el «mito pedagógico»: según este mito, toda transmisión de conocimiento necesita de una explicación que se articula a partir de una inteligencia superior que in-forma (transmite conocimiento dando forma) a una inteligencia inferior, pasiva, que así se conforma y sigue el camino trazado por el otro.
Las palabras siempre tienen un peso específico y cada pensador les da el valor que cree necesario: en el pensamiento ranciereano, «explicar» es una palabra técnica que designa, efectivamente, una acción de transmisión de conocimiento que rompe con la igualdad de las inteligencias y, por tanto, con el principio de igualdad radical que articula toda su obra. En el libro Le maître ignorant (1987), Rancière insiste en este rechazo de la explicación y de los maestros explicadores, cuya enseñanza no logra sino atontar, convertir en tontos e ignorantes a los alumnos porque reproduce y perpetua la distancia entre los que saben y los que no saben, entre dos tipos de inteligencia, dos tipos de humanidad, etc. El «mito pedagógico» establece, pues, una distancia previa entre maestro y alumno que luego, mediante la enseñanza explicativa, pretende borrar. Pero nunca lo consigue realmente y, por ello, esa distancia entre inteligencias, entre dos humanidades, se perpetúa. Contra estos maestros «atontadores» («abrutissants», dice JR en francés) y su enseñanza explicativa, Rancière propone la figura también paradójica del «maestro ignorante» y la emancipación intelectual que operan, precisamente, mediante la igualdad de las inteligencias y el acto de traducción como motor y método del conocimiento emancipador.
Ahora bien, volviendo a nuestra segunda paradoja, es evidente que el presente libro «explica» —en el sentido «atontador» que acabamos de definir— el pensamiento y la obra de Rancière. El propósito de esta colección sobre pensamiento político posfundacional es, supuestamente, «explicar» las obras y los aspectos más relevantes de los pensadores escogidos, facilitando a las lectoras y los lectores el acceso a su obra. No obstante, asumiendo en parte el aspecto «explicativo» de este libro, también es cierto que hay muchas maneras de poner por escrito las explicaciones y que denunciar explícitamente las paradojas de este libro y mi voluntad de proponer otro tipo de lectura, alertada de los peligros de toda «explicación», ya es, sin duda, una manera de atenuar el carácter atontador de las explicaciones que seguirán. Y ello, de entrada, porque denunciar las paradojas que contiene este libro implica desnaturalizar su sentido y su aspecto explicador, desidentificándonos como autor, competente, especialista, maestro, y alejando al mismo tiempo su contenido de una transmisión de conocimientos naturalmente jerarquizada. Ahora bien, tampoco queremos caer en la ingenuidad de pensar que el mero hecho de señalar, explicitar e incluso (auto)criticar la acción de explicación que otros libros hacen naturalmente ya basta para escribir «emancipadoramente». Ya sabemos que eso no basta. Ojalá, pues los procesos de emancipación basados en la igualdad radical serían entonces más frecuentes y más sencillos. Pero sí que es cierto que, mediante la explicitación de paradojas y la denuncia de jerarquías demasiado consensuadas, imposibilitamos la naturalidad del acto de escritura y de lectura. E invitamos, asimismo, a cuestionar el consenso y el recuento que, en cada caso, implica todo acto de palabra: la posición del autor y del lector, quién y qué cuenta, qué y quién no cuenta en el proceso de constitución del sentido de un texto, de este mismo texto.





























