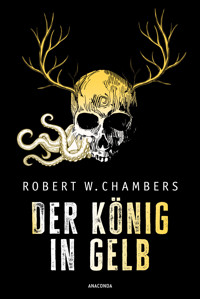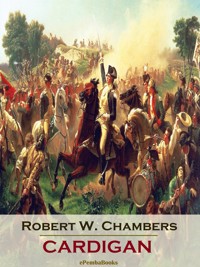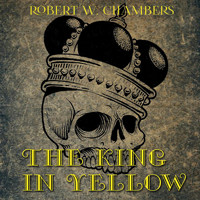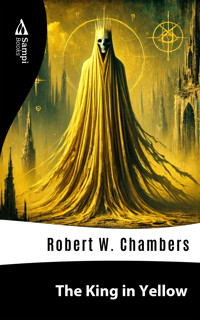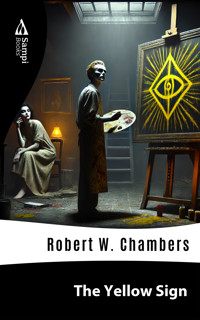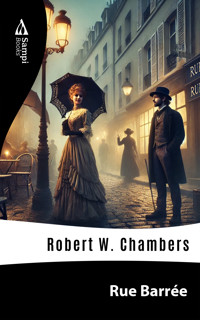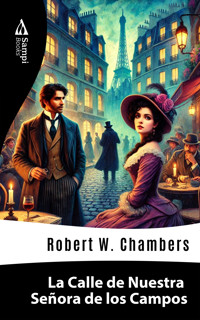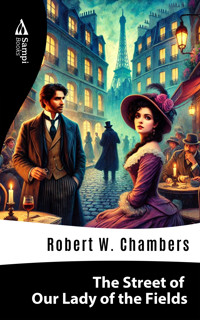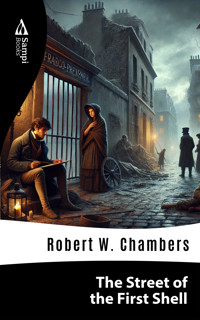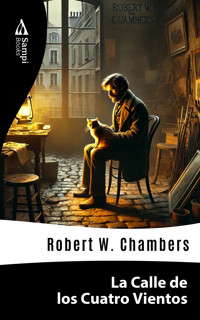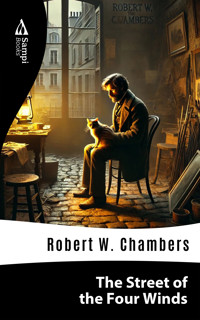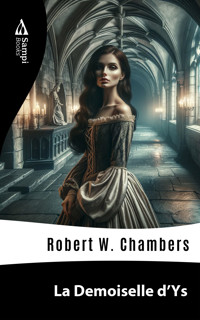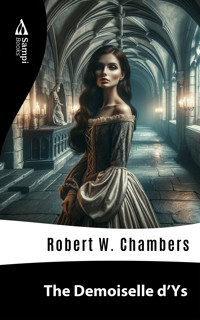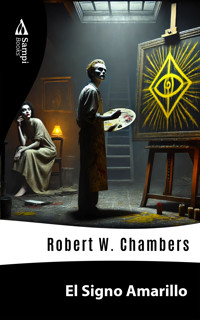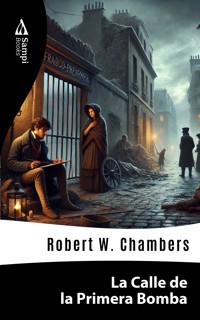
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En "La Calle de la Primera Bomba", de Robert Chambers, la historia se sitúa en París durante la guerra franco-prusiana. Sigue las vidas de un grupo de artistas en apuros y sus enredos románticos en medio del caos de la guerra. Su núcleo es la conmovedora relación entre un artista americano, Jack Trent, y su amor, Sylvia Elven. Mientras atraviesan el terror de los bombardeos y la tensión emocional de los tiempos de guerra, la narración explora temas como el sacrificio, la resistencia y la fragilidad de las conexiones humanas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 57
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Calle de la Primera Bomba
Robert W. Chambers
Sinopsis
En “La Calle de la Primera Bomba”, de Robert Chambers, la historia se sitúa en París durante la guerra franco-prusiana. Sigue las vidas de un grupo de artistas en apuros y sus enredos románticos en medio del caos de la guerra. Su núcleo es la conmovedora relación entre un artista americano, Jack Trent, y su amor, Sylvia Elven. Mientras atraviesan el terror de los bombardeos y la tensión emocional de los tiempos de guerra, la narración explora temas como el sacrificio, la resistencia y la fragilidad de las conexiones humanas.
Palabras clave
Guerra, artístico, resiliencia.
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
I
"Tened buen ánimo, el mes hosco morirá, y una Luna joven nos recompensará: Mira cómo la Vieja, magra, encorvada y marchita Con la edad y el ayuno, se desmaya del cielo".
La habitación ya estaba a oscuras. Los altos tejados de enfrente cortaban lo poco que quedaba de la luz del día de diciembre. La muchacha acercó su silla a la ventana y, escogiendo una aguja grande, la enhebró, anudando el hilo sobre sus dedos. Luego alisó la prenda de bebé sobre sus rodillas y, agachándose, cortó el hilo y sacó la aguja más pequeña de donde descansaba en el dobladillo. Cuando hubo eliminado los hilos sueltos y los trozos de encaje, volvió a colocársela sobre las rodillas, acariciándola. Luego sacó la aguja enhebrada de su corpiño y la pasó por un botón, pero mientras el botón giraba por el hilo, su mano vaciló, el hilo se rompió y el botón rodó por el suelo. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban fijos en una franja de luz menguante sobre las chimeneas. De algún lugar de la ciudad llegaban sonidos como el lejano redoble de tambores, y más allá, mucho más allá, un vago murmullo que ahora crecía, se hinchaba, retumbaba en la distancia como el golpeteo del oleaje contra las rocas, ahora como el oleaje de nuevo, retrocediendo, gruñendo, amenazador. El frío se había vuelto intenso, un frío penetrante y amargo que se tensaba y rompía en vigas y viguetas y convertía el aguanieve de ayer en pedernal. De la calle de abajo llegaban sonidos agudos y metálicos: el ruido de los sables, el traqueteo de las contraventanas o el raro sonido de una voz humana. El aire era pesado, cargado de un frío negro como un velo. Respirar era doloroso, moverse un esfuerzo.
En el cielo desolado había algo que cansaba, en las nubes melancólicas, algo que entristecía. Penetró en la ciudad helada cortada por el río helado, la espléndida ciudad con sus torres y cúpulas, sus muelles y puentes y sus mil agujas. Penetró en las plazas, se apoderó de las avenidas y los palacios, se escabulló por los puentes y se arrastró entre las callejuelas del Barrio Latino, gris bajo el gris del cielo de diciembre. Tristeza, tristeza absoluta. Caía un fino aguanieve helada que empolvaba el pavimento con un polvillo cristalino. Se arremolinaba contra los cristales de la ventana y se amontonaba a lo largo del alféizar. La luz de la ventana casi se había apagado y la muchacha estaba inclinada sobre su trabajo. De pronto levantó la cabeza y se apartó los rizos de los ojos.
—¿Jack?
—¿Querida?
—No olvides limpiar tu paleta.
Él dijo:
—Está bien.
Recogiendo la paleta, se sentó en el suelo frente a la estufa.
Tenía la cabeza y los hombros a la sombra, pero la luz del fuego le llegaba a las rodillas y hacía brillar la hoja de la paleta.
A su lado, a la luz del fuego, había una caja de colores.
En la tapa estaba grabado:
J. TRENT. École des Beaux Arts. 1870.
Esta inscripción estaba adornada con una bandera americana y otra francesa.
El aguanieve soplaba contra los cristales de las ventanas, cubriéndolos de estrellas y diamantes, y luego, derritiéndose por el aire más cálido del interior, corría hacia abajo y volvía a congelarse en trazos parecidos a los de los helechos.
Un perro gimoteó y el golpeteo de sus pequeñas patas sonó en el zinc detrás de la estufa.
—Jack, querido, ¿crees que Hércules tiene hambre?
El golpeteo de las patas se redobló detrás de la estufa.
—Está lloriqueando —continuó nerviosa—, y si no es porque tiene hambre es porque...
Su voz vaciló.
Un fuerte zumbido llenó el aire, las ventanas vibraron.
—Oh, Jack —gritó—, otro...
Pero su voz se ahogó en el grito de un proyectil que rasgaba las nubes.
—Ese es el más cercano todavía —murmuró.
—Oh, no —respondió él alegremente—, probablemente cayó cerca de Montmartre.
Y como ella no contestó, volvió a decir con exagerada despreocupación:
—No se tomarían la molestia de disparar contra el Barrio Latino; de todos modos no tienen una batería que pueda dañarlo.
Al cabo de un rato, ella habló alegremente:
—Jack, querido, ¿cuándo vas a llevarme a ver las estatuas de Monsieur West?
—Apostaría —dijo él, tirando su paleta y acercándose a la ventana junto a ella—, a que Colette ha estado aquí hoy.
—¿Por qué? —preguntó ella, abriendo mucho los ojos.
Luego, —¡Oh, es una lástima!
¡Realmente, los hombres son fastidiosos cuando creen que lo saben todo!
Y le advierto que si Monsieur West es tan vanidoso como para imaginar que Colette...
Desde el norte llegó otro proyectil silbando y temblando por el cielo, pasando por encima de ellos con un chirrido prolongado que hizo cantar a las ventanas.
—Eso —soltó—, estuvo demasiado cerca para ser reconfortante.
Se quedaron en silencio un rato, y luego él volvió a hablar alegremente:
—Vamos, Sylvia, y marchita al pobre West.
Pero ella sólo suspiró:
—Oh, querida, parece que nunca me acostumbro a las bombas.
Se sentó en el brazo de la silla junto a ella.
Sus tijeras cayeron tintineando al suelo; ella tiró el vestido inacabado tras ellas y, rodeándole el cuello con ambos brazos, lo atrajo hacia su regazo.
—No salgas esta noche, Jack.
Él besó su rostro levantado;
—Sabes que debo hacerlo; no me lo pongas difícil.
—Pero cuando oiga las bombas y sepa que estás en la ciudad...
—Pero todas caen en Montmartre...
—Pueden caer todas en el Beaux Arts; tú mismo dijiste que dos impactaron en el Quai d'Orsay...
—Mero accidente...
—¡Jack, ten piedad de mí! ¡Llévame contigo!
—¿Y quién habrá para la cena?
Ella se levantó y se tiró en la cama.
—Oh, no me acostumbro, y sé que debes irte, pero te ruego que no llegues tarde a cenar.
¡Si supieras lo que sufro! No puedo evitarlo, y debes ser paciente conmigo, querida.
Él dijo:
—Es tan seguro allí como en nuestra propia casa.
Ella le vio llenar para ella la lámpara de alcohol, y cuando él la hubo encendido y cogió su sombrero para marcharse, se levantó de un salto y se aferró a él en silencio.
Al cabo de un momento, él dijo:
—Ahora, Sylvia, recuerda que mi valor se sustenta en el tuyo. Vamos, tengo que irme.
Ella no se movió, y él repitió:
—Debo irme.