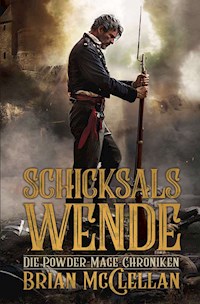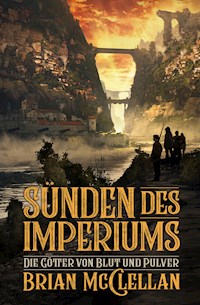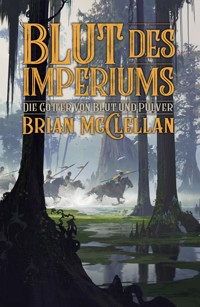Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gamon
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Los magos de la pólvora
- Sprache: Spanisch
La esperada continuación de Los Magos de la Pólvora, de Brian McClellan, el mejor discípulo de Brandon Sanderson. La invasión acecha y no hay quien lidere la defensa. El ataque de Tamas a Kez termina en un desastre cuando queda detrás de las líneas enemigas, con una facción de su ejército, sin suministros, ni la esperanza de recibir refuerzos. Tamas deberá guiar a sus hombres en una temeraria marcha para defender a su país de un dios enfurecido, Kresimir. En Adro, el inspector Adamat busca desesperadamente rescatar a su esposa. Deberá rastrear y enfrentarse al enigmático amo de Lord Vetas. Los generales de Tamas pelean entre sí, las brigadas continúan perdiendo terreno, y Kresimir quiere la cabeza de aquel que se atrevió a dispararle en un ojo. A Tamas y sus Magos de la Pólvora se los supone muertos, y Taniel Dos-Disparos se ha convertido en la última línea de defensa contra el avance del ejército de Kremisir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 922
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA CAMPAÑA ESCARLATA
Brian McClellan
Traducción: Federico Cristante
Esta secuela vertiginosa de Promesa de Sangre lleva al lector a ser testigo de las eternas luchas de poder, llenas de intrigas políticas y militares en un mundo de fantasía salpicado de pólvora”.
—Publishers Weekly.
“Una entrega sumamente gratificante que hará desear ansiosamente la conclusión”.
—Kirkus.
“La Campaña Escarlata es una secuela fantástica que recomiendo sin reservas a los amantes de la fantasía, desde la más oscura a la épica. No soy un fanático furioso de demasiados autores, ahora lo soy de McClellan”.
—Grimdark Magazine.
“Seguimos los pasos de Taniel, Tamas y Adamat en esta segunda entrega. La revolución ha llegado para quedarse en Adopest. La promesa que inició McClellan en el primer libro es altamente recompensada en esta entrega”.
—Lucila Quintana, editora.
Título original: The Crimson Campaign
Edición original: Orbit Books
© 2014 Brian McClellan
© 2022 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2022 Gamon Fantasy
www.gamonfantasy.com
ISBN: 978-84-18711-45-9
Para Michele,la única.Mi amiga, mi colaboradora y mi amor.
Capítulo 1
Adamat se encontraba completamente quieto en medio de un frondoso seto que había fuera de su casa de verano, y observaba por las ventanas a los hombres que había en el comedor. La casa era una vivienda de dos plantas y tres habitaciones ubicada en el bosque, al final de un camino de tierra. Para llegar al poblado había que caminar unos veinte minutos. Era poco probable que alguien fuera a oír los disparos.
O los gritos.
Cuatro de los hombres de lord Vetas estaban en el comedor, bebiendo y jugando a las cartas. Dos de ellos eran corpulentos y musculosos como caballos de tiro. Había un tercero de estatura mediana, con una gran barriga que le caía por debajo de la camisa y una barba negra tupida.
El último hombre era el único al que Adamat reconocía. Tenía la cara cuadrada y su cabeza era tan pequeña que era casi cómica. Su nombre era Roja el Zorro, y era el luchador más pequeño del circuito de boxeo sin guantes que el Propietario dirigía en Adopest. Se movía más rápido que la mayoría de los boxeadores por necesidad, pero no era popular entre el público y no luchaba a menudo. Adamat no tenía ni idea de qué podía estar haciendo él allí.
Lo que sí sabía era que temía por la seguridad de sus niños, sobre todo de sus hijas, frente a un grupo de malvivientes como aquellos.
—Sargento —susurró Adamat.
El seto se movió, y Adamat divisó el rostro del sargento Oldrich. Tenía la mandíbula bien definida, y la tenue luz de la luna dejaba ver el bulto del tabaco en una de sus mejillas.
—Mis hombres están en posición —respondió Oldrich—. ¿Están todos en el comedor?
—Sí. Adamat vigilaba la casa desde hacía tres días. Durante todo ese tiempo, se mantuvo al margen y observó a aquellos hombres gritarles a sus hijos y fumar cigarros en su casa, dejar caer la ceniza y derramar cerveza sobre el mantel bueno de Faye. Conocía sus hábitos.
Sabía que el gordo de la barba se quedaba arriba, vigilando a los niños todo el día. Sabía que los dos matones corpulentos escoltaban a los niños a la letrina mientras Roja el Zorro hacía guardia. Sabía que aquellos cuatro hombres no dejaban solos a los niños hasta la noche, cuando se ponían a jugar a las cartas en la mesa del comedor.
También sabía que, en esos tres días, no había visto señales de su esposa o de su hijo mayor.
El sargento Oldrich le colocó una pistola cargada en la mano.
—¿Estáis seguro de que queréis ir a la cabeza? Mis hombres son buenos. Sacarán ilesos a los niños.
—Estoy seguro —dijo Adamat—. Son mi familia. Mi responsabilidad.
—No dudéis en apretar el gatillo si alguno se dirige hacia las escaleras —dijo Oldrich—. No queremos que tomen rehenes.
Los niños ya eran rehenes, quería responder Adamat. Se tragó sus palabras y se alisó con la mano la pechera de la camisa. El cielo estaba nublado y, ahora que se había puesto el sol, no había luz que pudiera revelar su presencia a los que estaban dentro. Salió del seto y de pronto recordó la noche en la que lo habían mandado llamar del Palacio del Horizonte. Esa fue la noche en la que todo aquello había comenzado: el golpe de Estado, luego el traidor, luego lord Vetas. En silencio, maldijo al mariscal de campo Tamas por meterlos a él y a su familia en el conflicto.
Los soldados del sargento Oldrich cruzaron cautelosamente el desgastado camino de tierra junto a Adamat y se dirigieron hacia el frente de la casa. Él sabía que había otros ocho detrás. Dieciséis hombres en total. Tenían la ventaja numérica. Tenían el factor sorpresa.
Los matones de lord Vetas tenían a los niños de Adamat.
Adamat se detuvo en la puerta de entrada. Algunos de los soldados adranos, con sus uniformes de color azul oscuro imposibles de ver en la oscuridad, tomaron posición debajo de las ventanas del comedor, con los mosquetes listos. Adamat observó la puerta. Faye había elegido aquella casa, en lugar de una más cercana al poblado, en parte a causa de la puerta. Se trataba de una puerta de roble fuerte, con goznes de hierro. Ella sentía que una puerta pesada haría que su familia estuviera más segura.
Él nunca había tenido el valor de decirle que el marco de la puerta estaba plagado de termitas. De hecho, Adamat siempre había querido reemplazarlo.
Dio un paso hacia atrás y lanzó una patada justo a un lado del pomo.
La madera podrida explotó por el impacto. Adamat entró en el vestíbulo y levantó la pistola mientras doblaba la esquina.
Los cuatro matones entraron en acción. Uno de los grandullones brincó hacia la puerta trasera que llevaba a la escalera. Adamat mantuvo la pistola firme, disparó y el hombre cayó.
—No os mováis —dijo Adamat—. ¡Estáis rodeados!
Los tres matones que quedaban se quedaron mirándolo paralizados en el sitio. Vio que sus ojos se clavaban en su pistola ya usada, y los tres corrieron hacia él al mismo tiempo.
Las descargas de mosquetes de los soldados que estaban fuera hicieron estallar las ventanas y en la sala llovieron fragmentos de cristal. Los matones que quedaban cayeron, excepto Roja el Zorro. Avanzó tambaleándose hacia Adamat con un cuchillo en la mano, con la manga empapada de sangre.
Adamat cogió la pistola por el cañón y le dio a Roja un culatazo en la cabeza.
Y así, sin más, todo había terminado.
Los soldados entraron en el comedor. Adamat se abrió paso entre ellos y subió la escalera a toda prisa. Primero revisó las habitaciones de los niños: todas vacías. Finalmente, la habitación principal. Abrió la puerta con tanta fuerza que casi la arrancó de los goznes.
Los niños estaban acurrucados todos juntos en el estrecho espacio que había entre la cama y la pared. Los hermanos mayores abrazaban a los más pequeños, protegiéndolos lo mejor posible entre sus brazos. Siete rostros asustados le clavaron la mirada a Adamat. Uno de los mellizos lloraba, sin duda a causa de las explosiones de los mosquetes. Unas lágrimas silenciosas se deslizaban sobre sus mejillas regordetas. El otro asomó la cabeza tímidamente desde su escondite, debajo de la cama.
Adamat lanzó un suspiro de alivio y cayó de rodillas. Estaban vivos. Sus niños. Los pequeños cuerpos se apiñaron a su alrededor, y él sintió que las lágrimas le brotaban espontáneamente. Las manos diminutas se extendieron hacia él y le tocaron el rostro. Extendió los brazos lo más que pudo, aferró a todos los niños que le fue posible y se los acercó.
Adamat se limpió las lágrimas de las mejillas. No era apropiado llorar frente a los niños. Tomó una gran bocanada de aire para recomponerse y dijo:
—Ya estoy aquí. Estáis a salvo. He venido con los hombres del mariscal Tamas. —Hubo más abrazos y sollozos de alegría, hasta que Adamat pudo restablecer el orden—. ¿Dónde está vuestra madre? ¿Dónde está Josep?
Fanish, su segunda hija, ayudó a acallar a los otros niños.
—Se llevaron a Astrit hace algunas semanas —dijo tirando de su larga trenza negra con dedos temblorosos—. La semana pasada vinieron y se llevaron a mamá y a Josep.
—Astrit está a salvo —dijo Adamat—. No os preocupéis. ¿Dijeron dónde llevarían a mamá y a Josep?
Fanish negó con la cabeza.
Adamat sintió que se le caía el alma a los pies, pero no permitió que su rostro lo expresara.
—¿Te han hecho daño? ¿Os han hecho daño a alguno? —Su mayor preocupación era Fanish. Tenía catorce años, ya era prácticamente una mujer. Tenía los hombros desnudos debajo de su fino camisón. Adamat buscó hematomas y suspiró aliviado al no encontrar ninguno.
—No, papá —dijo Fanish—. Oí hablar a los hombres. Ellos querían, pero...
—Pero ¿qué?
—Vino un hombre, cuando se llevaron a mamá y a Josep. No oí su nombre, pero estaba vestido como un caballero y hablaba en voz muy baja. Él les dijo que si nos tocaban antes de que él les diera permiso, los... —Ella se quedó sin palabras y se puso pálida.
Adamat le dio una palmada en la mejilla.
—Fuiste muy valiente —le dijo con dulzura para tranquilizarla.
Por dentro, Adamat ardía. Una vez que Adamat hubiera dejado de serle útil a Vetas, este sin duda habría dejado a sus hijos a merced de esos matones sin pensarlo dos veces.
—Los encontraré —dijo.
Volvió a darle una palmada en la mejilla a Fanish y se puso de pie. Uno de los mellizos le cogió la mano.
—No te vayas —le rogó.
Adamat le secó las lágrimas al pequeño.
—Volveré enseguida. Quedaos con Fanish.
Adamat se liberó de sus hijos. Aún quedaban por salvar un niño más y su esposa; más batallas por ganar antes de que pudieran volver a estar reunidos a salvo.
Encontró al sargento Oldrich fuera de la habitación, esperando respetuosamente con el sombrero entre las manos.
—Se llevaron a Faye y a mi hijo mayor —dijo Adamat—. Los demás niños están a salvo. ¿Quedó vivo alguno de esos animales?
Oldrich mantuvo la voz baja para que los niños no pudieran oírlo.
—Uno recibió un balazo en el ojo. Otro, en el corazón. Fue una descarga afortunada. —Se rascó la parte posterior de la cabeza.
Oldrich no era viejo en absoluto, pero el pelo se le estaba encaneciendo por encima de las orejas. Tenía las mejillas enrojecidas a causa de la tormenta de violencia. Su voz, sin embargo, se mantenía serena.
—Demasiado afortunada —dijo Adamat—. Necesitaba que quedara alguno con vida.
—Uno está vivo —dijo Oldrich.
Cuando Adamat entró en la cocina, Roja estaba sentado en una de las sillas con las manos atadas por detrás de la espalda, sangrando por las heridas de bala que tenía en el hombro y en la cadera.
Adamat extrajo un bastón del paragüero que había junto a la puerta de entrada. Roja miraba hosco el suelo. Era un boxeador, un luchador. No caería fácilmente.
—Tienes suerte, Roja —dijo Adamat señalando las heridas de bala con el extremo del bastón—. Puede que sobrevivas. Si recibes atención médica pronto.
—¿Te conozco? —dijo Roja resoplando. Salpicó con sangre su camisa de lino sucia.
—No. Pero yo te conozco a ti. Te he visto pelear. ¿Dónde está Vetas?
Rojas inclinó el cuello hacia un lado y lo hizo sonar. Su mirada era desafiante.
—¿Vetas? No lo conozco.
Debajo de la ignorancia fingida, a Adamat le pareció percibir un dejo de reconocimiento en la voz del boxeador.
Colocó el extremo del bastón contra el hombro de Roja, justo a un lado de la herida de bala.
—Tu jefe.
—Vete a la mierda —dijo Roja.
Adamat presionó con el bastón. Podía sentir que la bola seguía allí dentro, apoyada contra el hueso. Roja se retorció. En su favor, no emitió sonido alguno. Un boxeador sin guantes, si era bueno, aprendía a aceptar el dolor.
—¿Dónde está Vetas? —Roja no respondió. Adamat se acercó—. Quieres sobrevivir a esta noche, ¿no?
—Lo que me hará él será peor que cualquier cosa que me puedas hacer tú —dijo Roja—. Además, no sé nada.
Adamat se alejó de Roja y le dio la espalda. Oyó que Oldrich avanzaba, seguido del golpetazo pesado de una culata de mosquete impactando contra el vientre de Roja. Adamat permitió que la paliza continuara por unos momentos, y luego se volvió y le hizo un gesto a Oldrich para que se alejara.
El rostro de Roja se veía como si hubiera luchado algunos asaltos contra SouSmith. Se inclinó hacia delante y escupió sangre.
—¿Adónde se llevaron a Faye? —“Dímelo”, rogó Adamat en silencio. “Por tu bien, el de ella y el mío. Dime dónde está”—. El muchacho, Josep. ¿Dónde está?
Roja escupió en el suelo.
—Eres tú, ¿verdad? ¿El padre de estos mocosos estúpidos? —No esperó que Adamat respondiera—. Íbamos a violar a todos esos niños. Comenzando con los más pequeños. Vetas no nos lo permitió. Pero tu esposa... —Roja se pasó la lengua por los labios rotos—. Ella estaba dispuesta. Pensó que no seríamos muy duros con los pequeños si ella nos tomaba a todos.
Oldrich se adelantó y golpeó el rostro de Roja con la culata de su mosquete. Roja cayó hacia un lado y dejó escapar un quejido ahogado.
Adamat sintió que todo su cuerpo temblaba de la ira. No Faye. No su hermosa esposa; su amiga y compañera, su confidente y madre de sus hijos. Cuando Oldrich se preparó para volver a golpear a Roja, Adamat levantó una mano.
—No —dijo—. Esto es su día a día. Tráeme un farol.
Cogió de la nuca a Roja, lo levantó de la silla y lo sacó a empujones por la puerta trasera. Roja tropezó y se cayó contra un enorme rosal que había en el jardín. Adamat lo puso de pie, asegurándose de tirar del hombro herido, y lo empujó para que siguiera caminando. Hacia la letrina.
—Mantén a los niños dentro —le dijo Adamat a Oldrich— y trae algunos hombres.
La letrina tenía el ancho suficiente para albergar dos asientos; algo necesario en una casa con nueve niños. Adamat abrió la puerta mientras dos de los soldados de Oldrich sostenían a Roja entre ellos. Tomó el farol que le ofrecía Oldrich e iluminó el interior de la letrina para que Roja pudiera verlo.
Adamat cogió la tabla que cubría el agujero de la letrina y la arrojó al suelo. Olía a podrido. Aun habiendo anochecido ya, las paredes estaban llenas de moscas.
—Yo mismo cavé este agujero —dijo Adamat—. Tiene dos metros y medio de profundidad. Debería haber cavado uno nuevo hace años, y la familia lo ha estado usando mucho últimamente. Han estado aquí todo el verano. —Iluminó el agujero con el farol e inspiró con un gesto exagerado—. Ya está casi lleno. ¿Dónde está Vetas? ¿Adónde se llevaron a Faye?
Roja miró a Adamat con desprecio.
—Vete al diablo.
—Ya estamos allí —dijo Adamat.
Cogió a Roja de la nuca y lo obligó a entrar en la letrina. Casi no entraban los dos juntos. Roja forcejeó, pero la fuerza de Adamat aumentaba por su ira. Adamat derribó a Roja y le metió la cabeza en el agujero.
—Dime dónde está —le susurró.
No hubo respuesta.
—¡Dímelo!
—¡No! —La voz de Roja resonó en la caja que formaba el asiento de la letrina.
Adamat presionó la parte posterior de la cabeza de Roja. Unos centímetros más y el otro tendría el rostro lleno de excrementos. Adamat se tragó su propio asco. Aquello era cruel. Inhumano. Pero también lo era tener de rehenes a la esposa y a los hijos de alguien.
La frente de Roja tocó la superficie de la mierda y él dejó escapar un sollozo.
—¿Dónde está Vetas? ¡No volveré a preguntarlo!
—¡No lo sé! No me dijo nada. Solo me pagó para que mantuviera a los niños aquí.
—¿Cómo te pagó? —Adamat oyó las arcadas de Roja. El cuerpo del boxeador tembló.
—En kranas, en efectivo.
—Tú eres uno de los boxeadores del Propietario —dijo Adamat—. ¿Está al tanto de esto?
—Vetas dijo que fuimos recomendados. Nadie nos contrata para un trabajo a menos que el Propietario nos dé permiso.
Adamat apretó los dientes. El Propietario. La cabeza del mundillo criminal adrano y uno de los miembros de la junta de Tamas. Era uno de los hombres más poderosos de Adro. Si sabía lo de lord Vetas, podía significar que había sido un traidor desde el principio.
—¿Qué más sabes?
—Hablé poco más de veinte palabras con el sujeto —dijo Roja. Balbuceaba entre lágrimas, y sus palabras salían como resoplidos entrecortados—. ¡No sé nada más!
Adamat lo golpeó en la parte posterior de la cabeza. A Roja se le aflojó el cuerpo, pero no perdió el conocimiento. Adamat lo levantó del cinturón y lo obligó a meter el rostro en la porquería. Lo levantó un poco más y empujó. Roja se agitó y pateó con fuerza mientras trataba de respirar en medio de la orina y de la mierda. Adamat tomó al boxeador de los tobillos y empujó hacia abajo, lo que hizo que Roja quedara atascado en el agujero.
Adamat se volvió y se alejó caminando de la letrina. La furia no le permitía pensar. Destruiría a Vetas por hacer que su esposa y sus hijos pasaran por todo aquello.
Oldrich y sus hombres se mantuvieron al margen, observando a Roja mientras se ahogaba en la podredumbre. Uno de ellos se veía descompuesto en la tenue luz del farol. Otro expresaba su aprobación asintiendo con la cabeza. Entonces la noche estaba silenciosa, y Adamat llegaba a oír el canto constante de los grillos del bosque.
—¿No vais a hacerle más preguntas? —dijo Oldrich.
—Él mismo lo dijo: no sabe nada más. —Adamat sintió que se le revolvía el estómago, y volvió a mirar las piernas de Roja, que seguían sacudiéndose. La imagen mental de Roja violando a Faye casi detuvo a Adamat, pero luego le dijo a Oldrich—: Sacadlo de ahí antes de que muera. Luego enviadlo a la mina de carbón más profunda que tenga la Guardia de la Montaña.
Adamat juró hacerle algo peor a Vetas cuando lo encontrara.
Capítulo 2
El mariscal de campo Tamas se encontraba sobre la entrada sur de Budwiel, observando el ejército keseño. Aquella muralla era el punto más austral de Adro. Si arrojaba una piedra hacia delante, esta aterrizaría en territorio keseño, y quizá rodara por el declive del Gran Camino del Norte hasta llegar a los piquetes keseños apostados en los bordes de su ejército.
Las Puertas de Wasal, un par de riscos de unos ciento cincuenta metros de altura, se elevaban a ambos lados, divididos por miles de años de erosión ocasionada por el agua que fluía desde el mar Ad, atravesaba el Camino de Surkov y alimentaba los campos de grano de la Expansión Ámbar, en el norte de Kez.
El ejército keseño había dejado las ruinas humeantes del Pico del Sur hacía solo tres semanas. Los informes oficiales estimaban que el ejército que había asediado la Fortaleza de la Corona contaba con doscientos mil soldados, acompañados por seguidores de campamento que incrementaban ese número a casi setecientos cincuenta mil.
Según sus exploradores, ahora el número total sobrepasaba el millón.
Una pequeña parte de Tamas se encogía de miedo ante semejante número. El mundo no había visto un ejército de ese tamaño desde las guerras de la Desolación, hacía más de mil cuatrocientos años. Y en ese momento se encontraba a su puerta, intentando arrebatarle su nación.
Tamas podía reconocer a los soldados nuevos sobre las murallas por el volumen de los gritos ahogados que lanzaban al ver al ejército keseño. Casi podía oler el miedo de sus propios hombres. La expectativa. El terror. No estaban en la Fortaleza de la Corona, fácilmente defendible por unas pocas compañías. Aquello era Budwiel, una ciudad comercial de unos cien mil habitantes. Las murallas estaban en mal estado y había demasiadas entradas, además demasiado anchas.
Tamas no permitió que su cara reflejara el miedo. No se atrevía. Enterró sus preocupaciones tácticas, el terror que sentía a causa de que su único hijo estuviera en coma en Adopest, el dolor que aún le atravesaba la pierna a pesar de los poderes curativos de un dios. Su semblante no mostraba nada, salvo el desdén por la osadía de los comandantes keseños.
Unas pisadas constantes resonaron en las escaleras de piedra que había detrás de él, y se le unió el general Hilanska, comandante de la artillería de Budwiel y de la Segunda Brigada.
Hilanska era un hombre de un sobrepeso excesivo, tenía unos sesenta años, era viudo hacía diez y era veterano de las campañas gurlas. Le faltaba el brazo izquierdo a la altura del hombro, se lo había arrancado una bola de cañón hacía unos treinta años, cuando Hilanska aún no era capitán. Él nunca había permitido que ni su brazo ni su peso afectaran su desempeño en el campo de batalla, y solo por eso tenía el respeto de Tamas. Por no mencionar que sus cañoneros podían arrancarle la cabeza a un soldado de caballería en pleno galope a casi setecientos cincuenta metros.
Dentro del Estado Mayor de Tamas, cuyos integrantes habían sido elegidos por sus capacidades y no por su personalidad, Hilanska era lo más cercano que Tamas tenía a un amigo.
—Los he estado observando aumentar sus filas durante semanas y no dejan de impresionarme —dijo Hilanska.
—¿Por sus efectivos? —preguntó Tamas.
Hilanska se inclinó sobre el borde de la muralla y escupió.
—Por su disciplina. —Extrajo el catalejo de su cinturón, lo extendió con un tirón bien practicado de su única mano y se lo llevó al ojo—. Todas esas malditas tiendas blancas como el papel, alineadas hasta donde llega la vista. Parece una maqueta.
—Alinear medio millón de tiendas no hace que un ejército sea disciplinado —dijo Tamas—. Yo he trabajado con comandantes keseños. En Gurla. Mantienen a sus hombres a raya por medio del miedo. Eso hace que tengan un campamento limpio y bonito, pero cuando se enfrentan a otros ejércitos, no tienen resistencia. Se quiebran a la tercera descarga. —“No como mis hombres”, pensó. “No como las brigadas adranas”.
—Espero que tengas razón —dijo Hilanska.
Tamas observó a los centinelas keseños haciendo sus rondas a poco menos de un kilómetro de distancia; estaban perfectamente a tiro de los cañones de Hilanska, pero no valía la pena gastar la munición en ellos. El cuerpo principal del ejército acampaba unos tres kilómetros más allá; sus oficiales temían más a los magos de la pólvora de Tamas que a los cañones de Hilanska.
Tamas se aferró al borde de la muralla de piedra y abrió su tercer ojo. Sintió una oleada de mareo, y luego pudo ver con claridad el Otro Lado. El mundo adquirió un brillo color pastel. En la distancia se veían luces, que refulgían como los fuegos de una patrulla enemiga durante la noche: el fulgor de los Privilegiados y de los Guardianes de Kez. Tamas cerró el tercer ojo y se masajeó la sien.
—Aún lo estás considerando, ¿verdad? —preguntó Hilanska.
—¿Qué?
—Invadir.
—¿Invadir? —preguntó Tamas con tono burlón—. Tendría que estar loco para lanzar una ofensiva contra un ejército diez veces más grande que el nuestro.
—Tienes esa mirada, Tamas —dijo Hilanska—. Como un perro tirando de su cadena. Te conozco hace demasiado tiempo. Ya has dicho que tienes la intención de invadir Kez si se te presenta la oportunidad.
Tamas observó a esos centinelas. El ejército de Kez estaba tan alejado que sería casi imposible pillarlos desprevenidos. El terreno no ofrecía una buena cobertura para lanzar un ataque nocturno.
—Si pudiera llevar a la séptima y a la novena hasta allí manteniendo el factor sorpresa, podría atravesar el corazón de su ejército y estar de regreso en Budwiel antes de que supieran qué les había pasado —dijo Tamas en voz baja.
El corazón se le aceleró con solo pensar en eso. No debía subestimarse a los keseños. Tenían la ventaja numérica. Aún les quedaban algunos Privilegiados, incluso después de la batalla por el Pico del Sur.
Pero Tamas sabía de lo que eran capaces sus mejores brigadas. Conocía las estrategias de Kez y estaba al tanto de sus debilidades. Los soldados keseños eran reclutados de la inmensa población de campesinos. Sus oficiales eran nobles que habían comprado sus ascensos. No eran como sus hombres: patriotas, hombres de acero y de hierro.
—Algunos de mis muchachos estuvieron explorando un poco —dijo Hilanska.
—¿Ah, sí? —Tamas sofocó la irritación de ver interrumpidos sus pensamientos.
—¿Conoces las catacumbas de Budwiel?
Tamas asintió con un gruñido. Las catacumbas se extendían debajo del Pilar Oeste, una de las dos montañas que constituían las Puertas de Wasal. Eran una mezcla de cavernas naturales y artificiales, utilizadas para alojar a los muertos de Budwiel.
—Su acceso está prohibido para los soldados —dijo Tamas, sin poder evitar el tono de reproche.
—Ya lidiaré con mis muchachos, pero quizá quieras oír lo que tienen que decir antes de hacer que los azoten.
—A menos que hayan descubierto una red de espionaje keseña, dudo que sea relevante.
—Mejor aún —dijo Hilanska—. Encontraron un camino por donde enviar a tus hombres a Kez.
Tamas sintió que el corazón se le aceleraba ante la idea.
—Llévame con ellos.
Capítulo 3
Taniel miraba el techo, a solo unos treinta centímetros por encima de él, mientras contaba los vaivenes de su hamaca de cuerda y escuchaba la flauta gurla que llenaba la sala con sus suaves melodías.
Odiaba esa música. Parecía resonarle en los oídos, demasiado suave para poder oírla bien y, al mismo tiempo, tan fuerte que le hacía rechinar las muelas. Perdió la cuenta de los vaivenes de la hamaca cuando iba por los diez, y luego espiró. De sus labios brotó una voluta de humo cálido que dio contra el mortero deteriorado del techo. Observó el humo que escapaba de su nicho y ascendía en espiral hacia el medio del fumadero de mala.
Había unos doce nichos de esos en la sala. Dos estaban ocupados. En los dos días que Taniel llevaba allí, aún no había visto a los ocupantes comer, levantarse para ir a mear o hacer cualquier otra cosa más que aspirar de las pipas de tubo largo que se usaban para fumar mala o hacerle un gesto al dueño del fumadero para que les volviera a llenar la pipa.
Se inclinó hacia un lado y extendió la mano para buscar más mala para su propia pipa. En la mesa que estaba junto a su hamaca había un plato con algunos restos de mala oscura, una bolsa vacía y una pistola. No recordaba de dónde provenía la pistola.
Taniel juntó los pedacitos de mala y formó una bola pequeña y pegajosa, y la metió en el extremo de su pipa. Se encendió de inmediato. Taniel dio una calada larga.
—¿Quieres más?
El dueño del fumadero se acercó a la hamaca de Taniel. Era gurlo; tenía la piel marrón, pero no tan oscura como la de un deliví, con un tono más claro debajo de los ojos y en las palmas. Era alto, como la mayoría de los gurlos, y muy delgado, con la espalda encorvada a causa de tantos años de inclinarse hacia los nichos de su fumadero de mala para limpiarlos o para encender la pipa de algún adicto. Su nombre era Kin.
Taniel extendió la mano hacia su bolsa y movió los dedos por el interior, pero recordó que estaba vacía.
—No tengo dinero —dijo, y su propia voz le sonó entrecortada.
¿Cuánto tiempo había pasado allí? Después de pensarlo un momento, llegó a la conclusión de que hacía dos semanas. Pero lo más importante: ¿cómo había llegado allí?
No se refería al fumadero, sino a Adopest. Taniel recordaba la lucha en el Palacio de Kresimir, en la que Ka-poel había destruido a la Camarilla de Kez, y recordaba haber apretado el gatillo de su rifle y ver que la bala impactaba contra el ojo de Kresimir.
Después de eso, todo fue oscuridad, hasta que despertó empapado de sudor con Ka-poel sentada sobre él con sangre fresca en las manos. Recordaba los cuerpos en el vestíbulo del hotel; los soldados de su padre, con una insignia desconocida en las chaquetas. Él había abandonado el hotel y había llegado allí con la esperanza de olvidar.
Si aún recordaba todo eso, estaba claro que la mala no estaba haciendo su trabajo.
—Chaqueta de Ejército —dijo Kin, tocándole la solapa—. Los botones.
Taniel miró la chaqueta que llevaba puesta. Era del ejército adrano: azul oscuro con trenzados y botones plateados. La había tomado del hotel. No era la suya, era demasiado grande. En la solapa tenía una insignia de mago de la pólvora; un barril de pólvora de plata. Quizá sí era suya. ¿Había perdido peso?
Hacía dos días, la chaqueta había estado limpia. Eso sí lo recordaba. En ese momento estaba manchada con baba, trozos de comida y pequeñas quemaduras de las brasas de mala. ¿Cuándo diablos había comido?
Taniel extrajo el cuchillo de su cinturón y tomó uno de los botones entre los dedos. Se detuvo. La hija de Kin entró en la habitación. Llevaba un vestido blanco deslucido que estaba limpio a pesar de la sordidez del fumadero. Debía de tener algunos años más que Taniel, pero no tenía ningún niño aferrándosele a la falda.
—¿Te gusta mi hija? —preguntó Kin—. Danzará para ti. ¡Dos botones! —Levantó dos dedos para subrayarlo—. Más bonita que la bruja de Fatrasta.
La esposa de Kin, que estaba sentada en un rincón tocando la flauta gurla, detuvo la música el tiempo suficiente para decirle algo. Intercambiaron algunas palabras en gurlo, y luego Kin se volvió hacia Taniel.
—¡Dos botones! —reiteró.
Taniel cortó uno de los botones y lo colocó en la mano de Kin. Conque danzar, ¿eh? Taniel se preguntó si Kin tenía un manejo suficiente de los eufemismos adranos o si ella realmente se limitaría a danzar.
—Quizá más tarde —dijo Taniel reacomodándose en la hamaca con una bola de mala fresca del tamaño del puño de un niño—. Ka-poel no es una bruja. Ella es... —Hizo una pausa, buscando la manera de describírsela a un gurlo. Sus pensamientos se movían despacio, ralentizados por la mala—. Está bien —concedió—, es una bruja.
Taniel llenó su pipa de mala. La hija de Kin lo estaba observando. Él le devolvió la mirada con los párpados medio caídos. Era bonita, en algunos aspectos. Demasiado alta para Taniel, y demasiado flaca; como la mayoría de los gurlos. Se quedó allí con la ropa para lavar en equilibrio sobre la cadera, hasta que su padre la echó de allí.
¿Cuánto hacía que no estaba con una mujer?
¿Una mujer? Se rio, y le brotó humo de la nariz. La risa terminó convirtiéndose en tos y no recibió más que una mirada de curiosidad por parte de Kin. No, no una mujer. La mujer. Vlora. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Dos años y medio? ¿Tres?
Se volvió a incorporar y revisó su bolsillo en busca de una carga de pólvora, preguntándose donde estaría Vlora en ese momento. Probablemente aún con Tamas y con el resto de la camarilla de la pólvora.
Tamas seguramente querría que Taniel regresara al frente.
Al diablo con eso. Que Tamas fuera a Adopest a buscar a Taniel. En el último lugar que se le ocurriría buscar sería un fumadero de mala.
No había ni una carga de pólvora en el bolsillo de Taniel. Ka-poel lo había dejado limpio. No había consumido ni un grano de pólvora después de que ella lo despertara de aquel condenado coma. Ni siquiera su pistola estaba cargada. Podría salir y conseguir un poco. Encontrar un cuartel, mostrar su prendedor de mago de la pólvora.
La sola idea de levantarse de la hamaca hizo que la cabeza le diese vueltas.
Ka-poel bajó los escalones del fumadero justo cuando Taniel comenzaba a quedarse dormido. Él mantuvo los ojos casi cerrados mientras le salía humo por entre los labios. Ella se detuvo y lo observó.
Era baja, con rasgos diminutos. Tenía la piel blanca, con pecas cenicientas, y su cabello rojo no tenía más de dos o tres centímetros de largo. A él no le gustaba tan corto, la hacía parecerse a un muchacho. “No hay forma de confundirla con un muchacho”, pensó Taniel mientras ella se quitaba su abrigo largo negro. Debajo llevaba una camisa blanca sin mangas, sacada de quién sabe dónde, y pantalones negros ajustados.
Ka-poel le tocó el hombro. Él la ignoró. Que pensara que estaba dormido, o demasiado ido por la mala para notar que ella estaba allí. Sería mejor.
Se acercó él y le apretó la nariz con una mano mientras le tapaba la boca con la otra.
Él se levantó sobresaltado e inspiró cuando ella lo soltó.
—¿Qué diablos haces, Pole? ¿Intentas matarme?
Ella sonrió, y no fue la primera vez que, bajo la influencia de la mala, él miró esos ojos verdes cristalinos con pensamientos poco apropiados. Los ahuyentó. Ella era su protegida. Él era su protector. ¿O era al revés? Ella se había encargado de proporcionar protección en el Pico del Sur.
Taniel volvió a acomodarse en la hamaca.
—¿Qué quieres?
Ella sostuvo en alto un grueso fajo de papeles encuadernados en cuero. Un cuaderno de bocetos. Como reemplazo del que había perdido en el Pico del Sur. Eso le provocó remordimientos de conciencia. Bocetos de ocho años de su vida. Personas a las que había conocido; muchas de ellas, muertas hacía mucho. Algunos amigos, algunos enemigos. Perder ese cuaderno de bocetos le dolió casi tanto como perder su rifle Hrusch auténtico.
Casi tanto como...
Se metió el tubo de su pipa de mala entre los dientes y aspiró con fuerza. El humo le quemó la garganta y los pulmones, se le escurrió por el cuerpo y le embotó los recuerdos. Taniel se estremeció.
Cuando alargó la mano para coger el cuaderno, vio que le temblaba. La retiró rápidamente.
Ka-poel entrecerró los ojos. Le colocó el cuaderno sobre el estómago, y luego un paquete carboncillos. Eran mejores útiles para dibujar que lo que había usado en Fatrasta. Ella los señaló y luego lo imitó a él dibujando.
Taniel cerró la mano derecha con fuerza. No quería que ella lo viera temblar.
—Yo..., ahora no, Pole.
Ella volvió a señalar, con más insistencia.
Taniel aspiró más mala y cerró los ojos. Sintió que unas lágrimas le caían por las mejillas.
Luego notó que ella cogía el cuaderno y los lápices. Oyó que la mesa se movía. Esperó un reproche. Un golpe. Algo. Cuando volvió a abrir los ojos, llegó a ver los pies descalzos de ella desapareciendo por las escaleras del fumadero. Volvió a aspirar mala y se limpió las lágrimas del rostro.
La sala comenzó a desdibujarse por la influencia de la mala junto con sus recuerdos; todas las personas a las que había matado, todos los amigos a quienes había visto morir. El dios que él había visto con sus propios ojos y que luego había eliminado con una bala hechizada. No quería recordar nada de eso.
Solo unos días más en el fumadero y luego estaría bien. Sería el mismo de antes. Se presentaría ante Tamas y volvería a hacer lo que mejor se le daba: matar keseños.
Tamas se encontraba a unos cuatrocientos metros debajo de mil toneladas de roca unas pocas horas después de haber dejado atrás las murallas de Budwiel. Su antorcha vacilaba en la oscuridad y arrojaba luces y sombras por las filas y más filas de los nichos tallados en las paredes de las cavernas. Del techo colgaban cientos de calaveras en un morboso tributo a los muertos, y él se preguntó si así se vería el camino hacia la otra vida.
Se imaginó que habría más fuego.
Luchó contra su claustrofobia inicial recordándose que esas catacumbas habían sido utilizadas durante miles de años. Difícilmente iban a derrumbarse en ese momento.
El tamaño del pasadizo lo sorprendió. Por momentos, las salas tenían el ancho suficiente para albergar a cientos de hombres. En sus puntos más estrechos, podría pasar hasta un carruaje sin llegar a rozar los laterales.
Los dos artilleros que Hilanska había mencionado caminaban adelante. Llevaban sus propias antorchas y hablaban entusiasmados, sus voces resonaban a medida que pasaban por las distintas recámaras. Junto a Tamas, su guardaespaldas Olem le seguía el ritmo con una mano sobre la pistola y una mirada de sospecha clavada en los dos soldados. En la retaguardia iban dos de los mejores magos de la pólvora de Tamas: Vlora y Andriya.
—Estas cavernas fueron ensanchadas con herramientas —dijo Olem pasando los dedos por las paredes de piedra—. Pero mirad el techo. —Señaló hacia arriba—. No hay marcas de herramientas.
—Fueron hechas por el agua —dijo Tamas—. Probablemente, miles de años atrás. —Paseó la mirada por el techo y luego la llevó al suelo. El camino descendía en una suave pendiente, interrumpida de vez en cuando por algunos escalones desgastados por el paso de miles de peregrinos, familias y sacerdotes. A pesar de aquellas señales de uso, las catacumbas estaban completamente desprovistas de seres vivos; los sacerdotes habían suspendido los entierros durante el asedio, preocupados porque el fuego de artillería hiciera derrumbarse algunas de las cuevas.
De niño, Tamas había jugado en cavernas como aquella todos los veranos, cuando su padre, un boticario, investigaba las montañas en busca de flores, setas y hongos poco comunes. Algunos sistemas de cavernas se metían en el corazón de la montaña hasta profundidades increíbles. Otros terminaban abruptamente, justo cuando las cosas parecían comenzar a ponerse interesantes.
El pasadizo se abrió en una caverna ancha. La luz de las antorchas ya no danzaba en el techo y en las paredes lejanas, sino que desaparecía en la oscuridad que tenían encima. Estaban en la orilla de un espejo de agua estancada más negro que una noche sin luna. Sus voces hacían eco en aquel espacio vacío enorme.
Tamas se detuvo junto a los artilleros. Abrió una carga de pólvora con los dedos y se la esparció sobre la lengua. El trance lo atravesó y le causó mareo y claridad al mismo tiempo. El dolor de la pierna desapareció y los pequeños haces de luz generados por las antorchas de pronto fueron más que suficientes para que él pudiera examinar la caverna en su totalidad.
Contra las paredes había apoyados sarcófagos de piedra, apilados unos sobre otros casi de cualquier modo, y las pilas llegaban a tener unos diez u once metros de altura. El sonido de un goteo resonaba por toda la cueva: la fuente de aquel lago subterráneo. Tamas no llegaba a ver salida alguna, excepto aquella por donde habían entrado.
—¿Señor? —dijo uno de los artilleros. Se llamaba Ludik, y sostenía su antorcha sobre el agua, tratando de calcular la profundidad.
—Estamos a cientos de metros debajo del Pilar Oeste —dijo Tamas—. Y no estamos más cerca de Kez. No me gusta que me lleven a lugares extraños.
El amartillado de la pistola de Olem perturbó el silencio de la cueva. Detrás de Tamas, Vlora y Andriya tenían sus rifles listos.
Ludik intercambió una mirada nerviosa con su camarada y tragó saliva.
—Parece que el sistema de cavernas se termina —dijo Ludik señalando con su antorcha sobre el agua—. Pero no es así. Continúa, y va derecho hacia Kez.
—¿Cómo lo sabes? —preguntó Tamas.
Ludik dudó, esperando un reproche.
—Porque lo recorrimos hasta el final, señor.
—Muéstramelo.
Pasaron por detrás de un par de sarcófagos del otro lado del lago y por debajo de un saliente que resultó ser más profundo de lo que parecía. Un momento después, Tamas estaba de pie al otro lado. La caverna volvía a abrirse y los llevaba a la oscuridad.
Tamas se volvió hacia su guardaespaldas, que estaba junto a él.
—Trata de no dispararle a nadie, a menos que yo lo diga.
Olem se pasó una mano por la barba, cuidadosamente recortada, con la vista fija en los artilleros.
—Por supuesto, señor. —Su mano no se separó de la culata de su pistola. Por aquellos días, Olem no era un sujeto dado a mostrar confianza.
Una hora después, Tamas salió de la caverna, trepó por entre la maleza y el pedregal y salió a la luz del día. El sol ya había pasado sobre las montañas que había hacia el este; el valle estaba en sombras.
—Todo en orden, señor —dijo Olem mientras lo ayudaba a ponerse de pie.
Tamas revisó su pistola, luego se esparció distraídamente el contenido de otra carga de pólvora sobre la lengua. Estaban en un valle profundo en la pendiente sur de las montañas Adranas. Según su estimación, estaban a menos de tres kilómetros de Budwiel. Si eso era correcto, entonces, se encontraban flanqueando perfectamente al ejército keseño.
—El viejo lecho de un río, señor —dijo Vlora, avanzando entre las rocas—. Va hacia el oeste y después dobla hacia el sur. La base del valle está oculta detrás de un montículo. En este momento, no estamos a más de un kilómetro de los keseños, pero no hay señales de que hayan explorado este valle.
—¡Señor! —dijo una voz desde el interior de la cueva.
Tamas se volvió. Vlora, Olem y Andriya levantaron sus rifles y apuntaron hacia la oscuridad.
De allí salió un soldado adrano. En el hombro llevaba un galón con un cuerno de pólvora debajo. El sujeto era un soldado de primera, un miembro de la nueva compañía de los soldados de élite de Olem, los rifleros.
—Silencio, estúpido —susurró Olem—. ¿Quieres que nos oiga todo Kez?
El mensajero se limpió el sudor de la frente y parpadeó a causa del brillo de la luz.
—Mis disculpas, señor —le dijo a Tamas—. Me perdí en la montaña. El general Hilanska me envió a por vos un momento después de que se fueran.
—¿Qué sucede, hombre? —preguntó Tamas impaciente. Los mensajeros agitados nunca eran una buena señal. Nunca se apresuraban, a menos que se tratara de un asunto de lo más importante.
—Los keseños, señor —dijo el mensajero—. Nuestros espías informan que atacarán en masa pasado mañana. El general Hilanska os solicita que regreséis a la muralla inmediatamente.
Tamas pasó la vista por el valle profundo en el que se encontraban.
—¿Cuántos hombres pensáis que podríamos llegar a traer por aquí en dos días?
—Miles —dijo Vlora.
—Diez mil —dijo Olem.
—Un martillo de dos brigadas —dijo Tamas—. Y Budwiel será el yunque.
Vlora parecía tener sus dudas.
—Es un martillo pequeño, señor, comparado con la fuerza monstruosa que hay allí.
—Entonces tendremos que golpear fuerte y rápido. —Tamas observó el valle una vez más—. Regresemos. Haced que los ingenieros comiencen a ensanchar el túnel. Traed algunos hombres para que apuntalen este pedregal, para que no armemos un alboroto al pasar. Cuando los keseños ataquen, los destrozaremos contra las puertas de Budwiel.
Capítulo 4
Había pocas cosas más tediosas en el mundo, reflexionó Nila sentada en el suelo de la cocina mientras observaba las llamas retorcerse en la base de la enorme olla de hierro que colgaba sobre el fuego, que esperar que el agua hirviera.
La mayoría de las mansiones estarían en silencio a esa hora. Ella siempre había disfrutado la quietud; el aire nocturno inmóvil que la aislaba del caos que era la vida de los sirvientes cuando el amo y la ama se encontraban en el hogar y la casa rebosaba de actividad. Hubo un tiempo, no hacía más que unos pocos meses (aunque parecía que fueran años), en el que Nila no conocía otra vida más que hervir agua y lavar la ropa para la familia y el personal del duque Eldaminse.
Pero ahora lord Eldaminse estaba muerto, sus sirvientes dispersados y su hogar incendiado. Todo lo que Nila había conocido en la vida había desaparecido.
Allí, en la mansión que lord Vetas tenía en una calle lateral, en el centro de Adopest, el personal nunca dormía.
En algún lado de la enorme casa había un hombre gritando. Nila no llegaba a entender las palabras, pero las decía con rabia. Probablemente fuera Dourford, el Privilegiado. Él era uno de los tenientes de lord Vetas, y tenía un mal carácter como Nila nunca había visto. Tenía la costumbre de golpear a los cocineros. Todos los habitantes de la casa le temían, incluso los descomunales guardaespaldas que acompañaban a lord Vetas cuando salía a hacer algún recado.
Todos le temían a Dourford excepto Vetas, por supuesto.
Hasta donde Nila sabía, lord Vetas no le temía a nada.
—Jakob —le dijo Nila al niño de seis años sentado junto a ella en el suelo de la cocina—, alcánzame la lejía.
Jakob se puso de pie y se detuvo haciendo un gesto.
—¿Dónde está? —preguntó.
—Debajo del lavabo —respondió Nila—. En el bote de cristal.
Jakob hurgó entre los objetos que había debajo del lavabo hasta que encontró el bote. Lo cogió de la tapa y tiró.
—¡Cuidado! —dijo Nila. Se puso de pie y estuvo junto a él en un momento; lo cogió de los hombros justo cuando el bote se soltaba y él trastabilló hacia atrás. Colocó una mano debajo del bote—. Te tengo —dijo, y cogió el bote. No era muy pesado, pero Jakob nunca había sido un niño muy fuerte.
Desenroscó la tapa y, con una cuchara, sacó un poco de lejía para lavar la ropa.
—No —dijo cuando Jakob extendió una mano hacia el bote abierto—. No toques eso. Es muy venenoso. Te comerá esos deditos rosados. —Le cogió la mano y, jugando, hizo que le mordía los dedos—. ¡Como un perro furioso!
Jakob lanzó una risita y se escapó por la sala. Nila guardó la lejía en un estante alto. No deberían mantener ese tipo de productos al alcance de los niños. Incluso si Jakob era el único niño de la casa.
Nila se preguntó cómo sería su vida si aún estuviera en la mansión Eldaminse. Dos semanas antes, habría habido una fiesta por el sexto cumpleaños de Jakob. Al personal de la casa le habrían dado un estipendio y una tarde libre adicional. El duque Eldaminse probablemente habría vuelto a intentar propasarse una vez más (o dos, o tres) y lady Eldaminse habría considerado dejarla en la calle.
Nila extrañaba la quietud de las noches de lavandería en el hogar Eldaminse. No extrañaba las habladurías y los celos entre los sirvientes, o los manoseos de lord Eldaminse. Pero lo había cambiado todo por algo peor.
La mansión de lord Vetas.
Hubo un grito en algún lugar del sótano, donde lord Vetas tenía su... sala.
—Diablos —dijo Nila suavemente para sí, con la vista fija en las llamas de la cocina.
—Una dama no debe maldecir.
Nila sintió que la columna se le ponía rígida. La voz era silenciosa, tranquila. Como la superficie del océano: engañosamente plácida, a pesar de los tiburones que nadan debajo.
—Lord Vetas. —Ella se volvió y le hizo una reverencia al hombre que se encontraba en la puerta de la cocina.
Vetas era un rosveliano de piel amarillenta grisácea. Tenía la espalda recta, una mano metida en el bolsillo del chaleco y la otra sosteniendo su copa nocturna de vino tinto con una familiaridad informal. Si alguien lo viera en la calle, podría confundirlo con un empleado o comerciante bien vestido, con su camisa blanca, su chaleco azul oscuro y los pantalones negros que ella misma había planchado.
Nila sabía que suponer cualquier cosa sobre Vetas era un error fatal. Se trataba de un asesino. Ella había sentido sus manos en la garganta. Había mirado esos ojos, unos ojos que parecían verlo todo a la vez, y había visto el desapego con el que contemplaba a los seres vivos.
—No soy una dama, milord —dijo Nila.
Los ojos de Vetas la estudiaron con frialdad. Nila se sintió desnuda ante esa mirada. Se sintió como un trozo de carne en la mesa del carnicero. La asustaba.
Y la enfurecía. Se preguntó por un momento si lord Vetas se vería tan calmado y sosegado en su ataúd.
—¿Sabes para qué estás aquí? —preguntó Vetas.
—Para cuidar a Jakob. —Ella le lanzó una mirada al niño. Jakob miraba a Vetas con curiosidad.
—Así es. —De pronto, una sonrisa apareció en el rostro de Vetas, y su expresión adquirió una afabilidad que no le llegó a los ojos—. Ven aquí, muchacho —dijo Vetas arrodillándose—. No te preocupes, Jakob. No tengas miedo.
El entrenamiento de Jakob como hijo de noble no le dejó otra opción más que obedecer. Comenzó a caminar hacia Vetas mirando a Nila en busca de alguna indicación.
Nila sintió que se le enfriaba el pecho. Quería arrojarse entre ellos, tomar un hierro caliente del fuego y hacer retroceder a Vetas a golpes. La sonrisa falsa de su rostro le resultaba más terrorífica que su habitual mirada estoica.
—Adelante —dijo con una vocecita leve.
—Te he traído un dulce. —Vetas le entregó una golosina envuelta en papel coloreado.
—Jakob, no... —comenzó a decir Nila.
Vetas le clavó la mirada. No había amenaza en ella, ni emoción alguna. Solo frialdad.
—Puedes aceptarlo —dijo Nila—, pero deberías guardarlo para mañana, después del desayuno.
Vetas le dio el dulce a Jakob y le alborotó el cabello.
“¡No lo toques!”, gritó Nila por dentro. Se obligó a sonreírle a Vetas.
—¿Por qué está Jakob aquí, milord? —dijo Nila, dejando de lado su miedo.
Vetas se puso de pie.
—Eso no te concierne. ¿Sabes cómo comportarte como una dama, Nila? —preguntó él.
—Su... supongo. Solo soy una lavandera.
—Yo creo que eres más que eso —dijo Vetas—. Todos tienen la capacidad de ascender más allá de su posición. Tú sobreviviste a las barricadas realistas, luego te infiltraste en el cuartel del mariscal de campo Tamas con el objetivo de rescatar al joven Jakob. Y eres bonita. Nadie mira más allá de la belleza si está vestida correctamente.
Nila se preguntó cómo podía haber sabido Vetas lo de las barricadas realistas. Ella le había contado lo del cuartel de Tamas, pero... ¿qué quería decir exactamente con eso de la belleza?
—Podría darte otras tareas además de —hizo un gesto hacia Jakob y la ropa sucia— esta.
Jakob estaba demasiado ocupado intentando mordisquear su dulce tan discretamente como podía para notar el desdén de la voz de Vetas. Pero Nila no. Y le daba miedo lo que él querría decir con “otras tareas”.
—Milord. —Ella hizo otra reverencia y trató de que no se le notara el odio en el rostro.
Quizá pudiera matarlo mientras se bañaba. Como había leído en esas novelas de misterio que le había prestado el hijo del mayordomo en la casa de los Eldaminse.
—Mientras tanto —dijo Vetas. Salió al pasillo al que daba la cocina, manteniendo la puerta abierta con el pie—, traedla aquí —ordenó.
Alguien maldijo. Una mujer gritó de ira; era el alarido furioso de un gato salvaje. Hubo un forcejeo en el pasillo y dos de los guardaespaldas de Vetas arrastraron a una mujer hasta la cocina. Tenía unos cuarenta y tantos, y su cuerpo estaba hundido en lugares donde no debía por haber tenido demasiados niños; tenía la piel arrugada a fuerza de trabajar, pero no marcada por el sol. Tenía el cabello negro ondulado atado en un moño en la nuca, y sus ojeras delataban su falta de sueño.
La mujer se detuvo cuando vio a Nila y a Jakob.
—¿Dónde está mi hijo? —le preguntó a Vetas.
—En el sótano —dijo Vetas—, y no se le hará daño siempre y cuando tú cooperes.
—¡Mentiroso!
En los labios de Vetas apareció una sonrisa arrogante.
—Nila, Jakob. Esta es Faye. No se encuentra bien, por lo que debe ser observada en todo momento, o quizá se lastime a sí misma. Ella compartirá tu habitación, Jakob. ¿Podrás ayudarme a cuidarla, mi muchacho? —Jakob asintió solemnemente con la cabeza—. Buen chico.
—Te mataré —le dijo Faye a Vetas.
Vetas se acercó a Faye y le susurró algo al oído. Ella se puso rígida y su rostro perdió todo color.
—Ahora bien —dijo Vetas—, Faye se hará cargo de todas tus responsabilidades, Nila. Ella lavará la ropa y ayudará con Jakob.
Nila intercambió una mirada con la mujer. Sintió un nudo de miedo en el estómago, que reflejaba el que Faye tenía en el rostro.
—¿Y yo? —Nila sabía lo que haría Vetas con alguien que no tenía una tarea asignada. Aún recordaba a la niñera muerta de Jakob, la que se había negado a seguirle el juego a Vetas.
De pronto, Vetas cruzó la sala. Tomó a Nila del mentón, le giró el rostro hacia un lado y luego hacia el otro. Le metió el pulgar en la boca por la fuerza y ella tuvo que resistirse a mordérselo mientras él le examinaba los dientes. De pronto, él se alejó y se limpió las manos con una toalla de cocina, como si acabara de manipular un animal.
—Tus manos tienen muy poco desgaste de lavar la ropa. Llamativamente poco, para ser sincero. Por la mañana te daré una crema y te la aplicarás cada hora. Esas manos parecerán tan suaves como las de una noble en muy poco tiempo. —Le dio una palmada en la mejilla.
Nila resistió el impulso de escupirle en un ojo.
Vetas se inclinó hacia delante y habló en voz baja para que Jakob no pudiera oírlo.
—Esta mujer —dijo señalando a Faye— es tu responsabilidad, Nila. Si hace algo que me desagrade, tú sufrirás por ello. Jakob sufrirá por ello. Y, créeme, sé cómo hacer sufrir a la gente. —Vetas se alejó lanzándole una sonrisa a Jakob. En voz más alta dijo—: Creo que necesitas ropa nueva, Jakob. ¿Te gustaría que fuéramos de compras?
—Muchísimo, señor —dijo Jakob.
—Mañana iremos. También compraremos algunos juguetes.
Vetas miró a Nila, y sus ojos cargaban con una advertencia silenciosa. Luego abandonó la sala con sus guardaespaldas.
Faye se acomodó el vestido y tomó una bocanada de aire. Pasó la vista por toda la sala. Una mezcla de emociones le fue pasando por el rostro: furia, pánico y miedo. Por un momento, Nila pensó que la mujer tomaría una sartén y la atacaría.
Nila se preguntó quién era. ¿Por qué estaba allí? Obviamente, se trataba de otra prisionera. Otro peón en los planes de Vetas. ¿Podría Nila confiar en ella?
—Soy Nila —le dijo—. Y este es Jakob.
Faye posó la vista sobre Nila y asintió con la cabeza con un gesto de ira.
—Soy Faye. Y voy a matar a ese desgraciado.
Capítulo 5
Adamat se escabulló por la puerta lateral de uno de los ruinosos edificios de la zona de muelles de Adopest. Avanzó por los corredores, pasando de largo secretarios y contables, y mirando siempre hacia delante. Según su experiencia, nadie cuestionaba a un hombre que sabía donde iba.
Adamat sabía que lord Vetas lo estaba buscando.
No era difícil suponerlo. Vetas aún tenía a Faye. Aún tenía ventaja sobre él, y sin duda quería a Adamat muerto o bajo su control.
Así que Adamat mantenía un perfil bajo. Los soldados del mariscal Tamas estaban protegiendo a su familia; parte del acuerdo al que Adamat había llegado con el mariscal de campo para salvar su propio cuello de la guillotina. A partir de entonces, Adamat debería trabajar desde las sombras, encontrar a lord Vetas y descubrir sus planes, y liberar a Faye antes de que pudieran hacerle más daño. Si es que aún estaba con vida.
Él no podría hacerlo solo.
La sede central de los Nobles Guerreros del Trabajo era un edificio horrible de ladrillos, desproporcionadamente bajo, ubicado no muy lejos de los muelles. No parecía gran cosa, pero albergaba las oficinas del sindicato más grande de los Nueve. Cada subdivisión de los Guerreros pasaba por ese centro: banqueros, metalúrgicos, mineros, pasteleros y molineros, entre otros.
Pero Adamat solo necesitaba hablar con un hombre y no quería llamar la atención al entrar. Avanzó por un corredor de techo bajo del segundo piso y se detuvo en la puerta de una oficina. Se oían voces dentro.
—No me importa lo que pienses de la idea —dijo la voz de Ricard Tumblar, el líder de todo el sindicato—. Lo encontraré y lo persuadiré. Es el mejor hombre para ese trabajo.
—¿Un hombre? —respondió una voz de mujer—. ¿No crees que una mujer pueda hacerlo?
—No me vengas con eso, Cheris —dijo Ricard—. Fue una forma de hablar. No hagas que esto sea una cuestión de hombres o mujeres. No te agrada la idea porque se trata de un soldado.
—Y tú sabes muy bien por qué.
Adamat no pudo oír la respuesta de Ricard porque las tablas del suelo crujieron detrás de él. Se volvió, había una mujer allí.
Parecía tener unos treinta y tantos años, y llevaba el pelo rubio y lacio recogido en una coleta. Llevaba un uniforme con pantalones holgados y una camisa blanca con chorreras, de la clase que podría usar un sirviente. Tenía las manos cruzadas detrás de la espalda.
Una secretaria. Lo último que Adamat necesitaba.
—¿Puedo ayudaros, señor? —dijo ella. Su tono era brusco, y tenía los ojos clavados en el rostro de Adamat.
—¡Ay, no! —dijo Adamat—. Esto debe parecer algo terrible. No era mi intención escuchar a escondidas, solo necesitaba hablar con Ricard.
Ella no pareció creerle en absoluto.
—El secretario debería haberle hecho aguardar en la sala de espera.
—Entré por una puerta lateral —admitió Adamat. ¿Entonces ella no era la secretaria?
La mujer respondió:
—Venid conmigo al vestíbulo y os daremos una cita. El señor Tumblar está muy ocupado.
Adamat hizo una media reverencia.
—Preferiría no tener que programar una cita. Solo necesito hablar con Ricard. Es un asunto muy urgente.
—Señor, por favor.
—Solo necesito hablar con Ricard.
Ella bajó un poco la voz, lo que le dio de inmediato un tono más amenazador.
—Si no venís conmigo, os entregaré a la policía por allanamiento.
—¡Un momento! —Adamat alzó la voz. Lo último que quería era causar un altercado, pero necesitaba desesperadamente llamar la atención de Ricard.
—¡Fell! —dijo la voz de Ricard desde el interior de la oficina—. ¡Fell! ¡Maldición, Fell! ¡¿Qué es ese escándalo?!
Fell entrecerró los ojos.
—¿Cuál es vuestro nombre? —preguntó con firmeza.
—Soy el inspector Adamat.
La actitud de Fell cambió de inmediato. La mirada severa que no admitía discusiones desapareció. Ella dejó escapar un suspiro suave.
—¿Por qué no me lo habéis dicho antes? Ricard nos ha hecho buscaros por toda la ciudad. —Pasó por delante de Adamat y abrió la puerta—. Es el inspector Adamat, señor; vino a veros.
—Bueno, no lo dejes en el corredor. ¡Hazlo pasar!
La sala estaba atestada de cosas, pero limpia... por primera vez. Había estanterías a lo largo de cada pared y un escritorio de madera dura ubicado en el centro del lugar. Ricard estaba sentado detrás de su escritorio, frente a una mujer que parecía tener unos cincuenta años. Adamat se dio cuenta de inmediato de que era una mujer acaudalada. Sus anillos eran de oro, engastados con gemas preciosas, y su vestido era de la más fina muselina. Se abanicaba el rostro con un fino pañuelo de encaje y apartó intencionadamente la mirada de Adamat.
—Tendrás que disculparme, Cheris —dijo Ricard—. Esto es muy importante.