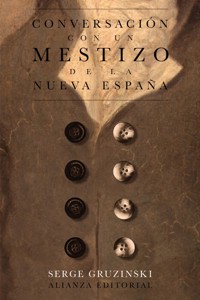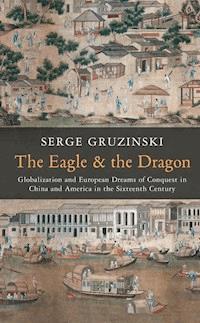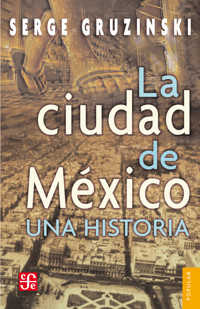
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Para ordenar la historia de la gran megalópolis en que se ha convertido la ciudad de México, el autor ha elegido el camino inverso al que tradicionalmente adopta el historiador: en lugar de partir de los orígenes, empieza su recorrido en la moderna ciudad del siglo XX para retroceder en el tiempo hasta llegar a la gran Tenochtitlán y regresar después a la actual metrópoli posmoderna. El autor nos descubre la ciudad a través de su arquitectura, sus fiestas, su música, su cine y demás manifestaciones culturales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 735
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
La ciudad de México:una historia
Serge Gruzinski
Traducción de Paula López Caballero
Primera edición en francés, 1996 Primera edición en español, 2004
Primera reimpresión, 2007
Primera edición electrónica, 2012
Título original: Histoire de México de Serge Gruzinski World copyright © Librairie Arthème Fayard, 1996
D. R. © 2004, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0895-6 (ePub)ISBN 978-968-16-7284-3 (impreso)
Hecho en México - Made in Mexico
Para Pedro Pérez in memoriam
Nota al lector
Es difícil establecer una bibliografía satisfactoria de la ciudad de México. El lector recordará que la redacción de este texto se terminó en 1995 y que estaba destinado a un público francés, poco familiarizado con la historia mexicana. En 1995 pocos títulos estaban disponibles en francés a excepción de los trabajos de Jacques Soustelle, Michel Graulich y Christian Duverger para la época prehispánica; los de Solange Alberro, François-Xavier Guerra, Annick Lempérière para la época colonial y moderna; los de Claude Fell, Jerôme Monnet y Claude Bataillon para la ciudad contemporánea.
Los archivos de la ciudad de México y los de Indias en Sevilla (AGI) conservan muchísimos documentos sobre la historia de la ciudad desde el Renacimiento: las crónicas de viajes (siglos XVI-XX) constituyen otra serie considerable a la cual conviene agregar, desde la conquista española, la mayor parte de las obras notables de la literatura colonial, independiente y contemporánea, abanico que se abre con Hernán Cortés y se cierra con las últimas novelas publicadas en nuestros días. Señalemos en el dominio historiográfico los trabajos pioneros del equipo de Alejandra Moreno Toscano (INAH) para la época colonial y las importantes aportaciones de los investigadores del Instituto Mora para las épocas posteriores. Para el lector particularmente curioso del siglo XIX existen buenas referencias bibliográficas comentadas en Gortari Rabiela (1988ª).
Pero hay otras fuentes además de los testimonios escritos: la arqueología, el arte, el teatro, la música, la pintura, el cine y la televisión ofrecen miradas indispensables sobre la evolución de la ciudad.
Prólogo
Tal vez haya mil maneras de escribir la historia de la ciudad de México desde sus orígenes hasta nuestros días. En todo caso, pocos se han arriesgado y menos aún pueden pretender haber salido adelante de manera honorable. Sin duda, las razones para interesarse en la capital de México abundan. Su misterioso origen precolombino, su pasado “azteca”, la conquista española entre Dios y el diablo, su gigantismo de fin de siglo o aun su obstinación, cualquiera que sea la época, por querer figurar entre las megalópolis del globo: hacia 1520 la ciudad azteca era la más poblada del mundo; la aglomeración de hoy rebasa o le pisa los talones a Nueva York o Tokio, encabezando el pelotón. La lista de preguntas podría extenderse al infinito delineando los recuerdos prestigiosos y los récords infames —la contaminación atmosférica, las ciudades perdidas—. Precursor del enfoque apocalíptico, Julio Verne no pudo evitar esta observación en Un drama en México: “¿No sabe usted que todos los años se cometen mil asesinatos en México y que estos parajes no son seguros?”[1] Invirtamos la visión y tenemos, al término del primer siglo de dominación española, el elogio ditirámbico del cronista Suárez de Peralta: “Primero que se halle otro México […] nos veremos los pasados y los presentes juntos, en cuerpo y ánima, delante el Señor del mundo, aquel día universal donde será el juicio final”.[2]
Si se quiere encerrar a la ciudad de México dentro de las páginas de un libro, los poetas son sin duda tan indispensables como los historiadores y los sociólogos:
Hablo de la ciudad,
novedad de hoy y ruina de pasado mañana
enterrada y resucitada cada día,
convidada en calles, plazas, autobuses, taxis, cines,
teatros, bares, hoteles, palomares, catacumbas,
la ciudad enorme que cabe en un cuarto de tres
metros cuadrados, inacabable como una galaxia,
la ciudad que nos sueña a todos y que todos
hacemos y deshacemos y rehacemos mientras la soñamos...[3]
“La ciudad enorme que cabe en un cuarto...” Los versos de Octavio Paz sugieren abordar lo infinitamente complejo partiendo de cosas sencillas. Puede ser, puesto que es un lugar de fácil acceso para el mexicano con prisa o para el europeo de paso, el Sanborn’s de los Azulejos.
En pleno centro de la ciudad, cuando el sol de mediodía calienta al máximo el olor a gasolina y el polvo de la avenida Juárez, la gran sala del Sanborn’s de los Azulejos rebosa de clientes. Los rayos de una luz tibia bordada de resplandores dorados recortan la penumbra del restaurante. Las columnas de piedra cincelada enmarcan un gran patio barroco adornado con una fuente invadida de plantas. Filas de clientes esperan pacientemente a que se desocupe una mesa.
Instalado en un palacio de la época española, decorado en el siglo XIX con frescos de colores deslavados, el Sanborn’s de los Azulejos puede preciarse de haber recibido el siglo: los burgueses de la belle époque y los europeos de paso, Emiliano Zapata y la Revolución mexicana, Diego Rivera y Frida Kahlo, María Callas, los pioneros de la beat generation y los estudiantes de octubre del 68.
Actualmente, el oasis refresca a los turistas agotados, a los empleados de las tiendas, a los burócratas en sus trajes apretados, a los músicos de la ópera y a los ciudadanos nostálgicos de la época en la que su ciudad tenía, todavía, un centro.
Si se evita el insípido café americano podemos pedirle a la mesera vestida de china poblana un agua de melón o de guayaba, a menos que se prefiera una Bohemia, cerveza clara servida en un tarro de vidrio con el cristal coronado por una fina capa de hielo. Un poco de alcohol —el tequila no se sirve más que en el bar— y la luz, los olores, las caras, los muros pintados de jardines fantásticos tejen historias sin fin en las que se atropellan el pasado de los archivos, los recuerdos íntimos y las heridas del olvido.
La Historia exige dar una apariencia de orden al caos de nuestras memorias y de nuestras posturas. El género tiene sus mañas y sus convenciones pero nos deja elegir el recorrido. En lugar de partir de los orígenes para perderse en el porvenir, empezaremos, pues, por remontar uno a uno los grados del tiempo. A ello responden sabias razones cuya explicación corre el riesgo de aburrir al lector, pero también la preocupación por acrecentar el placer que nos produce descubrir:
la ciudad que nos sueña a todos y que todos
hacemos y deshacemos y rehacemos mientras la soñamos...
[Notas]
[1]Julio Verne, Un drama en México, prólogo de Carlos Monsiváis, México, Hexágono, 1986, p. 73.
[2]Suárez de Peralta (1949), p. 89.
[3]Publicados en 1987 en la recopilación Árbol adentro, Barcelona, Seix Barral.
Primera Parte
Venecia del Nuevo Mundo
I. Obsesión por la modernidad
En busca de indios, de ruinas aztecas y de playas tropicales, el visitante europeo, así como el turista que viene de Estados Unidos o de Japón, se tropieza con una realidad inesperada. Éste descubre con estupefacción una ciudad contemporánea, animada por un dinamismo a la medida de sus veinte millones de habitantes. Las estrellas de rock de este fin de siglo, Sting, Madonna, Pet Shop Boys, se han acostumbrado a llenar el gigantesco Auditorio Nacional, rejuvenecido de arriba abajo para recibir los grandes rituales colectivos de la posmodernidad. El éxito del grupo español Mecano corona siglos de influencia musical hispana, pero ¿habrá alguien, dentro de esas multitudes nacidas a mediados de los años setenta, que se lo imagine o que se lo pregunte? En este planeta, donde el cine no se halla muy bien, la producción mexicana continúa ofreciendo, año tras año, creaciones originales: Principio y fin de Arturo Ripstein en 1993, Como agua para chocolate de Alfonso Arau o Danzón de María Novaro (1991), sin olvidar las películas de Jaime Humberto Hermosillo, de Paul Leduc y de algunos otros que filmaron durante los años ochenta. Pero, ¿se sabe realmente del otro lado del océano que en la ciudad de México el cine es una industria venerable, con un prestigioso pasado?
Ayer en la ciudad de México
En el transcurso de los últimos treinta años han surgido museos, salas de concierto, cines de arte y experimentales, teatros. Cerca de las grandes avenidas Reforma e Insurgentes, el Polyforum Siqueiros con sus frescos ciclópeos, los museos del bosque de Chapultepec —entre ellos el célebre Museo Nacional de Antropología e Historia— y el Centro Cultural Universitario llaman la atención por la sobriedad de su concepción y la audacia de un modernismo que sabe resistir al tiempo. Los nombres de Luis Barragán y de Pedro Ramírez Vázquez resumen la considerable aportación de la arquitectura mexicana al arte contemporáneo. Una pléyade de obras dan testimonio de la capacidad financiera, de la ambición y, frecuentemente, de la búsqueda estilística propia de la ciudad de México. He aquí algunos ejemplos al azar: El Colegio de México, búnker de sabiduría plantado al pie del Ajusco, la nueva Cámara de Diputados en el barrio de San Lázaro —en los confines del viejo centro— o aun la cúpula neobarroca de la Bolsa de Valores, sobre la avenida Reforma. Todos esos edificios marcan las distintas etapas de un frenesí constructor, a tono con el crecimiento continuo de la aglomeración. Durante este periodo, el desarrollo de la ciudad rebasa la razón: la ciudad de México es “la ciudad que nos sueña a todos y que todos hacemos y deshacemos y rehacemos mientras la soñamos… y se convierte... en un manantial hecho de muchos ojos y cada ojo refleja el mismo paisaje detenido...” (Octavio Paz).
Dentro de este decorado en perpetua transformación, las modas y las corrientes confluyen a un ritmo que se acelera desde fines de los años sesenta. La retrospectiva de cine internacional que se organiza cada año bajo el nombre de Muestra, los espectáculos del Festival Cervantino —importados del mundo entero mientras el maná petrolero lo permitió (1979-1981)—, las grandes exposiciones de pintura han atraído a miles de espectadores hacia las obras de arte antiguo y contemporáneo. A fines de los años setenta, en tan sólo unos días el Bolshoi sucedía a la Orquesta Filarmónica de Nueva York, el pianista Alexis Weissenberg a Zubin Mehta, la Comédie Française a los ballets del siglo XX. Todos corríamos al cine Roble para descubrir las producciones cinematográficas del extranjero, en una de esas salas inmensas por las que París ya había perdido el gusto. ¡Qué sorpresa estar a algunos asientos de la actriz María Félix!, dividido entre la fascinación que ejercen los grandes astros apagados y la pantalla gigante en donde centelleaba la fabulosa Siberia del japonés Akira Kurosawa.
Algunas claves para entender esa efervescencia: hasta el día de hoy, la vida cultural de la ciudad de México ha permanecido esencialmente en manos del Estado. En ese sentido, la capital mexicana es una ciudad latina, casi francesa, de ninguna manera anglosajona. El Estado es quien construye la mayoría de los museos; las dependencias de sus ministerios mantienen el patrimonio nacional y sostienen la vida artística. El Seguro Social (IMSS) posee teatros famosos; es el caso, igualmente, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto Nacional de Bellas Artes tiene vara alta en la música clásica y contemporánea, en la ópera, en las exposiciones de pintura y de escultura. El Instituto Nacional de Antropología e Historia administra el patrimonio histórico, los museos, los monumentos prehispánicos y coloniales, orgullo de la ciudad. Estudios cinematográficos y salas de espectáculos han pertenecido durante mucho tiempo al Estado. Si a ello agregamos que es el Estado quien suministra el papel a los periódicos y a las revistas, adivinamos la fuerza de su dominio sobre la prensa escrita.
La misma presencia —aunque más discreta— se encuentra en los medios de comunicación contemporáneos. El Estado posee un canal de televisión que haría palidecer a Arte,[1] mientras que el Instituto Politécnico Nacional difunde programas educativos y culturales desde el Canal 11. Junto a ellos, Radio Educación y Radio Universidad son radiodifusoras públicas de calidad. La editorial Fondo de Cultura Económica —también del Estado— resplandece sobre todo el continente americano. A finales de los años setenta, las editoriales universitarias, en particular las de la UNAM, publicaban más de un libro por día y los distribuían en sus librerías. Durante esa década, muchos intelectuales chilenos y argentinos encontraron refugio en los medios universitarios y artísticos de la capital, la cual aprovechó esa afluencia tonificadora.
El mecenazgo privado —infinitamente más generoso que en Francia— está lejos de ser desdeñable. Hoy, las fundaciones ligadas a Televisa, Banamex, Condumex o Domecq, por no citar más, ocupan un lugar cada vez mayor que está transformando las costumbres. No obstante, el teatro, el cine de arte y el experimental, la música, los museos, la vida intelectual siguen ampliamente estimulados y financiados por el gobierno. La sombra del socialismo de Estado flota por toda la ciudad mientras que convive excelentemente bien con el capitalismo. Paradoja cuya explicación hay que buscar en la primera mitad del siglo XX.
Los años cincuenta o la nostalgia de una época dorada
En la ciudad de México, la memoria humana es más engañosa y más frágil que en cualquier otro lugar. En ella, los puntos de referencia surgen y se borran al ritmo acelerado de las generaciones. El decorado urbano es tan móvil que no ofrece más que un mínimo anclaje al recuerdo. A mí mismo me cuesta trabajo encontrar muchas de las calles y avenidas recorridas en 1970, durante un primer viaje, y sé que aquella ciudad del pasado —que un tiempo fue mía— resulta totalmente desconocida para los adolescentes de los años ochenta. Nada que ver con la tranquilizadora inmovilidad de las ciudades europeas.
En el recuerdo de las personas mayores, hoy largamente minoritarias dentro de la población urbana, la ciudad de los años cincuenta se parece a un paraíso perdido. Proletarios, clases medias o burguesía evocan el encanto anticuado, la dulzura de la vida, el júbilo de una ciudad hecha a la medida humana. En invierno, los volcanes cubiertos de nieve se recortaban sobre el azul metálico del cielo; en mayo, el viento tibio arrastraba olores de flores y golosinas que se vendían en cada esquina. Los vendedores de camotes empujaban sus carritos calientes por todos los barrios de la ciudad. Los confines de los barrios periféricos aún eran de campos de maíz dorado. El flujo mesurado de los carros, la velocidad tranquila de los tranvías permitían circular sin cansancio de un extremo a otro de la ciudad. Una ciudad en la que callejonear seguía siendo un placer. Mientras estos recuerdos sigan vivos, ése será el horizonte idealizado que la ciudad, veinte veces millonaria, contemplará con nostalgia.
En 1950, la ciudad de México tenía ya tres millones de habitantes, cifra respetable en el mundo de la posguerra. Aun cuando ese término no tiene sentido aquí, puesto que, como en el resto de América Latina, la ciudad de México no vivió más que de lejos la segunda Guerra Mundial.
¿Cómo encontrar la sombra de esa ciudad señorial y segura? Quizás en los rincones sombreados de la colonia Condesa o en las calles más pretenciosas de Polanco. Esos barrios guardan trazas de la ciudad de entonces, tal y como nos la muestra Luis Buñuel en Él, una de sus películas mexicanas mejor logradas (1952). Los delirios secretos de Arturo de Córdova sobresalen en una ciudad de apariencia tranquila: fachadas de los años cincuenta de modernas líneas, grandes avenidas, barrios residenciales, villas con entradas espaciosas a donde se precipitan lujosos automóviles norteamericanos, parques de suaves curvas repletos de agua en época de lluvias, un estilo burgués, más californiano que europeo, si bien aún cargado de presencias del Viejo Mundo, por lo menos de aquellas de los refugiados expulsados por el franquismo, el nazismo o el espectro de la guerra. Las pastelerías de la Europa central en la colonia Hipódromo conservaron, durante mucho tiempo la memoria de esas familias exiliadas de una Europa que los rechazaba. Entre ellas están los Stern, provenientes de Praga y cuya hija, Miroslava, se convirtió en la estrella de Ensayo de un crimen antes de suicidarse al término de su fulgurante carrera.
Es difícil disociar los años cincuenta del encanto, el misterio y la hipocresía de una burguesía próspera, como la que se reconoce en el humor negro de El esqueleto de la señora Morales, llevado a la pantalla en 1959 por Rogelio A. González o, nueve años antes, en la mirada helada de la intérprete de Doña Perfecta, Dolores del Río. Pero los años cincuenta son también el número 212 de la calle de Orizaba, en la colonia Roma: detrás de los tranquilos muros de esa residencia burguesa, Jack Kerouac pasó dos años con sus amigos junkies.
La ciudad respira entonces, al menos en apariencia, una modernidad controlada. En el sur, en sólo cuatro años (1948-1952) la Ciudad Universitaria surge de la tierra y transforma la geografía de maestros y estudiantes, al mismo tiempo que promete educación para la mayoría. Levantada a principios de los años cincuenta, la Torre Latinoamericana rasga el cielo y materializa el dinamismo urbano. Su verticalidad rompe con la horizontalidad que aún domina la ciudad. Símbolo del Progreso, de la norteamericanización a todo galope, proeza técnica a prueba de los futuros terremotos de 1957 y 1985: casi cuatro décadas desde que ese primer rascacielos domina el centro de la ciudad. Sueño de un crecimiento que nada podría detener y de una apertura hacia el resto del mundo. Octavio Paz puede escribir: “Por primera vez en la historia, somos contemporáneos de los demás hombres”. Se equivoca, veremos por qué, pero expresa la mentalidad que reinaba entre los intelectuales, élites políticas y clase media.
Esa ciudad de México no nos es totalmente ajena. Junto a la figura del español Buñuel y las películas que realizó en México, hay otros nombres que la vuelven casi familiar: Octavio Paz —que publica en 1950 su Laberinto de la soledad— o Carlos Fuentes, cuya novela La región más transparente describe la historia reciente de la ciudad (1946-1952). El novelista traza un retrato alucinante:
la ciudad vasta y anónima, con los brazos cruzados de Copilco a los Indios Verdes, con las piernas abiertas del Peñón de los Baños a Cuatro Caminos, con el ombligo retorcido y dorado del Zócalo, [...] los tinacos y las azoteas y las macetas renegridas, [...] los rascacielos de vidrio y las cúpulas de mosaico y los muros de tezontle y las mansardas, [...] las casuchas de lámina y adobe y las residencias de concreto y teja colorada y enrejado de hierro...[2]
El cine mexicano está en su cumbre. Célebres en el mundo entero, María Félix, Dolores del Río, Pedro Infante son estrellas cuyas carreras se confunden con la historia de la gran ciudad. Al sur, desde 1945, Churubusco es el Hollywood o la Cinecittà mexicana. Pero también en esa época la joven María Callas triunfa en el Palacio de Bellas Artes, donde canta lo esencial de su repertorio: Norma, Aída, Tosca, El trovador en 1950; de nuevo Aída y La traviata en 1951, Los puritanos y Lucía de Lammermoor el año siguiente. Asimismo, en 1954 desaparece la pintora Frida Kahlo, esposa de Diego Rivera y diosa del Tout-Mexico.
María Callas, María Félix, Frida Kahlo, el arte lírico, el cine, la pintura: tres rostros, tres figuras excepcionales en una misma ciudad. Es más de lo que se necesita para estimular el horizonte confuso de nuestras memorias.
Los primeros rascacielos
Este horizonte es ya tan lejano que todo aquello que le precede parece extraído de la Historia o del Mito, parece fundirse en un pasado que se declina en tono épico en los libros de texto mexicanos: las nacionalizaciones de los años treinta y cuarenta, la presidencia gloriosa del general Lázaro Cárdenas (1934-1940) bajo el signo del populismo y de la expropiación petrolera (1938) —el gesto elevó a México a la cabeza de lo que todavía no se llamaba tercer mundo— y sobre todo, como telón de fondo, el acontecimiento principal y fundador: la Revolución mexicana al alba de los años veinte. La Revolución victoriosa renueva al personal político e igualmente transforma el clima social, artístico e intelectual de la ciudad. Con ella se introduce una ruptura análoga a la provocada en Europa por la primera Guerra Mundial, y la ciudad de México se abre a las tres décadas fundamentales de la modernidad y del siglo XX.
El paisaje urbano no esperó hasta los años cincuenta para rejuvenecer y “modernizarse”. La mutación era plenamente visible desde los años cuarenta, cuando los edificios de quince pisos se multiplican sobre la avenida Reforma y los automóviles empiezan a proliferar: más de setenta mil automóviles recorrían las calles de la ciudad. Un mural ofrece una cómoda referencia. Pintada en 1947, la obra de Juan O’Gorman La ciudad de México —se encuentra en el Museo de Arte Moderno— nos revela una ciudad en construcción. Desde el techo del Monumento a la Revolución la mirada envuelve las transformaciones del centro de la ciudad, donde cada vez más edificios se lanzan al asalto de un cielo aún dominado por el de la Lotería Nacional.
En realidad, veinte años atrás más de dos tercios de las construcciones aún no tenían más que un piso y veinte edificios tenían apenas seis. Como en la época de la dominación española, el horizonte urbano seguía siendo horizontal y bajo. México es
una ciudad llana. Pocos edificios rebasan los dos pisos y las azoteas forman otra ciudad encima de ésta. Donde quiera que uno dirija la vista, cúpulas y campanarios de las iglesias barrocas, balcones forjados en los pisos altos, el rojo apagado del tezontle, una que otra chimenea de ladrillo al rojo vivo, y el valle extendido con sus bosques y sus huertas, sus pantanos, sus ríos y sus canales, los poblados cercanos discretamente escondidos por las arboledas: una ciudad depositada en la cuenca de un valle y que parece levantarse hacia el sol.[3]
Y Octavio Paz:
¿Sabe a lo que se parecía el centro de México? No a Madrid. El México que conocí era superior a Madrid. Aquel México era asombrosamente parecido a Palermo, porque Palermo vieja está llena de antiguas casas y palacios muy parecidos a los de nuestro centro. Sus momentos históricos coinciden. Los palacios tienen en ambos lugares esa mezcla indefinible de severidad, grandeza y melancolía que es muy española pero que trasladada a México o a Italia se transforma inmediatamente. Lo que se puede decir del México de aquella época es que era una ciudad llena de grandeza caída. Grandeza y pobreza: vieja grandeza y melancolía.[4]
Hacia finales de los años veinte el centro trata de respirar mejor: se abrieron nuevas arterias, como la avenida San Juan de Letrán o la avenida 20 de Noviembre que desemboca frente a la catedral. Con ellas se modificó la circulación de la ciudad vieja, pero al mismo tiempo se crearon nuevos puntos de vista que acentuaron la monumentalidad de la ciudad.
La modernidad arquitectónica se implantó al oeste del viejo centro. En 1935 se inicia la construcción de la Lotería Nacional en el cruce de avenida Juárez y de la avenida Reforma. No lejos de ahí, unos años más tarde, los constructores del Monumento a la Revolución recuperan una estructura metálica erigida antes de la Revolución y que habría alojado a la Cámara de Diputados. Para completar esta decoración, los arquitectos acondicionan los grandes hoteles de la avenida Juárez —Del Prado, Palace, Regis— y del Paseo de la Reforma. El crecimiento continuo de la ciudad hacia el oeste y hacia el suroeste provoca el desplazamiento definitivo de su centro de gravedad hacia el majestuoso Paseo de la Reforma y los barrios rodeados por el bosque de Chapultepec.
En esos mismos años treinta, la ciudad vieja resintió el paso de las demoledoras o la fantasía devastadora de los arquitectos. La ciudad de México tiene prisa por sacudirse un yugo que le resulta insoportable, arcaico y repelente. En el Zócalo, al Palacio Nacional —antiguo palacio de los virreyes de la época española— se le agrega un piso. Esta operación se efectúa en 1929, junto con una remodelación de la fachada del siglo XVIII. En 1938 el Portal de las Flores se remplaza por el nuevo edificio del Departamento del Distrito Federal. Palacios edificados a finales del siglo ven su vida truncada; por ejemplo, la residencia de la riquísima familia Escandón —a dos pasos del Sanborn’s de los Azulejos—, en cuyo lugar el Estado manda construir el pesado y mussoliniano Banco de México. La apertura de la avenida 20 de Noviembre “exigió [...] la destrucción parcial del Portal de las Flores, de la iglesia de San Bernardo, de la Casa de San Felipe y del curato de la parroquia de San Miguel, por no hablar de lo que desapareció por completo”.[5] En 1938, para ampliar la avenida San Juan de Letrán, se arrasa el convento de Santa Brígida. Años más tarde, en 1947, la fuente del Salto del Agua, obra maestra barroca, es desmontada y reconstruida fuera de la ciudad en los jardines del museo de Tepotzotlán.
La lista de edificios desaparecidos o transformados en cines, almacenes, tiendas, dice mucho de los daños infligidos al patrimonio y de la mutilación causada a la memoria urbana. Pesada será la factura de la modernidad, aunque la ciudad “moderna” no hizo más que rematar el trabajo de depuración emprendido desde mediados del siglo XIX. Lo peor, lo veremos, se consumó hace mucho tiempo.
La época de oro del cine mexicano
La mutación arquitectónica es contemporánea de una explosión cinematográfica excepcional fuera de Europa y Hollywood. La carrera de Luis Buñuel en el México de los años cincuenta no está ligada únicamente a la existencia de una importante colonia de refugiados españoles. La realización de las películas del cineasta republicano deben mucho a las aportaciones de técnicos de calidad —camarógrafos y fotógrafos— formados en la ciudad de México, convertida en una de las metrópolis del cine mundial. En realidad, Europa esperó hasta 1946 para percatarse. En ese año, el triunfo de María Candelaria en el Festival de Cannes atrajo la atención de críticos y espectadores hacia el cine mexicano. La película de Emilio Fernández entusiasmó a Georges Sadoul. Mucho tiempo, e injustamente, Hollywood había hecho sombra a los cineastas, actores y productores instalados en la capital mexicana.[6]
Los años cuarenta fueron, entonces, fecundos en cineastas y en fotógrafos talentosos, así como pródigos en obras destinadas a volverse clásicas. La ciudad de México emplea —a veces en el mismo escenario— a Gunther Gerszo, a Gabriel Figueroa, a Alex Phillips. Los cineastas Emilio Fernández, Julio Bracho, Alejandro Galindo, Roberto Gavaldón, Fernando de Fuentes e Ismael Rodríguez realizan cada año películas que hacen historia: Flor silvestre y Distinto amanecer en 1943, Enamorada y La otra en 1946, Río escondido en 1947, Una familia de tantas y Salón México en 1948, Aventurera en 1949, por citar unas cuantas que debieran figurar en cualquier videoteca... Tantas obras destacadas son inconcebibles sin la expansión de un vivero intelectual que aliara una sólida formación estética con las nuevas técnicas cinematográficas.
La riqueza de las pantallas mexicanas también está ligada a encuentros excepcionales: el del fotógrafo Gabriel Figueroa con el director Emilio Fernández; el de estos dos artistas con el novelista John Steinbeck (en La perla); el de la actriz Dolores del Río con Pedro Armendáriz; el del cineasta Alberto Gout con Ninón Sevilla, “la diosa pelirroja del cine mexicano”. Los historiadores del cine pretenden incluso que Gout fue para ella lo que Von Sternberg fue para Marlene Dietrich. Los itinerarios son a veces tortuosos. Emilio el Indio Fernández se gana un nombre filmando La isla de la pasión (1941), que traza las peripecias de un grupo de mexicanos abandonados en la isla de Clipperton. Dos años más tarde, el Indio convence a Dolores del Río para que deje Hollywood, donde ya es famosa, para filmar Flor silvestre. Al principio, la película se encamina hacia el fracaso. El día del estreno en el Palacio Chino los curiosos son pocos pero de calidad: los tres grandes muralistas —Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros—, Manuel Rodríguez Lozano, Miguel Covarrubias y un joven actor: Arturo de Córdova. La película se salvó. La época de oro del cine mexicano aprovechaba una coyuntura singularmente propicia: la proximidad de California y el apoyo del medio artístico de la capital mexicana. La carrera del Indio no conocería, en lo sucesivo, más obstáculos.
Los inicios de esa época dorada se sitúan a principios de los años treinta. En 1930, Santa de Antonio Moreno marca la entrada del cine mexicano a la era del cine sonoro. Este último se benefició de la experiencia de artistas que habían pasado por los estudios de Hollywood. Entre ellos, el Indio Fernández antes de su gloria y Alejandro Galindo, director de Almas rebeldes. Productores de la envergadura de Raúl de Anda, figura clave del cine mexicano, juegan un papel motriz en el auge de la industria cinematográfica. Gracias a ellos, las producciones prosiguen y se multiplican. Entre ellas, dos películas de Fernando de Fuentes: El compadre Mendoza (1933) y una espectacular epopeya inspirada en la historia revolucionaria, Vámonos con Pancho Villa, filmada dos años más tarde. Todavía en 1933 los cines de la ciudad anuncian La mujer del puerto, melodrama expresionista que debemos al cineasta ruso Arcadi Boytler. Extraña mezcla: esta asombrosa película traslada la atmósfera oscura y germana de las obras de Murnau o de Fritz Lang a los muelles tropicales de Veracruz. A su vez, también las influencias de la Europa nórdica y oriental vinieron a fecundar a la joven cinematografía mexicana.
Por lo demás, no es un azar que la ciudad de México reciba a ese cineasta ruso, ni que emplee al cineasta alemán J. Bohr,[7] ni que termine por ser uno de los grandes centros de creación cinematográfica en América y en el mundo. La ciudad de los años treinta mantiene una población de artistas y de intelectuales que muchas ciudades de Europa envidiarían. Un nombre y un lugar son su símbolo: Frida Kahlo y la Casa Azul.
La Casa Azul de Frida
“Espero alegre la salida [...] y espero no volver jamás... Frida.” La desaparición de la pintora Frida Kahlo, el 13 de julio de 1954, fue un acontecimiento nacional y el desenlace de un interminable calvario personal seguido por el Tout-Mexico.
Un año antes de su muerte, la artista participó en la retrospectiva que una galería de la Zona Rosa le consagró, en el número 12 de la calle Amberes. Recostada en la cama que le habían instalado en la galería, se confundía con sus obras, expuestas al público. Según su biógrafa Hayden Herrera: “Uno de los cuadros de la pintora adornaba el pie de la cama, la cual permaneció en la galería aun después de la inauguración. Las almohadas bordadas estaban perfumadas con el aroma Schocking de Schiaparelli. Al igual que los santos lujosamente ataviados que se apoyan en sábanas de raso y se veneran en las iglesias mexicanas, Frida recibió a su corte”. Durante un breve instante, como el de un perfume con aromas de incienso, el recuerdo de una ciudad anterior afloró bajo la modernidad sin memoria. Con el genio de lo híbrido y del contratiempo que la caracterizó, Frida resucitó de un pasado barroco que parecía sepultado para siempre. Una de sus mejores amigas, la fotógrafa Lola Álvarez Bravo, evoca ese singular momento:
Les pedimos a las personas que circularan, que la saludaran y luego pasaran a la exposición misma, pues temíamos que la muchedumbre asfixiara a Frida. Formaba una verdadera turba. Esa noche no acudieron únicamente los círculos artísticos, los críticos y sus amigos, sino un gran número de personas inesperadas. Hubo un momento en el que nos vimos obligados a sacar la cama de Frida a la estrecha terraza al aire libre, porque apenas podía respirar.[8]
Frida Kahlo era hija de un fotógrafo de origen húngaro. En 1928 esta joven de veintiún años, bella y tímida, mostró su pintura a Diego Rivera, con quien se casó al año siguiente. Desde entonces compartió la vida agitada del pintor, lo acompañó a Estados Unidos, se peleó y se reconcilió con él, amó a algunas mujeres y tuvo algunos amantes. Paralelamente, realizó una obra inclasificable, luchando sin descanso contra la enfermedad que terminó por clavarla a una silla de ruedas.
Incesantemente repetidos, los autorretratos se nutren de su enfermedad, de la que envían una imagen mórbida, obsesiva y sometida. La pintura de Frida Kahlo revela un testimonio personal de una intensidad insostenible. Pero expresa también, a su manera ingenua y brutal, casi exhibicionista, la diversidad de compromisos, corrientes y sensibilidades que atraviesan a la élite intelectual de la capital mexicana: influencia del marxismo —Autorretrato con Stalin y El marxismo curará a los muertos son algunos de sus últimos cuadros—, temáticas indígenas y folclóricas, feminismo anticipado, homosexualidad femenina, obsesión por la muerte, la enfermedad y la sangre... El presente se mezcla con el pasado indio en la artesanía y en esos exvotos de los que gustaba rodearse y que la sumergen en la memoria de un México barroco y popular.
Frida Kahlo pasó la mayor parte de su vida en la que se convertiría en uno de los faros de la ciudad del siglo XX: la Casa Azul de Coyoacán. El crecimiento de la ciudad hacia los suburbios atrajo a artistas e intelectuales hacia el sur. A finales de los años treinta, muchos emigraron hacia Tacubaya —adonde se instalaron los fotógrafos Manuel y Lola Álvarez Bravo, Edward Weston y Tina Modotti—, mientras que otros se dirigieron a San Ángel, como el pintor Juan O’Gorman. La Casa Azul sigue siendo la más famosa de esos nuevos anclajes. Es una construcción de estilo colonial, edificada en un barrio al sur de la ciudad, Coyoacán, famoso por haber pertenecido al conquistador Hernán Cortés. El edificio se encuentra en la esquina de las calles de Londres y de Allende. Las paredes de la planta única son de color azul, de un azul intenso y cálido que no se borra de la memoria y que parece resistir las pruebas del tiempo.
La Casa Azul de Frida Kahlo se convirtió en una de las residencias artísticas y políticas de la ciudad, adonde concurrían escritores, pintores, músicos, políticos, mexicanos, estadunidenses, latinoamericanos y europeos. Todos los caminos se cruzaban en la Casa Azul. Enferma o convaleciente, Frida recibía ahí a Dolores del Río y a María Félix, a Carlos Pellicer y a Salvador Novo, la poesía y el cine. Con su decoración tradicional, sus sillas de hoja de palma, sus exvotos pintados sobre metal, sus tapices tejidos, sus árboles y sus orquídeas, esta casa es hoy uno de los museos-santuarios del México moderno.
Las vanguardias de los años veinte
Como ocurre siempre con las modas, la mirada apasionada que hoy dirige Estados Unidos a la pintura y a la persona de Frida Kahlo —elevada a la categoría de emblema posmoderno de una América mestiza y feminista— deja en la oscuridad el mundo del cual es producto y expresión: la ciudad de México de las vanguardias y del muralismo revolucionario.
A finales de los años treinta, el joven Octavio Paz frecuentaba el café París:
había una tertulia que empezaba más o menos a las cuatro de la tarde. En una gran mesa estaban siempre o casi siempre Octavio Barreda, Celestino Gorostiza, Xavier Villaurrutia [...] y dos personas que eran de las más asiduas, León Felipe y José Moreno Villa [...] De lo que se hablaba era de libros y de vida literaria, de arte, de música y muchísimo de teatro [...] Había otra mesa al lado que era de los marxistas, la de los revolucionarios, donde la figura más importante era José Revueltas [...] Después de las seis de la tarde se hacía una mesa muy ruidosa en la que me gustaba sentarme porque era la más divertida. En ella estaban Juan Soriano, que era un poco el centro de atención, Lupe Marín, Lya Costa, quien después se casó con Cardoza y Aragón, Lola Álvarez Bravo, María Izquierdo, que era encantadora y estaba siempre decorada como un ídolo, como una especie de diosa precolombina totalmente pintada y repintada, una máscara viviente. Este grupo llegaba tarde, salía tarde del café y después se iba a correrías nocturnas que no siempre terminaban brillantemente [...]
En esa época, víspera de la segunda Guerra Mundial y desenlace de la guerra civil española, la nueva generación mexicana —nacida hacia 1914— se reúne alrededor de la revista Taller. Además de Octavio Paz, ahí se codean Carlos Pellicer, Rafael Solana, Efraín Huerta, José Revueltas... La traducción de Una temporada en el infierno[9] de Rimbaud es el manifiesto de este grupo comprometido con el marxismo y la izquierda mundial: “En Taller habíamos vivido la guerra de España como si fuese nuestra”.[10] La revista se interesa en el conjunto de la producción literaria hispanoamericana, aunque también en el pasado de la literatura en lengua española, pues acoge una edición moderna de Endechas de la gran poetisa del México barroco sor Juana Inés de la Cruz. Ello no les impide publicar la primera antología de T. S. Eliot en castellano.
Esta ebullición intelectual se sitúa dentro de la estela dejada por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, creada en 1934, “en el nuevo cauce abierto por la elección de Cárdenas”.[11] Pero su origen se remonta aún más lejos, a la linde de los años veinte, década por excelencia de todas las vanguardias. Así, una parte de los artistas mexicanos difundía los ideales de la joven Revolución al empaparse de las fuentes de la mexicanidad, mientras otros trataban de rivalizar con las metrópolis artísticas de Occidente, movidos por una necesidad irreprimible de incorporar a la ciudad de México al siglo XX y de expresar su modernidad.
La vanguardia de los años veinte inventa su modernidad al diversificar sus manifestaciones. Unos extraen de Gide y de Cocteau lo que otros piden a Gorki y al socialismo. El movimiento cristaliza alrededor de revistas que se enfrentan a su primer público: Ethnos para los antropólogos, Mexican Folkways para los artistas, Crisol, emanación del reciente PNR, el Partido Nacional Revolucionario. La vanguardia, aprovechando la tranquilidad posrevolucionaria, se apiña en los cafés de moda, asiduamente frecuentados por intelectuales, periodistas, actores, cantantes, hombres y mujeres prendados de novedades. En el centro de la ciudad, el café Tacuba, La Flor de México, el Sanborn’s, el Selecty, el café América, reciben a esos círculos entusiastas, gracias a los cuales la ciudad de México saborea, en su momento, el frenesí de los années folles.[12] Las mujeres llaman la atención por su belleza luminosa y su inteligencia: María Izquierdo —quien llega a la ciudad de México en 1923—, Dolores Olmedo, Lupe Marín, quien se casó, antes que Frida Kahlo, con el pintor Diego Rivera.
En lo sucesivo, las galerías tendrán casa propia. The Aztec Land expone obras del norteamericano Weston, un estreno en la historia de la ciudad que no pasa inadvertido. Organismos oficiales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Universidad inauguran también sus propios lugares de exposición. En 1935 la Galería de Arte Mexicano abre sus puertas para trabajar en estrecha colaboración con los coleccionistas de Europa y Estados Unidos.
En el Centro Histórico —en esa época es aún el corazón de la ciudad— viven pioneros y creadores: Diego Rivera, Rufino Tamayo, Pablo O’Higgins, Villaurrutia... Ahí, la bohemia se cruza con la ciudad chic que cena en el Prendes y en el Sanborn’s de los Azulejos, la misma que se viste en la tienda High Life de la calle Gante cuando no compra ropa de ultramar.
Corrientes se esbozan, triunfan y se desvanecen. El movimiento estridentista reúne a los poetas Manuel Maples Arce y a Germán List Arzubide, a los pintores Jean Charlot y Ramón Alva de la Canal. El 12 de abril de 1924 se inaugura una exposición de pintura estridentista en el Café de Nadie, sobre la avenida Jalisco —hoy número 160 de la avenida Álvaro Obregón—. Ahí, los lienzos de Edward Weston y de Revueltas son admirados al lado de algunos muralistas como Orozco y Siqueiros. El movimiento preconiza una estética vanguardista: exalta el avión, la radio y la fotografía en nombre de un hipermodernismo con tintes de futurismo y de expresionismo, en contraste total con la realidad mexicana, tradicional, indígena y campesina;[13] esta vanguardia hace del mundo industrial y obrero parte importante, sin dudar en invocar una ideología del trabajo próxima al anarquismo y al marxismo. La aparición de la ciudad, del paisaje urbano con sus cables eléctricos y sus chimeneas de fábrica como objeto pictórico es una de las conquistas del movimiento estridentista. Con él, y por primera vez, la imagen de la ciudad industrial se impone, arrebatada por las agitaciones de la modernidad.
En 1926, el movimiento estridentista se disuelve. Reunidos en torno a su revista, los Contemporáneos (1928-1930) toman el relevo. La ciudad de México se dota de una revista capaz de jugar un papel análogo al de La Nouvelle Revue française o al de la Revista de Occidente, recién fundada en Madrid por José Ortega y Gasset. Es el turno de los escritores Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Antonieta Rivas Mercado y de los pintores Rufino Tamayo, Agustín Lazo, María Izquierdo, quienes empiezan a explorar las formas y las maneras de ser de la modernidad, mucho antes de que ésta penetrara en la sensibilidad de las clases medias y desechara al México viejo. La ciudad es el centro de sus preocupaciones. Si el poeta Xavier Villaurrutia sigue el ejemplo de André Gide, si el pintor Manuel Lozano se refiere a Cocteau es porque sus búsquedas son idénticas. ¿Cómo forjar una sensibilidad adaptada a una ciudad que, en lo sucesivo, será percibida como la esencia de la modernidad?
la ciudad insurrecta de anuncios luminosos
flota en los almanaques
Manuel Lozano pinta la vida cotidiana y la gente de la ciudad.[14] El pintor prefiere a los mestizos de la calle que a los indios idealizados de Diego Rivera. En él, la búsqueda de la mexicanidad no se limita al indigenismo oficial sino que explora el arte de los exvotos o recurre a técnicas tradicionales como la aplicación de laca. La ciudad moderna le fascina. El retrato del poeta Salvador Novo —representado en un automóvil atravesando la ciudad— expresa esa tendencia que invade a la literatura. En su relato El joven, el mismo Novo explota los anuncios publicitarios colgados en los muros de la ciudad. La ciudad nocturna, onírica, angustiante, encanta a los creadores. Se insinúa en la poesía de Ramón López Velarde “El sueño de los guantes negros” (1924). Reina sobre los “Nocturnos” de Xavier Villaurrutia (1931). En todos los tonos, las vanguardias mexicanas reivindican la modernidad en la ciudad.
La bomba del muralismo[15]
La ciudad del cine, de Frida y de las vanguardias es, antes que nada, la ciudad de la Revolución. El fracaso del cientificismo conservador que sustentaba al régimen precedente abrió el camino a nuevas experiencias sociales, mientras que en esa misma época Occidente ardía. Contemporánea de las revoluciones alemana y rusa, la Revolución mexicana aparece hoy, a fin de cuentas, como un logro hábilmente manejado por la clase media, la élite intelectual y la burguesía nacional. Progreso y modernización fueron su grito de combate.Esa revolución constituye, también, el principal punto de referencia del siglo XX mexicano, exaltado por los libros de texto, por los monumentos y las conmemoraciones. La historia de la ciudad de México ignora las rupturas mortales que infligieron la primera y la segunda guerras mundiales en la memoria europea. Ni guerra ni posguerra. En cambio, a partir de 1911, la ciudad asiste a la explosión de una revolución que los mexicanos de hoy todavía perciben como el advenimiento de un siglo y de un régimen.
Las más espectaculares trazas de la ciudad revolucionaria subsisten en el corazón de grandes edificios públicos —realizadas en los años veinte— o en vestigios de la época colonial remodelados en el siglo XIX. Los murales, frescos gigantescos, cubren los muros de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Secretaría de Educación Pública, del Palacio Nacional, del ex seminario de San Pedro y San Pablo, de la Suprema Corte de Justicia, del Hotel del Prado... Detrás de esos frescos se encuentran un movimiento bautizado como muralismo y un trío ilustre: José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera.
Inmediatamente, los frescos provocaron un escándalo. En la ciudad de México, así como en Moscú, el arte, arrancado de los cenáculos artísticos, expuesto a la vista de la mayoría, instalado en el centro mismo de la ciudad, se convertía en una bomba política; y no sólo porque los muralistas pintaban con una pistola al cinto. El arte del siglo XX efectuaba en la ciudad de México una de sus mutaciones más controvertidas.
Los frescos pasmaron a los extranjeros, ya se trate de D. H. Lawrence o del muy católico Graham Greene. No hay visita que valga sin pasar por los murales. El autor de Quetzalcóatl envía a Kate, su heroína, a la Escuela Nacional Preparatoria. Estamos en 1923. La joven irlandesa observa a los pintores en plena creación, encaramados sobre sus andamios. La precocidad desbordada de los artistas, su energía tan “americana” la sorprenden y la divierten. En cambio, la agresividad de los temas anticlericales y anticapitalistas, la brutalidad caricaturesca de las formas, la fealdad deliberada ofenden a la joven. Kate juzga la obra de Diego Rivera “interesante”, pero “su impulso era el odio que el artista sentía”.[16] Los frescos del antiguo colegio jesuita de San Ildefonso tienen aún menos gracia a sus ojos: “Eran caricaturas tan crueles y horribles que Kate se sentía simple y llanamente repelida. Estos frescos tenían la intención de ser provocadores, pero precisamente esta voluntad deliberada es la que les impide ser tan provocadores como podrían serlo”. La violencia inaudita de José Clemente Orozco y de sus compañeros no podía dejarla indiferente.
En 1938, Graham Greene no es aún el autor de El poder y la gloria. En ese entonces visita los santuarios del muralismo. Si es sensible a la carga emocional contenida en la pintura de Orozco, no soporta la manera en que los muralistas desvían los símbolos cristianos al servicio de su mensaje revolucionario. El escritor descubre una constante en la historia de la ciudad y no se equivoca demasiado: bajo la Revolución aflora el sedimento del pasado. El muralismo vuelve a representar un escenario con cuatro siglos de antigüedad, puesto en marcha al día siguiente de la conquista española, cuando el cristianismo integró la idolatría indígena para ganarse a los indios:
En la ciudad de México, la catedral fue construida en el lugar de un gran templo azteca, y tal vez sólo experimentemos la inquietud de los antiguos sacerdotes aztecas cuando nos alejamos impacientemente de esas pinturas murales de maestras rurales vestidas de blanco con rostros piadosamente apostólicos y dedos alzados para bendecir.[17]
Antes de convertirse en atracción turística —banalizados por millones de reproducciones y por la aparente debacle de las ideologías—, los frescos de los muralistas, rechazados o admirados, fueron poderosos instrumentos de crítica social e incluso de propaganda revolucionaria. El origen de esta experiencia se remonta a los años de la Revolución mexicana (1910-1920). Mientras que la vanguardia escoge las grandes capitales europeas, búsquedas análogas, influenciadas por el expresionismo y el cubismo, se esbozaban en América, en Nueva York, São Paulo y la ciudad de México. En esta última el movimiento despuntó en condiciones singulares. La ciudad y el país escaparon a la primera Guerra Mundial pero pasaron por una revolución, tan larga y también perturbadora como el conflicto europeo.
El nuevo Estado surgido de la Revolución toma las cosas en sus manos. Los dirigentes no olvidan ni a los pintores ni a la pintura y sostienen iniciativas que habrían podido quedarse sin futuro. De 1921 a 1924 un político e intelectual de primer plano, José Vasconcelos, reorganiza la Secretaría de Educación Pública.[18] Confía a Best Maugard el destino del futuro arte “nacional y mexicano”. Inspirado por la experiencia soviética y por las ideas de Gorki, el secretario de Educación estimula la creación artística de los pintores dispuestos a promover la Revolución mexicana. La ciudad de México se convierte en el centro de una experiencia estética sin equivalente en el planeta, salvo en Rusia. Como en la joven Unión Soviética, el nuevo poder lanza a la vanguardia fuera de su gueto y la divulga a escala nacional. Ésta rompe de manera brutal con el academicismo y practica con frenesí el expresionismo y el culto a la espontaneidad, como lo muestran los manuales de dibujo destinados a los jóvenes estudiantes. El “método” de Best Maugard marcó el comienzo de pintores tan distintos como Rufino Tamayo, Antonio Ruiz o Agustín Lazo.
En la misma época, el interés del poder se orienta hacia el arte popular, hacia la artesanía indígena y hacia la decoración de los grandes edificios públicos. En 1920, en Chimalistac, un barrio al sur de la ciudad de México, Alfredo Ramos Martínez fundó una “escuela al aire libre”, que posteriormente se instaló en un antiguo convento de Coyoacán. Abierta a todos los pintores sin distinción social o de formación, la experiencia se reveló aún más audaz que el método de Best Maugard. Ésta promovía la espontaneidad creadora de los niños; al mismo tiempo buscaba febrilmente en el arte prehispánico maya, azteca, tolteca y en la pintura popular la esencia de un arte auténticamente mexicano. La efervescencia creativa es llevada hasta su límite en el seno de una ciudad sumergida en los années folles. Esas iniciativas son tanto más notables en virtud de que precedieron históricamente a los avances en la enseñanza artística de la Rusia revolucionaria y, en particular, a las producciones de los talleres libres Svomas.
La actividad de los pintores se beneficia plenamente del apoyo del joven Estado revolucionario y de los intelectuales. El nacionalismo está a la orden del día, como lo afirman sin ambages los periódicos el día de la conmemoración del centenario de la Independencia en 1921: “Nuestra revolución artística consiste o está consistiendo en desligarnos del extranjero [...] Empezamos a volver los ojos a lo nuestro [...] al terminar la crisis revolucionaria, la reducción de la fragmentación cultural y la creación de un sentimiento de pertenencia colectiva al cual puedan suscribirse todos los habitantes, cualquiera que sea su origen, se vuelve para los gobernantes un fin en sí mismo”.[19] El ministro Vasconcelos alienta igualmente a los muralistas. A partir de 1922 confía la decoración de la Escuela Nacional Preparatoria a artistas que pronto serían famosos —Diego Rivera, José Clemente Orozco, David A. Siqueiros— o a artistas destinados a jugar un papel importante en la pintura mexicana como Jean Charlot, De la Cueva, Montenegro: el movimiento muralista había nacido.
Los pintores se lanzan a la decoración de los pasillos, las escaleras y los anfiteatros de la Escuela Nacional Preparatoria mientras que otros muros los esperan en el nuevo edificio de la Secretaría de Educación Pública, en la calle de Argentina. Orozco transforma los muros de la Escuela Nacional Preparatoria al pintar composiciones intituladas Maternidad,La huelga, La trinchera, La trinidad... Rivera pintó una Creación con una madona laica. Siqueiros concibió y realizó Los elementos (1922) y El entierro del obrero sacrificado (1923). Los murales mostraban obreros, campesinos, zapatistas en la cumbre, mientras que los secuaces de las tinieblas —conservadores, capitalistas, curas— eran ridiculizados, denunciados y aplastados.
Pintura de mensaje profundamente híbrida, duda todavía en la elección de sus recursos. Queriendo ser socialista pero con referentes católicos, el primer muralismo extrae del Renacimiento italiano los elementos de una monumentalidad adecuada para impresionar al espectador. Orozco es italianizante en su Maternidad, Rivera alinea figuras neobizantinas. Pero Fernando Leal pinta una Fiesta del Señor de Chalma de inspiración totalmente india y de mentalidad indigenista.
La experiencia fue tan agitada como el periodo en el que se desarrolló. En 1924 una crisis enfrenta a Vasconcelos y sus pintores contra los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria. Esta confrontación resulta de las contradicciones entre un arte emanado de la Revolución, pero al servicio de un Estado cuyas decisiones eran cada vez menos revolucionarias. Aunque conservador, Vasconcelos es tachado de bolchevique por una parte de la opinión pública y debe aliarse tácticamente a los pintores socialistas en contra de los alumnos en huelga. En desacuerdo con el presidente Álvaro Obregón, el brillante José Vasconcelos presenta su dimisión. El movimiento muralista, como tal, ha dejado de existir.
Los pintores se dispersan: Orozco va a Estados Unidos y Nueva York; Siqueiros se traslada a Guadalajara y pinta murales encargados por el gobernador local José Guadalupe Zuno. Durante una decena de años, el muralismo pasa inadvertido: en 1926, Orozco completa y restaura los murales deteriorados de la Escuela Nacional Preparatoria; el año siguiente, Fernando Leal decora la Secretaría de Salud. En 1928, Rivera termina los doscientos treinta y cinco murales de la Secretaría de Educación Pública. De 1925 a 1935, el pintor Diego Rivera se pone a la cabeza del movimiento muralista. Menos innovadores, los murales que realizó en las escaleras de Palacio Nacional siguen recalcando la saga nacional: en ellos desfilan las grandes etapas de la historia de México, desde la época prehispánica hasta la Revolución... La Revolución mexicana y el indio, elevado al rango de encarnación de la mexicanidad, nutren una iconografía que mezcla escenas grandiosas con la fuerza irresistible de los estereotipos: aquí, los obreros sublevados acometen contra una burguesía degenerada; allá, los campesinos en guerra se apresuran detrás de sus líderes ya legendarios: Emiliano Zapata y Pancho Villa. En la misma época, las pantallas de la ciudad de México presentan las epopeyas revolucionarias de Fernando de Fuentes. Pocas veces pintura y cine han dialogado de manera tan espontánea.
Pero una actualidad amenazante obliga a los pintores a enfrentar otros demonios. En 1939, la denuncia del fascismo inspira a Siqueiros para su Retrato de la burguesía. Pintado en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, calle Antonio Caso número 45, el mural está invadido de un imaginario fantástico y terrorífico cuyo estrépito hace resonar el espacio. Los recursos del montaje cinematográfico, la imbricación de las perspectivas, la agresividad de los anuncios de propaganda, la alegoría sistemática producen una de las obras maestras del arte socialista.
Compromiso político, militancia y creación pictórica iban de la mano. Siqueiros militó en el partido comunista y participó en la guerra civil española. Rivera abandonó la III Internacional por el trotskismo. Escándalos, polémicas, rivalidades, rumores, operaciones publicitarias, esnobismo, encarcelamiento, censura, todo coincidió para confrontar a la ciudad con sus creadores, quienes extirpaban el arte de los museos y los palacios con la esperanza —parcialmente ilusoria— de ponerlo ante los ojos del pueblo. La ciudad de México —en el sentido restringido de sus élites culturales— quería ser un teatro expuesto a la mirada de la mayoría.
De Eisenstein a Buñuel, de Morand a Kerouac
El resplandor de la ciudad de México no se explicaría sin la cercanía estimulante de Estados Unidos, ni sin la presencia de numerosos extranjeros en su territorio. Las estancias de Luis Buñuel o de Jack Kerouac en la ciudad no tienen nada de insólito ni de excepcional. De 1920 a 1960, la ciudad atrae a los representantes de las vanguardias extranjeras, a los creadores norteamericanos y latinoamericanos, pero también a artistas españoles, franceses, ingleses, alemanes como Bohr, rusos como Boytler. La ciudad de México ofrece asilo político a las víctimas de los totalitarismos, a los trotskistas que huyen de la persecución estalinista, a los republicanos españoles perseguidos por Franco, a los judíos de Europa o aun a los franceses que dejaban la Francia de Vichy. Ecléctica, cosmopolita, la ciudad genera mecenas tan inesperados como el embajador de Estados Unidos, Dwight W. Morrow, quien financia y alienta al pintor Diego Rivera.
Luis Buñuel tuvo un predecesor insigne en la ciudad de México: el ruso Serguei M. Eisenstein. A principios de los años treinta, cuando el cineasta llega a México procedente de Estados Unidos, ya ha producido una parte de sus obras maestras —Octubre, El acorazado Potemkin—. Desde 1920 había abordado el tema de la Revolución mexicana participando en Moscú en la puesta en escena de una obra de teatro —El mexicano—, extraída de una novela de Jack London.[20] El muralismo apasionó a Eisenstein pues le parecía que aportaba respuestas precisas a las preguntas que se hacían los creadores soviéticos. Una fotografía que data de 1931 nos lo muestra en el patio de la Casa Azul de Coyoacán, al lado de Frida Kahlo y Diego Rivera. Pero su interlocutor privilegiado fue el pintor Siqueiros. El muralista le enseñó “la estupenda síntesis entre la concepción de las masas y su representación percibida individualmente”. Una confrontación se inició entre la imagen cinematográfica tal y como Eisenstein estaba inventándola y la pintura figurativa según Siqueiros. El arte, el cine y la revolución dialogaban en la ciudad de México, anfitriona de uno de los debates fundamentales de nuestra modernidad.
El interés de los rusos por el muralismo mexicano se remonta, de hecho, a los años veinte. En 1925, Vladimir Maiakovski reside en la ciudad de México, aprovechando la hospitalidad de Diego Rivera y Lupe Marín. El muralista escoltó al poeta, le mostró los murales que se estaban haciendo y consiguió la publicación de varios de sus poemas en la revista de José Vasconcelos La Antorcha. Como lo confesó más tarde Maiakovski, “la pintura fue lo primero que conocí en México”.[21]
Para los visitantes extranjeros, la ciudad de México no era objeto de descripciones ni de magnificencias como para Lozano o Novo. Era una encrucijada de mundos, un lugar de encuentro excepcional, un punto de partida para otros horizontes. Los caminos de muchos creadores se cruzaban en la ciudad de México: Eisenstein no tenía ojos más que para el campo mexicano, mientras que Siqueiros, igual que Rivera, se sentía irresistiblemente atraído por las grandes ciudades industriales de Estados Unidos: Los Ángeles, Nueva York, San Francisco... Siqueiros enseñó a Eisenstein a ver el México “profundo” y le compartió su visión exaltada y trágica de la Revolución mexicana. El ruso quedó prendado de esta tierra india, con un exotismo incandescente, atravesada por caras fascinantemente herméticas y bellas. De ella extrajo una película que no terminó, Que viva México, cuyas imágenes siguen cautivando nuestros imaginarios, al punto de hacernos olvidar todo lo que deben a los pintores y a los fotógrafos de la ciudad de México: al genio de un Manuel Álvarez Bravo, al talento del estadunidense Edward Weston y de la italiana Tina Modotti, quienes llegaron en 1923.[22] Sin la experiencia de su mirada, sin las vanguardias de la ciudad de México, una obra con ese fulgor hubiera sido inconcebible. A la radiante Tina Modotti, ex estrella de Hollywood, y a Edward Weston, fotógrafo de la línea de Alfred Stieglitz, debemos tomas cuyo diseño sofisticado desafía al tiempo: Lis (1925), Agave (1926). “Aquí la vida es intensa, exaltada. No hace falta fotografiar escenas arregladas. Más vale ocuparse de los muros asoleados con fascinantes texturas...”[23]
La presencia de la pareja en la capital mexicana nos recuerda que Estados Unidos está a dos pasos. Nada sorprendente es que multitudes de anglosajones lleguen a la ciudad de México. Desde principios de los años veinte, D. H. Lawrence, y después John Dos Passos, Malcom Lowry, Graham Greene —por sólo citar a los más famosos—, engrosan la cohorte de novelistas que vienen a explorar México. Igualmente, los actores bajan del norte yanqui hacia la gran ciudad, donde adquieren algunos cuadros, como Edward G. Robinson, quien, medio siglo antes que Madonna, se lleva varios lienzos de Frida Kahlo.[24] En los años cincuenta, los fundadores de la beat generation, William Burroughs y Jack Kerouac, pasan por la ciudad de México, atraídos por el olor “de las apestosas salchichas de hígado bañadas en una salsa negra, cebollas blancas fritas en la grasa que se agita sobre la sartén”.[25]
¿Cómo explicar la frecuencia de esas fascinaciones? ¿Por el eco de una Revolución que el tiempo y la distancia magnifican? ¿Por el exotismo caluroso de un país tropical, antípoda de la prohibición y el puritanismo de los gringos? Década tras década los efluvios de los bajos fondos y los paraísos artificiales arrastran a sus adeptos. Marihuana, tequila y música de Pérez Prado ayudan a olvidar las melancólicas ciudades industriales del norte del continente. La ciudad de México es la América de América.
Pero la ciudad no solamente tiene el encanto de los territorios sin ley o de los no man’s land anónimos. La ciudad atrae porque se exporta: lienzos, pinturas, estrellas de cine, letras y música. En 1927, de paso por Moscú, Diego Rivera da a conocer la obra de los muralistas mexicanos, aprovechando las amistades trabadas en los medios de Montparnasse. Siqueiros también frecuenta la capital moscovita. En Estados Unidos mecenas, directores de museos y galerías invitan a Diego Rivera y le encargan algunos murales: en el Stock Exchange de San Francisco (1930), en el Art Institute; en 1931 en Nueva York, el año siguiente en Detroit. Siqueiros vive y pinta en Los Ángeles, en Nueva York, donde Jackson Pollock se cuenta entre sus discípulos. En 1938, Frida Kahlo expone por primera vez en Nueva York. El músico Aaron Copland sigue las creaciones de su colega mexicano Carlos Chávez: la música mexicana vive un florecimiento tan asombroso como la pintura y el cine.
Los franceses descubren la ciudad de México a continuación del escritor Paul Morand. A su propio ritmo. En 1914, la visita Henri CartierBresson, quien se instala con el pintor Ignacio Aguirre y un poeta negro norteamericano en un barrio popular de la ciudad, cerca del mercado de La Merced y de la Candelaria de los Patos. En 1936 llega Antonin Artaud, “delgado, eléctrico y brillante”,[26] quien pasa varios meses en la ciudad antes de partir a la Sierra Tarahumara para sumergirse en la búsqueda de un México mágico, metafísico, donde reinen la raza pura y la sangre de los indios. Lola Álvarez Bravo, María Izquierdo, Luis Cardoza y Aragón son los raros confidentes que soportan sus delirios y su neurosis.
El surrealismo hace su primera aparición a finales de los años veinte gracias a Agustín Lazo y a Villaurrutia, quienes leen a Freud, Breton y practican la escritura automática. En 1928, Jaime Torres Bodet publica un estudio sobre Nadja.