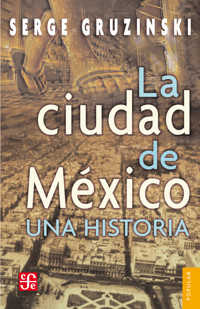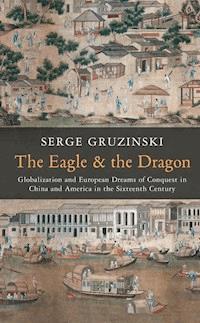4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia
- Sprache: Spanisch
Serge Gruzinski nos ofrece un logrado trabajo de inmersión en algunas de las más relevantes expresiones del sincretismo cultural, con el propósito de trazar la naturaleza de este complejo imaginario vivo en la memoria cultural de nuestro pasado indígena.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 783
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
SERGE GRUZINSKI (Tourcoing, Francia, 1949) es paleógrafo y doctor en historia. Se desempeña como director de investigaciones del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, París) y como director de estudios de la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Sus estancias en Italia, España y México lo motivaron a investigar sobre la colonización de México y de América. De su autoría, el FCE también ha publicado, entre otros títulos, La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019) (1994), La Ciudad de México. Una historia (2004) y Las cuatro partes del mundo. Historia de una mundialización (2010).
SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA
LA COLONIZACIÓN DE LO IMAGINARIO
Traducción de JORGE FERREIRO
SERGE GRUZINSKI
La colonización de lo imaginario
Sociedades indígenas y occidentalización en el México español.Siglos XVI-XVIII
Primera edición en francés, 1988 Primera edición en español (corregida y aumentada respecto de la francesa), 1991 Séptima reimpresión, 2013 Primera edición electrónica, 2016
© 1988, Éditions Gallimard, París Título original: La colonisation de l'imaginaire, Sociétes indigenes et occidentalisation dans le Mexique espagnol XVe-XVIIe siècle
D. R. © 1991, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-4255-4 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
ADVERTENCIA A LA PRIMERA EDICIÓN EN ESPAÑOL
La primera edición en francés (La colonisation de l'imaginaire. Sociétés indigènes et occidentalisation dans le Mexique espagnol, XIIe-XVIIIe siècle) fue corregida y aumentada por el autor para ofrecer en la presente edición, primera en español, un libro más completo. Las próximas ediciones en otros idiomas, incluida la reedición en francés, estarán basadas en la que aquí ofrecemos.
En el capítulo III (“Los ‘Títulos primordiales’ o la pasión por la escritura”) se amplía el análisis sobre Títulos otomíes, zapotecos, mixtecos y nahuas, y sobre la relación indígena traducida por indios otomíes a petición de los franciscanos de Querétaro.
Se incluye también en esta edición un apartado sobre “Fuentes y bibliografía”, el método de investigación de las fuentes y la diversidad de éstas: las colecciones de documentos; las fuentes eclesiásticas, civiles, jurídicas, lingüísticas, indígenas y mestizas manuscritas, indígenas pintadas o códices; y, por último, las fuentes bibliográficas.
AGRADECIMIENTOS
Aprovecho para advertir lo que adeuda mi reflexión a los trabajos de George Devereux, Nathan Wachtel, y a las investigaciones de Solange Alberro, Carmen Bernard, Jean-Michel Sallmann, Nancy M. Farriss, Alfredo López Austin y Monique Legros. En fin, gracias a la ayuda y a la amistad de Jacques Revel, la tesis de Doctorado de Estado que había dirigido François Chevalier fue la obra que Pierre Nora tuvo a bien escoger en su colección. Vaya aquí mi agradecimiento para ellos y para todos aquellos que en Francia, en Italia, en España y en Estados Unidos no escatimaron apoyo ni aliento.
En México, agradezco, entre tantas instituciones que resultaría interminable enumerar, al Archivo General de la Nación su fina ayuda. Para la edición en español, fue de gran valía la atención de Adolfo Castañón, Socorro Cano, Jorge Ferreiro, Diana Sánchez y Antonio Hernández Estrella. A todos, en Europa y América, gracias.
INTRODUCCIÓN
¿Cómo nace, se transforma y muere una cultura? ¿Cómo se produce y se reproduce un entorno que tenga credibilidad en situaciones en que los trastornos políticos y sociales, en que las diferencias en los modos de vivir y pensar, y en que las crisis demográficas parecen haber llegado a límites sin precedentes? Y, de una manera más general, ¿cómo construyen y viven los individuos y los grupos su relación con la realidad, en una sociedad sacudida por una dominación exterior sin antecedente alguno? Son preguntas que no podemos dejar de plantearnos al recorrer el prodigioso terreno que constituye el México conquistado y dominado por los españoles de los siglos XVI al XVIII. No para saciar allí una sed de exotismo y de arcaísmo que nada tiene que ver con la labor histórica o antropológica, sino para comprender mejor qué pudo significar la expansión en América del Occidente moderno. Experiencia ésta enteramente nueva y tanto más singular cuanto que América es el único continente que apenas tuvo leves contactos con el resto del mundo durante varias decenas de milenios. Experiencia admirable por la riqueza de testimonios que permiten esclarecerla y por los múltiples interrogantes que no deja de suscitar en torno a los indígenas y, aún más, sobre nosotros mismos.
Yo había tratado de seguir en otra parte la historia del cuerpo, de la alianza y la introducción de una sexualidad occidental, y luego el destino de las representaciones y las prácticas del poder en el mundo indígena. Estas primeras etapas contribuyeron a descubrir y a reevaluar algunas de las cosas en juego y algunos de los instrumentos de la cristianización de México, a dar valor a la pluralidad de los registros culturales en el seno de las poblaciones indígenas, a analizar las modalidades de una creatividad prácticamente ininterrumpida. Aquí, he preferido examinar otros terrenos y construir otros objetos, dedicándome tanto a desentrañar la modificación de las formas y del envite como a describir los contenidos. La revolución de los modos de expresión y de comunicación, el trastorno de las memorias, las transformaciones de la imaginación, el papel del individuo y de los grupos sociales en la generación de expresiones sincréticas no podían escapar al historiador del México colonial. Estos caminos permiten explotar el acervo ya considerable de la historia demográfica, económica y social, y al mismo tiempo rebasar la visión sin relieve, reductora en exceso y demasiado remota de los mundos indígenas, que con frecuencia imponen la aparente exhaustividad de las estadísticas y la rigidez de los modelos caducos.
Aceptemos que los senderos abiertos estaban casi desiertos. La investigación mexicanista ha descuidado un poco estos tres siglos, prefiriendo, por encima de los indios de la Colonia, a sus lejanos descendientes o a sus prestigiosos antepasados. Con algunas brillantes excepciones,1 la etnología de manera sistemática ha cerrado el paso hacia los tiempos de la dominación española que transformaron a México, escamoteando, a duras penas en unas cuantas páginas, procesos de una complejidad infinita. Tanto la arqueología como la historia prehispánicas han olvidado frecuentemente que la mayoría de los testimonios que conservamos de la época precortesiana fueron elaborados y redactados en el contexto trastocado de la naciente Nueva España y que, antes que nada, lo que ofrecen es un reflejo de esa época.
Historiadores y etnólogos por igual han pasado por alto la revolución de los modos de expresión, en pocas palabras, el paso de la pictografía a la escritura alfabética en el México del siglo XVI. Sin embargo, es probable que ésa constituya una de las principales consecuencias de la Conquista española, si se piensa que en unas cuantas décadas las noblezas indígenas debieron no sólo descubrir la escritura, sino a menudo asociarla también a las formas tradicionales de expresión —basadas en la imagen— que seguían cultivando. La doble naturaleza de las fuentes indígenas del siglo XVI (pintadas y manuscritas) nos lleva a fijarnos en la remodelación y la alteración de las cosas observadas que implica ponerlas por escrito, y el modo en que esto invita a evaluar el dominio que algunos medios indígenas siguen ejerciendo o no sobre la comunicación o, cuando menos, sobre algunas de estas modalidades. El uso de la escritura modificó la manera de fijar el pasado. ¿Cómo entonces no interrogarse sobre el modo en que evolucionaron la organización de la memoria indígena y las transformaciones sufridas por su contenido, o en torno a las distancias tomadas en relación con las sociedades antiguas y con el grado de asimilación de las nuevas formas de vida? Y ello con mayor razón puesto que, hasta ahora, este interrogante tampoco ha recibido una gran atención de los investigadores. Pero las modificaciones de la relación con el tiempo y con el espacio sugieren una nueva pregunta, más global y más difícil de contestar: ¿en qué medida, de qué manera y bajo qué influencia pudo cambiar la percepción indígena de lo real y lo imaginario en estas poblaciones? Es cierto que la exigüidad relativa de las fuentes difícilmente permite reconstituir un “inconsciente étnico” o “cultural”, y aún menos captar sus metamorfosis. Fuerza es limitarse a algunas observaciones modestas, marcando ciertos hitos. Y seguir a unas cuantas individualidades en sus intentos por obtener síntesis y establecer compromisos entre estos mundos. Algo para recordar que la creación cultural es propia tanto de los individuos como de los grupos. Modos y técnicas de expresión, recuerdos, percepciones del tiempo y del espacio imaginarias, brindan así materia para explorar los intercambios de adopciones, la asimilación y la deformación de los rasgos europeos, las dialécticas del malentendido, de la apropiación y la enajenación. Sin perder de vista lo que hay de por medio en lo político y lo social que los rodea, y que hace que un rasgo reinterpretado, un concepto o una práctica puedan afirmar una identidad amenazada, tanto como les es posible, y, andando el tiempo, provocar una lenta disolución o una reorganización global del conjunto que los ha recibido. Por ese lado espero captar la dinámica de los conjuntos culturales que reconstruyen de manera infatigable los indios de la Nueva España.
Como ya se habrá comprendido, la totalidad de estos campos de investigación se articula en torno a una reflexión que trata menos de penetrar en los mundos indígenas para hallar en ellos una “autenticidad” conservada de milagro o perdida sin remedio, que evaluar tres siglos de un proceso de occidentalización, en sus manifestaciones menos espectaculares, pero también más insidiosas. Última opción ésta que responde, hay que aceptarlo, tanto a la orientación deliberada de nuestra problemática como a limitaciones inherentes a las fuentes.
Diseminada en México, España, Italia, Francia y Estados Unidos, una documentación considerable permite estudiar a los indios de la Nueva España o, para ser más exactos, captar lo que representaban a los ojos de las autoridades españolas. Una población que pagaba tributo, paganos por cristianizar y, luego, neófitos por vigilar y denunciar, pueblos por crear, por trasladar, por concentrar y por separar de aquellos de los españoles. La de la Colonia es una mirada que contabiliza cuerpos, bienes y almas en los que perpetuamente se leen el encuentro, el choque entre un deseo de empresa ilimitado y unos grupos que (de grado o no) aceptan plegarse a ella. Por lo demás, estos materiales han dado pie a una historia institucional, demográfica, económica y social de los indios de la Colonia, explicada con acierto en los trabajos de Charles Gibson, Sherburne F. Cook, Woodrow Borah o Delfina López Sarrelangue.2 Para recrear esa mirada disponemos de la obra excepcional de los cronistas religiosos del siglo XVI, Motolinía, Sahagún, Durán, Mendieta y muchos otros preocupados, para acabar con las idolatrías, por describir las sociedades indígenas antes del contacto, pero también por conservar lo que ellos consideraban mejor. En su tiempo fue un enfoque admirable, que prefigura el trabajo etnográfico, pero cuya densidad y cuyo carácter, al parecer exhaustivos, pueden enmascarar las inflexiones sutiles o manifiestas que imprime a la realidad indígena. Y, por otra parte, ¿cómo asombrarse de que estos autores exploren el mundo amerindio con perspectivas y vocabularios europeos?3 Además, con frecuencia ocurre que ese exotismo que sentimos al leer su testimonio en realidad procede más de la España del siglo XVI que de las culturas indígenas. Lo cual no impide que estas fuentes formen los marcos incomparables de una aprehensión global de los mundos indígenas en el momento de la Conquista y, nos atreveríamos a decir, durante todo el siglo XVI. Pues es lamentable, una vez más, que, explotados profusamente por los arqueólogos y los historiadores para describir las “religiones”, las sociedades y las economías antiguas, estos textos hayan servido con menor frecuencia para arrojar luz sobre el mundo que les dio origen y que ya estaba cristianizado y aculturado en el momento de darles forma.
Están también las fuentes indígenas. Por paradójico o por sorprendente que parezca, los indios del México colonial dejaron una cantidad impresionante de testimonios escritos. Hay en ello cierta pasión por la escritura, vinculada con frecuencia a la voluntad de sobrevivencia, de salvar la memoria del linaje y de la comunidad, a la intención de conservar las identidades y los bienes… Así ocurre con los historiadores y los curas indígenas, a los que ayudaron a conocer mejor las obras de Ángel María Garibay, pero sobre los cuales queda mucho por decir. Y lo mismo sucede con la abundante bibliografía menos conocida, por lo general anónima, surgida en el seno de las comunidades indígenas —los Anales, los Títulos Primordiales—, que, en muchas regiones, descubre la existencia precoz de una práctica de la escritura y de un deseo de expresión enteramente original. Más estereotipado, más sometido a las limitaciones del derecho español, a ello se agrega en todas partes el inmenso acervo que constituyen las notarías y las municipalidades indígenas, los testamentos, las actas de venta y de compra, los donativos, las deliberaciones y las contabilidades, acervo redactado en lengua indígena y hacia el cual han llamado la atención los investigadores James Lockhart y algunos otros. Cierto es que sólo escriben los nobles y los notables. Pero no lo es menos que es preciso abandonar el clisé de los “pueblos sin escritura”. En muchos pueblos de México se maneja la pluma con tanta frecuencia y tal vez mejor que en aldeas de Castilla o de Europa hacia la misma época. En fin, muchos indios tuvieron que dar cuenta oral de conductas o de creencias reprobadas por la Iglesia. En cada ocasión, el proceso y el interrogatorio aportan su dosis de información, a condición de saber sopesar lo que el filtro de la escritura, las intenciones del investigador, el cuestionario del juez, la intervención del notario y del escribano o los azares de la conservación pudieron agregar (o quitar) al testimonio original.
El conjunto de esas fuentes por tanto es indisociable de las técnicas de expresión europeas y de las situaciones coloniales. En principio, sólo la arqueología y el análisis de las pictografías permiten atravesar esa pantalla. En principio, porque, paradójicamente, la ausencia del filtro occidental no resuelve gran cosa. Los indios que, alineando sobre los papeles de amate sus pictografías multicolores, pintaron los códices, prácticamente no dejaron guías de lectura (LÁMINA 1). De suerte que la clave, el sentido de ese modo de expresión, sin equivalente en nuestro mundo, todavía se nos escapa en gran parte, sea cual fuere el interés de los trabajos realizados estos últimos años. Más aún cuando, en realidad, muchas piezas “prehispánicas” fueron pintadas después de la Conquista y nos hacen correr el riesgo de confundir con un rasgo indígena una asimilación sutil, una primera reinterpretación apenas perceptible… Sombra próxima o lejana de una occidentalización que acompaña de manera inseparable los pasos del historiador.
Marcan y precisan los límites de esa travesía por los mundos indígenas el paso sistemático a la lengua escrita (sea cual fuere la fase) y, por tanto, la imposibilidad de alcanzar la oralidad, la inevitable relación con Occidente, en forma del cura, del juez, de los tribunales, de los administradores y del fisco. Mas no se colija de ello que estemos condenados a desentrañar, a falta de algo mejor, el discurso-sobre-los-indios. Admitamos simplemente que del mundo indígena sólo aprehendemos reflejos, a los cuales se mezcla, de manera inevitable y más o menos confusa, el nuestro. Pretender pasar a través del espejo y captar a los indios fuera de Occidente es un ejercicio peligroso, con frecuencia impracticable e ilusorio. A menos de hundirse en una red de hipótesis, acerca de las cuales hay que admitir que deben ponerse sin cesar en tela de juicio. Y sin embargo, queda un campo todavía considerable, el de las reacciones indígenas ante los modelos de comportamiento y pensamiento introducidos por los europeos, el del análisis de su manera de percibir el mundo nuevo que engendra, en la violencia y a menudo en el caos, la dominación colonial. Quedan por captar y por interpretar esos reflejos, que siguen siendo de suyo testimonios excepcionales, cuyo equivalente no siempre se tiene en nuestras sociedades del lado europeo del océano.
ABREVIATURAS
ARuiz de AlarcónAGIArchivo General de Indias (Sevilla)AGNArchivo General de la Nación (México)AHPMArchivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de JesúsAMNAHArchivo del Museo Nacional de Antropología e Historia (México)ARSIArchivum Romanum Societatis JesuBNBiblioteca Nacional (México)FCEFondo de Cultura EconómicaHMAIHandbook of Middle American IndiansINAHInstituto Nacional de Antropología e HistoriaLSLa SernaPPonce de LeónPNEPapeles de Nueva España, Madrid, París, 1905-1906RGMRelaciones geográficas de Michoacán (edición de José Corona Núñez, 1958).SEPSecretaría de Educación PúblicaUNAMUniversidad Nacional Autónoma de MéxicoI. LA PINTURA Y LA ESCRITURA
ES DIFÍCIL imaginar la extraordinaria complejidad, el peso demográfico y la diversidad cultural de México en vísperas de la Conquista española. Antes de explorar una de las características más notables de este universo, es preciso imponerse el rodeo de algunos puntos de referencia esenciales, sin los cuales se correría demasiado el riesgo de perderse. Sabido es que el centro de México —de Michoacán y del Bajío, de la frontera chichimeca en el norte, a la región de Oaxaca en el sur— alberga en aquel entonces una población densa, dispersa en múltiples comunidades y en varias grandes aglomeraciones. Se calcula que, en 1519, pueblan estas tierras entre 10 y 25 millones de habitantes.1 El conjunto conforma un mapa lingüístico, cultural y político singularmente tupido. Al centro, en los valles de México, de Toluca y de Puebla, en el Morelos semitropical y en una parte de Guerrero predominan pueblos de lengua náhuatl. Los purépechas ocupan Michoacán, en tanto que, al sureste, zapotecos y mixtecos comparten las montañas de Oaxaca. Son éstos los grupos más fuertes. Menos numerosos o menos influyentes, otros pueblos poseen una personalidad y una historia que impiden confundirlos con los anteriores. Véase a los mazahuas y sobre todo a los otomíes del norte del valle de México, de la sierra de Puebla, de Tlaxcala; a los chontales de Guerrero, a los mixes, los triquis, los chatinos —sin mencionar a otros— de la región de Oaxaca. Imposible hacer justicia a cada uno de esos grupos y a cada una de esas culturas. Cuando mucho se puede guardar en la memoria su multiplicidad, su imbricación, su pertenencia a familias lingüísticas sumamente distintas: la yutoazteca para el náhuatl, la maya para el mixe, el zoque y el totonaca, el macrootomangue para el mazahua, el otomí y el matlaltzinca, el mixteco y el zapoteco… mientras que el tarasco (o purépecha) de Michoacán constituye todavía un terreno aparte. Algunas lenguas predominaban en ese mosaico: el mixteco, el zapoteco, el tarasco y sobre todo el náhuatl de los valles centrales, que servía de lingua franca en las demás regiones.
Al sur del Bajío, poblado por nómadas chichimecas, cazadores y recolectores, existen por dondequiera sociedades campesinas que sostienen, mediante su tributo, a grupos de artesanos, de sacerdotes, de guerreros y de comerciantes, dentro del marco de unidades políticas que los nahuas llamaban tlatocayotl, los españoles “señoríos”, y que los investigadores anglosajones denominan city states, las ciudades estado que, a decir verdad, no son realmente ni ciudades en el sentido griego, ni estados en la acepción moderna del término. Una city state es más bien una nebulosa constituida por un centro político, administrativo y urbano (más o menos desarrollado de acuerdo con las etnias), fuera de una serie de pueblos y de aldeas, o incluso de rancherías dispersas. Esos pueblos y esas aldeas correspondían, entre las poblaciones nahuas, a los calpulli, en otras palabras, a unidades territoriales, basadas en el parentesco, en una jerarquía relativa de los linajes, en cierta propensión a la endogamia, en la propiedad comunitaria de la tierra, en una solidaridad material y militar, y en el culto a un dios tutelar, el calpulteotl, cuya fuerza residía en una imagen o un paquete sagrado… Al menos, esto es lo que se puede deducir de fuentes a la vez abundantes, contradictorias y con lagunas debidas a borraduras u omisiones.2
Selladas entre los señoríos, algunas alianzas libres u obligadas y confederaciones llegaban a la formación de unidades políticas más o menos vastas, más o menos efímeras y más o menos centralizadas, a semejanza de las que construyeron los mixtecas de Tilantongo, los nahuas de Tlaxcala, y sobre todo los de México-Tenochtitlán, de Texcoco y de Tlacopan, en el valle de México. Las alianzas se hacían y se deshacían al hilo de las invasiones y los desplazamientos de población. De ese modo, durante los tres siglos que antecedieron a la Conquista española, pueblos del norte de lengua náhuatl penetraron por oleadas sucesivas en el valle de México y se mezclaron con las poblaciones locales. Prosperaron y luego declinaron algunas “ciudades”: Culhuacán, Azcapotzalco, Coatlinchan. Durante el siglo XV, hacia 1428, Texcoco y Tlacopan, bajo la dirección de los mexicas de Tenochtitlán, pusieron en pie una confederación, una liga, la Triple Alianza, que absorbió los tributos del valle y de comarcas mucho más remotas. Edificada en mitad del lago de Texcoco y surcada por canales, Tenochtitlán fue en ese entonces la mayor aglomeración del mundo americano, pues albergaba una población superior a los 150 000 y tal vez a los 200 000 habitantes. Sin embargo, evitemos ver en ella la sede de un imperio moderno, de una burocracia centralizada, o el corazón de una dominación irresistible. El poder de la Triple Alianza se concretó sobre todo en la extracción del tributo, en la eventual instalación de guarniciones, en la imposición o, mejor dicho, la sobreimposición de sus dioses a los panteones locales y, antes que nada, en la constitución de redes extremadamente cerradas de alianzas matrimoniales y lazos de parentesco. La Alianza era reciente y, en lo político, tan frágil como las hegemonías anteriores, tal vez por no poseer una escritura a la medida de sus ambiciones. Cubría el corazón del centro de México, o sea un territorio de aproximadamente 200 000 km2,3 con excepción del Michoacán de los tarascos y del señorío de Tlaxcala que, nahua también, junto a sus aliados de Huejotzingo y de Cholula resistió a los mexicas y a la Triple Alianza.
En fin, en el curso de sus migraciones o de su sedentarización, todos esos pueblos estuvieron sometidos a incesantes procesos de aculturación, de los que algunos guardaban el recuerdo, oponiendo a los olmecas y los toltecas de antaño, portadores de los refinamientos de la civilización, con los cazadores y recolectores chichimecas, e, incluso, evocando a los grupos tolteco-chichimecas surgidos de su mezcla. Pueblos antiguos y autóctonos coexistían con los recién llegados, que adquirían las tradiciones locales al mismo tiempo que prestaban sus servicios. Estas aculturaciones históricas, estos pasos progresivos del nomadismo a la vida sedentaria formaban, no hay que olvidarlo, el telón de fondo de las memorias indígenas. También evitaremos considerar estas culturas y estas sociedades como conjuntos homogéneos: en el caso de Tenochtitlán (y sin duda en el de otras ciudades) se ha establecido que profundas diferencias oponían a las comunidades urbanizadas, dedicadas al comercio y a las artesanías, y las comunidades rurales. Si a estos múltiples registros económicos, étnicos e históricos se agregan las variables introducidas por la diversidad de los grupos sociales, o de las clases sociales, se obtiene una imagen caleidoscópica que impide asimilar los mundos indígenas con totalidades estables, con sociedades monolíticas e inmóviles, totalitarias antes de tiempo o ancladas milagrosamente fuera de la historia. O incluso confundirlas con las comunidades campesinas, y hasta con las márgenes explotadas que son en nuestra época.4
Detengámonos en las noblezas indígenas, pues en su seno aparece uno de los rasgos más notables de estas sociedades. Entre todos los grupos que dominaron las poblaciones del centro de México, los achaecha tarascos, los tay toho mixtecos, los señores otomíes o zapotecos, es probable que los más conocidos nos sean los pipiltin, los nobles nahuas.5 Los pipiltin legitimaban sus poderes y concebían el mundo en el que vivían con apoyo en los conocimientos que conservaban celosamente. Aquel saber señalaba modos de vida, tradiciones por mantener, herencias por transmitir, y todo aquello que, de una manera general, puede designar la palabra náhuatl tlapializtli.6 Al cosmos, se pensaba que esos conocimientos le conferían una norma, una medida y una estabilidad. A la sociedad la proveían de un orden, una orientación y un sentido. Al menos eso era lo que pretendían los cuatro ancianos que inventaron “la cuenta de los destinos, los anales y la cuenta de los años, el libro de los sueños”. Patrimonio antiguo, conservado y aplicado escrupulosamente, transmitido de un pueblo a otro, aquel saber daba origen a un sistema educativo con un desarrollo único. Templos-escuela reservados para los hijos de los pipiltin preparaban a los futuros dirigentes. En aquellos calmecac había sabios —“los llamados poseedores de los libros de pinturas”, “los conocedores de las cosas ocultas”, “los detentores de la tradición”— que daban a los jóvenes una educación tan austera como elaborada, en la que se asociaban los conocimientos, los modos de decir y las maneras de ser. Entre otras cosas, allí se aprendían “los versos de canto para cantar que se llamaban divinos cantos, los cuales versos estaban escritos en sus libros con caracteres”.7 Además del nacimiento, aquella educación distinguía a los nobles de los plebeyos —los macehuales—, haciendo de ellos seres intelectual y moralmente superiores, aquellos “hijos de la gente”, “cabello” y “uñas de la gente”, que estaban destinados sin excepción y desde el principio a las funciones de mando.8
Pero, sin duda, he aquí lo esencial. El conjunto de los conocimientos que explicaban y sintetizaban la imagen que aquellas culturas o, mejor dicho, que aquellos medios dirigentes daban del mundo, se vaciaba en dos modos de expresión que al parecer son predominantes y propios del área mesoamericana: la tradición oral y la pictografía. Así era entre los antiguos nahuas, entre los mixtecas y los zapotecas de la región de Oaxaca o incluso —tal vez en menor grado— entre los otomíes. En cambio, los tarascos de Michoacán tal vez hayan desconocido la expresión pictográfica, puesto que no nos legaron ninguna producción comparable a los anales o los calendarios.
Las culturas del centro de México son antes que nada culturas de lo oral. Ellas tuvieron sumo cuidado en cultivar las tradiciones orales, en codificarlas, en dirigirlas o transmitirlas. Las fuentes nahuas de la época colonial han conservado el rastro de esa creatividad en sus expresiones más diversas. Sólo daremos de ella una breve imagen, para sugerir mejor el alcance de los registros que incluía. Los nahuas distinguían cuando menos dos grandes grupos en los que reunían géneros numerosos y contrastantes: los cuicatl y los tlahtolli. Los primeros designaban los cantos de guerra, las canciones de “amistad, de amor y de muerte”, himnos dedicados a los dioses, poemas en los que se aliaban la especulación intelectual y metafísica. En cambio, los tlahtolli se vinculaban al terreno del relato, de la narración, del discurso y de la arenga: en ellos se encontraban por igual “las palabras divinas” (teotlahtolli), que hablaban de la gesta de los dioses, los orígenes, la cosmogonía, los cultos y los ritos; los “relatos sobre las cosas antiguas”, de tono histórico; las fábulas, las zazanilli; y las famosas huehuehtlahtolli, las “palabras antiguas” aquellos elegantes discursos que trataban de las más diversas materias: el poder, el círculo doméstico, la educación y los dioses.
Enseñadas en los calmecac —las escuelas de la nobleza—, algunas de aquellas piezas se recitaban o se cantaban en las grandes festividades que reunían a los pipiltin. Si las huehuehtlahtolli eran más bien patrimonio de los nobles y los señores, los himnos y los cánticos de carácter ritual también se difundían entre toda la población y, en particular, en las escuelas que les estaban destinadas. El sacerdote encargado de transmitirlos velaba por que se les reprodujera con exactitud —se le daba el título de tlapizcatzin, “el que conserva”—, mientras que otro se dedicaba a examinar los cánticos recién compuestos, por lo cual se aprecia que una sociedad sin escritura bien puede conocer tanto la copia fiel como la censura. Es posible que el narrador de tlahtolli haya tenido más libertad de palabra, a condición de haber sido agradable y hábil. Pero hay razones para pensar que los “relatos sobre las cosas antiguas” o las narraciones “divinas” también debían ser objeto de regulación y censura. Sometida estrechamente a las instituciones, y vinculada a circunstancias y contextos, la producción oral obedecía además a un juego complejo y sutil de limitaciones internas. La transmisión, el aprendizaje y la memorización de ese patrimonio ponían en acción los recursos más diversos. Era así, por ejemplo, como los cuicatl poseían un ritmo, una métrica, una estilística y una estructura propias. Se componían de una secuencia más o menos sustanciosa de unidades expresivas —equivalente de nuestros versos y nuestras estrofas—, que iban asociadas de dos en dos. Los paralelismos (es decir, los miembros de frases simétricas) y los difrasismos (la yuxtaposición de dos metáforas evocadoras de un concepto, como el agua y el fuego para designar la guerra) eran procedimientos permanentes. Es probable que sílabas intercaladas marcaran la métrica, mientras que otras —como tiqui, toco, toco, tiquiti— tal vez indicaban el ritmo y el tono del acompañamiento musical. De una manera general, sería imposible desligar el cuicatl de los medios de expresión que lo reproducían, aun cuando hayamos perdido todo su rastro: en ese caso se encuentran la música y la danza, que desempeñaban un papel importante en las celebraciones públicas. Sin duda menos variados pero igualmente constantes, procedimientos estilísticos análogos estructuraban los tlahtolli, entre ellos el paralelismo, el difrasismo, la acumulación de predicados en torno a un mismo sujeto, acumulación concebida para organizar una secuencia temporal o para servir de explicitaciones convergentes y complementarias. Estas técnicas de composición con frecuencia imprimen a esos textos un paso desconcertante, repetitivo y acumulativo. Sin lugar a dudas eran ellas las que facilitaban su aprendizaje y su memorización, a falta de una versión escrita, al mismo tiempo que ofrecían guías para la improvisación y la creación.9
La complejidad de las composiciones confiadas a la transmisión oral, la variedad de géneros, el valor considerable dado a la enseñanza, la elocuencia y la palabra, nos podrían hacer olvidar que aquellas sociedades también poseían un modo de expresión gráfica. Aunque no conocieron ninguna forma de escritura alfabética antes de la Conquista española, se expresaban sin embargo con medios de apoyo múltiples —el papel de amate y de agave, la piel de venado—, que, según el caso, adoptaban la forma de hojas largas y angostas que se enrollaban o se plegaban como acordeón, o de grandes superficies que se extendían sobre las paredes para ser expuestas. Sobre aquellas bases los indios pintaban glifos. La expresión pictográfica tiene en Mesoamérica una trayectoria larga y compleja, por no decir oscura, que no podríamos resumir aquí.10 (LÁMINA 1). Baste con esbozar lo que nosotros captamos de las prácticas vigentes en el centro de México, entre las poblaciones nahuas. Esas prácticas articulaban tres gamas de signos con desigual importancia, que nosotros incluimos bajo el título de glifos: pictogramas propiamente dichos, que son representaciones estilizadas de objetos y de acciones: animales, plantas, aves, edificios, montañas, escenas de danza, de procesión, de sacrificio, de guerra, dioses y sacerdotes…; ideogramas que evocan cualidades, atributos, conceptos vinculados al objeto figurado: un ojo significa la vista; las huellas de pasos designan el viaje, la danza, un desplazamiento en el espacio; la diadema del noble señala al jefe (tecuhtli); los escudos y las flechas expresan guerra, etc. (de una manera general, digamos que si el pictograma denota, el ideograma connota); finalmente, signos fonéticos, poco numerosos, que se aproximan a la expresión glífica de los alfabetos occidentales. Transcribiendo exclusivamente sílabas, esos signos se vinculan a la toponimia, la antroponimia y la cronología. A manera de ejemplo, citemos los de los sufijos nahuas del locativo (-tlan, -tzin, -pan), que entran en diversas formas en la composición de los glifos toponímicos. Este fonetismo en estado embrionario —que también conocen los mayas y los mixtecas— está emparentado con la creación del jeroglífico en la medida en que recurre a homónimos figurables e identificables con facilidad, que dan un sonido cercano o análogo al que se pretende señalar.
Sobre todo, hay que recordar que, en vísperas de la Conquista española, la pictografía nahua constituía un sistema mixto cuya naciente fonetización tal vez esté ligada a la expansión militar y económica de la Triple Alianza, dominada por los mexicas. No debe descartarse que los reiterados contactos con otras etnias, enemigas o sometidas, hayan podido multiplicar la necesidad de pintar nombres de lugares y de personajes exóticos, y que esta práctica haya planteado el problema de la transcripción fonética de palabras aisladas. Tampoco queda excluido que las características morfológicas del náhuatl se hayan prestado a esta evolución, en la medida en que se trata de una lengua aglutinante que con facilidad se descompone en sílabas. Pero no es menos cierto que no existe vinculación total de la grafía con la palabra, como en nuestros alfabetos.
En las hojas de amate o de agave, los signos pictográficos, ideográficos y fonéticos no se pueden distribuir al azar, como tampoco ocurre al hilo de las líneas que nos son familiares. Los glifos se organizan y se articulan según criterios que en gran parte desconocemos todavía. La compaginación, la escala de los signos, su posición respectiva, su orientación, los modos de asociación y de agrupamiento, a más de los nexos gráficos son otros tantos elementos constitutivos del sentido de la “pintura” y, de manera más simple y sencilla, del sentido de la lectura. El color que llena los espacios delimitados por la línea gruesa y regular trazada por el pintor —el tlacuilo— agrega el significado de sus modulaciones cromáticas, aun cuando los españoles no hayan visto en él sino un elemento decorativo, que los llevó a designar las producciones glíficas con el término “pintura”, engañoso pero habitual en el siglo XVI.
Por otra parte, la expresión pictográfica condensa en un mismo espacio planos que la mirada occidental trata de distinguir para analizar, pero que probablemente no serían pertinentes para el “lector” indígena. Así, en una trama compuesta por elementos topográficos pueden venir a agregarse relaciones que nosotros calificaríamos de económicas, religiosas o políticas. Los ciclos de la recolección del tributo, los santuarios prehispánicos y los signos de la hegemonía de un grupo se confunden allí, componiendo una obra marcada por una fuerte unidad temática y estilística. Aun cuando nos permita apreciar el contenido, recurriendo a matrices modernas, nuestra lectura exegética de las “pinturas” con frecuencia nos condena a pasar por alto el carácter específico de una captación de la realidad y de su representación. Especificidad formal que es, añadámoslo, algo enteramente distinto de un artificio de presentación.
Sean cuales fueren sus gravedades aparentes, el campo de la expresión pictográfica es asombrosamente vasto. Incluye terrenos tan variados como la crónica de las guerras, el repertorio de los prodigios y de los accidentes climáticos, los dioses, la cartografía, el comercio, la hacienda pública, el traslado de dominio. Sin embargo, las obras adivinatorias fueron, al parecer, las más numerosas, “libros de los años y tiempos”, “de los días y fiestas”, “de los sueños y de los agüeros”, “del bautismo y nombres que daban a los niños”, “de los ritos de las ceremonias y de los presagios por observar en los matrimonios…”11 El predominio de las obras adivinatorias se lee en la representación pictográfica del tlacuilo, puesto que el pintor aparece con los rasgos de un indio que sostiene un pincel “arriba del glifo del día”. Cierto es que la consulta de los libros adivinatorios marcaba de manera regular la existencia del grupo y de los individuos. Podría creerse que el carácter, al parecer rudimentario, de la técnica de expresión implica una organización poco elaborada de la información, análoga a la que prevalecía en el antiguo Oriente Medio antes del triunfo de los alfabetos. Y, en efecto, listas o inventarios ordenan los datos contenidos en las “pinturas”, listas de señoríos conquistados, listas de límites, de mercancías entregadas como tributo, listas de años o de soberanos… Pero reducirlos a inventarios equivaldría a limitar de manera exagerada el alcance de estos documentos. Antes que nada porque, en forma de ideograma, la combinación de significados permite a los indígenas expresar conceptos de una extrema complejidad y evocar las nociones más abstractas y las construcciones más imaginarias: así ocurre, por ejemplo, con la alianza de los pictogramas del agua y del fuego, que designa la noción nahua de guerra sagrada; con el signo ollin, que expresa el movimiento del cosmos; con los conjuntos dispuestos para figurar los distintos “avatares” de las divinidades. Pero si las pinturas son más que listas, es porque también poseen una dimensión visual que en ocasiones se ha subestimado. Además de textos, las “pinturas” son imágenes y exigen que se les considere como tales. Vale decir que competen tanto a la percepción como a lo conceptual. Dimensión que resulta problemática pues, si la percibimos de manera intuitiva, es difícil verbalizarla y, por tanto, transcribirla. Digamos que pertenece a las combinaciones de formas y colores, a la organización del espacio, a las relaciones entre las figuras y el trasfondo, a los contrastes de luz y tonalidad, a las leyes geométricas elegidas y empleadas, al movimiento de la lectura, a la móvil densidad de las representaciones…
Nada de lo cual impide que los mecanismos de la “lectura” y, a fortiori, de la elaboración de los documentos pictográficos sigan siendo poco conocidos. En general, los testimonios proceden de observadores europeos, por completo ajenos a esas prácticas. Sabido es que los glifos se “leían” señalándolos con una varita, que textos prontuario bien pueden haber guiado el desciframiento de las “pinturas”, aportando aclaraciones, complementos de información, incluso lo uno y lo otro a la vez. Instruido en los calmecac, el “lector” indígena solía afirmar: “soy cual florido papagayo, hago hablar los códices en el interior de la casa de las pinturas…”.12 “Hacer hablar”, “decir lo que fue asentado en el papel y pintado… ” equivalían a tomar de fuentes escrupulosamente memorizadas los elementos de una verbalización que derivaba de la explicación y de la interpretación, en la forma uniformizada de un discurso paralelo y complementario. Resulta tentador confundir este ejercicio con la glosa medieval, pero lo más probable es que fuera pecar de etnocentrismo. Pues las relaciones que vinculan la “pintura” al discurso operan en dos sentidos; si bien es cierto que se “hacía hablar a los libros”, también algunas “pinturas” servían de apoyo a la expresión oral: “Se les enseñaban (a los alumnos de los calmecac) los cantares, los que se decían cantares divinos, siguiendo los códices”. Sin duda, también sería totalmente erróneo considerar las “pinturas” simples auxiliares mnemotécnicos, como fueron proclives a pensarlo los evangelizadores del siglo XVI. Antes bien, parecería que la transmisión de la información hubiera implicado recurrir de modo simultáneo y no redundante a la memoria verbal y al auxiliar pintado, de acuerdo con una alianza siempre constante de la imagen y la palabra.
Sólo una minoría de personas podía conciliar aquel saber, aquellas técnicas y aquellos complejos imperativos: los nobles que asistían a los calmecac y que a veces se entregaban al servicio de los dioses —sin que se deban establecer entre laicos y “sacerdotes” divisiones demasiado tajantes— o los tlacuilo que pintaban los glifos, también surgidos de los mismos medios. Pero, si bien es cierto que, como lo afirmaba la tradición, “los que tienen en su poder la tinta negra y roja y lo pintado, ellos nos llevan, nos guían, nos dicen el camino”,13 la pictografía y el discurso eran mucho más que la expresión de una clase o el instrumento de un poder. Como las leyes del discurso y del canto, los cánones de la pintura eran sólo el reflejo de un mundo superior y de un orden invisible. Por encima del contenido de las enseñanzas dispensadas, esos cánones participaban de manera sistemática en el ordenamiento de una realidad que vinculaba íntimamente la experiencia humana y el mundo de los dioses. De éstos tomaban los rasgos más sobresalientes, y señalaban los elementos más significativos, a expensas de lo accidental, lo arbitrario y lo individual. En ese sentido favorecían la representación, la manifestación antes que la comunicación. Ellos contribuían activamente a modelar una percepción de las cosas, una relación con la realidad y con la existencia, que la Conquista española habría de poner profundamente en tela de juicio.
LA RED DESGARRADA
Las perturbaciones que la Conquista provocó durante varios años, y las campañas de evangelización hechas por los franciscanos que llegaron en 1523, contribuyeron a diseminar y en ocasiones a destruir una gran parte de esos patrimonios orales o pintados. Por ejemplo, se sabe que, en 1521, los aliados indígenas de Cortés incendiaron los archivos de Texcoco, una de las tres capitales de la Triple Alianza. Pero fue apenas en 1525 cuando empezó la demolición sistemática de los templos en el valle de México y en Tlaxcala, después de que los franciscanos prohibieron toda forma de culto público. Las persecuciones constantes de que fueron objeto desde aquel entonces los sacerdotes indígenas nos permiten fechar por aquellos años el desmantelamiento de las instituciones educativas y el cierre definitivo de los calmecac. De manera simultánea, los primeros evangelizadores decidieron hacerse cargo de la formación de los hijos de la nobleza. Si la destrucción de los templos y los ídolos constituyó el objetivo primordial de los años 1520 a 1530, los franciscanos, seguidos por otras órdenes mendicantes, también confiscaron todas las “pinturas” que les parecían contrarias a la fe, “todo lo que es ceremoniático y sospechoso quemamos”. Cierto es que, en principio, trataron de distinguir la simiente buena de la cizaña, tolerando aquellas obras que les parecían de naturaleza histórica, sin que, no obstante, se mostraran del todo ingenuos. La dificultad de determinar dónde empezaban “el error y el engaño del demonio”, la desconfianza que pesaba sobre todas aquellas producciones influyeron de manera decisiva en la suerte de las “pinturas”. Con frecuencia se les destruía sin ninguna distinción, como luego lo deploraron algunos cronistas escasos de fuentes: “Algunos ignorantes creyendo ser ídolos las hicieron quemar, siendo historias dignas de memoria”.14
Los años de 1525 a 1540 fueron la época de las persecuciones violentas y espectaculares. Quince años durante los cuales partes enteras de las culturas indígenas se dieron en la clandestinidad para adquirir, frente al cristianismo de los vencedores, el estatuto maldito y demoniaco de la “idolatría”. En unos cuantos años, algunos señores indígenas tuvieron que proceder a una readaptación total de sus prácticas ancestrales. Les fue necesario abandonar los santuarios de las ciudades, elegir lugares apartados, el secreto de las grutas y las montañas, las orillas desiertas de los lagos y la protección de la noche. Debieron restringir en extremo la práctica del sacrificio humano, formar una red de informadores y escondites que pudiera burlar la vigilancia de los españoles y el espionaje de los neófitos, y obtener mediante el chantaje y la amenaza la colaboración o cuando menos el silencio de las poblaciones. 15
Desligadas de manera progresiva de su asiento material y social, aisladas por los evangelizadores y los conquistadores de los grupos a los que pertenecían, para constituirse en “religiones” e “idolatrías”, manifestaciones totales o parciales de las culturas indígenas sufrían una redefinición incomparablemente más perturbadora que el paso a la clandestinidad. En el momento mismo en que la Conquista las insertaba por la fuerza en un espacio inventado del todo por Occidente, impuesto por los españoles y delimitado mediante términos y conceptos establecidos —“supersticiones, creencias, cultos, sacrificios, adoraciones, dioses, ídolos, ceremonias, etc…”—, aquellas manifestaciones eran tachadas de errores y de falsedades. Los indios se enteraban al mismo tiempo de que ellos “adoraban a dioses” y que esos “dioses eran falsos”. Lo que había sido el sentido y la interpretación del mundo eran un “rito” y una “ceremonia” perseguidos, marginados y menospreciados, una “creencia” falsa, un “error” por descartar y repudiar, un “pecado” por confesar ante los jueces eclesiásticos. Lo que había correspondido a una aprehensión indiscutible e indiscutida de la realidad, objeto de un consenso implícito e inmemorial, y explicado una totalidad, en lo sucesivo debía afrontar un sistema exótico que obedecía otros principios, basado en otros postulados, concebido con categorías del todo distintas y —no hay que olvidarlo— cerrado de manera radical a todo compromiso. Y sin embargo, la “censura de los libros” no era, a pesar de lo que se piense, una innovación introducida por los conquistadores. Durante el reinado del soberano mexica Itzcóatl, ya en el siglo XV, se habían destruido “pinturas” para borrar recuerdos o acabar con particularismos, pero esta vez se trataba de aniquilar un conjunto y no de desvanecer partes. Es comprensible que algunos indios hayan experimentado entonces la sensación de una pérdida de coherencia, de un menoscabo de sentido, por ya no ser el patrimonio ancestral, si hemos de creerles, sino una “red de agujeros”.16 A menos que la falta de sentido se atribuyera al Otro, como lo hicieron unos indios de Tlaxcala, quienes en 1523 consideraban que los primeros evangelizadores eran “hombres insensatos”. Y a menos de hacer de los religiosos criaturas monstruosas, llegadas para destruir a la humanidad, o muertos en vida, y maléficos hechiceros. Otros se refugiaban en el saber tradicional, en las “profecías de sus padres”, para no encontrar en ellas nada que anunciara la “doctrina cristiana”. A ejemplo del cacique de Texcoco, don Carlos Ometochtzin, de allí deducían la vacuidad del cristianismo: “Eso de la doctrina cristiana no es nada, ni en lo que los frailes dicen no hay cosa perfecta”.17
Durante aquellos primeros años, fueron muy numerosos los que, de manera más o menos abierta o deliberada, antes que al cristianismo prefirieron el mundo que expresaban los cantos, las “palabra antiguas” y las “pinturas”. Pues los “libros” pintados fueron escondidos como se hacía con los ídolos. El riesgo era por igual considerable, puesto que la celebración de las fiestas o la lectura de los destinos dependían del desciframiento de los cómputos antiguos. En forma clandestina se pedía a los especialistas —los “contadores del sol y de las fiestas de los demonios”— que buscaran en las pinturas la llegada de las fiestas, que “miraran” los detalles de los ritos y el nombre de las divinidades por honrar. Sin duda vale la pena que nos detengamos en los conocimientos fijados por los calendarios antiguos, para evaluar mejor lo que podía significar su pérdida o su destrucción. El tonalpohualli —o calendario adivinatorio— se basaba en un concepto del tiempo, del cosmos y de la persona que no podría limitarse a la reducida esfera del rito, ni tampoco a aquella más amplia, pero cuán problemática, de lo religioso. Para los antiguos nahuas, el tiempo mítico —el de las creaciones sucesivas que habían visto aparecer a los precursores del hombre y luego a los propios hombres— ejercía una influencia determinante sobre el tiempo humano, en la medida en que el encuentro o la coincidencia de un momento de éste con uno de los momentos siempre presentes del tiempo mítico determinaba la sustancia del instante vivido. Aquellos encuentros y esas correspondencias obedecían ciclos complejos de amplitud variable, cuya combinación y cuya articulación estructuraban el momento humano. Y, en efecto, la correspondencia de aquellos ciclos dirigía el orden de paso y de llegada, a la superficie terrestre, de las fuerzas faustas o infaustas que actuaban sobre el individuo atrapado, desde su nacimiento, por engranajes cuyo movimiento lo abrumaba, sin que por ello lo aplastara enteramente. Aquellas mismas combinaciones de fuerzas dirigían, de una manera más general, la dinámica del cosmos: ellas producían el cambio y el movimiento, a la vez que conformaban el tiempo. En esas condiciones, se puede adivinar de qué modo el conocimiento de los ciclos, los cálculos a los que daban lugar y el apoyo material, el único que hacía posibles aquellas operaciones, tenían una importancia crucial para el individuo y la sociedad. Para dominar las fuerzas divinas, sacarles partido o contrarrestarlas, era preciso penetrar en su surgimiento y saber aplicar todo un arsenal de prácticas destinadas a garantizar la supervivencia de todos. Ésa era la función de los “contadores del sol”, los tonalpouhque, cuyo saber y cuyas “pinturas” orientaban el conjunto de las actividades humanas: la guerra, el comercio, las artesanías, el cultivo de los campos, los ritos de paso y de alianza: “Todo tenía su cuenta y razón y día particular”. Un saber que también era un poder. Como es evidente, el hombre podía cambiar su destino con ayuda de los tonalpouhque. Cuando el niño nacía bajo un signo infausto, gracias a ellos era posible elegir un día más propicio para designarle un nombre. Ellos examinaban también la compatibilidad de signos de los futuros cónyuges y podían, dado el caso, desaconsejar una unión.18
Numerosos indicios sugieren que aquellos calendarios, y con ellos muchas otras piezas, escaparon con frecuencia a la destrucción: cerca de México, el cacique de Texcoco, don Carlos Ometochtzin, ocultaba en su casa un tonalamatl, “la pintura o cuenta de las fiestas del demonio que los indios solían celebrar en su ley”; mucho más allá, en la región totonaca, el cacique de Matlatlán tenía en su poder cuando menos “dos mantas de insignias de ídolos y pinturas antiguas”, las cuales quizás haya obtenido de los indios de Azcapotzalco, al noroeste de la ciudad de México. Algunos indios incluso se las habían ingeniado para pintar, en la portería del convento franciscano de Cuauhtinchan, un calendario “con estos caracteres o signos de abusión”.19 Aunque la información disponible sobre la materia sea escasa, hay bases para creer que la circulación —líneas arriba hemos visto ya un ejemplo— y la producción de “pinturas” no se interrumpieron con la Conquista española, a pesar de las persecuciones y de los riesgos que se corrían. Pintores del valle de México, de la región de Tlaxcala y la de Oaxaca, siguieron utilizando “la tinta roja, la tinta negra”. En aquellos tiempos revueltos, fueron ellos los que pintaron la mayoría de las piezas que se conservan en la actualidad, y que figuran entre los testimonios más bellos que nos hayan legado las culturas autóctonas. Bajo el dominio español fueron elaborados el Códice Borbónico (México) y el Tonalamatl Aubin (Tlaxcala), que contienen el cómputo de los ciclos y de las fiestas. Si ahora nos volvemos hacia los mixtecas de Oaxaca, el terminus ad quem del Códice Selden —obra maestra indiscutible de la manera tradicional— se puede fechar en 1556. La existencia de estas “pinturas” da fe del mantenimiento, durante casi medio siglo, de una producción pictográfica en géneros prohibidos por la Iglesia. A veces, su forma es tan “clásica” que podemos dudar de la fecha prehispánica o colonial de ciertas piezas. Estos documentos confirman, según lo indican otras fuentes, que seguían transmitiéndose los conocimientos y las técnicas del pasado.
Las tradiciones orales resultaban mucho más fáciles de conservar, puesto que el aprendizaje y la recitación de los cantos o los discursos no dejaban rastros comprometedores, a menos que espías al servicio de los religiosos fueran a denunciar aquellas prácticas. Hacia 1570, el cronista dominico Diego Durán comprueba, no sin horror, que algunos ancianos seguían enseñando a los jóvenes nobles “la vida y costumbres de sus padres y abuelos y antepasados”. Por la misma época, algunos cantos, que conmemoraban la pasada grandeza de los príncipes, acompañaban las danzas públicas en las que participaba la nobleza indígena. Entretanto seguían subsistiendo los calendarios y las enseñanzas orales vinculados a ella: “En pocas partes hay que no los tengan guardados y muy leídos y enseñados a los que ahora nacen, para que in aeternum no se olviden”.20 La conservación del uso del nombre indígena, escogido en función del día de nacimiento, la habilidad con la que los indios adelantaban o atrasaban las fiestas de los nuevos santos patronos, para hacerlas coincidir con las fiestas prohibidas, la observación de calendarios agrícolas fijados en secreto por los ancianos, corroboran, durante las últimas décadas del siglo XVI, el mantenimiento de una transmisión oral y pictográfica condenada por la Iglesia. En 1585, el III Concilio mexicano tendría que prohibir de nuevo a los indios entonar “canciones de sus historias antiguas o de su falsa religión”. Lo cual no excluye que el género haya evolucionado apreciablemente.
Estos indicios dispersos sugieren la difusión de una actitud impermeable, o casi, a los trastornos por los que pasaron las sociedades indígenas. Es posible que sectores de la población autóctona hayan logrado, no sin cierto riesgo, conservar lo esencial de la tradición. Y sin embargo, lo que podemos adivinar acerca de esta época nos aleja de una visión estática y reductora. No cabe duda de que sería conveniente distinguir un periodo inicial, que cubriría los primeros 20 años posteriores a la Conquista, aproximadamente de 1520 a 1540. Pese a las implicaciones materiales e intelectuales de una clandestinidad hecha regla, y de una confrontación constante e inevitable con el cristianismo, fue posible conservar en aquel entonces numerosas prácticas. En el transcurso de ese lapso, por todas partes, salvo allí donde se habían establecido numerosos españoles —sobre todo en México, Tlaxcala y sus alrededores— los templos que quedaban en pie seguían siendo visitados por sacerdotes indígenas que, con discreción, aseguraban en ellos el culto a los dioses y todavía percibían los ingresos de las tierras vinculadas a los santuarios. Entre los indios otomíes, se iniciaba en el sacerdocio a algunos niños sustraídos del bautismo. Entre los nahuas, se separaba de los demás a adolescentes de 15 o 16 años, para que fueran achcautin —es decir, grandes sacerdotes— o con el fin de que asumieran otras funciones, la conservación de los objetos sagrados o los ayunos propiciatorios.
Las cosas cambiaron de modo considerable después de 1540. Bajo la dirección del obispo de México, la Inquisición episcopal había logrado algunos éxitos espectaculares al deshacerse de opositores activos y peligrosos: ordenó detener a Martín Océlotl, cierto sacerdote del dios Camaxtli, quien intrigaba entre la aristocracia y anunciaba el fin del mundo; echó mano a un indio que recorría la sierra de Puebla, para sublevarla pretendiendo que era dios. En 1539, la Inquisición asestó un golpe aparatoso condenando a don Carlos Ometochtzin, el cacique de Texcoco, a quien entregó al brazo secular. La muerte en la hoguera de esta importante figura de la aristocracia del valle de México al parecer tuvo una honda repercusión en los espíritus. Presas de pánico, muchos indios decidieron entonces destruir sus “pinturas” o entregar aquellas piezas tan comprometedoras.21 Ese año de 1539 se reunió también la Junta Eclesiástica, que reforzó la regulación ejercida por la Iglesia sobre las poblaciones sometidas. Un mayor número de sacerdotes, penetración ésta más a fondo, ayudada por un mejor conocimiento del terreno y por la represión desatada por una Inquisición monástica, y luego episcopal, bajo el báculo del obispo de México, Juan de Zumárraga, cambiaron las relaciones de fuerza de manera irreversible. Pero es posible que otros factores más determinantes hayan influido en la actitud de los nobles indígenas. Aquellos medios habían perdido su cohesión política y cultural, a partir de su alianza con los vencedores y con el cristianismo.
A esos repartos sobre los cuales el oportunismo y el cálculo tal vez hayan pesado más que la conversión, se agregaron otras divisiones que los propios religiosos habían provocado poniendo a los niños cristianizados contra sus padres “idólatras”. A partir de 1540, aquellas nuevas generaciones, que habían participado con un celo quizás mortífero en las campañas de extirpación y delación, asumieron, cada vez en mayor número, el poder. El reclutamiento de sacerdotes paganos sufrió las consecuencias, mientras que las piedras de los antiguos santuarios servían de manera sistemática para la construcción de las iglesias y los conventos. Más decisivos aún, los estragos causados por las primeras oleadas epidémicas debilitaron y sacudieron la totalidad de las sociedades indígenas. Ante aquellas dificultades, y no sin cierta lucidez, las noblezas se resignaron a aceptar el cristianismo y la dominación colonial. Convertidas de modo más o menos sincero, eligieron el camino de la adaptación. Entonces se dedicaron a conservar los vestigios de sus orígenes, las “pinturas” de historias y de genealogías que legitimaban su poder. No hay duda de que en esas circunstancias salieron a la luz el Mapa de Sigüenza o la Tira de la Peregrinación (hacia 1540), que ilustran el origen y las migraciones de los aztecas al salir de Aztlán, o de que en ellas fueron pintados, entre 1542 y 1548, el Mapa Quinatzin, que registraba la historia de los chichimecas, o el Códice Xólotl. Antes de 1550, la genealogía inspiró el Mapa Tlotzin de Texcoco y, en la región de Oaxaca, el Lienzo de Guevea (1540) o el Códice Selden (1556).22 Entre los nahuas, los mixtecas y los zapotecas, la línea que separaba la producción clandestina de la pintura histórica era, desde luego, tan frágil y arbitraria como los criterios cristianos y europeos que distinguían el recuerdo de las “falsas religiones” indígenas de una tradición estrictamente histórica. Cuando, en 1539, un pintor de Culhuacán, cerca de México, pintó la genealogía de su familia, representó “una especie de gruta en la que nacieron sus abuelos, y también algunos dioses”.23 El pintor, don Andrés, provenía de una familia de sacerdotes próxima al antiguo soberano mexica. Siendo francamente cristiano en 1539, el artista no por ello dejaba de conservar un saber vasto y embarazoso. Esto, por ambiguo, puesto que su genealogía tenía una mezcla de alusiones que se hallaban lejos de limitarse a una ornamentación mitológica. Y aun carecía de aquella obstinación europea para oponer la idolatría a la historia o el mito a lo auténtico.
Sea como fuere, ya por los caminos secretos de la clandestinidad, ya por las vías autorizadas de la historia, una parte de las técnicas y de los conocimientos antiguos seguía sobreviviendo al desastre. Lo mismo ocurrió con las manifestaciones del patrimonio oral, cuyo alcance ético sedujo a los religiosos que trataron de sacarle el mejor partido. Y con los discursos de entronización, que es probable se conservaron mientras existieron los viejos juramentos de fidelidad. Vale decir que, pese a las persecuciones, a las epidemias y a las perturbaciones, las noblezas vencidas enfrentaron la realidad colonial que, poco a poco, tomaba cuerpo ante sus ojos, con un bagaje sin duda menguado y censurado, pero todavía considerable.
UNA NUEVA MIRADA
No resulta menos difícil seguir los pasos que llevaron de la resistencia a la adaptación y que se manifestaron en un alejamiento progresivo en relación con las antiguas culturas. Un alejamiento que, sin embargo, nunca se orientó hacia el abandono irremediable. El análisis de las “pinturas” coloniales y, en menor grado, de la evolución de las tradiciones orales en el transcurso del siglo XVI aporta, sin resolver este problema, preciosas indicaciones y, con frecuencia, testimonios imprevistos. Así, no deja de ser desconcertante la precocidad con la cual algunos indios pintaron la sociedad que se formaba a su alrededor y entre ellos. Por un lado, porque esa precocidad impide considerar la expresión pictográfica colonial como un arte rígido, como una supervivencia inerte o un estorboso arcaísmo. Por el otro, porque da fe de la curiosidad insaciable que se manifestaba con respecto a un mundo insólito y hostil. Desde 1545, en una reunión secreta, algunos nobles indígenas se jactaron de haber aprendido ya todo lo que deseaban saber de los conquistadores, “toda la manera de los españoles, de su pelear y fuerzas y del arte de los caballos e todo lo demás que ignorábamos y no sabíamos”.24 Aquella voluntad de saber y de descubrir, así fuera a costa de viajar a España, es la misma que impulsó a los indígenas a reconstituir o, mejor dicho, a constituir nuevas relaciones con los seres y con las cosas, llenando así de manera progresiva los vacíos —la “red de agujeros”— dejados por la Conquista española.
Desde los primeros contactos, algunos pintores indígenas se las ingeniaron para registrar la irrupción de aquellos seres a los que, en un principio, se consideró dioses. Por ese medio supo Motecuhzoma, mucho antes de Cortés, de la llegada de la flota de Narváez, y por él transmitieron los indios de Chalco y de Tlalmanalco informaciones estratégicas a Cortés, representando en telas de henequén a las tropas mexicanas que lo amenazaban.25 Esto quiere decir que, desde un principio, las “pinturas” consignaron la historia inmediata, mientras que, algunos años después, tanto entre los vencidos como entre los aliados indígenas de los invasores, ciertos cantos narraban la magnitud del desastre mexica y hablaban de la desolación de las ruinas.
Tras las primeras dos décadas, el paisaje político se transformó. Surgieron nuevas generaciones que habrían de dejar importantes producciones, a ejemplo de la que, más de 30 años después de la Conquista, ilustra y exalta la colaboración tlaxcalteca con la invasión española. El Lienzo de Tlaxcala (LÁMINA 2) probablemente fue pintado a solicitud del virrey don Luis de Velasco, entre 1550 y 1564. Se trata pues de una obra de encargo de 7 por 2.5 m, que ofrece la versión tlaxcalteca de los acontecimientos, a lo largo de alrededor de 87 cuadros. Para estos indios, es también un manifiesto político, que no vacila en maquillar los hechos, cuando éstos podían desmentir el indefectible apego de los indígenas tlaxcaltecas a la causa de los conquistadores.26 Hasta la llegada de los españoles, los nahuas de Tlaxcala habían podido resistir ante los designios de los mexicas y de la Triple Alianza. Tlaxcala era un Estado poderoso, situado entre la tierra caliente del golfo y el valle de México, que finalmente se decidió a apoyar la expedición de Cortés, luego de haberla combatido. Sin discusión posible, los españoles pusieron término a la dominación mexica gracias a este aliado, al que supieron agradecérselo concediéndole una autonomía relativa en el seno de la Nueva España. Con el correr de los tres siglos que duró la dominación española, los tlaxcaltecas nunca dejaron de esgrimir el apoyo prestado ni de reclamar sus privilegios. Es casi seguro que, ya con ese espíritu, los autores del Lienzo se mostraron prudentes al preferir callar los enfrentamientos que muy al principio los habían opuesto a los españoles.27
Aunque de contenido colonial, el Lienzo de Tlaxcala