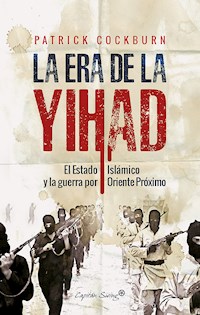
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Desde 2001 hasta hoy, la cobertura que Patrick Cockburn ha venido ofreciendo de los conflictos que han agitado Oriente Próximo y otras regiones no ha tenido parangón.En sus crónicas, libres de ideas preconcebidas, y en las que se sirve de su amplia experiencia directa y de su profundo conocimiento de la historia de la región, la capacidad de Cockburn para dar en el clavo en medio de crisis muy complejas ha demostrado ser extraordinariamente certera. Así, predijo que las invasiones occidentales de Afganistán e Iraq serían insostenibles, que era muy probable que los rebeldes libios terminaran enfrentándose entre ellos o que el levantamiento suní en Siria se extendería al vecino Iraq. Y, tal vez lo más sorprendente, informó del surgimiento del Estado Islámico como fuerza principal en la zona antes incluso de que los servicios de inteligencia del Gobierno fueran conscientes de la amenaza que representaba, lo que llevó al jurado de los British Journalism Awards a preguntarse "si no deberían las autoridades estudiar la posibilidad de jubilar al MI6 en bloque y contratar en su lugar a Patrick Cockburn". Redactado en forma de fascinante diario, este libro reúne una cuidada selección de los escritos de Cockburn desde los frentes de guerra de Afganistán, Iraq, Libia y Siria.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Los conflictos armados, desde situaciones de degradación general de la seguridad hasta guerras abiertas, se están tragando Oriente Próximo y el norte de África. Otras zonas del planeta son hoy más pacíficas que hace cincuenta años, pero por la amplia franja de países islámicos que se extiende desde el noroeste de Pakistán hasta el noreste de Nigeria se propagan el caos y el conflicto. Los gobiernos centrales se han desmoronado, son débiles, se enfrentan a poderosas fuerzas insurgentes o luchan por sobrevivir. En el núcleo principal de esta región, las guerras civiles están haciendo añicos Iraq, Siria y Yemen, con una ferocidad que seguramente quiere decir que ninguno de ellos volverá a ser jamás un Estado unitario. La guerra de Afganistán prosigue sin que haya un vencedor, y en Libia el gobierno central está desintegrado desde 2011, como sucedió hace veinte años en Somalia, país que sigue en un estado de anarquía armada. En los dos extremos de esta amplia zona de inestabilidad, la guerra civil turco-kurda se ha reanudado en las montañas del sudeste de Turquía y los terroristas suicidas de Boko Haram siguen matando gente en Nigeria, Malí y Camerún.
Es entre la frontera iraní y el mar Mediterráneo donde estos conflictos alcanzan su mayor intensidad y tienen el mayor impacto mundial. Se trata de una región que no ha llegado a ser verdaderamente estable en los cien años transcurridos desde la caída del imperio Otomano: ha visto invasiones y ocupaciones extranjeras, guerras árabe-israelíes, golpes militares, insurrecciones, conflictos entre suníes y chiíes, y entre kurdos, árabes y turcos. Es aquí, más que en ninguna otra parte, donde una serie de placas tectónicas políticas, nacionales y religiosas se topan y crujen con efectos devastadores. Para los habitantes de esta región, la vida no había sido nunca tan peligrosa e incierta, con 9,5 millones de personas desplazadas en Siria y 3,2 millones en Iraq.
Las raíces de estos conflictos son antiguas, pero los estallidos se han vuelto más frecuentes y destructivos desde 2001. Hemos entrado en un periodo de guerras civiles en las que el fundamentalismo yihadista suní desempeña un papel destacado. El 11-S, con los ataques contra las Torres Gemelas, fue el pistoletazo de salida para una serie de sucesos catastróficos que han terminado con el antiguo statu quo. Aquellos ataques provocaron —como probablemente se pretendía— la intervención militar estadounidense en Afganistán e Iraq, actuaciones que transformaron el paisaje étnico, confesional y político de la región y liberaron unas fuerzas cuyo poder superó todo cuanto pudiera imaginarse en aquel momento. ¿Quién habría adivinado a finales de 2001, justo cuando en Afganistán los talibanes eran derrocados con aparente facilidad, que trece años después otro movimiento fundamentalista y fanático suní, el Estado Islámico de Iraq y el Levante (también conocido como EI, EIIL o Daesh), fundaría su propio califato en el oeste de Iraq y el este de Siria? El régimen talibán se desvaneció rápidamente cuando se vio bajo el ataque permanente de Estados Unidos y sus aliados, pero el Califato ha demostrado ser bastante más resistente a la hostilidad internacional. Un año después de su fundación en 2014 aún seguía en pie y cosechaba victorias, entre las que destacaron la toma de Ramadi (Iraq) y la de Palmira (Siria), en mayo de 2015. Mientras otros estados de la región se desintegran, el EI ha sido capaz de crear por sí solo un nuevo Estado que, por monstruoso que sea, es capaz de reclutar soldados, recaudar impuestos y defender sus fronteras.
El inicio de la guerra en Afganistán fue el preludio de una crisis más amplia. Ya había numerosas líneas de fractura en el mundo árabe e islámico, pero la invasión estadounidense de Iraq, en 2003, fue el terremoto cuyas réplicas aún estamos sintiendo. Reavivó y amplió conflictos y enfrentamientos ya existentes, como los que oponían a chiíes, suníes y kurdos; a Arabia Saudí e Irán; a países contrarios a las políticas estadounidenses y países partidarios. Además, en la región hay otras tendencias, que son a más largo plazo y llaman menos la atención, pero que implican una transformación profunda de la correlación de fuerzas entre y dentro de los distintos países. La enorme riqueza de los estados petroleros del Golfo —Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait— se ha convertido en poder político. Estas monarquías absolutas suníes ejercen actualmente el liderazgo del mundo árabe, un liderazgo que hace cuarenta años estaba en gran medida en manos de estados laicos y nacionalistas como Egipto, Siria, Iraq, Argelia, Libia y Yemen. En el mismo periodo hemos asistido a otra importante transformación ideológica relacionada con lo anterior, conforme la corriente principal del islam, el sunismo, iba quedando bajo el dominio cada vez mayor del wahabismo, la versión del islam que defiende Arabia Saudí. La riqueza saudí ha propagado la influencia de esta rama intolerante y reaccionaria del islam, que considera heréticas a las demás confesiones, como el chiísmo, y que coloca a las mujeres en una posición de sometimiento permanente con respecto a los hombres. Arabia Saudí y el Califato son los únicos lugares del mundo en los que las mujeres tienen prohibido conducir.
Una transformación bien distinta pero igualmente relevante en el terreno político fue el hundimiento de la Unión Soviética en 1991, que abrió la puerta a una intervención militar occidental a gran escala, algo de lo que anteriormente disuadía el miedo a la reacción de la otra superpotencia. Una de las explicaciones más lógicas que dio Sadam Husein de su invasión de Kuwait en 1990 fue que la Unión Soviética estaba a punto de dejar de ser el contrapeso de Estados Unidos y que, en el futuro, la ausencia de dicho contrapeso iba a limitar la libertad de movimientos de estados como Iraq. Como sucedió con muchos otros cálculos de política exterior de Sadam Husein, también con este se equivocó estrepitosamente, y la Unión Soviética no le proporcionó protección alguna frente al arrollador contraataque liderado por Estados Unidos que derrotó a su ejército en Kuwait. Pero la intuición de que terminaba la época en la que los líderes regionales podían hacer equilibrios entre las dos superpotencias en beneficio propio era correcta.
La invasión y ocupación de Iraq por Estados Unidos está en el centro de este libro porque destruyó Iraq como país unido y nadie ha sido capaz de recomponerlo de nuevo. Inauguró un periodo en el que las tres grandes comunidades del país —chií, suní y kurda—se encuentran en un estado de confrontación permanente, una situación que ha tenido un efecto profundamente desestabilizador en todos los países vecinos. La respuesta natural de cualquier comunidad iraquí sometida a presión por un adversario doméstico no es negociar un acuerdo, sino buscar aliados extranjeros. Las crisis internas iraquíes se internacionalizan rápidamente. Dado que hay 22 países árabes con una población total de 336 millones de personas, y en torno a 50 países islámicos con una población de 1.600 millones, dicha tendencia ha tenido graves consecuencias para una cuarta parte de la población mundial. A lo cual hay que sumar el impacto de la guerra de Iraq en Estados Unidos y Gran Bretaña, cuyos gobiernos creyeron que podrían librar una guerra corta y victoriosa, pero acabaron atrapados en un conflicto largo, extenuante e inútil. Puede que no hayan sufrido una derrota militar categórica, pero lo ostensible de su fracaso ha hecho que a ambos países les cueste cada vez más conseguir que sus amenazas de uso de la fuerza militar resulten creíbles. El hecho de que, por ahora, la opinión pública estadounidense se oponga a enviar fuerzas terrestres a Oriente Próximo es un aspecto importante de la guerra que está arrasando actualmente Iraq y Siria.
Las explosivas tensiones que se fueron acumulando después de 2003 solo estallaron por completo en 2011, en lo que se denominó, de manera equívoca, «la Primavera Árabe». Se trata de una expresión que contiene un núcleo importante de verdad, y que por eso se ha convertido en la manera de designar una serie de acontecimientos complejos; pero el término «primavera» pone demasiado el acento en el carácter progresista y benigno de lo que estaba pasando. Es verdad que en 2011 había millones de personas en Túnez, Bengasi, El Cairo, Saná, Damasco, Baréin y otros muchos lugares deseando ver el final del imperio de los estados policiales gobernados por élites brutales y corruptas y sustituirlos por gobiernos íntegros, responsables y sometidos a la ley. Sin embargo, estas demandas de apariencia moderada, que incluían la celebración de elecciones libres y el fin de la discriminación, representaban una auténtica revolución en un país como Baréin, donde la mayoría chií sustituiría inevitablemente a la minoría suní que había monopolizado el poder durante siglos. En Siria la situación era exactamente la contraria: las libertades políticas y civiles significarían que los árabes suníes, el 60 por ciento de la población, ocuparían el lugar de los alauíes, la secta chií heterodoxa que ha dominado los círculos de poder del régimen desde los años sesenta.
Puede que haya personas bien informadas que objeten que analizar la situación por medio de categorías crudamente confesionales es simplificar en exceso. Y así es, pero las luchas étnicas y sectarias juegan un papel central, aunque no exclusivo, en las crisis de Iraq, Siria, Turquía, Afganistán y Yemen.
Esta época de guerras civiles es el tema principal de los diarios y artículos que he escrito entre los años 2001 y 2015 y que aparecen en este libro. Mi intención es mirar los acontecimientos desde dos ángulos distintos: uno, la descripción de lo que está pasando; otro, la explicación retrospectiva y el análisis desde la perspectiva de hoy. Cada uno tiene sus ventajas. La crónica de un testigo presencial no diluida por el conocimiento de acontecimientos posteriores debería tener una fuerza de la que carecen las explicaciones escritas posteriormente, y una mayor credibilidad a la hora de explicar por qué la gente actuó como actuó. Sin embargo, la explicación retrospectiva, escrita doce o más años después del comienzo de las guerras de Afganistán y de Iraq, y a cuatro años de las revueltas de 2011, también tiene sus ventajas. Los rasgos comunes a estos conflictos saltan entonces a la vista y ya se pueden sacar conclusiones generales sobre el origen y el rumbo de acontecimientos distintos pero interrelacionados. En los debates sobre estas guerras y conflictos siempre me ha parecido un error que los expertos en Siria no tuvieran demasiada información de primera mano sobre Iraq, y que pudieran saber poco o nada sobre Turquía, cuando es imposible entender plenamente lo que ocurre en cualquiera de estos países si no se comprende lo que sucede en los otros. Recuerdo que fui a una conferencia sobre Siria justo antes de que el EI tomara Mosul en junio de 2014 y que traté en vano de convencer a los especialistas allí reunidos de que la novedad más importante en la región —y que a buen seguro iba a afectar a la guerra en Siria— era la creciente fortaleza del Estado Islámico en Iraq. Aunque muy cortésmente, mis cualificados colegas mostraron su impaciencia durante el tiempo que duraron mis intervenciones y volvieron enseguida a debatir solo de cuestiones sirias. Por otro lado, generalizar a partir de un dato histórico concreto sin tener un dominio pleno de los detalles resulta peligroso, porque es muy fácil caer en la tentación de hacer paralelismos excesivamente simplificadores. Recuerdo que, en mi época de corresponsal en Moscú en los años ochenta, se me caía el alma a los pies cada vez que una visita comparaba alegremente la compleja situación de la Unión Soviética con la de cualquier país que conociera bien, Sudáfrica por ejemplo, destacando una serie de semejanzas que en realidad no existían. Es por eso que he puesto muchas de mis ideas sobre estos acontecimientos, muy diversos y complejos, en un extenso «Epílogo» al final de este libro, tras la exposición de las pruebas en que se basan mis conclusiones.
He pasado la mayor parte de mi vida laboral de los últimos catorce años cubriendo guerras en cuatro países: Afganistán, Iraq, Siria y Libia, que en realidad son más de cuatro guerras, porque en algunos momentos había más de un conflicto en el mismo país al mismo tiempo. Por ejemplo, en 2004 el ejército estadounidense estaba librando dos guerras muy distintas en Iraq, una contra los insurgentes suníes, en el que Al Qaeda en Iraq llevaba la voz cantante, y otra contra la milicia chií del ejército de Al Mahdi liderada por Muqtada al Sadr. Del mismo modo, en 2015 el EI estaba librando sendas guerras independientes: contra el ejército sirio en el centro del país y contra los kurdos sirios, que contaban con la ayuda de Estados Unidos, en el noreste. Además de cubrir estas guerras abiertas, en 2011 estuve en Baréin, donde las protestas estaban siendo salvajemente reprimidas. Ese mismo año estuve en Irán hasta que me expulsaron del país. Yemen ha estado columpiándose sobre el abismo de la guerra desde la primera vez que estuve allí en 1978, pero solo en 2014 y 2015 ha terminado por sumirse en un conflicto armado generalizado.
He dejado fuera deliberadamente mis artículos sobre Egipto, puesto que el país no está en guerra, si bien hay una brutal represión por parte del Estado y cada vez más violencia insurgente. En el momento álgido de las manifestaciones que tuvieron lugar en El Cairo en 2011, las protestas egipcias fueron un luminoso y esperanzador ejemplo para el resto del mundo árabe. Los eslóganes que se oían por primera vez en la plaza de Tahrir resonaban en Baréin, Saná y Damasco. Pero los manifestantes no llegaron a tomar el poder estatal y dos años más tarde los egipcios estaban padeciendo la acción de un estado policial aún más represivo del que habían sufrido bajo el mandato del presidente Mubarak. La trayectoria política de este país es distinta de la del resto de la región.
Conviene subrayar que los gobiernos, pueblos y comunidades sobre los que escribo están inmersos en guerras civiles, porque no entender esto ha dado lugar a muchos análisis engañosos y a muchas expectativas frustradas. Se trata de situaciones que no son «blanco o negro», buenos contra malos, malvados tiranos contra pueblo insurrecto, como si de una escena de Los miserables se tratara. Es increíble y deprimente ver cómo los gobiernos occidentales, que se supone que están asesorados por diplomáticos y servicios de inteligencia bien informados, llevan una y otra vez a sus países a la guerra sin reconocer este hecho elemental. Recuerdo haber asistido a varias ruedas de prensa estadounidenses en la Zona Verde de Bagdad en 2003 en las que, indefectiblemente, el portavoz oficial culpaba a dudosos «restos» del régimen anterior, que se negaban a unirse al «nuevo Iraq», de los esporádicos ataques insurgentes contra fuerzas estadounidenses. Al principio pensaba que aquello no era más que un ejemplo de cruda propaganda, pero tuve que acabar por reconocer que aquel portavoz creía en la verdad de lo que decía y no se daba cuenta de que Estados Unidos y sus aliados se estaban deslizando hacia un conflicto armado contra los seis millones de personas que componen la comunidad árabe suní en Iraq. Lo mismo pasó en julio de 2015, cuando los funcionarios estadounidenses y europeos apoyaron con displicencia los ataques aéreos y las acciones militares turcas contra los «terroristas» del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), sin entender que estaban dando su visto bueno a una agresión del Estado turco contra sus dieciocho millones de ciudadanos kurdos.
Uno de los problemas de la propaganda es que nadie se la cree tanto como quienes la ponen en circulación: la demonización de Sadam Husein, Muamar al Gadafi o Bashar al Asad, y el ensalzamiento de sus oponentes como desinteresados luchadores por la libertad, ha dado lugar, sea cual sea su utilidad política inmediata, a una representación engañosa y deformada de los problemas de Iraq, Libia y Siria. Los gobiernos tienen tendencia a creerse sus propias ilusiones y a pensar que sus oponentes forman parte de pequeñas bandas poco representativas (lo cual, sin embargo, no impide que esos mismos políticos y funcionarios actúen luego como si la realidad fuera justo la contraria, y castiguen a grupos mucho mayores, actuando así como banderín de enganche de los insurgentes que, se supone, intentan combatir).
No he actualizado los diarios y artículos que siguen, aunque los he recortado y he reducido su considerable extensión original. Me parece importante presentarlos ahora, en primer lugar porque la gente olvida bastante rápido lo que ha pasado realmente en la historia reciente. La conciencia pública de noticias recientes puede ser grande, puesto que normalmente están bien cubiertas por los medios, pero las noticias relacionadas con el lustro anterior son vagas. Muy a menudo hay una nefasta «brecha informativa» con respecto al periodo en el que se han ido gestando los acontecimientos actuales. Así, en Reino Unido hay un interés poco menos que obsesivo por lo que pasó entre 2001 y 2003, cuando el país se embarcó, en medio de la polémica, en la guerra de Iraq; pero hay un conocimiento muy escaso de la desastrosa ocupación británica de Basora entre 2003 y 2006, o de lo que pasó en general en Iraq en años posteriores. A medida que las fuerzas norteamericanas se retiraban, después de 2008, en Estados Unidos el interés por lo que pasaba en Iraq se iba apagando. Terminó convirtiéndose en una crisis del pasado. Televisiones y periódicos cerraron sus corresponsalías en Bagdad y apenas siguieron cubriendo la actualidad del país, así hasta el día en que el EI tomó Mosul en junio de 2014 y el país se desmoronó. La gente está perpleja y desinformada con respecto a las razones de estos hechos, porque buena parte de los mismos han tenido lugar en el espacio de tiempo, crucial pero desatendido, que hay entre el pasado más inmediato y el más lejano.
Necesitamos más historias de testigos presenciales escritas antes de saber quiénes son los ganadores y los perdedores de una crisis. Cierto historiador señaló en una ocasión que «es importante recordar que lo que ahora es pasado fue una vez futuro». Es una manera de decir que muchas opciones que parecieron estar abiertas, al echar la vista atrás se presentan cerradas. Debido a que se optó por una forma de proceder, la decisión de actuar de tal manera adquiere la falsa apariencia de haber sido inevitable y, por supuesto, quienes tomaron esas decisiones —sobre todo si resulta que han sido desatinadas y erróneas hasta lo catastrófico— tienen motivos de sobra para decir que no pudo hacerse otra cosa. «Con el periódico de mañana, todos somos unos genios» o «A toro pasado, todos somos Manolete» son el tipo de frase cruel que sirve para acusar a los críticos de juzgar desde una posición que no estaba al alcance de quien tuvo que tomar la decisión en su momento, cuando en realidad buena parte de lo que salió mal en una determinada situación era previsible —y muchas veces había sido previsto— a partir de los hechos visibles en aquel momento. Por ejemplo, en 2003, antes de la caída de Sadam Husein, yo creía que Estados Unidos y sus aliados podían invadir Iraq y derrocar a su líder y salir bien parados. En aquella época, la mayoría de los iraquíes —tanto suníes como chiíes y kurdos— consideraban que Sadam había destruido el país y querían deshacerse de él. Sin embargo, estaba convencido de que, si las fuerzas de la coalición intentaban ocupar Iraq por un periodo de tiempo prolongado, se enfrentarían a una resistencia feroz e incontenible procedente tanto de dentro como de fuera de las fronteras del país. No era difícil preverlo, y desde luego no fui yo la única persona que lo dijo antes de que los tanques estadounidenses entraran en Bagdad. Estaba bastante seguro de lo que escribía en aquella época porque era lo que iraquíes bien informados me contaban. Era incomprensible que los dirigentes políticos en Washington y Londres fueran capaces de aislarse hasta ese punto de lo que los iraquíes —un pueblo apasionado por la política— estaban diciendo, cuando lo que más les convenía desde un punto de vista egoísta era escuchar. Siempre ha habido muchos iraquíes deseosos de decir la verdad al poder, tantos, empero, como los que tienen por norma contar a los extranjeros exactamente lo que estos quieren oír. Durante la ocupación, los informantes veraces no eran intelectuales que contemplaran los acontecimientos de manera confusa detrás de la barrera, sino diligentes políticos y ministros que se reunían con funcionarios occidentales casi a diario.
Lo mismo pasó entre 2011 y 2013, cuando algunos iraquíes influyentes como el ministro de Exteriores, Hoshyar Zebari, el exministro e historiador Alí Allawi, el político Ahmed Chalabi y el doctor Mahmud Othman, veterano parlamentario kurdo, me decían que si el conflicto sirio continuaba, reavivaría la guerra civil en Iraq. Hacia 2013, algunas de estas mismas personas me decían que los 350.000 soldados que formaban el ejército iraquí no combatirían y huirían del campo de batalla. Las potencias occidentales parecían haberse convencido a sí mismas, a pesar de las pruebas concluyentes, de que Al Asad iba a caer y de que la crisis siria no desestabilizaría Iraq. Me preguntaba si los iraquíes con los que yo hablaba contaban lo mismo que me decían a mí a los líderes extranjeros, que desde 2003 visitaban continuamente Bagdad, pero parecían volver a sus países tan desinformados como cuando salieron. Al final llegué a la conclusión de que muchos de estos visitantes tenían que darse cuenta, en su fuero interno, de lo mal que estaban las cosas; ¿por qué, si no, cogían un helicóptero, se enfundaban un chaleco antibalas y se ponían un casco para recorrer la escasa distancia que separa el aeropuerto de Bagdad de la Zona Verde, en lugar de ir por carretera? En Afganistán, los diplomáticos residentes en Kabul visitarían posiciones del ejército afgano y escucharían informes de las últimas victorias, al tiempo que apartaban los ojos de la bandera negra talibana que ondeaba en algún punto elevado de una aldea a unos cientos de metros carretera abajo. Es de suponer que no estaban dispuestos a ser quienes llevaran las malas noticias a sus respectivos gobiernos.
Informar de una guerra es fácil, lo difícil es hacerlo bien de verdad. Hay una gran demanda de información periodística durante el combate, porque es melodramática y atrae a lectores y espectadores. Es el tipo de crónica que yo solía etiquetar como «de bala y metralla» y no tiene nada de malo. Los primeros periódicos se publicaron durante las guerras de Flandes, la guerra de los Treinta Años y la guerra civil inglesa, a comienzos del siglo XVII. Con toda razón, la gente quiere saber las últimas noticias sobre sucesos interesantes y cruciales como guerras, desastres naturales y crímenes. Sin embargo, preocuparse única y exclusivamente por los combates puede resultar engañoso, porque, por fascinantes que resulten, este tipo de acontecimientos no son necesariamente representativos; tampoco le dicen siempre a uno quién está ganando o está perdiendo la guerra. Yo cubrí el derrocamiento de los talibanes en 2001 y principios de 2002, un acontecimiento que se presentó en gran medida como una victoria militar de la Alianza del Norte, grupo antitalibán que contó con el apoyo aéreo estadounidense. Los telespectadores verían impactantes imágenes de explosiones y columnas de prisioneros cabizbajos. Pero yo seguí a los talibanes desde Kabul hasta Kandahar y a sus aldeas fuera de la ciudad y vi que sus tropas se retiraban y se deshacían, pero sin que realmente las hubieran derrotado. Combates de verdad hubo muy pocos; lo que sí hubo fue muchos talibanes que se rendían y se volvían a casa porque sus jefes les dijeron que lo hicieran y porque sabían que de todos modos iban a perder la guerra. En un determinado momento, al sur de Gazni, pasamos sin querer al otro lado del frente talibán, que se había desintegrado. Nervioso, le tuve que decir al conductor que diera media vuelta y volviera lo más rápido posible, sin llamar la atención, a posiciones de la Alianza del Norte. Pensé que, por alguna razón inexplicable, nos habíamos perdido los combates de verdad, pero acabé llegando a la conclusión de que no había habido demasiados. Y este era un dato importante, porque si los talibanes no habían sido verdaderamente derrotados, eso significaba que podrían volver a la carga en años venideros, como de hecho hicieron con enorme éxito.
Se corre aquí el peligro de decir «Os lo advertí» demasiado categóricamente, lo cual no es bueno ni para el escritor ni para el lector. Y hay también una crítica tácita a otros periodistas, que quedan como unos superficiales que se han dejado dejado atrapar por el drama de la guerra y no han sido capaces de desarrollar un punto de vista más amplio. En la práctica, el periodista que dedica más tiempo de la cuenta a explicar los cómos y los porqués de un conflicto y descuida la cobertura de los combates propiamente dichos no conserva su puesto mucho tiempo. A veces se menosprecia a los corresponsales de guerra de dos modos completamente opuestos, calificándolos o bien de «periodistas de hotel», de los que no salen de su habitación del miedo que tienen y cubren la acción con información de segunda mano; o bien de «yonquis de la guerra», figuras trágicas adictas a la excitación que produce el conflicto armado. La primera acusación se refuta fácilmente, puesto que esos informadores reacios a involucrarse en un conflicto en el que podrían morir —lo cual no deja de ser una actitud bastante sensata— suelen tomar la precaución elemental de mantenerse alejados de lugares peligrosos como Bagdad, Kabul, Beirut, Damasco, Trípoli y similares. En cuanto a la acusación de que algunos periodistas son «yonquis de la guerra», todo aquel que se consagre con intensidad a cualquier especialidad profesional puede acabar dando la impresión de estar alimentando una obsesión insana. Pero en realidad pocos corresponsales están tan enamorados del combate como para creer que nada más importa. Un aspecto sorprendente de las guerras que se han librado desde el año 2001 es que en muchos casos los periodistas han pasado periodos de tiempo mucho más largos en los países afectados que los funcionarios y diplomáticos occidentales. Cuando el EI tomó Mosul en 2014, la sección política de la embajada británica en Bagdad contaba únicamente con tres diplomáticos novatos enviados para una misión corta.
Desde luego, el periodismo de guerra puede implicar cierta deformación profesional. Cuando uno está cubriendo conflictos en Afganistán, Siria, Libia o Iraq es difícil no creerse que la menor escaramuza que uno esté contando posee la mayor importancia. Es prácticamente imposible no incurrir en este tipo de error, porque todo el mundo tiende a exagerar la trascendencia de una situación en la que está muriendo gente. Hay, asimismo, una identificación espontánea con esos soldados y milicianos, por muy matonescos y desagradables que sean, que están siendo tiroteados y bombardeados al lado de uno. Algunos corresponsales, aunque no todos, idealizan a los rebeldes, que pueden ser heroicos defensores de sus comunidades, pero están prestos a saquear y matar cuando avanzan más allá de su territorio. Todos estos factores se combinaron en los primeros días de las revueltas en Libia y Siria para hacer que los rebeldes armados pareciesen menos sectarios y brutales de lo que realmente eran. Solo en la primera mitad de 2015 se aceptó de manera general que, por muy despiadado que fuera el gobierno sirio, que bombardeaba zonas civiles con bombas de barril, la oposición armada estaba para entonces dominada casi por completo por el EI y por el Frente al Nusra, filial de Al Qaeda. Las crónicas comprensivas con las zonas controladas por los rebeldes en Iraq, Siria y Libia fueron escaseando cada vez más porque dichas dichas zonas se habían vuelto demasiado peligrosas como para que un periodista local o extranjero las visitara sin peligro de ser secuestrado o decapitado. En cuanto a las regiones controladas por el gobierno en Iraq y Siria, en el pasado los gobiernos baazistas de ambos países habían hecho siempre de su propia brutalidad una especie de fetiche, convirtiéndola en un signo de lealtad y determinación, sin importar las víctimas civiles. Para gobernar el Líbano durante su larga ocupación del país, el régimen sirio usó los mismos métodos criminales —asesinato, bombardeo aéreo y fuego artillero indiscriminado— que ha usado contra su propia población civil a partir de 2011.
La cobertura informativa de conflictos bélicos se ha vuelto mucho más peligrosa hoy de lo que lo era hace medio siglo. El primer conflicto armado sobre el que escribí fue el de Belfast a comienzos de los años setenta, y en aquella época solía bromear, diciendo que los grupos paramilitares recién constituidos nombraban un jefe de prensa antes incluso de haber comprado una pistola. En los primeros años de la guerra civil del Líbano, después de 1975, las distintas milicias tenían la costumbre de entregar a los periodistas cartas formales en las que decían a sus puestos de seguridad que los dejaran pasar. Había tantas milicias que a mí me daba miedo confundir las cartas, que eran todas bastante parecidas, y tomé la costumbre de meter las de los grupos de izquierdas en mi calcetín izquierdo y las de los grupos de derechas en el derecho. Esta relación se rompió a partir de 1984, a medida que los grupos fundamentalistas chiíes empezaron a ver a los periodistas como objetivos a secuestrar para obtener un rescate o para utilizarlos como moneda de cambio en sus negociaciones políticas. En el momento álgido de la guerra sectaria de los años 2006-2007, Iraq era un lugar peligroso, si bien no tanto como ha llegado a serlo después. Yo solía llevar un segundo coche detrás del mío en Bagdad, para saber si alguien me había seguido; y acostumbraba a comprobar que el personal de mi hotel estuviera bien pagado y dispuesto a avisarme si alguien se interesaba más de la cuenta en mis actividades. Amigos y compañeros asesinados como David Blundy en El Salvador en 1989 o Marie Colvin en Siria en 2012 eran periodistas sumamente experimentados. En otra época, yo habría tendido a pensar que los que corrían peligro de morir eran los freelances jóvenes y demasiado entusiastas que trataban de hacerse un nombre, pero al final resulta que han sido los periodistas más veteranos los que han perdido la vida, no porque hayan cometido grandes errores, sino porque han ido tan a menudo a la fuente, y han vuelto indemnes tantas veces, que al final han asumido más riesgos de los debidos.
Las guerras actuales tienen una peculiaridad que hace que sea difícil informar sobre ellas, y es que la actividad militar no es la propia de un conflicto armado abierto. Son algo así como semiguerras de guerrillas con fuerte contenido político, en las que los rasgos más llamativos son el fanatismo religioso, la crueldad y la pericia militar del EI y otros grupos estilo Al Qaeda que difieren poco en cuanto a ideología y comportamiento, como el Frente al Nusra o el Ahrar al Sham. Pero es importante no fijarse únicamente en las atrocidades que cometen para llamar la atención, sino también en la notable debilidad de sus enemigos, tanto si están en Washington como si están en Bagdad. La destreza militar del EI es menos sorprendente que la rapidez con que el ejército iraquí se desintegró en 2014, cuando se vio atacado por fuerzas mucho más modestas, algo que tal vez no tendría que habernos chocado tanto como lo hizo: en 2013 pasé varios meses en Iraq por el décimo aniversario de la invasión estadounidense y llegué a la conclusión de que tanto el gobierno como el ejército estaban saturados de corrupción y eran completamente inoperantes. Al año siguiente había escrito abundantemente, y había empezado un libro, sobre la fuerza cada vez mayor del extremismo yihadista suní. Aun así, nunca contemplé la posibilidad de que el EI se hiciera con Mosul y la mayor parte del norte y el oeste de Iraq. Había olvidado una regla de oro a la hora de predecir el futuro en Iraq, consistente en pronosticar el peor resultado posible, que puede tardar en llegar más tiempo del que uno ha previsto, pero que cuando sucede, será mucho peor que lo más espantoso que uno pueda imaginar. Si en los últimos años se hubieran hecho este tipo de cálculos pesimistas a propósito de Siria, Yemen y Libia, es muy probable que hubieran predicho con más exactitud su lúgubre situación presente.
Resulta fácil ser un pesimista profesional con respecto a Iraq y buena parte del resto de la región, pero he intentado evitar esta actitud, en ocasiones a pesar de la evidencia. Me han caído bien los iraquíes desde la primera vez que visité el país, en 1977, y siempre he tenido amigos íntimos de allí. Durante aquel primer viaje todo parecía muy diferente, pues el país disfrutaba de uno de sus escasos periodos de paz. La rebelión kurda se había apaciguado temporalmente tras el Acuerdo de Argelia de 1975, cuando Sadam Husein pactó con el sah de Irán, quien, con el respaldo de Estados Unidos, traicionó a sus antiguos aliados kurdos. Iraq tenía un nivel de vida similar al de Grecia, pues los ingresos procedentes del petróleo se habían disparado y había buenos sistemas de salud y educación y una Administración competente. Sadam era vicepresidente del Consejo del Mando de la Revolución y aún no había conseguido todo el poder. Todavía no se sabía de su capacidad para ejercer una extrema violencia contra su propio pueblo ni de su propensión a incurrir en monumentales errores de cálculo que le llevarían a librar sendas guerras, contra Irán y Estados Unidos, que no podía ganar de ninguna manera. Yo acababa de visitar Irán en 1980 cuando empezaron a circular los primeros rumores de que Sadam podía invadir el país, cosa que descarté en aquel momento, pues suponía que no cometería semejante estupidez. Me equivoqué, pero diez años después, cuando los tanques iraquíes se acumulaban al norte de la frontera con Kuwait, había aprendido la lección y tenía para mí que sería capaz de cualquier disparate megalómano. Conocía a varios de sus asesores más cercanos, que sin duda eran conscientes de las consecuencias que cabía esperar de un ataque contra Irán o de una invasión de Kuwait, pero dudo que llegaran a expresarle jamás sus dudas. Un diplomático ruso, que conocía bien las altas esferas iraquíes, me dijo una vez que para un alto cargo del régimen la única manera segura de hacer carrera era «ser un 10 por ciento más duro que el jefe». En otras palabras, si Sadam decía que iba a invadir Kuwait, hasta sus lugartenientes mejor informados podían animarlo a que invadiera también Arabia Saudí. Esta tradición de líderes iraquíes tremendamente mal aconsejados sobre su fuerza política y militar no terminó con la caída de Sadam. El primer ministro Nuri al Maliki, que en 2014 presidió una de las mayores derrotas militares de la historia, siguió haciéndose retratar mirando fijamente un gran mapa y dirigiéndose a sus generales cual Napoleón antes de la batalla de Austerlitz. En 2015, su sucesor, Haider al Abadi, un político menos despótico, se pavoneaba en las calles de la recuperada Tikrit, diciendo al mundo que muy pronto su ejército se haría con la provincia de Al Anbar, en aquel momento en manos del EI. Unas semanas más tarde, el Estado Islámico invadía Ramadi.
A veces, a los periodistas los felicitan con actitud condescendiente por proporcionar «el primer borrador de la historia», por más que, a menudo, el primer borrador sea mejor que el último. Las crónicas de los testigos presenciales tienen credibilidad antes de pasar por la batidora de las ideas preconcebidas y la interpretación teórica. Los periodistas son muchas veces demasiado pacatos con lo que saben, y sus jefes de redacción lo son aún más —siempre de los nervios por si su enviado o enviada especial dice algo distinto de lo que dice el último experto al que han visto en televisión o al que han leído en una columna de opinión—. En Estados Unidos estos «bustos parlantes», que cuentan con la gran ventaja de ofrecer gratis sus servicios a las cadenas de televisión, a menudo traen locos a los periodistas destacados en el frente. Una noche de 1998, en Bagdad, mientras los misiles americanos explotaban en el centro de la ciudad y los trozos de metralla del fuego antiaéreo caían por todos lados, recuerdo haber visto a un periodista amigo mío gateando en el exterior del hotel para poder usar un teléfono vía satélite. Cuando volvió le pregunté por qué había hecho algo tan peligroso y me explicó con sarcasmo que en Nueva York le habían dicho que llamara a un experto de un centro de estudios de Washington para que le diera su valoración de los ataques aéreos estadounidenses. Mi periódico, The Independent, nunca me ha obligado a hacer cosas así ni ha cuestionado jamás mi criterio en ninguna de estas guerras y conflictos. En 2003, y luego también en 2008, me compadecía de mis colegas estadounidenses, que sabían perfectamente que la guerra de Iraq no se había ganado, pero que veían cómo sus respectivas sedes centrales les contradecían, muy seguras de sí mismas. Recuerdo en 2008 al corresponsal de una cadena norteamericana contándome apesadumbrado que, a pesar de la violencia reinante, llevaba dos meses sin salir en antena porque «en Nueva York están convencidos de que aquí la guerra ha terminado». Por supuesto, la guerra nunca terminó, ni en Iraq ni en ninguno de los países de los que se ocupa este libro. Es uno de los rasgos más sorprendentes de esta época: las guerras se acaban convirtiendo en un sangriento callejón sin salida en el que no hay vencedores ni perdedores claros, salvo los millones de civiles que son las verdaderas víctimas. Los sistemas políticos se descomponen o son derrocados, pero ningún grupo es lo bastante fuerte como para ocupar su lugar. Una secta islámica motiva a sus seguidores hasta el punto de que están dispuestos a morir por ella, cosa que ya no se puede decir del nacionalismo o el socialismo. Las atrocidades y la capacidad de destrucción del Califato desatan la indignación cuando sus militantes vuelan las ruinas de Palmira y decapitan al arqueólogo jefe, pero hasta ahora no ha habido un contraataque sostenido para acabar con el Estado Islámico. Los kurdos de Siria, vencedores, tras cuatro meses y medio de asedio, del sitio de Kobane —la primera gran batalla perdida por el EI— fueron recompensados con un acuerdo entre Estados Unidos y Turquía, firmado en julio de 2015, que les perjudica más de lo que lo hacen los yihadistas. Cuesta encontrar una amenaza armada para el Califato que los milicianos islamistas no puedan contener. En el tiempo en que viví en una mísera aldea afgana llena de enfermedades al norte de Kabul, mientras cubría los últimos días de los talibanes, estos me parecían algo así como un exótico pero transitorio retroceso, con aquella manera de tratar a las mujeres como esclavas y su odio hacia el resto de confesiones islámicas. Contra todo pronóstico, resultaron ser los heraldos de un futuro sitiado y violento.
Cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, yo estaba en Moscú, donde trabajaba como corresponsal para The Independent. Casi en el acto, se hizo evidente que Estados Unidos trataría de derrocar al gobierno talibán de Afganistán, donde Osama bin Laden tenía su cuartel general. Había pocas posibilidades de entrar en el país solicitando un visado a los talibanes, por lo que volé hasta Dusambé, capital de Tayikistán, que comparte frontera con Afganistán a lo largo del río Amu Daria. El extremo noreste del país era el último bastión de la Alianza del Norte, la coalición contraria a los talibanes que estos habían arrinconado en las montañas tras una serie de encarnizadas campañas. El líder de la Alianza, Ahmad Sah Masud, había sido asesinado dos días antes de los atentados por dos miembros de Al Qaeda que se hicieron pasar por periodistas que querían hacerle una entrevista y que a continuación detonaron los explosivos que llevaban consigo.
Una vez en Dusambé, descubrí que llegar a territorio de la Alianza del Norte iba a ser más difícil de lo que había pensado, porque había un destacamento militar ruso en el paso principal sobre el Amu Daria que no permitiría cruzar a periodistas extranjeros. Empecé a preparar un complejo plan para proseguir camino río arriba y cruzar con ayuda de contrabandistas, tras de lo cual tendría que atravesar la cordillera del Hindu Kush para alcanzar el valle de Panjshir, al norte de Kabul.
Por suerte, había estado en la embajada afgana de la ciudad, que estaba controlada por la Alianza del Norte, y, sin mucha fe, había añadido mi nombre a una larga lista de periodistas que querían entrar en Afganistán. Un funcionario de la embajada me aseguró que haría lo que estuviera en su mano, aunque no parecía muy optimista. Sin embargo, pasados unos días me telefoneó y me dijo que la Alianza del Norte tenía un viejo helicóptero ruso y que, contra todo pronóstico, el gobierno tayiko había dado permiso para que llevara a unos cuantos periodistas a territorio controlado por el grupo antitalibán. Pasé los meses siguientes en la empobrecida aldea de Jabal Saraj, a pocos kilómetros del frente talibán al norte de Kabul.
La guerra de Afganistán de 2001 fue la primera de las que vinieron tras el 11-S y tuvo muchas semejanzas con el conflicto de Iraq que dio comienzo año y medio más tarde. Uno de los parecidos más llamativos fue que, tanto en Afganistán como en Iraq, los combates fueron muy limitados, si bien este aspecto no trascendió para el resto del mundo, puesto que los medios se centraron casi exclusivamente en el drama de la guerra. En realidad, los combatientes talibanes y los soldados del ejército iraquí se volvieron en su mayoría a sus casas sin sufrir una derrota decisiva en el campo de batalla. La actuación de Estados Unidos y sus aliados fue mucho menos triunfal de lo que ellos mismos se imaginaron, y no podían permitirse los errores no forzados que empezaron a cometer tras su supuesto éxito militar. En Afganistán, Estados Unidos y sus aliados locales rehabilitaron a muchos de los detestados señores de la guerra, a quienes los talibanes habían reemplazado, y en Iraq disolvieron el ejército y penaron la pertenencia al Partido Baaz, al que muchos iraquíes estaban afiliados.
En el periodo que transcurrió entre ambas guerras pasé varios meses en Washington y en varias ocasiones traté de explicar cuál era, en mi opinión, la verdadera situación sobre el terreno en Afganistán e Iraq. Nadie me prestó demasiado oído, pues los funcionarios americanos tenían una actitud particularmente arrogante. Les habían dicho que la guerra afgana sería difícil y peligrosa, pero parecían haber vencido de manera rápida y sencilla. Lo que iraquíes y afganos pudieran pensar no parecía importar frente al apabullante poderío americano. Cuando un destacado periodista estadounidense resumió los planes norteamericanos para el Iraq post-invasión, me limité a señalar, modestamente, que los iraquíes de a pie tal vez no estuvieran de acuerdo con dicho programa. «¿Y a quién le importa lo que piensen los iraquíes?», respondió. ¿A quién le importa? Tal y como resultaron las cosas, a Estados Unidos tenía que haberle importado, y mucho, porque un año después de su gran victoria, la coalición liderada por Washington controlaba únicamente islotes de territorio en Iraq.
Afganistán fue un preludio de la guerra de Iraq y del resto de conflictos post-11-S también en otro sentido. En todos los casos, y al contrario de lo que dijeron, Estados Unidos y las potencias occidentales no tuvieron socios locales fiables, y aunque pudiera parecer que tuvieron muchos aliados, se trató de una impresión engañosa. Recuerdo que Hoshyar Zebari, dirigente kurdo y más tarde ministro iraquí de Asuntos Exteriores, me dijo justo después de que empezara la invasión estadounidense que el rasgo más importante de la situación era que «no hay un solo país vecino de Iraq al que le guste esta ocupación». Irán y Siria, en concreto, tenían todo tipo de incentivos para desestabilizar un Iraq controlado por Estados Unidos, pues temían que pudiera servir de plataforma de lanzamiento para acciones encaminadas a derrocar a sus respectivos gobiernos. Igual que Afganistán, Pakistán, o más concretamente el ejército pakistaní, apoyó a los talibanes antes y después de 2001. Cuando Estados Unidos se negó a enfrentarse a Pakistán, un antiguo y poderoso aliado, se condenó a no poder ganar su guerra contra los talibanes.
Este capítulo no es una narración histórica de la guerra de Afganistán de 2001, sino un conjunto de instantáneas que captan acontecimientos concretos y que ayudan a entender lo que realmente pasó entonces. Resulta particularmente importante haber sido testigo presencial de lo que sucedió en Afganistán en aquella época, porque buena parte de lo que dijo la triunfante oposición, de lo que contaron los medios de comunicación internacionales y de lo que creyó el resto del mundo era mentira. La opinión de los habitantes de los pueblos afganos era en aquel momento mucho más reveladora. En febrero de 2002 estuve en Kalawal, una aldea de casas de adobe al norte de Kandahar. Los campesinos acababan de sembrar sus plantas de adormidera. En 2000, los talibanes los habían obligado a arrancar sus cultivos de amapola y a plantar coliflores. Cuando oyeron las bombas americanas explotando en Kandahar dieron por hecho que los talibanes caerían, pero que ningún gobierno que viniera después sería lo bastante fuerte como para impedirles cultivar adormidera. Pregunté si podía reunirme con algún talibán del pueblo y unos minutos después estaba tomando té con unos cuantos hombres de aspecto duro, muy seguros de sí mismos, que se habían reunido en la pensión de la aldea. Algunos de ellos habían ocupado cargos de mediana responsabilidad en la administración talibana, como el de jefe de policía de la zona. Su aspecto era el de alguien que se siente invicto y poco proclive a aceptar que se le excluya de manera permanente del poder. Fue entonces cuando pensé que la guerra de Afganistán no había terminado.
01
El derrocamiento de los talibanes
AFGANISTÁN, 2001
24 de septiembre de 2001
Nuestro helicóptero, una vieja aeronave de fabricación rusa, alcanza el valle de Panjshir desde el norte y sobrevuela las pardas y desoladas colinas. Aterrizamos en Changaram, un angosto punto del valle en el que frondosos campos de cultivo y verdes terrazas se aferran a las faldas de la montaña.
A lo largo de toda la estrecha y polvorienta carretera hay signos de la suerte que han corrido los ejércitos que han tratado de entrar por la fuerza en el Panjshir durante el último cuarto de siglo. Pasados unos pocos kilómetros dejo de contar las carcasas de tanques quemados y hace mucho tiempo abandonados. En algunos sitios han usado las viejas cadenas de un tanque para tapar los baches de la carretera. Justo debajo de la superficie del río puede verse la torreta de otro.
El valle de Panjshir —que tal vez sea la mayor fortaleza natural del mundo— es uno de los últimos bastiones de la oposición afgana. Apunta, como una flecha verde y brillante, hacia Kabul, que está controlada, como otras nueve décimas partes del país, por la milicia talibana.
En el jardín de su cuartel general en Jabal Saraj, una polvorienta ciudad situada a unos treinta kilómetros de la línea del frente, Abdulá Abdulá, el ministro de Exteriores de la Alianza del Norte, el principal grupo de la oposición, está de muy buen humor. Está sentado entre flores y, por alguna razón, alguien ha colocado un canario amarillo a su lado. Durante años, Abdulá, un hombre afable y encantador, ha intentado, con poco éxito hasta hace dos semanas, que el resto del mundo se interesara por sus puntos de vista. La oposición afgana se sentía sola, abandonada incluso. De repente, los líderes mundiales, desde Washington hasta Tokio, repiten todo lo que ellos dicen sobre los talibanes.
No obstante, hay algo que preocupa profundamente a Abdulá. Resulta extraño que Estados Unidos parezca estar confiando en Pakistán, y sobre todo en los servicios de inteligencia pakistaníes, para ir a por los talibanes, dice muy sensatamente. Se trata de «la misma mortífera organización que creó a los talibanes, y ahora se supone que está actuando contra ellos. Pero yo le aseguro que la inteligencia pakistaní tiene ahí gente tan fanática como Bin Laden o el mulá Omar». Entre la oposición afgana, el odio hacia Pakistán por haber creado a los talibanes es casi visceral. Puede que el mundo esté esperando el comienzo de la guerra, pero aquí no ha dejado de haberla durante veinte años. Las fuerzas de la Alianza del Norte han iniciado ya una ofensiva mucho más al oeste, dice. Están tratando de reconquistar Mazar-e Sarif, ciudad controlada por los talibanes desde que la tomaron y llevaron a cabo una matanza especialmente cruenta contra la minoría chií en 1997.
La oposición afgana no cuenta con demasiados efectivos en el norte del país. Dispone de unos 15.000 hombres bien entrenados, muchos de ellos en el Panjshir, y de otra milicia de 40.000 combatientes, pero ahora —por fin— es muy probable que reciba todo el dinero y las armas que necesite. Y no es que las armas escaseen en el valle de Panjshir. Hay un montón de viejos tanques soviéticos en unas precarias instalaciones militares junto a la carretera. Veo cómo llevan a una familia en un tanque al que han quitado el cañón; tiene pinta de que lo utilizan como taxi.
25 de septiembre de 2001
Tras casi un cuarto de siglo de guerra, Afganistán se ha convertido en un país de burros y tanques. La mayoría de los afganos viven en condiciones de extrema pobreza. En la principal carretera entre Kabul y la entrada al valle de Panjshir nos encontramos con dos hombres que esperan con sus burros y unas destartaladas carretas para pasajeros. Cuando estoy en países como Afganistán, suelo fijarme en los zapatos de la gente para saber cuán pobres son realmente. En este caso, los dos hombres, llamados Abdul Hamid y Abdul Haliq, llevan unas chanclas verdes de goma, las más baratas que hay. Pero entre ambos solo suman tres: Abdul Haliq ha perdido una y es demasiado pobre como para comprar otra.
Dicen saber poco de lo que pasa en el resto del mundo. Viven, con otras 150 personas, en tierra de nadie. «Cuando los talibanes abren fuego, nos vamos —cuenta Abdul Hamid—. Nuestro principal problema es que no tenemos suficiente agua. Intentamos cultivar la tierra». Sin embargo, hay interés por lo que pasa en otros lugares. Mientras hablamos, llega un anciano, tocado con un turbante azul oscuro, en una carreta tirada por un burro. Lleva una rudimentaria batería en una caja de madera. «No tenemos electricidad —nos dice—. Compré la batería porque quería oír la radio y así poder oír las noticias sobre Afganistán».
A los afganos los planes de guerra del presidente Bush contra los que apoyan el terrorismo no les despiertan mucho entusiasmo, porque muchos de ellos han vivido en guerra toda su vida. Puede que una guerra que acabara con los talibanes mejorase la situación de gente como Abdul Haliq, alguien que vive en tierra de nadie, con muy poca agua, y que puede permitirse una única chancla de goma. Sin embargo, se entiende perfectamente que, habiendo vivido los últimos veinticinco años en Afganistán, tenga sus dudas al respecto.
7 de octubre de 2001
Desde una cumbre a unos sesenta kilómetros al norte de Kabul, a través del claro cielo nocturno iluminado por una media luna plateada, veo fogonazos en el horizonte cuando comienzan los ataques aéreos de los aliados. Bajo el dosel de estrellas se ven columnas de fuego en la llanura de Shomali, la comarca completamente plana y densamente poblada que llega hasta las afueras de Kabul. A través de la atmósfera inmóvil, retumba, distante, el ruido sordo de las explosiones, que señalan el tan ansiado cambio de suerte de las fuerzas antitalibanas, atrincheradas a lo largo de un frente que serpentea a unos cuarenta kilómetros de la ciudad.
Cuando el horizonte se ilumina por el fuego antiaéreo, talibanes y fuerzas de la oposición disparan unos contra otros su artillería. En un momento dado, hay una explosión sobre Kabul, puede que un misil dirigido contra los aviones aliados que sobrevuelan la ciudad. A continuación, fogonazos de luz blanca, casi seguro fuego antiaéreo.
Desde la cima rocosa que domina la aldea de Jabal Saraj se puede ver directamente, en dirección sur, la capital afgana. Este ha sido uno de los grandes campos de batalla durante los casi veinticinco años de guerra en Afganistán, y seguramente va a ser testigo de encarnizados combates en los próximos días, cuando las fuerzas de la Alianza del Norte intenten tomar la capital. Un gran número de reservistas de la coalición está ya en marcha hacia el frente.
Según los mandos de la Alianza del Norte, conversaciones radiofónicas interceptadas entre fuerzas talibanas demuestran que no están muy al tanto de lo que está pasando. Se espera que empiece a haber deserciones en masa entre las filas talibanas, aunque cambiar de bando no es fácil en el Afganistán actual. Un joven desertor talibán cruzó las líneas enemigas apenas unas horas antes de que las bombas empezaran a caer. Khan Jan, veintitrés años, turbante y barba negra, alistado de manera forzosa en el ejército talibán, dice que esperó a que fueran las cuatro de la madrugada para escapar. «A esa hora todos los soldados estaban durmiendo —me cuenta—. No sentía ningún miedo, porque llevaba una ametralladora pesada, un kalashnikov y una pistola».
Para ser alguien que ha estado a punto de morir durante el delicado y peligroso proceso de desertar de las filas talibanas, Khan Jan parece alegre y tranquilo. «Tenía una pequeña tienda, un puesto, en la ciudad de Kunduz, en el norte —explica—. Un día vinieron dos talibanes y me dijeron que tenía que ir con ellos. A continuación me metieron con otras setenta personas en un helicóptero y nos llevaron al campo de Sedarat, en Kabul». Khan Jan, como la mayoría de los hombres a los que cogieron en Kunduz, es tayiko, mientras que los talibanes son en su mayoría pastunes.
Tras los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono, seguramente sospechaba que a los soldados talibanes estaban a punto de pasarles cosas muy poco agradables. «Muchos soldados decían: “Ahora los americanos nos van a atacar a nosotros” recuerda. Pero luego, el mulá Omar dijo: “No os preocupéis por América”». Esto último provoca las sonoras carcajadas de los soldados de la Alianza presentes en la habitación.
13 de octubre de 2001
Las condiciones en este pequeño pueblo del valle afgano de Panjshir son espantosas, pero después de tres semanas nos hemos habituado a una suerte de extraña rutina. Llegué formando parte de un pequeño grupo al que alojaron en una «casa de huéspedes» oficial, gestionada por la opositora Alianza del Norte. Pero con doscientos corresponsales extranjeros apiñándose ahora en la aldea, el hacinamiento es considerable. Nos han instalado en la antigua vivienda del gerente de una fábrica de cemento de la localidad.
Al principio teníamos dos baños para 15 personas; ahora hay uno para 45. El concepto afgano de «baño» incluye poco más que un agujero en el suelo. Estamos cuatro personas en una sola habitación; dormimos en el suelo, con un cojín y una manta. Pero si para nosotros las condiciones son duras, las circunstancias en las que viven los habitantes del pueblo son de pobreza y adversidad medievales. Con una población de unos dos mil habitantes, dispone únicamente de un puñado de tienduchas, una de las cuales vende zapatos de mujer usados procedentes de Europa y Pakistán. Hay tan pocas cosas para comprar y tantos billetes de cien dólares en circulación, gracias al influjo de los medios internacionales, que en esta población el valor del dólar con respecto al afgani se ha reducido a la mitad en las últimas tres semanas.
Tenemos electricidad solo de tres de la tarde a nueve de la noche, y el generador falla bastante. Anochece a las seis y, con el invierno a la vuelta de la esquina, hace cada vez más frío. Las tormentas de polvo, que no dejan ver nada, son frecuentes y hacen estragos en nuestros equipos. Yo me las he arreglado para comprar una batería de coche que me permite conectar mi teléfono vía satélite unos minutos cada día y enviar así mi crónica.
La disentería es un peligro constante. Puedes cogerla al beber agua o con las verduras que comes. Uno de mis colegas cayó enfermo el otro día y tuve que llevarlo al hospital más cercano. A los pocos días yo también tenía los síntomas. Me levanto a las seis de la mañana todos los días y corro para llegar al váter y los lavabos antes que nadie.
El desayuno consiste en té, pan con mermelada y un huevo duro. Para cenar hay arroz. Hay un local en el pueblo que se supone que es un restaurante, y que también funciona como hotel: tras la cena, la gente se acomoda sobre la alfombra, entre las mesitas, para pasar la noche. Últimamente, muchos de los clientes son combatientes que portan consigo sus metralletas.
15 de octubre de 2001
Los aviones de combate estadounidenses hacen estragos en Kabul mientras la guerra aérea contra los talibanes y Osama bin Laden entra en su segunda semana. Sin embargo, los soldados que pululan por los pueblos situados tras la línea de frente de la oposición, al norte de Kabul, tienen el aire de quienes esperan grandes acontecimientos y se sienten un poco desconcertados por el hecho de que esté pasando tan poca cosa. La sensación de estar asistiendo a una guerra de mentira es casi palpable.
Esta situación no puede durar. La Alianza del Norte prometió que lanzaría una ofensiva militar contra los talibanes a los pocos días de que empezaran los bombardeaos americanos. Sus comandantes dicen que están esperando a que Estados Unidos golpee las posiciones talibanas en el frente, cosa que es más fácil de decir que de hacer, pues la llanura de Shomali, que ha estado dividida entre la Alianza del Norte y los talibanes durante cinco años, está densamente poblada y las bombas estadounidenses matarían a muchos de los civiles que siguen viviendo en sus pueblos semiderruidos.
Las características del frente en el norte de Afganistán hacen difícil utilizar la fuerza aérea de manera eficaz. La misma expresión «línea de frente» trae a la cabeza imágenes del frente occidental durante la Primera Guerra Mundial, con los ejércitos enemigos agazapados en trincheras bien defendidas por ametralladoras y alambre de espino. En Afganistán la cosa no es así. Los ejércitos son pequeños. Las líneas de frente suelen ser una avanzadilla, compuesta por unos pocos hombres, con efectivos prestos al contraataque situados detrás, en la retaguardia. «Aquí los combates son en parte como en la guerra convencional, desde posiciones fijas, y en parte guerra de guerrillas», asegura el general Baba jan, al mando de las fuerzas de la Alianza del Norte que controlan el aeropuerto de Bagram.
Por el momento, el golpe más importante para los talibanes ha sido la pérdida del control del espacio aéreo, dato importante porque las tropas talibanas en las ciudades septentrionales de Mazar-e Sarif y Kunduz han quedado aisladas, quitando una sola carretera. Los talibanes no disponen de ningún paso por la cordillera del Hindu Kush, que divide Afganistán. La estrategia más clara para la Alianza del Norte es tratar de tomar todo el territorio al norte de dichas montañas. Se trata de una región poblada por minorías, todas las cuales han padecido a manos de los talibanes. Al noreste están los tayikos, en la gran fortaleza montañosa del valle de Panjshir. Más al norte, los uzbekos, que sufrieron una estrepitosa derrota en las guerras civiles de los años noventa. En el centro de Afganistán están los hazaras, que son una quinta parte de la población del país y que se diferencian físicamente del resto de los afganos por sus rasgos mongoles. Son musulmanes chiíes, lo que ha provocado una persecución salvaje por parte de los fanáticos talibanes, de confesión suní, que los consideran herejes.





























