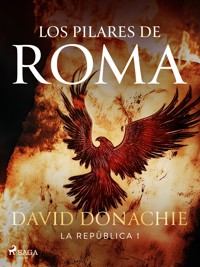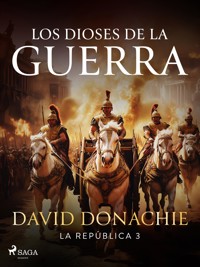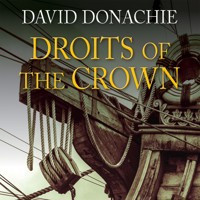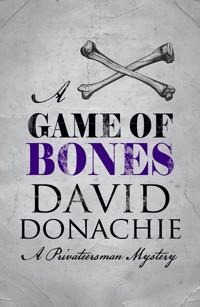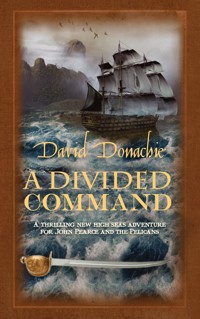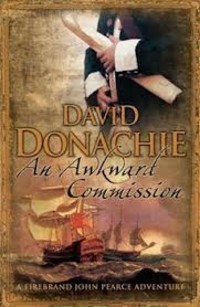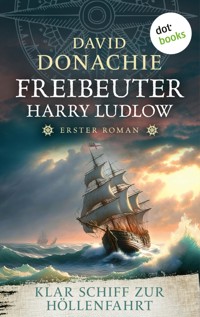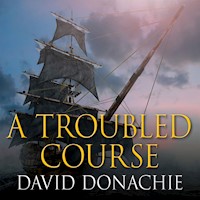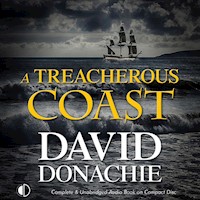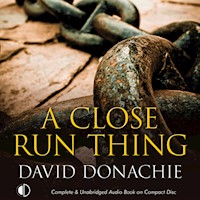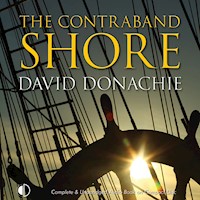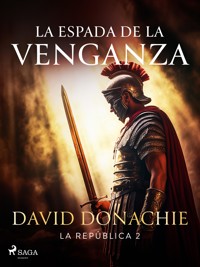
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: La República
- Sprache: Spanisch
Una novela épica que abre la trilogía de La República. Los dos protagonistas, Aulo Cornelio y Lucio Falerio, son dos jóvenes patricios que tendrán que luchar y vivir para desafiar su funesto destino. Ambos tendrán un papel importante en el futuro que le depara a la República romana: un final lleno de sangre y traición. Los pilares de Roma es novela cargada de acción, amistad y brutalidad que trasladará a los lectores a la antigua Roma.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Donachie
La espada de la venganza
La República 2
Saga
David Donachie
La espada de la venganza
Translated by Carlos Valdés
Original title: The Sword of Revenge
Original language: English
Copyright: SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728594919
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Edward Ephraim, que ha superado muchas dificultades durante una vida fascinante, entre las que tenerme como vecino no ha sido la menor.
Prólogo
Consagrar un sepulcro a un gran hombre era una ocasión magnífica, y lo era el doble si la persona cuya vida se recordaba era considerada honesta, recta y amistosa con la gente corriente. Pocos dudaban de que el individuo al que se honraba aquel día había sido un hombre así; si tenía defectos que se pudieran demostrar, eran los del común de los mortales: por muy recto que un hombre intentara ser en su vida, nunca podría permanecer indemne frente a la naturaleza malintencionada o burlona de los dioses.
Nacido en una de las familias notables de Roma, Aulo Cornelio había sido un gran general, el hombre que había dirigido las legiones contra los herederos de Alejandro el Grande y los había humillado. Sus victorias en Grecia le habían granjeado el cognomen de Macedónico y una riqueza más allá de cualquier sueño de avaricia, pero no eran solo sus cualidades en la lucha las que lo hacían destacar. Era recordado como un administrador que, tanto en Roma como en provincias, no empleó la mano dura en las magistraturas que había desempeñado, incluidas las dos ocasiones en que había ocupado el cargo de cónsul, y nunca había oprimido a pobres y desposeídos en favor de los ricos, los nobles o los poderosos.
Muchos soldados veteranos vivían en la ciudad y podrían acordarse de haber servido bajo su mando, y recordarían sus modales tranquilos, su nobleza natural, al igual que su preocupación por su bienestar. No es que Aulo Cornelio fuera blando, cualquiera de las legiones que había comandado tenía renombre por su férrea disciplina y su buen orden. Pero, a decir de la mayoría, sus camaradas lo amaban por una característica que estimaban todos los combatientes: tenía éxito. Como culminación de una brillante carrera, Aulo Cornelio Macedónico había dejado tras de sí una estimulante historia para hacer que la población de la ciudad de Roma se sintiera orgullosa. Había sufrido una heroica muerte en la provincia de Illyricum, al mando de apenas setenta hombres que habían perecido con él, para contener, en un estrecho desfiladero, a un enemigo mucho más numeroso y para que, así, las legiones de su retaguardia pudieran prepararse para la batalla, combate en el que resultaron victoriosas.
—¿Es eso lo que andan diciendo? —preguntó Tito Cornelio, el hijo pequeño del fallecido, que había llegado de Hispania el día anterior—. ¿Que él y sus hombres murieron para dar tiempo a que se preparara la Décima Legión? ¿Que fue un sacrificio deliberado?
—Es el bulo que están haciendo correr el hombre que lo traicionó y sus amigos.
Claudia Cornelia, viuda de Aulo y madrastra de Tito, habló en voz baja, pues no estaba segura de que no pudieran oírla. Quinto, su otro hijastro, se preparaba para las ceremonias, sin que en apariencia le importasen las falsedades referidas a la muerte de su padre que se difundían abiertamente por la ciudad.
—¿Y esa mentira va a pasar sin ser contestada?
Claudia sonrió con pesar.
—Los seguidores de Vegecio Flámino han pagado a gente para que vaya a baños, calles, mercados y tabernas a propagar ese cuento. Y es inteligente, Tito, porque con ello no hacen de menos a tu padre. En todo caso, hacen de él un ejemplo aún mayor, y eso atañe también a los soldados que murieron con él. Consideran que cayeron como Leónidas y sus espartanos, que dieron sus vidas a propósito por un bien mayor. ¿Qué puede haber más atrayente para un soldado romano que ser comparado con los héroes de las Termópilas?
—Entonces, es el momento de desmentirlo.
Tito había conocido la verdad por el informe que lo hizo volver de sus obligaciones militares: cómo Vegecio Flámino, el gobernador corrupto y obeso de Illyricum, había provocado, con su rapacidad, un levantamiento entre los locales y, gracias a su ineptitud, había permitido que se unieran a las tribus dacias de más allá de las fronteras provinciales, de manera que se había producido una auténtica revuelta. Aulo Cornelio había encabezado una comisión senatorial para investigar a Vegecio y su archivo gubernamental. Al darse cuenta de las serias depredaciones de su compañero senador (impuestos abusivos, sobornos descarados y artimañas legales), así como la forma en que su ejército, más acostumbrado a las labores del campo que a las propias de los soldados, había dejado de ser efectivo, lo había sustituido.
Aulo había devuelto la capacidad de lucha a la legión de Illyricum, la Décima, mediante una buena instrucción y su ejemplo personal, de forma que una rebelión que se había enconado durante años pareció desvanecerse. Pero Illyricum no había acabado aún de pacificarse cuando estalló otra revuelta en el sur, en la vecina provincia romana de Épiro, que la Décima Legión, al ser la fuerza militar grande más cercana, estaba obligada a sofocar. A la cabeza de una avanzadilla, con la intención de contener lo que consideraba un levantamiento local, Aulo Cornelio había descubierto la verdad de aquello a lo que se enfrentaba: un ejército enemigo lo bastante grande como para presentar batalla. Envió a buscar refuerzos, pero Vegecio Flámino se había negado a enviárselos, dejando a Aulo aislado con su cohorte de reconocimiento en una estrecha garganta llamada el paso de Thralaxas, y forzándolo a luchar y a asumir bajas antes de que él estuviera preparado de verdad.
Si él y sus hombres hubieran recibido el apoyo que deberían haber recibido, su situación no habría sido grave, pero, con sus actos, el gobernador titular había condenado a muerte a aquellos que no pudieron huir. Incluso cuando estaba claro que no iban a recibir ayuda, Aulo habría podido rehuir el peligro con la conciencia tranquila (no formaba parte de las obligaciones de un general romano quedar aislado de su mando), pero, como era típico en él, no habría abandonado a los hombres a los que había conducido a aquella ratonera para salvar su pellejo.
—El resto de la comisión...
Claudia interrumpió a Tito.
—Cobardes defensores de Vegecio Flámino, o don nadies a los que les encantaría disfrutar del glorioso reflejo de su triunfo venidero. Tu padre era el único hombre honesto en la comisión que presidía. Los demás son lobos como Vegecio, o corderos con demasiado miedo como para balar la verdad.
Mientras hablaban, el continuo murmullo del gentío, que se iba congregando fuera de la casa en la oscuridad que precede al alba, había crecido, y el grito siniestro de una plañidera atravesaba los muros. Algunos de los congregados habían estado bebiendo y se habían unido a los espectadores con la esperanza de que el nuevo cabeza de familia de los Cornelio arrojara monedas a sus pies: tal era la costumbre en los ritos funerarios de los adinerados, que eran tanto la celebración de una vida vivida, como la aflicción por una pérdida. Apareció un esclavo para informarles de que Quinto estaba preparado para empezar con las oraciones a los manes, los dioses de los seres queridos que habían muerto, en el altar de la familia. Tito y Claudia se cubrieron la cabeza con capuchas y después se dirigieron hacia la pequeña capilla que había junto al atrio, hogar de los lares de los Cornelio, repositorio de los genios de la familia.
El capataz casi pilló a Áquila. En su puesto antes del amanecer, Nicos había cambiado de táctica, y esperaba en silencio a que el furtivo apareciera en lo profundo del bosque, en vez de intentar rastrearlo mientras cazaba, con trampas las piezas pequeñas, con lanza las grandes, y robaba lo que no era suyo por derecho de la tierra vallada que pertenecía a Casio Barbino. Él y los hombres a su mando se aseguraron de quedar a favor del viento, de forma que cuando el chico se detuvo bien cerca de la primera de sus trampas, no estaba seguro de la razón. Era la ausencia de ruido en un lugar que no debería estar en silencio: algo semejante significaba amenaza. Inmóvil, no veía pájaros al vuelo ni en los árboles, y una mirada al cielo de la mañana no reveló halcones ni cernícalos, ni siquiera un águila volando alto. Si los pájaros no cantaban en el bosque, pero tampoco estaban callados por temor a un ave rapaz al vuelo, eso quería decir que allí había algo más, algo lo suficientemente grande como para imponer silencio.
Despacio y sin hacer ruido, se echó hacia atrás, mirando con cuidado dónde pisaban sus sandalias en el suelo del bosque cubierto de hojas, palitos y ramas caídas. Si era un gran depredador el que hacía que el bosque estuviera callado, no tenía deseos de enfrentarse a él; si era un humano, pocas posibilidades había de que fuera amistoso. Áquila sabía bien lo enfadado que estaba el capataz de Barbino por su caza furtiva, porque Nicos le había dicho a todo el mundo en el distrito que sabía lo que estaba pasando y lo que pretendía hacer con el látigo cuando agarrara al culpable.
El conocimiento que tenía de este mundo boscoso no había abandonado a Áquila tras los acontecimientos de hacía cuatro estaciones; era difícil que pudiera ser de otra forma con la constante compañía de Minca. El enorme can yacía en silencio, respirando apenas, mientras Áquila revisaba sus trampas, pero se levantó en cuanto su amo volvió hacia él, con sus puntiagudas orejas tiesas al presentir el peligro, y siguió a Áquila sin hacer ruido cuando este pasó a su lado. Enseguida estaban en campo abierto, jugando como suelen hacer un niño y un perro, enzarzados en una batalla de tirones en torno a un palo grueso, mientras el sol se elevaba sobre las montañas del este para alumbrar los campos de pasto y el ganado que pastaba en calma.
Áquila fingió que no había visto a los hombres que acechaban en el límite del bosque, un grupo que, una vez se movió, hizo un sonido que no habría avergonzado a una manada de aquel mismo ganado. La visión de Minca los mantendría allí; enorme y aterrador para un extraño, el animal era tan dulce con su amigo como los corderos que solía cuidar. Ahora también era el perro de Áquila. A Gadoric, el pastor esclavo celta que lo había criado desde cachorrillo, se lo habían llevado hacia el sur, a un lugar llamado Sicilia, donde era probable que sufriera una muerte lenta y agotadora mientras labraba los campos, mal alimentado y trabajando bajo un sol abrasador.
Cuando el chico pensaba en Gadoric, tuerto, alto y rubio, y en realidad un guerrero y no un pastor, las lágrimas asomaban por los rabillos de sus ojos. Había sido una de las las pocas personas en el mundo a las que Áquila había querido. Otra era Sosia, una joven y bella muchacha, esclava, como Gadoric, de Casio Barbino. Y al fin, Fúlmina, la mujer a la que creía su madre. Los tres habían salido de su vida un día horrible: Gadoric para ir a Sicilia, Sosia, a Roma, y Fúlmina, al Hades.
Antes de morir, Fúlmina le había contado la verdad sobre su nacimiento, que las personas a las que llamaba mamá y papá no eran sus verdaderos padres, que lo habían encontrado en medio del bosque, bien lejos de cualquier población, allí tirado, la mañana después del festival de Lupercalia, abandonado por alguien que no lo quería vivo. Ahora lo único que tenía era el anhelo de la única persona de quien podía decir que se sentía cercano, el hombre al que llamaba papá, Clodio Terencio, que había servido durante años en la legión de Illyricum, y seguramente había pasado mucho tiempo desde el momento en que tendría que haber vuelto a casa.
Fúlmina insistía en que había sido un milagro que lo encontraran en aquel claro del bosque. Primero, que Clodio estuviera en el bosque, despertándose de una pesada borrachera; después, el débil sol de una mañana de febrero, que iluminaba la zona donde yacía él. Quienquiera que lo hubiese abandonado en el suelo, lo había dejado con los paños en los que lo habían envuelto después de su nacimiento, lo bastante gruesos como para detener el frío de la noche. Cuando aquellos sentimientos de pérdida y añoranza se volvían insoportables, Áquila visitaba el lugar donde lo habían encontrado junto al borboteante río y se preguntaba por la clase de gente que lo había abandonado. En el ojo de su mente veía fantasmales figuras a caballo (Clodio había visto huellas de cascos), figuras cuyos rostros eran máscaras mortuorias indefinidas u horribles apariciones encapuchadas que hablaban del Hades y de profanación. Después alzaba la vista hacia las distantes montañas por las que salía el sol cada día; una de ellas, que tenía una extraña cima en forma de copa votiva, era el hogar de las águilas que se elevaban en los cielos, por las que había recibido su nombre.
En otros tiempos, habría ido a donde estuvo la choza en la que lo habían criado. Delante de aquel sitio, habría tocado el amuleto de cuero que había sido el último regalo que le había hecho Fúlmina, algo que había mantenido escondido toda su vida. De cuero bien curtido y reluciente por la cera de abeja, llevaba la forma resaltada de un águila al vuelo con las alas extendidas. Nunca se lo quitaba del brazo, porque Fúlmina le había dicho que lo que contenía cosido en su interior era el heraldo de su destino. También le había hecho jurar que no lo descosería hasta que fuera tan mayor como para no temer a ningún hombre, juramento que él había hecho delante del altar de turba de su minúscula vivienda, un voto que nunca rompería.
También se sentía culpable cuando se detenía y recordaba, dado el poco tiempo que había pasado aquí el último año de vida de Fúlmina. En Gadoric había encontrado a alguien que era como el padre soldado al que tanto extrañaba. Cada momento de vigilia, y más de uno por la noche, lo había pasado en su compañía. Gadoric, que fingía ser corto de ingenio y más viejo de lo que en realidad era, caminaba encorvado, con el rostro escondido bajo un ancho sombrero de paja, cuando cuidaba del rebaño de ovejas de Casio Barbino. Lo cierto es que había engañado a Áquila el día que se conocieron: su intento de darle un susto a un viejo pastor dio un gran giro sorprendente para el chico, redoblado por el perro que nunca había visto ni esperado. Minca podría haberle desgarrado la garganta si el pastor tuerto no hubiese intervenido.
Intrigado por el extraño color del pelo del muchacho, Gadoric se había confiado a Áquila y le había revelado la verdad: que sólo deseaba una cosa, una oportunidad de volver a su patria. También se aficionó a un chico con muchas ganas de aprender y tiempo para hacerlo, hasta que, como un trío que incluía a Minea, se hicieron inseparables. El celta enseñó a Áquila cómo usar la lanza que había robado, cómo disparar una flecha de punta de pedernal y usar una espada de madera para apuñalar, rechazar, cortar y aturdir con la empuñadura. Le enseñó a Áquila algo de su lengua bárbara a cambio de mejorar con el latín rústico del chico, algo que el celta necesitaría en caso de escapar. A la luz de una vela de sebo, le había relatado extensas sagas celtas que el chaval se esforzaba por entender del todo, aunque sabía que eran relatos del tipo de coraje y fortaleza con los que él soñaba.
Aprendió que debía dejar los huevos en los nidos para que los empollaran, pues los pollos eran mejor alimento; que debía cuidarse de no matar un cachorro, fuese de oso, de lobo, de zorro, de armiño o de hurón, pues estos animales vivían en consonancia con los árboles, el cielo y los ríos, que eran parte de la religión de Gadoric. Le animó a comer sólo peces crecidos del tofo y a que, cuando cazara pájaros o bestias, tomara sólo lo que fuese necesario, para que la tierra continuase prosperando y produciendo hasta la eternidad.
Cuando el sol iluminó la cercana Vía Apia, Áquila dejó atrás el bosque y se dirigió hacia el lugar donde ahora vivía, la casa a medio construir de Piscio Dabo. No llamaría hogar a la casa de Dabo, pues nunca podría serlo. Era un techo bajo el que podría descansar hasta el día en que Clodio, su padre adoptivo, volviera a casa. Entonces, juntos podrían reconstruir la choza que había sido pira funeraria de Fúlmina, y la vida podría volver a ser parecida a lo que había sido antes.
Capítulo uno
Quienes se habían reunido para la consagra-ción de la tumba eran los familiares y los amigos más cercanos al fallecido, hombres de alta posición social; incluido, por supuesto, el compañero de infancia de Aulo, Lucio Falerio Nerva, uno de los dos censores en servicio y, en el presente, el senador más poderoso de Roma. Mientras la mayoría permanecía por allí, con la cabeza gacha, él miraba a su alrededor con un aspecto que lindaba con la impiedad, como si examinara a cada uno de los presentes para medir la profundidad y la honestidad de su respeto, y su actitud, aunque no lo pretendiera, implicaba que Tito Cornelio carecía de tal atributo.
Hombre delgado, de rasgos afilados y cabello ralo, el ex cónsul era tan temido como respetado. Había sido amigo de Aulo desde la época en que ambos aprendieron a hablar, y las pocas ocasiones en que el padre de Tito había mencionado a aquel hombre, siempre lo había hecho con admiración por sus habilidades como administrador, si bien con reservas respecto al uso del poder que ejercía en el Senado. Cuando sus ojos de color de avellana se posaron sobre la viuda, el rostro del Falerio expresó un ligero desdén. Claudia Cornelia, que no podía ver a los lados de su capucha, no observó la mirada, pero Tito sí. Lucio nunca había aceptado del todo el segundo matrimonio de Aulo Cornelio, y veía como parte de una grosera insensatez que un hombre cercano a los cuarenta, y tan famoso y próspero como Macedónico, cometiera el error de casarse con una cría que, en sus nupcias, apenas tenía dieciséis años.
Tito tenía doce en el momento de la boda, pero nadie podía circular por una calle romana sin ver los salaces grafitis o sin oír los procaces comentarios de las clases bajas acerca del casamiento; las opiniones de los colegas de su padre llegaron a Tito como bromas de sus alegres compañeros mientras practicaban artes marciales en el Campo de Marte. Al observar ahora a Lucio, Tito veía a un hombre seco y envarado que miraba y actuaba como si la pasión sensual fuese algo ajeno a su naturaleza; resultaba difícil creer que él mismo hubiera engendrado un hijo. Aunque no había sido el único: Quinto había estado muy en contra de los esponsales, y había hecho saber a su hermano menor lo mucho que le molestaba que reemplazase a su difunta madre una chica más joven que él, a la que veía como una don nadie que buscaba regodearse en la fama y la fortuna de su padre.
La mirada de Lucio pasó al final de Claudia a Tito, mientras su expresión cambiaba a una débil sonrisa, atemperada con un matiz de curiosidad, como si aquel hombre mayor dijera: «Sé quién eres, pero ¿cómo eres?». Él le devolvió la mirada de una forma tan directa que hizo que el censor bajara la cabeza en actitud reverente, mientras Quinto empezaba las oraciones a Júpiter y Juno, el dios y la diosa principales del panteón romano. Tito, con un ruego silencioso a Honos, dios del valor marcial, del honor y de la justicia militar, alzó la vista a las máscaras mortuorias de sus antepasados, encendidas desde detrás con titilantes lamparillas de aceite, la de su padre la más prominente de un linaje que databa de cientos de años. Sintió una oleada de orgullo, porque en su mundo la familia lo era todo (era el medio por el que un hombre alcanzaba la inmortalidad) y rezó junto a la diosa del futuro, Antevorta, para que un día sus propias hazañas ensalzaran el nombre de los Cornelio y para que, cuando sus descendientes rezaran en aquel mismo altar ante una máscara parecida a él, lo hicieran con el mismo espíritu con que él lo hacía ahora.
La primera ceremonia terminó rápidamente y el grupo, guiado por Quinto, salió al atrio. Allí estaban reunidos quienes habían acudido a presentar sus respetos pero no eran de la sangre de los Cornelio, o no eran tan cercanos como para ser incluidos en los rezos privados de la familia. Cholón Pyliades se mantenía a un lado de la fila de esclavos de la familia. Había estado muy cerca de Aulo, más incluso que Claudia, sirviéndole como esclavo personal en Grecia, Hispania, aquí en Roma y en Illyricum. El griego fue enviado lejos del desastre de Thralaxas por su amo, con un codicilo para el testamento de los Cornelio que se leería aquella tarde, obligación que le había salvado la vida. Dado lo unido que había estado al hombe cuya muerte estaban conmemorando, fue una decepción que Quinto no considerase apropiado permitir que Cholón asitiese a la ceremonia privada en el altar familiar. Habría sido lo adecuado para un sirviente tan leal, pero, conociendo a su hermano como lo conocía, Tito sospechaba que algo así, un acto de pura nobleza que habría sido algo natural en su padre, nunca se le ocurriría a Quinto.
Senadores, magistrados y soldados con rango de legado, tribuno y centurión estaban allí reunidos, todos con las cabezas cubiertas y prestos a inclinarse ante Quinto. También estaban presentes miembros de la clase de los equites, así como representantes de las provincias itálicas aliadas. En realidad, Aulo Cornelio nunca había defendido la causa de los caballeros y aliados que buscaban compartir el poder romano, aunque había tendido a escuchar sus quejas sin rechazarlos de inmediato. Otros hombres estaban allí por motivos menos respetuosos: al ser el hombre más rico de Roma, Aulo había prestado dinero para apoyar más de una empresa especulativa. Aquellos deudores debían preguntarse ahora si su hijo y heredero les exigiría unos intereses tan altos por los préstamos.
Al ser el hijo pequeño, Tito recibía escasas miradas de comprensión, que seguían a las dirigidas a su madrastra. Su hermano era ahora el cabeza de la familia de los Cornelio, y como tal, se le concedía el respeto debido a un hombre de inmensa riqueza y gran linaje, alguien que seguramente con el tiempo se alzaría para ser poderoso en la tierra.
El grupo del funeral salió a la calle para ser recibido por algún que otro grito, pero sobre todo por un murmullo reverencial que provenía de quienes llenaban las calles, y aquello continuó mientras descendían de la colina Palatina, en un trayecto que los llevaba por la Vía Sacra hasta la puerta Querquetulana. Fuera de aquella puerta, en la muralla Serviana, se había erigido un sarcófago que recogía por escrito, en unos bajorrelieves esculpidos en mármol, las hazañas del gran Macedónico, lugar apropiado sólo por ser aquella la puerta que emplearía un general triunfante que hubiera recibido permiso para conducir a sus victoriosas legiones dentro de la ciudad. Detrás de Quinto iban dos sacerdotes del templo de Apolo que llevaban una segunda máscara mortuoria y un pequeño cofre sobre un cojín.
La máscara era similar que la que había sobre el altar, de un gran parecido, tomado de una de las muchas estatuas del héroe que se habían esculpido. El cofre tendría que haber contenido las cenizas de Aulo, pero estas habían sido pisoteadas junto con el polvo en Thralaxas, mientras las victoriosas legiones comandadas por Vegecio Flámino perseguían a los restos de las fuerzas rebeldes hacia el sur a través de aquel mismo desfiladero, tras derrotar a su ejército principal. En su lugar contenía tierra de aquel lugar, traída por Cholón, que sería colocada en el sarcófago, pues en alguna parte de ella habría una partícula de los huesos machacados de Aulo Cornelio Macedónico, mezclada con ceniza de la empalizada de madera a la que él había prendido fuego justo antes de morir, así como restos de los hombres a su cargo.
Junto a aquel sarcófago había un monumento conmemorativo cuadrado y más pequeño, coronado por una columna puntiaguda, con una lista de los nombres de los legionarios que habían muerto con él. Encargado y pagado por Claudia, ella sabía que se trataba de algo que su difunto marido habría aprobado, había sido un hombre al que le gustaba aclarar que por muy competente que fuera como comandante, sólo era tan bueno como los hombres a sus órdenes. Tito y Cholón se detuvieron junto al monumento para leer la lista de hombres, cuyas familias sabrían cuando se leyese el testamento, que el general que los había conducido a la muerte no había olvidado a sus familiares.
Los afligidos se reunieron en torno al sarcófago, un rectángulo con una pesada piedra plana encima y un panel a cada lado que describía alguna faceta de la vida de Aulo, situado en un camino entre las murallas de la ciudad y la Vía Tusculana, para que cada viajero que entrara y saliera de Roma pudiera maravillarse ante sus hazañas. Sus servicios como cónsul y magistrado se mostraban en uno de los paneles más pequeños, y en el opuesto, la medida de su riqueza, representada por abundante grano y esclavos que trabajaban duro. Los dos paneles más grandes se habían reservado para sus hazañas marciales; el que se veía desde la Vía Tusculana estaba dedicado a su mayor logro, la derrota de Perseo, el rey macedonio: mostraba a aquel monarca encadenado tras el carro del victorioso Aulo, así como la enorme cantidad de botín que había llegado con el triunfo. Y en la última parte del panel, Perseo arrodillado y Aulo detrás de él, tirando con fuerza de la cuerda con la que estrangulaba a su cautivo real.
Lucio Falerio Nerva permaneció ligeramente distante al principio, mientras observaba de nuevo no la ceremonia, sino a quienes a ella asistían: Cholón, el esclavo personal griego, con su piel tersa, su cabello bien cuidado y su belleza afeminada; Quinto, todo gravitas y pomposidad, un hombre a medio hacer que Lucio sabía que tendría que cultivar; Tito, tan parecido en lo físico y en lo moral a su padre, que podría ser tanto una bendición como un problema, por lo que tendría que esperar y ver. Después estaba la dama Claudia, ahora una viuda que se acercaba a los treinta años, aún notablemente bella. Si Aulo había sido un tonto al casarse con ella, Lucio sospechaba que no sería el último, pues el paso de los años y su posición le habían dado presencia y belleza. Sonrió, aunque no por Claudia, sino por el conocimiento que tenía sobre ella y su difunto marido.
Años atrás, cuando niños, Aulo Cornelio y él se habían hecho un juramento de sangre que los obligaba a cuidar uno del otro en tiempos de necesidad y a ayudarse en la prosecución de sus carreras, pero Aulo había fallado a la hora de apoyar a Lucio en un momento en que debía estar presente: en el nacimiento del hijo de Lucio, Marcelo, la noche del festival de Lupercalia. Peor aún, con el edificio completo del imperio en peligro, había sido necesario un acto impío, la extirpación sangrienta de un tribuno de la plebe, para proteger aquel imperium. Entre toda la gente, Lucio buscó a Aulo para que lo respaldara; su amigo de infancia no había cumplido sus obligaciones ni había ofrecido una explicación por aquella falta, levantando así la sospecha de que lejos de ser partidario de la facción que Lucio lideraba, la de los optimates, se había unido a las filas de sus enemigos, los populares. Aquello era malo, pero no tan problemático como lo que vino a continuación: delante del Senado al completo, tras haber defendido a Lucio de una acusación de asesinato, Aulo se había declarado a continuación independiente de toda facción. Había abandonado a Lucio y la causa patricia justo en el momento en que su apoyo era vital para el éxito.
Enfadado y herido, Lucio había permitido que se infiltrara un espía en casa de los Cornelio (de hecho, el esclavo aún estaba allí) con el objetivo de asegurarse de que Aulo era un enemigo pasivo y no activo. Thoas, un númida alto y atractivo, se había emparejado con la esclava personal de Claudia, situándose así muy cerca del centro de la familia y aún más cerca de la propia dama, y resultó que era ella la clave del misterio de que Aulo hubiera faltado a las oraciones en el nacimiento de su hijo. Había llevado varios años descubrirlo, pero al fin había aflorado la verdad, y ahora estaba escrita en un rollo que Lucio mantenía bajo llave en su caja fuerte, y si bien exculpaba a Aulo de toda sospecha de conspiración, en nada servía para aumentar la estima que tenía por él el hombre al que había fallado.
En la campaña de Hispania, Claudia había sido capturada por los rebeldes celtíberos. Cuando la encontraron, tras dos temporadas de campaña, estaba encinta y era evidente que Aulo no era el padre. Sin duda había sido el juguete de sus captores, que la habían usado y habían abusado de ella a voluntad, y aunque él no era un hombre sensual, el pensamiento le produjo, como en el pasado, cierta pulsación de la sangre en las entrañas, mientras la imaginaba tomada una y otra vez contra su voluntad, quizá por varios participantes. Ella debió de haber sido un premio tal, con sólo diecisiete años y tan atractiva, que él asumió que quien hubiese engendrado a su bastardo habría sido de los estratos más altos en la sociedad tribal, quizá un caudillo.
Daba lo mismo. Aulo, que tendría que haberla matado nada más verla, había rechazado prescindir de ella, y la misma noche que nació Marcelo, había supervisado un nacimiento secreto en una villa desierta de las colinas Albanas, antes de tomar al niño y abandonarlo en un lugar donde su muerte era segura. Lucio tuvo que reprimir un pensamiento que le habría hecho reír en voz alta de haberlo seguido. Estaba evocando otro panel esculpido para el sarcófago, uno que mostraría al gran Macedónico adornado con un par de cuernos, como un cornudo.
Tito se había desplazado al otro lado de la tumba mientras los sacerdotes comenzaban sus plegarias, previas al sacrificio de una cabra, para mirar el panel que representaba aquella campaña ibérica, además de la heroica muerte de su padre en Illyricum. Lucio Falerio se unió a él allí para examinar aquellas mismas imágenes, curioso y un poco atribulado al notar en el cuello del hombre que Aulo había combatido en Iberia un adorno, que en una inspección más cuidadosa parecía un águila al vuelo. De pie junto a Tito, no pudo evitar una alusión tanto a aquello como a su portador.
—Breno, el caudillo de los duncanes.
—¿Has visto el adorno?
—No. Sólo he oído hablar de él por cien bocas diferentes. Nadie menciona al hombre sin hacer referencia a su talismán.
Lucio movió la cabeza, como si algo oscuro se hubiese aclarado.
—Tu padre me habló bastante mal de Breno después de su primer encuentro, y por los dioses que lo odiaba. Dijo que ese hombre era la mayor amenaza para Roma desde Aníbal.
—Juzgo, por tu tono, que no estabas de acuerdo con él.
—Pensé que estaba obsesionado.
—Entonces, yo también debo de estarlo.
—He leído todos los informes llegados de Hispania estos últimos tres años, Tito. Son, cuando menos, alarmistas, y sé que has intervenido en la recopilación de muchos de ellos. Se los mostré a Aulo antes de que partiera para Illyricum y él apoyaba todo lo que decías.
—Mi padre no exageraba ni yo tampoco. Breno es una grave amenaza para Roma.
Lucio hizo un gesto de incertidumbre; no quería mostrar abiertamente su desacuerdo con el joven en un día semejante y en aquel escenario.
—Soy lo bastante aprensivo como para asegurar que sé lo que está tramando ese tipo. Le espían constantemente, como bien sabes.
Tito estuvo tentado de insistir en que el Senado debería hacer más, pero no era el lugar para hablar de aquella forma al hombre que dirigía Roma. Era probable que Breno fuera una amenaza mayor que la que Lucio pudiera entender: el censor no había combatido con aquel hombre, y, tanto Tito como su padre, lo habían hecho en diferentes momentos. Aquel druida de las islas del norte difundía un mensaje que, de ser puesto en práctica, lo haría, de hecho, mucho más peligroso que Aníbal, y su propio nombre ya era una advertencia. Otro Breno, a la cabeza de una gran confederación céltica, había asolado Grecia y quemado media ciudad de Roma cientos de años antes. Su tocayo estaba decidido a reunir esa misma confederación, con la intención no de quemar parcialmente la ciudad, sino de destruir todo el imperio. La escultura del sarcófago lo mostraba derrotado, aunque Breno no lo estaba ni de lejos. Sí, había perdido una campaña, había sido aplastado por Aulo, pero aquello no parecía haber hecho más que inspirarle para continuar. En todo caso, ahora era más poderoso que lo que había sido en los años anteriores.
—Me encontré con Breno en mi última acción, justo antes de que se me informara de la muerte de mi padre.
—Ah, ¿sí? —respondió Lucio medio ausente, con los ojos fijos todavía en la escultura y, más en concreto, en el adorno del águila de su cuello.
—Dirigió una partida de asalto dentro del área que está bajo mi mando. El idiota de un centurión, que debería haberlo sabido mejor, los persiguió con una cohorte completa hasta las colinas, ignorando las órdenes estrictas de evitar algo semejante. Los atrapó en un desfiladero del que no había forma de escapar. Les cortaron la mano derecha a todos los soldados y nos los enviaron de vuelta.
—¿Y el centurión?
—Breno lo descuartizó ante mis ojos.
—Esa cosa que lleva al cuello, ¿qué piensas de ella?
¿Qué le pasaba a la voz de Lucio? Tito no podía identificar aquel tono, pero carecía de la seguridad con la que el censor se había expresado antes.
—Es una especie de talismán. Me han contado que proviene del templo de Apolo en Delfos, que lo tomó su tocayo cuando saqueó Grecia, y que lo lleva por causa de una profecía.
Hubo un temblor evidente en la voz de Lucio cuando repitió la palabra.
—¿Profecía?
—Se dice que algún día un hombre que llevará eso al cuello se levantará en el templo de Júpiter Máximo, y que ese hombre habrá conquistado la ciudad de Roma.
Todo lo que Tito notó fue la agitación en la voz, Lucio miraba con tanta intensidad al sarcófago que no podía verle la cara. Si hubiera podido, habría sentido curiosidad, porque su semblante estaba palidísimo, y detrás de él había una mente confundida y un corazón que latía demasiado deprisa como para confortarla. De niños, Lucio y Aulo hicieron una visita ilícita a una sibila; mal hecho, porque era algo no permitido a los niños. Justo en ese momento, Lucio estaba recordando los acontecimientos de aquella noche: el terrorífico hedor de la húmeda cueva, los huesos de criaturas muertas a sus pies, que hacía más espantosos aún la luz indiferente de las teas, el rostro oscuro y arrugado de la vieja bruja adivina que no se había dejado engañar por sus vestimentas de adulto robadas. Los había reconocido por lo que eran, si bien les había hecho una profecía que abarcaba sus futuros en conjunto, y aquellas palabras se grabaron a fuego en el cerebro de Lucio...
Uno someterá a un poderoso enemigo, el otro, luchará para salvar el prestigio de Roma.
Ninguno alcanzará su objetivo.
Mirad hacia arriba si os atrevéis, aunque lo que teméis no puede volar.
Ambos os enfrentaréis a ello antes de morir.
La sibila, sin rastro alguno de tinta o cálamo, había dibujado en un pedazo de papiro un águila al vuelo de color rojo sangre, antes de arrojárselo a Lucio. Mientras entonaba aquellas palabras, y sin ningún signo de contacto físico, el dibujo había estallado en llamas en su mano. Por mucho que intentó reírse de aquello, la profecía aún afectaba a Lucio, incluso había preguntado a quienes volvían de Illyricum para ver si había alguna señal de águilas en relación con la muerte de Aulo, y ahora había una aquí, delante de sus ojos. El censor levantó una mano y tocó la fría piedra del sarcófago para enderezarse. Sintió el brazo de Tito sobre el suyo y oyó, a través de la afluencia de sangre a su cabeza, las palabras que dijo el joven.
—¿Estás bien, eminencia?
Lucio movió sin fuerza su otra mano. ¿Qué podía hacerle un águila esculpida en piedra? No podía morir ahora, su trabajo estaba inconcluso. La profecía era falsa, se había convencido de ello en el pasado y ahora debía aferrarse a su escepticismo. Los adivinos eran de poca confianza, las profecías enunciadas como acertijos eran demasiado oscuras como para reivindicar su absoluta certeza.
—Estoy bien, estoy bien, Tito. Sólo me sobrecoge lo trágico de la ocasión. Tu padre y yo fuimos amigos durante toda nuestra vida, desde la infancia hasta que éramos hombres adultos con hijos propios. ¿Acaso es sorprendente que me afecte el dolor?
Tito tuvo que esforzarse por mantener el rostro serio para esconder sus dudas. A Lucio Falerio no se le había dado el apodo de Nerva sin una razón: era un hombre de emociones de acero, y no del tipo de los que se desmayan junto a un sepulcro. Lucio, que mantenía su rostro escondido, se recordaba que aquel Breno no había matado a Aulo, que había sido derrotado por este. La profecía era una simple cháchara, inventada por la sibila para justificar sus honorarios. Despacio, mientras razonaba estos pensamientos, los latidos de su corazón aminoraron y el color volvió a su rostro. Aun así, sintió que debía decir algo para distraer al joven que estaba a su lado.
—Puede que tu padre y tú, Tito Cornelio, tuvierais una idea sobre la amenaza de ese Breno más clara que la que tenemos en Roma. Tendré cuidado con eso.
También Claudia Cornelia había examinado aquellos paneles esculpidos, aunque muchas más veces que Lucio, pues había influido en los dibujos a partir de los que se habían esculpido. Había sido ella quien recordó a Quinto el amuleto del águila que llevaba Breno, del que también él había oído hablar, pero que no había visto. Cuando ella sugirió que se incluyera, el rostro del hijo mayor de Aulo hizo un gesto de profunda curiosidad, aunque su interés inquisitivo no fue correspondido: Claudia no contaría a nadie la verdad. Al recordar a Aulo, había sentido de nuevo aquella ternura que siempre sintió por un hombre al que con propiedad se podía calificar como bueno. Los pensamientos sobre la manera en que le había fallado como esposa le pesaban, pero al menos sabía que había muerto ignorando la verdad, que había muerto pensando que el niño que ella había concebido en Hispania había sido el resultado de una violación.
Ahora estaba mirando a Tito y a Lucio desde el otro lado del sarcófago, mientras se preguntaba por la conversación que había hecho que el hombre mayor pareciera enfermo. Si hubiera caído muerto allí mismo, ella habría tenido que fingir lástima: si bien no odiaba a aquel hombre, tampoco le gustaba. Para ella, él había abusado de su amistad con Aulo, y su marido, al ser el hombre que era, había mantenido una lealtad que no había sido recíproca. Lucio y ella se habían enfrentado en el pasado cuando ella buscaba pincharlo con la verdad: que era un mentiroso retorcido y un camarada en quien no se podía confiar.
La necesidad de prestar atención a los rituales hizo que todos los presentes se concentraran. Se hicieron sacrificios y la sangre de los animales se derramó en una cascada que tiñó la tierra a los pies de los sacerdotes. La mayoría había inclinado la cabeza, pero no Cholón. El griego lloraba y quería que todo el mundo supiera lo mucho que amaba y echaba de menos a su amo. El hombre que estaba a su lado, el centurión recién retirado Didio Flaco, que también se había salvado de morir en Thralaxas cuando Aulo le ordenó que partiera, estaba verdaderamente avergonzado.
—¡Contente, hombre!—le bufó.
—No puedo.
—Llorar es cosa de mujeres, no de hombres.
Con los ojos enrojecidos e hinchados, Cholón miró de soslayo a Didio Flaco. Su corto cabello gris acerado, su tez morena y sus cicatrices eran características que delataban su ocupación. Flaco había estado en las legiones durante veinte años, y Cholón y él habían visto, a lo lejos y por la mañana temprano, el humo del fuego que había consumido los cuerpos de Aulo y los legionarios que quedaban. Cholón recordó que aquel hombre se había quedado de piedra entonces, por los soldados de su propia centuria.
—Los hombres pueden llorar y lamentarse si quieren. Quizá te refieres a que no es cosa de soldados.
—Yo ya no soy un soldado, compadre —soltó Flaco—, y bien puedo acabar pobre si las cosas no cambian pronto. Tenía esperanzas de que el viejo Macedónico solucionara aquello y me cargara de botín, pero no pudo, ¿verdad?
Aquello ofendió profundamente al griego: ser capaz de asistir a tan triste celebración y permanecer con los ojos secos era una cosa, y otra muy distinta era ser tan insensible como para preocuparse de los propios asuntos.
—He oído —añadió Flaco mientras señalaba el otro monumento, más pequeño— que el general dejó algo de dinero para sus hombres.
—Sólo para los que cayeron.
—¿Y qué bien le va a hacer eso a los muertos?
Cholón se alejó, pues no quería escuchar palabras semejantes, pero Flaco apenas se dio cuenta. Estaba mirando las imágenes esculpidas del triunfo macedónico: Aulo subido en su carro con una corona de hojas de laurel; detrás de él, unos esclavos encadenados llevaban tinajas llenas de oro. Mientras, se preguntaba si algún día, como le había asegurado siempre cada uno de los adivinos a los que había consultado, le llegaría una riqueza semejante. Había estado muy cerca de la abundancia en Illyricum, pero se la habían arrancado de las manos y acordarse de aquello aumentaba su irritación.
Su humor no había mejorado al volver a casa de los Cornelio, porque, como caminaba muy por detrás de Quinto, Flaco estaba demasiado lejos para conseguir ninguna de las monedas que aquel estaba arrojando a la multitud. No es que hubiera oro allí, como mucho sería cobre, aunque al menos obtuvo un consuelo al entrar en la casa. Lo invitaron a una comida decente de las que no podía permitirse. Con cuidado para asegurarse de que nadie estaba mirando, Flaco hurtó toda la comida que pudo y bebió todo el vino que los sirvientes estuvieron dispuestos a servir en su copa, así que, para cuando se marchó, tenía en la boca el regusto que le hacía querer seguir bebiendo.
Lo que bebió en la taberna vecina ni se acercaba a la calidad de lo que había tomado en la casa de los Cornelios, pero lo que le faltaba en gusto lo compensaba en fuerza, por lo que Flaco estaba tan intoxicado como para hacer algo que normalmente evitaba hacer, empezó a contar sus experiencias en el combate y al dirigir una centuria del ejército romano. Los que bebían a su lado escuchaban sus historias con respeto, pero cuando estuvo borracho del todo y golpeaba la mesa con su puño mientras intentaba convencerlos de que había estado a un palmo de una fortuna inefable, de hecho, un carro lleno de oro, que una vida regalada se le había escapado de entre los dedos por la estupidez de un legionario llamado Clodio Terencio, la atención se disipó. Para cuando empezó a contar la enigmática profecía que tantas veces había oído, que decía que de cualquier manera sería rico, ya estaba hablando solo.
—Un aura dorada, eso es lo que dijo aquel hombre, lo que significa gran riqueza. Llegará algún día, recordad mis palabras, y cuando llegue encontraré mejor compañía para compartir un trago que vosotros, caraculos. Eso seguro.
Por suerte, estaba farfullando para sí; cualquiera que hubiese estado bastante cerca de sus desvarios de borracho le habría oído confesar el asesinato de un viejo adivino ilirio, entre las maldiciones con las que condenaba al hombre por haber expirado sin contarle la verdad sobre su futuro en lenguaje comprensible.
En el tablinium de la casa de los Cornelio, donde Aulo había conducido todos sus negocios una vez, un Quinto cada vez más enfadado estaba leyendo el testamento. Cholón oyó las palabras que le daban la libertad y aunque sabía qué venía a continuación, volvió a verse desbordado por la emoción. No era la manumisión lo que enfurecía a Quinto, sino el dinero: una suma considerable era legada al griego de forma que, en libertad, estuviera más que acomodado. La fortuna que ya se le había entregado a la dama Claudia no se podía recuperar y también a Tito le dejaba una cantidad suficiente como para evitar que necesitara mendigar a su hermano por causa de su sustento material. Pero, por encima de todo, estaba la donación a los familiares de los que habían muerto en Thralaxas, dispuesta en un codicilo que Cholón habría traído de Illyricum. Al principio, Quinto cuestionó su veracidad y, una vez convencido de que había que cumplir sus términos, se quejó de que él quedaría arruinado. Era una tontería, por supuesto, como observó Claudia.
—Mi querido Quinto, tan sólo dejas de ser el hombre más rico de Roma. Me atrevo a decir que tu padre tenía fe en que te ganaras ese honor por tus propios méritos.
El largo día acabó cuando cada uno de los Cornelio se retiró a sus habitaciones para ocultar sus pensamientos. Quinto se llevó consigo una Esta de los numerosos deudores de su padre y la revisaba para ver a quién podría forzar a que pagara enseguida. Tito visitó el altar de la familia por el camino y, en privado, rindió homenaje a la memoria de su padre, a sabiendas de que se había sentido impresionado por él cuando vivía y, ahora que estaba muerto, lo sentía aún más. Cholón fue a los aposentos de los esclavos por última vez para llorar hasta caer dormido. Mañana tendría que buscar un lugar para vivir, no podía soportar la idea de habitar bajo un tejado cuyo propietario era Quinto Cornelio.
Claudia, atendida por su doncella Calista, se preparó para ir a la cama, segura de que no dormiría. Tendida, miraría al techo y se preguntaría, por milésima vez, sobre el pequeñín de cabello rojizo, su niño querido, hijo del caudillo celta Breno, que Aulo y Cholón le habían arrebatado justo después de su nacimiento y al que habían abandonado. El misterio era dónde, sólo sabía que habían partido a caballo y que no habían vuelto hasta el alba del día siguiente. Tumbada en la oscuridad, imaginaría bosques sombríos y depredadores hambrientos que se alimentaban del cuerpecito, que aún vivía y gritaba, ensoñaciones que eran pesadillas, y su mente siempre regresaría al amuleto que había enrollado en el pie del bebé con la esperanza de que alguien lo encontrara y, al darse cuenta de que por lo menos uno de sus padres era rico y se preocupaba por él, lo criara hasta que fuera un hombre.
De oro sólido, con la forma de un águila en vuelo, con las extendidas alas grabadas con delicadeza, antaño había colgado alrededor del cuello del único hombre al que había amado de verdad: el padre del niño, Breno.
Capítulo dos
A piscio dabo no le gustaba áquila y no le gustaba tener que poner un techo sobre su cabeza, en especial desde que se veía forzado a admitir, un día tras otro, que el muchacho, al que había intentado domar, había luchado contra él hasta llegar al empate. No se habían dado golpes, pero sí hubo puñetazos con sus propios hijos, en concreto con su hijo mayor, Anio, aunque por aquella misma razón: el rechazo de Áquila a trabajar en los campos. Anio, que ya vestía ropa de adulto, era dos años mayor que Áquila, pero entre ellos no había diferencia de altura ni de complexión, como tampoco la había en su predisposición a pelearse. Así que era un enfrentamiento igualado, hasta que el otro hijo de Dabo intervenía en contra de Áquila y lo superaban en número.
Rufurio, el segundo hijo de Dabo, que en un principio tenía las mismas ganas de golpear a Áquila que los demás, últimamente mostraba una marcada resistencia a tomar parte, y sólo se sumaba cuando era amenazado en persona, y aquello, unido a la creciente fuerza de Áquila, hizo que las palizas se convirtieran con rapidez en algo del pasado. El objeto de toda aquella ira no era que no deseara trabajar, siempre y cuando la tarea se ajustara a él y a su destreza con las trampas y la caza. Eso y su habilidad para pescar con las manos significaba que contribuía al caldero más de lo que nunca hubiera podido con el trabajo en el campo. Con comida robada por supuesto, y el capataz de Barbino lo hubiera despellejado vivo si hubiera encontrado al culpable, pero Dabo no estaba robando y tampoco era reacio a disponer de comida gratis en su mesa, así que hacía la vista gorda sobre su procedencia.
Cuando no estaba de caza, Áquila trabajaba feliz cerca de la villa: alimentaba a las gallinas y a los cerdos, o cortaba leña para el fuego, otra fuente de conflicto, dado que la proximidad implicaba que podía comer cuando quisiera y servirse agua del pozo, mientras los otros trabajaban bajo un calor ardiente sin más comida o agua que la que pudieran llevar. Y en aquellos tiempos, gracias a la prosperidad de su padre tenían que trabajar a bastante distancia de la casa.
El perro era un auténtico problema, los propios chuchos de Dabo le tenían terror, y bajaban sus rabos y gemían si se acercaba. Áquila había reaccionado con enfado la primera vez que Dabo sugirió que encadenaran a Minca, y dejó claro que el perro y él saldrían por la puerta a la primera oportunidad. La rotunda negativa del muchacho a que lo usaran como un trabajador más de la granja sólo podría cambiarse con un buen tirón de orejas, pero, con aquel perro suelto, tendría que dárselo alguien valiente. Aquel enorme animal negro y pardo, que se quedaba sentado cuando los chicos de Dabo peleaban con Áquila, descubría los dientes sólo con que el hombre se acercase. Dabo ni siquiera podía matar a aquella maldita cosa: sabía que, de hacerlo, sería a Áquila a quien tendría que encadenar. El muchacho tenía una lanza escondida en algún sitio y, el día que había muerto Fúlmina y Dabo sacó al chico de los bosques, ya había aprendido que Áquila sabía cómo usarla. La había clavado en un árbol justo al lado de la cabeza de Dabo, y él supo, por la mirada de los ojos del chico, que había errado el blanco deliberadamente.
Sus propios hijos no lo podían entender: a menudo, su padre se quejaba ante ellos de Áquila, pero era curiosamente reacio a hacer o decir nada al culpable. No podían saber que cada vez que el muchacho lo enfurecía, tenía una visión en la que Áquila corría a la ciudad más cercana y contaba la historia de su vida en esta granja y con el hombre que era el dueño, lo que podía conducir a que un recaudador de impuestos llamara a su puerta. Y eso detenía la mano y el látigo que usaba con tanta liberalidad contra su prole. Por lo que atañía al Estado romano, Piscio Dabo estaba sirviendo con las legiones en Illyricum, y el hecho de que la persona que estuviera prestando servicio no fuera otra que Clodio Terencio, padre adoptivo de Áquila, era la causa de la mencionada inquietud.
Habían cambiado sus posiciones porque Clodio estaba arruinado, era un jornalero sin tierra, lo que lo eximía del servicio. A Dabo le iba bien, lo que le hizo caer en la trampa, porque el Estado romano sólo confiaba para su defensa en quienes tuvieran propiedades. Un hombre que había perdido su tierra (y Clodio había perdido la suya a causa de su servicio en las legiones) no podía ser candidato al dilectus. Dabo había conservado su propia granja tan sólo porque su padre se había ocupado de ella mientras él servía como soldado. Así que el empobrecido Clodio, que recibía el subsidio en grano, había quedado exento de la llamada a filas, no así el granjero Piscio Dabo, que podía alimentar a su familia. Daba lo mismo que sus hijos fuesen demasiado jóvenes para encargarse del lugar mientras él estuviera fuera; daba lo mismo que los campos se echaran a perder porque él no estuviera allí para ocuparse de ellos. Roma se había engrandecido por los granjeros que luchaban, se mantendría grande de la misma manera. Tras emborrachar a Clodio y repasar su vida, que estaba lejos de ser perfecta, recordaron, con un vino rosado, la época en que ambos habían sido soldados y Dabo lo persuadió para que se alistara con su nombre.
Los legionarios en servicio estaban exentos de los impuestos sobre la tierra, así que todo el tiempo que Clodio sirvió en lugar de Dabo, este no había pagado ni un as de bronce al legado local, gracias a lo cual había disfrutado de un mayor grado de prosperidad. Uno de sus vecinos, que había marchado a luchar en la misma legión que Clodio, había dejado a su mujer y dos niños para encargarse de su terreno. El hijo mayor, principal sostén de la granja, había muerto de una gripe, así que el lugar se estaba arruinando. Todo lo que se necesitaba era que una cosa más fuese mal y la mujer se vería forzada a deshacerse de la tierra antes de que su marido pudiese volver a casa y arreglase aquello. Así que el «buen vecino» Dabo intervino y la sobornó al irresistible precio de recogerle gratis su cosecha y añadirle la mitad de la suya. Ahora era dueño de tres granjas; con una más, Dabo tendría al fin suficiente tierra como para realizar su sueño y pasar de recoger la cosecha a criar ganado. Empezaría con poco, pues ya tenía un buen número de cerdos, pero podía hacer una auténtica fortuna con la crianza de ovejas, auténticas monedas de cobre y plata, en lugar del sistema casi totalmente de trueque en el que ahora andaba metido.
Un recaudador de impuestos que buscara ahora deudas de hacía diez años lo arruinaría, pues se había excedido en los gastos, al ocuparse de convertir su humilde hogar en algo que se pareciese a una verdadera villa, acorde con el estatus al que aspiraba: el futuro ganadero había comprometido la pequeña cantidad de dinero real que tendría que pagar por eso. Ahora era difícil de imaginar, entre toda la inmundicia y escombros y polvo que había en cada cuarto de la parte vieja de la casa, pero el sueño de Dabo era vivir y morir como un caballero de verdad, un caballero con una renta de cien mil sestercios. La ganadería lo liaría posible; no todo de una vez, sino con el tiempo, pues con dinero de verdad podría pasar de las semillas al pasto y después comprar un lote más de propiedades de vecinos que se esforzaban por sobrevivir.
El hecho de que el servicio de Clodio hubiese durado diez años había sorprendido tanto a Dabo como sin duda habría enfurecido a su viejo compañero. Habían llegado noticias de que, tras algunas grandes batallas sangrientas, la campaña de Illyricum había terminado. La Décima Legión regresaría a Italia para ser licenciada y con ella, Clodio, así que Dabo sólo tenía que esperar un par de meses más y quedaría Ubre de la carga de su contrato. No tenía sentido enfrentarse a nadie a estas alturas, así que, pese al gran enfado de su oprimida descendencia, y con cierto coste para la presión de su propia sangre, dejaba que Áquila hiciera tanto como le viniera en gana.
—Mira a ese hijo de puta —se decía al espiar al muchacho que charlaba con los dos ladrones malnacidos que estaban colocando los maderos que sustentarían su nuevo tejado. Áquila, con sus cabellos dorados flotando en la brisa, removía con un palo largo un cubo de alquitrán puesto al fuego, manteniéndolo lo suficientemente fluido como para cubrir la madera—. Lo que daría por ser capaz de molerle la espalda a palos a ese vago cabrón. Trabaja para los extraños, pero no mueve un dedo por el hombre que lo alimenta.
Áquila disfrutaba al ayudar a los dos constructores que una vez, como Clodio, habían sido pequeños granjeros, pues ambos habían sido soldados y eran felices al hablar de ello. Como legionarios, habían hecho construcciones para el ejército romano en muchas provincias remotas; ahora, construían para clientes como Dabo, pero se alegraban al contestar las preguntas sobre su servicio de un joven tan dispuesto a trabajar sin paga.
—Encontrar el sitio para un campamento no es fácil —dijo Balbo, al tiempo que se quitaba su gorro de cuero y enjugaba el sudor de la frente de su gran cabeza—. Para empezar, necesitas un terreno alto. Ojo, que no se puede edificar en cualquier colina vieja, aunque la mitad de los generales del ejército romano no parecen darse cuenta de esto.
—¡Generales! —Melio, su pequeño y fibroso compañero, escupió al decir aquello, mientras torcía el gesto con odio. No le gustaban los superiores de ninguna clase, e insistía acerca de sus razones—. Te matan, te mutilan o te convierten en un mendigo.
Áquila avivó el carbón de debajo del horno para mantener al máximo el calor. Minca, con más sentido en un día caluroso, había encontrado un rincón fresco de tierra húmeda en el lado sombreado del pozo. Allí tumbado, con la lengua colgando, observaba cómo se esforzaba Áquila junto al fuego.
—Esa colina sería un buen sitio —dijo el chico mientras señalaba una suave elevación que dominaba el terreno entre la Vía Apia y los pies de las montañas. Mantenía su otra mano levantada para protegerse el rostro del intenso calor.
—Seguro que sí —replicó Balbo—, pero, ¿qué pasa con el agua? Ha de tener su propio suministro de agua si es que se va a estar allí más de una noche, y tiene que fluir lo suficiente como para llevarsela mierda de la legión. Eso es lo más importante. Es mejor construir en un terreno llano con agua que hacerse con una colina seca como un hueso. Después, se necesitan vías claras de asalto de las que puedas defenderte, y no querrás que la línea natural de ataque provenga del este, porque con las primeras luces de un día claro tu enemigo podría avanzar hacia ti sin ser visto.
Melio interrumpió para señalar un grupo de árboles que habría que talar.
—Y después los utilizas para levantar una empalizada que detenga a esos cabrones si atacan.
—¿Alguna vez os atacaron?