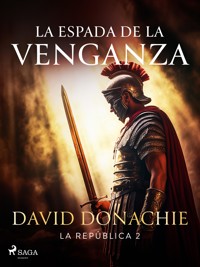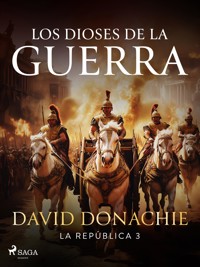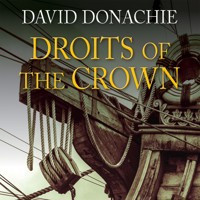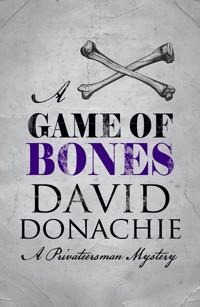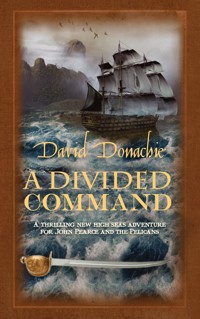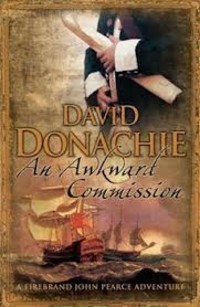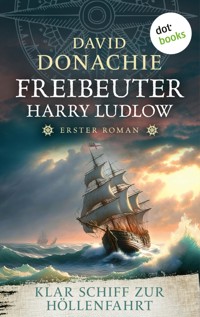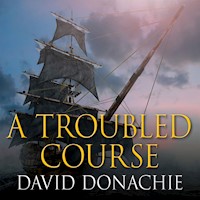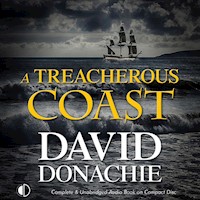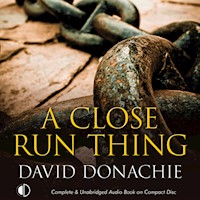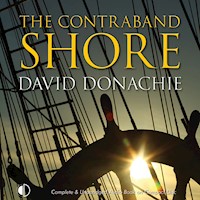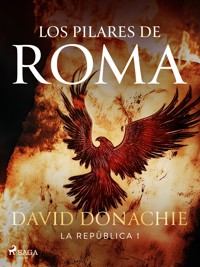
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: La República
- Sprache: Spanisch
Una novela épica que abre la trilogía de La República. Los dos protagonistas, Aulo Cornelio y Lucio Falerio, son dos jóvenes patricios que tendrán que luchar y vivir para desafiar su funesto destino. Ambos tendrán un papel importante en el futuro que le depara a la República romana: un final lleno de sangre y traición. Los pilares de Roma es novela cargada de acción, amistad y brutalidad que trasladará a los lectores a la antigua Roma.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
David Donachie
Los pilares de Roma
La República 1
Saga
Los pilares de Roma
Translated by Carlos Valdés
Original title: The Pillars of Rome
Original language: English
Copyright: SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728594889
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Nick Webb,¡una estrella!
Prólogo
Fue una gamberrada, uno de esos actos de malignidad que Lucio Falerio atesoraba; uno que su mejor amigo, Aulo Cornelio, temía a causa de su respeto más fuerte por el poder de los dioses. ¿Cómo podían saber dos chicos de doce años que lo que experimentarían esta noche tendría influencia sobre el resto de sus vidas?
Vestían ambos togas de hombre adulto, adecuadas para poder visitar a la famosa Sibila, el oráculo que vivía en una cueva en las colinas albanas cerca de Roma, un privilegio no permitido a los chicos. El robo de aquellas prendas demostraba que, aun con toda su fuerza y destreza en el juego, era fácil superar a Aulo cuando se precisaba el engaño. En la villa de campo de su padre, al tratar con los esclavos de su familia, su manera de hacer las cosas habría sido entrar de prisa, agarrar lo que quería y huir. Lucio, un invitado, entró con aire de propietario y salió con las prendas dobladas con cuidado en su antebrazo, sin preocuparse en apariencia por la paliza que recibirían ellos y los esclavos si descubrían a los chicos. Las ropas eran sólo parte del disfraz, y en esto Lucio podía vencer de nuevo a su amigo. Aulo tenía la nariz de su raza, prominente y recta, las mejillas llenas y las hechuras de una frente noble, pero pasaba apuros para mantener su espeso cabello negro en algo que recordase un peinado adulto. De algún modo, Lucio, más pequeño y de rasgos más suaves en todos los sentidos, se las arreglaba para parecer mayor tan sólo por las maneras de superioridad con las que se conducía.
Fue sobrecogedor entrar en aquella cueva pobremente iluminada: un frío penetrante, el susurro de murciélagos que revoloteaban sobre sus cabezas, el goteo del agua como único sonido que rompía el silencio. Bajo una lámpara de aceite mortecina, entregaron unas monedas a una acólita cubierta con un velo, se suponía que como ofrenda al poder de la Sibila, aunque Lucio, con su acostumbrada actitud irreverente, susurró que era más como un soborno. Aulo no podía mirar a su amigo entonces, ni pudo decir nada: su corazón latía tanto que sentía que alguien podría verlo, como el sudor que podía notar más abajo del nacimiento de su pelo. Lucio no sudaba y podía hablar sin siquiera un rastro de temblor en su voz.
Fueron conducidos a una cámara excavada en la roca, iluminada por antorchas titilantes, un lugar que apestaba tanto a heces de murciélago como a desechos humanos y animales, mezclados con un fuerte olor a incienso. Los detritus de criaturas muertas tapizaban el espacio entre ellos y la Sibila, que, sentada en un alto pedestal de piedra, miraba al frente con lo que parecían ojos ciegos. Ninguno de los jóvenes quiso examinar los huesos blanqueados que había a sus pies para ver de qué fuente provenían, pero la impresión, comunicada con mucha firmeza, les decía que quienes jugaban con los dioses acababan como aquellos, simples esqueletos que yacían a los pies del oráculo. Con una voz más profunda que su tono habitual, Lucio pidió con tranquilidad una predicción del futuro de ambos.
La respuesta fue un siseo de la Sibila, una bruja añosa con más arrugas profundas en la cara que la corteza de un viejo olivo. Con la mirada al frente, ella les pidió sus nombres propios así como los de sus ancestros. Ambos chicos, bien versados en las historias de sus familias respectivas, nombraron a nobles progenitores que no sólo habían ayudado a fundar la República romana, sino que también habían actuado para convertirla en el mayor poder del mundo conocido. Lo que siguió fue un silencio que pareció durar medio reloj de arena, uno que acrecentó la atmósfera de misterio.
—No sois más que críos —resolló al fin la Sibila, mientras se pasaba las uñas largas y desiguales por su cabello gris y enmarañado—. La consulta al oráculo es para hombres, no para niños.
—Hemos hecho una ofrenda —replicó Lucio—. Si la consulta está prohibida a los chicos, ¿por qué no fue rechazada?
—Tú debes de ser el de los Falerio.
—Lo soy —replicó Lucio, con voz casi desafiante.
—Eres muy espabilado para tu edad. El de los Cornelio es pío, tú no lo eres.
—¿Deberíamos temerte a ti? —preguntó Lucio.
Aulo contuvo su aliento y todo su cuerpo tembló. Puede que Lucio no imaginara que aquella sacerdotisa podía matarlos allí mismo, pero él sí lo hacía; los huesos que cubrían el espacio entre ellos le hizo creer que otros habían sufrido semejante destino.
—Deberíais temer lo que puedo deciros, Falerio.
—Sibila, si puedes ver mi futuro, entonces ya está decidido. ¿Qué necesidad tengo entonces de temerlo?
Un dedo se movió para llamar a una figura encorvada e inidentificable que se arrodilló delante de la Sibila mientras sujetaba un papiro enmarcado. Ella, con nada más que la uña de su índice, realizó una serie de trazos. La luz de las antorchas que había tras ella se proyectaba sobre el fino material, así que los dos chicos vieron, como siluetas, aquellos trazos traducidos en una especie de dibujo, mientras ella mascullaba su profecía.
—Uno deberá someter a un poderoso enemigo, el otro, luchar para salvar el prestigio de Roma, pero ninguno alcanzará su objetivo. Mirad hacia arriba si os atrevéis, pues, aunque lo que teméis no puede volar, ambos os enfrentaréis a ello antes de morir.
Un movimiento de la mano separó el papiro de su endeble soporte, haciendo que se enroscara él mismo como un rollo, que la Sibila tomó y arrojó a los pies de ellos. Lucio se agachó a recogerlo y lo abrió para revelar un dibujo de un pájaro en rojo sangre, burdo, aunque claramente un águila con las alas extendidas en vuelo.
—¿Qué significa esto? —demandó Lucio.
La carcajada sonó alta y sin humor, un cacareo que rebotó en los muros.
—Tú eres listo, Falerio, tú decides.
Puede que Lucio fuera impío, pero lo que a continuación sucedió hizo mella incluso en su estudiada pose. Dejó escapar un grito estrangulado cuando el papiro empezó a humear en su mano y el agujero de una quemadura aparecía en el centro, y se extendió deprisa, como si una némesis de bordes marrones consumiera el documento, pero no antes de que el basto dibujo rojo se marcara a fuego con la misma fuerza en sus mentes. Justo cuando chamuscaba la mano de Lucio y le forzaba a tirar el papiro al suelo, se apagaron todas las antorchas en la cueva y se sumergieron en la oscuridad. Aulo comenzó a aullar encantamientos a Júpiter, el más grande de los dioses, en busca de protección para él y su amigo, que ahora agarraba su brazo con un doloroso apretón. La luz del farol que apareció detrás de ellos les ofreció una salvación que los dos chicos acogieron con entusiasmo, y salieron tambaleándose de la cueva de la Sibila albana, detrás de una luz que nunca podrían alcanzar.
Aquella noche, a la luz del dormitorio compartido, mantuvieron el farol encendido con poca llama mientras hablaban de la Sibila, la cueva, los olores, las acólitas, pero sobre todo de la profecía. ¿Qué presagiaba aquello? Examinaron y repitieron cada palabra una y otra vez, en busca de un significado. «Uno deberá someter a un poderoso enemigo, el otro, luchar para salvar el prestigio de Roma». ¿Cómo podrían hacer eso y no alcanzar su objetivo?
—¿Cuál es nuestro objetivo? —preguntó Aulo.
—Gloria para nosotros, nuestras familias y la República.
No había fanfarronería en las palabras de Lucio, tan sólo la ambición de cualquier chico romano de buena cuna. «La Sibila debe de estar equivocada», susurró mientras dejaba clavado con sus ojos de color castaño claro a su amigo, como si al hacerlo pudieran convertir una suposición en un hecho.
—¿Puede equivocarse un oráculo? —Aulo anhelaba con desesperación que Lucio, más experimentado en las cosas mundanas que él, dijera que sí, pero su compañero no le hizo ese favor, sino que tan sólo repitió la última parte de la profecía de la Sibila: «Mirad hacia arriba si os atrevéis, pues, aunque lo que teméis no puede volar, ambos os enfrentaréis a ello antes de morir».
—¿Quiere decir eso que moriremos juntos?
—Puede ser —dijo Lucio con tono inseguro.
—Todo lo que pido es una muerte noble.
Lo que para un adulto era una banalidad, para cualquier niño de doce años era una verdad. «No podemos enfrentar otra, Aulo, somos romanos».
Según avanzaba la noche, Lucio retomó su compostura, aquel aire de certeza que, si bien era dudoso, él mantenía con desembarazada afectación. Sugirió que usaran un cuchillo para mezclar su sangre y jurarse amistad eterna, lo que con seguridad actuaría como un talismán para rechazar a los malos espíritus. ¿Acaso no eran los dioses veleidosos, dados a comportarse como los humanos, a tomar partido, incluso a cambiar de opinión? ¡Ni siquiera el destino podía ser inalterable! Con su voz firme y seductora, Lucio Falerio empezó a cuestionar la certeza de la profecía. Como romanos nobles, podían consultar a los sacerdotes de cada templo en Roma, sacrificar aves y animales y hacer que les leyeran los signos de sus entrañas; ¿qué miedo podían tener de un ave que no puede volar? El papiro ardiente no era más que una artimaña. Aulo Cornelio se esforzaba por asumir la creciente incredulidad de su amigo, pero sabía que su propia voz traicionaba su intención fracasada.
La imagen de aquel dibujo de color rojo sangre, aquella águila en vuelo, perduraba detrás de sus párpados, para asustarle cada vez que cerraba los ojos.
Breno podía evocar una imagen de su inminente destino y por mucho que golpeara su cabeza con las paredes lisas de su prisión subterránea, no podía borrar la espantosa visión. Sólo unos días antes había ocupado su sitio en el círculo de enormes piedras rectangulares para hacer lo mismo a otro en un ritual. Más altos que diez hombres, cuando el sol se elevaba en un día claro, aquellos gigantescos bloques de granito proyectaban sombras negras que se prolongaban hasta el borde del mundo. Vestido de blanco, Breno ayudó a formar el círculo de sacerdotes alrededor del altar plano sobre el que yacía recostado un hombre, con sus ojos vidriosos por haber bebido una infusión de hierbas estupefacientes. Reunidos a la luz gris de antes de la aurora, los sacerdotes esperaron en silencio hasta el primer signo de la salida de aquella bola de fuego de color rojo sangre por el este, el momento en que el dador de vida salía a rastras de entre las almas de los muertos para que lo recibiera sangre brillante. Pero este día, este amanecer, serían su sangre y su agonía. Ninguna droga adormecería sus sentidos ni habría en su cara ninguna sonrisa de éxtasis. El cuchillo cortaría su corazón mientras él, con el cuerpo colocado de forma que pudiera ver lo que ocurría, se mantenía consciente por completo. Ese era el destino de un druida condenado.
Había trabajado duro por aquello que estaba a punto de perder. Ser sacerdote del culto era caminar como un dios en la tierra. Chamanes de la mayor parte del mundo céltico, los druidas poseían mucho poder: podían imponer la paz o empezar una guerra, bendecir una unión o maldecir al hijo recién nacido del caudillo de una tribu. El vulgo temía sus poderes y donaba al templo de su isla tesoros que eran la envidia de su mundo, si bien, como todos los cuerpos creados por el hombre, el sacerdocio estaba plagado de rivalidades personales. Breno era sobrino de Orcan, que había intentado conseguir que avanzase con celeridad, mientras sus rivales querían que la joven alma matase a un enemigo antes de hacerse demasiado poderoso por derecho propio. Moriría por su ambición y la de su tío.
Levantó los brazos con frustración y, con la mera punta de las yemas de sus dedos, empujó la pesada roca que hacía de techo de su celda, que necesitó seis hombres para que la pusieran en su sitio. Su respiración se detuvo mientras la echaba a un lado, con facilidad y en silencio, de forma que las estrellas brillaron en el cielo sobre su cabeza y siluetearon una persona encapuchada. A su alcance apareció una mano que se agitaba nerviosa para indicarle que se agarrara, cosa que hizo y, al mismo tiempo que él saltó, tiró de él hacia fuera. El encapuchado le ayudó a ponerse en pie y apretó algo en su mano.
—Orean te pide que partas, Breno, porque teme que las palabras no puedan salvarte, pues prevalecerán aquellos que se oponen a él. En tu mano tienes un regalo suyo, tomado de la Arboleda Sagrada. Te protegerá, te ayudará y te dará determinación.
Breno levantó aquello por su cadena. Incluso a la leve luz de las estrellas aquello brilló: un amuleto de oro en forma de águila con las alas extendidas como si volara. Como sacerdote autorizado a entrar en la Arboleda Sagrada, lo había visto antes y sabía que antes había estado al pie del monte Olimpo, en el templo de Apolo en Delfos, hasta que aquel santuario fue saqueado por una gran multitud de celtas. Había pertenecido al hombre en cuyo honor llevaba su nombre, el cabecilla de un ejército que había asolado la tierra de los griegos, y que incluso había pedido un rescate por Roma; era un talismán que llevaba consigo una profecía, una disfrazada de acertijo. Se decía que un día se alzaría un caudillo que tuviera el derecho de llevarla, porque sería aún más grande que el hombre que se lo robó a los griegos. La predicción era que ese hombre acabaría aquello en lo que el gran Breno había fracasado, y que llevaría su espada hasta el templo más recóndito de los dioses de Roma.
Había otra profecía, otra historia enigmática, una que tenía una interpretación menos agradable y de la que se susurraba entre murmullos en la Arboleda Sagrada. Decía que un día Roma se extendería para dominar todas las tierras de los celtas, para someter no solo a las tribus, sino también a ss sacerdotes, y que arderían cuerpos y templos y a ellos los llevarían a la orilla del mar occidental. ¿No podía ser que ambas se cumplieran? ¿Cuál era la verdadera lectura del futuro?
—Tu tío te lo confía con un mensaje. Ahora márchate, ve hasta el mismo límite de nuestro mundo donde estés más allá del alcance de tus enemigos. Te ha visto en las visiones de sus malos momentos: llevabas esto y estabas en el templo romano de Júpiter. Ha visto que tienes la fe para enfrentarte a Roma y, por lo tanto, el poder para cumplir la profecía.
—¿Cuándo soñó eso?
—Breno, se me confió el mensaje que te he dado y nada más.
Dicho aquello, se marchó, y dejó al prisionero liberado preguntándose qué destino le esperaba, preguntándose también a dónde habrían ido los hombres a los que habían asignado su vigilancia y por el poder de la mente que había causado el movimiento de aquella enorme cubierta de roca, algo que había conseguido con las yemas de sus dedos. Levantó una vez más el águila, que destellaba a la luz de la luna, y miró su forma (cabeza orgullosa, alas extendidas) antes de colgarse la cadena del cuello.
Breno no huyó deprisa; tras haber invocado la bendición del gran dios Dagda y su compañera, la Madre Tierra, Morrigan, se fue caminando. Si fuese a haber una persecución, tenía la esperanza de que los dioses la frustrarían. Antes de que la luna se hubiese renovado tres veces, había dejado la isla norteña y había cruzado la estrecha franja de agua hacia el gran territorio de las tierras célticas, que se extendían para siempre en dirección al sol naciente, y la mayoría acababa en el punto de encuentro con la arrogancia de Roma o la barbarie de las tribus sin dioses del este. Viajó hacia el sur y después más hacia el sur, y abundaban los comentarios a su paso, porque, en un país de gente adusta y morena, el cabello rubio rojizo de su cabeza era tan inusual como su estatura. Como joven viajero por el mundo céltico, no le faltó de nada, ya que cada hogar estaba obligado a tratarlo con hospitalidad, hasta que por fin llegó al punto en el que su mundo chocaba con otro.
Breno permaneció de pie sobre una alta escarpadura, mirando la ordenada llanura agrícola de abajo, una cuadrícula de campos ordenados con cuidado. A lo lejos había una ciudad de murallas blancas y tejados rojos, iluminados por los rayos de la puesta de sol. Detrás de él quedaban miles de tribus celtas, de guerreros que podrían arrasar aquellos asentamientos romanos; lo único que necesitaban era un líder. Se llevó el águila a los labios, como había hecho cada día desde su escapada, e hizo una promesa: que un día regresaría a las tierras del norte no como fugitivo, sino como conquistador a la cabeza de un ejército; y que un día se pondría de pie en aquel círculo de piedras y, con un cuchillo afilado en la mano, arrancaría los corazones de los que habían intentado matarlo.
Capítulo uno
La pequeña capilla junto al atrio estaba repleta, aunque el número de personas que había en el reducido espacio era escaso. En días normales, no había necesidad de que esta habitación de uso familiar acogiese a una multitud; eran las dimensiones de la cámara más que el número de invitados las que daban impresión de abarrotamiento. Algunos eran de la familia, otros, amigos importantes, senadores conocidos o clientes, mientras cerca del altar había un grupo diferenciado, vestido en parte con pieles de cabra. El día del festival de Lupercalia, aquellos hombres habían hecho un alto en su camino a la cueva sagrada de la colina Palatina, y llevaban puestas las pieles de los animales que sacrificaban en su culto. Al estar dedicadas las Lupercales al dios de la fertilidad, ningún bebé podía encontrar un día más propicio para nacer.
El grueso de la asamblea lo constituían los que, como sus anfitriones, vestían togas con ribete púrpura y sandalias rojas: senadores romanos que habían venido para ser testigos del nacimiento de un descendiente de Lucio Falerio Nerva, uno de los hombres destacados de la ciudad-estado, y para declarar, con su presencia, su lealtad tanto al hombre como a su causa. Mortales de menor categoría llenaban el atrio, decididos a reivindicar una participación en la gratitud de él porque los dioses lo hubieran bendecido así, una participación en el poder que los Falerio podían alcanzar en estos tiempos turbulentos. En las calles de Roma, a sólo un par de pasos de allí, pocos hombres se aventuraban a pasear a solas; la ciudad estaba escindida en facciones enfrentadas, mientras los incívicos partidarios de Livonio luchaban contra el Senado por el control del estado más poderoso que el mundo había conocido.
Tiberio Livonio, un tribuno plebeyo, se empeñaba en imponer sus reformas a la asamblea del Comicio tribal, con actos que apelaban a los sectores más bajos de la sociedad romana, una alteración de los derechos de voto que repartiría la autoridad entre las clases de las treinta y cinco tribus, de manera que incluso el miembro más mezquino y peor educado podría estar al mismo nivel que el más rico y aristocrático. Los nobles patricios, miembros de las familias más antiguas e ilustres, como Lucio Falerio y los que se habían reunido para ser testigos del nacimiento, se oponían a semejantes medidas con todas las considerables fuerzas a su mando. Para esta gente, el poder sólo podía ser confiado a hombres de calidad y riqueza; cualquier otra opción era rendirse a la plebe.
Permanecían de pie en silencio, sus rostros inmóviles, como las máscaras mortuorias de los ancestros Falerio que se alineaban en las paredes, sudando dentro de sus incómodos ropajes, mientras, fuera de la vista, las comadronas trabajaban diligentes en el dormitorio y mascullaban encantamientos para la intercesión de Lucina, la diosa de los nacimientos. Todo invitado había ignorado estoico los gritos de la esposa de Lucio, Ameliana, mientras ella, atada con correas a su silla de parto especial, se esforzaba en dar a luz al bebé; aquello era parte de la naturaleza de las cosas y no un tema de conversación. Ni una chispa de emoción cruzó sus semblantes cuando los vagidos del bebé se sobrepusieron a los gritos dolientes de la madre. Ragas, el esclavo personal del amo, alto, musculoso y con los hombros brillantes por los aceites, cruzó el atrio, mientras se abría camino a imperiosos codazos entre el gentío, para hablar al oído de su dueño.
Los huéspedes permanecieron tranquilos e inexpresivos, mientras Lucio, tras haber recibido el mensaje, fue hacia el fondo de la habitación, con su rostro de rasgos finos e inteligente tan falto de expresión como sus inmóviles ojos castaños. Todos alargaron el cuello mientras su anfitrión hacía una ofrenda en el altar dedicado al dios de la casa, un sacrificio al genio de la familia, pues era a través de estos lares, estos dioses de la casa, que un hombre como Lucio Falerio, y antes que él, sus ancestros, adquirían la inmortalidad. Por el sacrificio de un cachorro negro supieron que a Ameliana le había sido enviado un niño. Instantes después, como una aparición bien escenificada en un drama, en una cesta de mimbre que llevaba una comadrona, envuelto sin apretar en unos pañales, llegó el niño a la capilla, llorando aún con poderío y con la carita arrugada, de un rosa brillante por la furia, y el pelo negro carbón que cubría su cabeza todavía brillante por el agua aromatizada en la que lo habían bañado.
Ragas tomó la cesta y se acercó a su amo. Había llegado el momento de la verdad; la esposa de un hombre podía traer al mundo un bebé y ese bebé podía ser un niño, pero no era aún el hijo de Lucio, no era aún un verdadero descendiente de los Falerio, de cuyo linaje había constancia que se originaba en los días en que Eneas, en su huida de las ruinas de Troya, había fundado la ciudad de Roma. El periodo que mediaba entre su nacimiento y lo que seguía, el niño era huérfano. Si se omitía el siguiente paso en el ritual familiar, permanecería así y la vergüenza se abatiría sobre la cabeza de Ameliana Faleria desde ese día en adelante. Una pausa repentina incrementó la tensión, mientras el esclavo mantenía en alto la cesta, tan cerca como para que Lucio viese al niño, pero lejos para que su amo no lo pudiera tocar. Los huéspedes sólo podían especular por cómo los dos cerraban los ojos, el esclavo sonreía y el amo fruncía el ceño, antes de que la cesta se acercase un poco más. Lucio no movió un músculo, casi en son de burla hacia su audiencia por la forma en que examinaba al niño, mientras levantaba con cuidado los pañales para confirmar el sexo, como un reto a que alguien rompiera el encantamiento.
Alzó la cabeza y miró por la habitación, inspeccionando cada rostro a la luz titilante. De pronto, frunció el ceño, pues la única persona que había esperado encontrar estaba ausente. Allí estaba el joven Quinto Cornelio, con el uniforme de un tribuno de la milicia y el rostro, como el de los demás, cubierto por el brillo del sudor, pero el padre del muchacho, Aulo Cornelio Macedónico, no había respondido a las convocatorias, a pesar de que ya había regresado a Italia desde Hispania. ¿Qué había de los votos que se habían hecho de niños, sellados con sangre, juramentos que habían renovado a través de años de amistad: que siempre se acompañarían el uno al otro en cualquier momento de necesidad o de celebración?
Nada era tan importante como el nacimiento de un primogénito, muy posiblemente un niño, en especial para un hombre que había estado casado sin descendencia durante unos veinte años, pero era más que eso. Su mejor amigo y su aliado más incondicional, que había estado ausente de Roma durante dos años, no había acudido a apoyar la causa patricia en una época en que él y su clase eran amenazados, cuando existía una posibilidad real de que estallara un conflicto entre las facciones rivales que aspiraban a controlar el poder del estado romano. Tratar a Lucio así era una grave ruptura de la obligación, agravada aún más por la ayuda que el perpretador había recibido en la persecución de sus propias ambiciones. A Aulo nunca le habrían concedido el mando en Hispania si Lucio Falerio no hubiera utilizado todo su prestigio, y no hubiera organizado a todos sus partidarios en el Senado para asegurar el nombramiento. Aún así, el beneficiario, que era el soldado con más éxito de Roma, rehusó aparecer en un momento en que su mera presencia podría haber inclinado la que era una delicada balanza. Con el insistente pensamiento de que su amigo estaba menos comprometido con la causa que él, y que no le preocupaban los efectos que su no comparecencia tendría en los senadores titubeantes, lo inoportuno de su ausencia lo abofeteó como un insulto deliberado.
Los murmullos de sus invitados, como un quejido bajo pero que se incrementaba, devolvió a Lucio al presente, y sintió una ráfaga de ira, que enseguida se tiñó de arrepentimiento por lo que podía haber sido un juicio demasiado precipitado, al evocar una serie de imágenes de su compañero de infancia y de sí mismo: mientras jugaban justo al final de la infancia y crecían juntos en una época en la que aún podía pelear con Aulo con alguna oportunidad de vencer, incluso se arriesgaron a una maldición con aquella gamberrada de la cueva de la Sibila y compartieron el terror por la profecía y el alivio cuando el miedo amainó mientras se hacían hombres, hasta que al menos él, Lucio, pudo gastar bromas sobre águilas, no como su amigo, que ni siquiera podía ver una al vuelo sin invocar a Júpiter en su ayuda. Él sí había estado junto a Aulo cuando los dos hijos de este nacieron, su felicidad por la buena suerte de su amigo teñida por el remordimiento de no tener hijos.
Sabía que eran diferentes, y no sólo en el físico. Aulo no tenía nada del cinismo de su amigo, más mundano. Su visión de las cosas era la de un simple soldado, sin capacidad o sin ganas de adquirir la sutileza necesaria para alcanzar el éxito en la arena política, y parecía tomarse la buena suerte como algo que se le debía. ¿No se daba cuenta de lo mucho que Lucio le había beneficiado al ayudarle a mantener sus tropas en el campo, al asistirle ante mandos que le habían dado un campo de batalla para sus dones manifiestos? Había veces que Aulo le enfurecía con su falta de malicia, su deseo de ver las dos partes de una discusión, pese a que aquel mismo rasgo —su palpable honestidad— siempre le deparaba su clemencia. ¿Sería tan fácil perdonarle por esto? Con cierta dificultad, echó de su mente ambas cosas: los recuerdos y la irritación. Lucio se inclinó y, con un movimiento rápido, sacó al niño de la cesta. Después lo alzó con los brazos extendidos del todo, y reconoció ante todos que aquel niño era el fruto de sus entrañas, su hijo y heredero. Grandes gritos de júbilo estallaron entre los invitados reunidos, que empezaron a empujar para alabar al padre y bendecir al hijo. En la puerta de al lado, las comadronas, que aún rezaban a la diosa Lucina, hacían vanos esfuerzos por salvar la vida de una madre que, pensaban todas, a los treinta y cinco era demasiado vieja para dar a luz su primer niño.
Aulo Cornelio Macedónico estaba solo junto al altar de hierba sin decorar, vestido con un sencilla ropa blanca, corta y suelta a la manera griega. Los apagados lamentos de su esposa, a quien atendía una sola y joven comadrona, parecían causarle un verdadero dolor físico que él luchaba por contener. Pese a todos sus privilegios como el general más eminente del mundo romano, ningún invitado asistía a aquel nacimiento y ningún suplicante llenaba la habitación. Las paredes de su villa prestada estaban tan desnudas como el altar, y la única vela de sebo que crepitaba en el candil daba un ambiente fantasmal a la habitación de las columnas. No se iban a aplicar ninguna de las reglas normales a la celebración del nacimiento de este niño, y el hecho de que tuviera lugar el día del festival de Lupercalia hacía burla del acontecimiento más que honrarlo.
—Vino caliente con miel —dijo Cholón, su joven esclavo personal, al ofrecerle un sencillo cáliz de piedra. El aire fresco de principios de primavera hizo que Aulo sintiera un leve escalofrío al tomar la bebida—. ¿Su capa, amo?
—No, gracias —replicó Aulo sin pensar, con un susurro ronco.
Su sirviente no estaba seguro de que le hubiera oído bien, aunque nunca había dudado de que cualquier respuesta suya sería la correcta. Así era siempre, ya fuese dirigida a un soldado corriente o al noble monarca de un estado cliente de Roma. Nadie ejemplificaba mejor que Aulo Cornelio Macedónico las virtudes de las que Roma se enorgullecía tanto; era recto, honesto y valiente, un soldado entre soldados reverenciado por sus hombres. La inconstante plebe de Roma también lo aclamaba por ser un hombre que hacía algo más que falsas alabanzas de las antiguas libertades, si bien ahora que había tumulto en su ciudad y se le necesitaba en Roma con desesperación, aquí estaba él, escondido en su casa de campo vacía. ¡La plebe no lo alabaría por eso!
Cholón sabía que hombres de condición más baja, enredados en el sucio mundo de la política, desdeñaban a su amo con sorna porque lo veían arrogante. Consideraban que un senador y ex-cónsul no mostraba suficiente gravitas al deshacerse de su casa, sus responsabilidades, sus amigos e incluso su toga en una ocasión semejante, pero el general que había humillado a los herederos de Alejandro el Grande y había puesto de rodillas a la poderosa Macedonia, de forma que ahora era un estado vasallo de la República romana, podía ignorar y soportar la desaprobación de cualquiera. Su familia era tan antigua como cualquier otra en Roma: las máscaras mortuorias de sus ancestros reposaban con orgullo en los estantes decorados que se alineaban en las paredes de la capilla de la familia, en la casa de los Cornelio de la colina Palatina, situada justo sobre la ancha avenida de la Vía Triunfal.
De haber estado en esa capilla y haber sentido la desaprobación de aquellos antepasados por este nacimiento clandestino, habría mirado sus máscaras con desdén. Aulo Cornelio Macedónico era el más importante de su tribu, el ejemplo más destacado del genio familiar. A su muerte, su máscara ocuparía el lugar de honor sobre el altar de la familia cuando las generaciones venideras se reunieran a rezar. Apreciaba su reputación tanto como cualquiera, pues sentía la profunda necesidad de conservar su honor, aunque no querría ver a otro sufrir por mantenerlo, en especial si era alguien a quien quería. No podría soportar que se avergonzase a su mujer en público por algo cuyo mantenimiento era del todo culpa suya.
Marcia, nerviosa, contuvo un bostezo al sentarse, mientras miraba cómo la mujer sin nombre mecía al bebé en su pecho y lo animaba para que mamara, pero el crío, que ya lo había hecho hasta hartarse, no respondía. A veces la dama se quejaba, y reproducía los sonidos exactos que, durante sus esfuerzos, había pronunciado a través de la tira de cuero marcada por sus dientes, que ahora estaba tirada. Había dado a luz, con los puños apretados, pocos minutos antes, echada boca arriba como las campesinas. Si bien era una comadrona inexperta y nunca antes había atendido un parto sin supervisión, Marcia sabía que muy pocos partos serían tan sencillos como este, aunque, pese a toda la facilidad del nacimiento, parecía que las cosas empezaban a cambiar. La chica presentía dificultades, y la forma en que la habían convocado para atender a aquella dama le procuraba escaso consuelo. Había sido arrancada de las celebraciones de las Lupercales, que eran tan apropiadas para su oficio, con la promesa de una rica recompensa si asistía al final.
Como el bebé había llegado deprisa, poco tiempo hubo para dedicar a la curiosidad. La mujer había luchado con gran fuerza de voluntad para contener sus gritos cuando el niño emergía de su matriz, y su voz nunca se había alzado más allá de los quejidos por el esfuerzo que emitía con creciente frecuencia. Se había prohibido a Marcia que golpease los pies del bebé y la exhausta madre rechazó con un movimiento de la mano su intento de darle vida al niño con un sorbo de vino. Una vez que cortó el cordón, la mujer amamantó de inmediato al niño, que se alimentó con ansia y en silencio, mientras Marcia quedó preguntándose de nuevo por las extrañas circunstancias que rodeaban todo el asunto. Era algo para contar a sus amigas, pues nunca había oído que ningún niño naciese en silencio. Entonces, Marcia se dio cuenta, con un ligero sobresalto, de que no podría contárselo a nadie: antes de que la dejaran entrar en aquel inhóspito dormitorio, había dado su palabra, con los juramentos más terribles a la diosa Juno, de que nunca revelaría nada de aquel acontecimiento.
Con juramentos o sin ellos, nada podía aplacar su curiosidad. Había cosas extrañas que reflexionar, y no era la menor el hecho de que cuando Marcia intentó llamar al esclavo, para que el marido que había dirigido los juramentos se enterara, había sido detenida con brusquedad: se encontró con que la madre le ordenó que permaneciera en silencio con un gesto violento. Todo el asunto era un misterio deliberado, y la persona que iba a pagar su tarifa y que paseaba de un lado a otro en la puerta de al lado, quería que las cosas se mantuvieran así. La joven comadrona sabía que estaba en presencia de la nobleza: el porte del hombre, a pesar de su sencilla vestimenta sin decoración, no le ofrecía ninguna duda, y la mujer, aquella dama, era también de noble nacimiento; era evidente por su cabello bien peinado, sus caros ropajes y su actitud. No le habían dado nombres, y sus intentos por preguntar al esclavo griego que la había llevado a aquella casa al darle una primera parte de su salario, se habían encontrado con una respuesta afilada y desagradable.
—Atiende a la señora, ayuda al niño y no hagas preguntas. Puedes estar segura de que el hombre que te paga este oro no dudará en matarte si rompes alguno de los juramentos que se te han exigido.
Llegada a este punto, ¡ni siquiera conocía el nombre del esclavo! Volvieron a ofrecer de mamar al niño, que dormitaba, y él chupó el pezón automáticamente, aunque todavía demostraba poco entusiasmo por la leche. Su cabello, entre dorado y rojizo, y sus ojos de un azul encendido no eran frecuentes, en fuerte contraste con el cabello negro azabache y los ojos oscuros de su madre y su padre. Nunca se podía estar segura de estas cosas: Marcia sabía mejor que nadie que muchas veces en las familias nacían niños poco parecidos a sus parientes cercanos.
La mujer volvió a quejarse como si aún no hubiera dado a luz. Era todo tan extraño. En realidad, deberían llevar al niño con su padre. De nuevo, con otro leve sobresalto, la joven comadrona lo comprendió: el niño no iba a ser reconocido. ¿Sería que ese niño, ese impostor, era fruto de una unión adúltera? ¿Y que la dama, que parecía tan noble y delicada, no fuese en verdad más que una vulgar ramera? La madre, que aún se quejaba, abrió el puño que tenía apretado y dejó ver un objeto brillante, que luego arrolló en torno al tobillo gordezuelo del niño. El oro de la cadena relumbró al deslizarse por el pie del bebé, lo que hizo que Marcia se inclinara hacia delante para ver el amuleto. Era de oro, con la forma de un águila en vuelo, con las alas colocadas con delicadeza para mostrar las orgullosas plumas. Tras dejarlo bien asegurado, la dama cubrió todo el pequeño cuerpo con pañales. Entonces, después de besar al niño en la frente con dulzura, le pellizcó fuerte. Él despertó de inmediato de su estado de satisfacción e igual que hacen todos los bebés, de manera muy ruidosa, pasó a dar a conocer al mundo su llegada.
Durante toda aquella farsa, Aulo había recorrido una y otra vez el atrio vacío, y se maldecía por los sucesos de los últimos dos años. Su mente fue aún más atrás, al triunfo celebrado por la exitosa conclusión de su guerra en tierras de los griegos, donde en parte se había cumplido la profecía, pues «había sometido a un poderoso enemigo» al traer a Roma encadenado a Perseo, rey de Macedonia, para llevarlo a rastras detrás de su carro. Otros llevaban a los hijos varones de la corte del mismo rey, que serían educados como romanos y mantenidos como un vínculo de sangre para asegurarse el comportamiento de sus padres. La ciudad nunca había presenciado un triunfo semejante; ni siquiera la derrota de Cartago había traído tanta riqueza a la República. Ya podía advertirle el esclavo que iba a su lado en su cuadriga que toda la gloria era pasajera, porque los vítores de las masas añadidos a los elogios sin moderación del Senado hacían que fuese difícil oírlo e imposible entenderlo. No había un solo soldado en las legiones que marchaban tras él que no se sintiera inmortal aquel día.
Aulo había traído de vuelta más cosas aparte del heredero de Alejandro. Las riquezas que el gran antepasado de Perseo había saqueado de Grecia y del Imperio persa también llegaron, en una hilera de carros que tardó dos días completos en recorrer su camino desde las puertas de la ciudad hasta el Capitolio. Cientos de valiosas urnas trabajadas con delicadeza, llenas hasta el borde de monedas de oro, eran llevadas en procesión tras él, seguidas por otras más, rebosantes de joyas y objetos preciosos, todas llevadas a hombros por hombres que una vez habían sido soldados macedonios, del ejército más temido en el mundo. Ahora serían vendidos en el mercado y en tales cantidades que el precio de los esclavos varones se había desplomado.
También en su propio carro vino la armadura de Alejandro el Grande: peto, casco y escudo, que conllevaban un significado casi mítico para todo el mundo civilizado. Su espada, que ningún hombre se atrevía a llevar, no fuese que semejante irreverencia hiciera que los dioses airados lo fulminaran, yacía en lo alto de la pila. Aquellas eran las posesiones del mayor conquistador que el mundo había conocido, y ¿quién había derrocado a sus descendientes? Nadie más que Aulo Cornelio, ahora designado, por orden del Senado y el pueblo de Roma, Macedónico.
El triunfo quedó completado cuando Aulo llevó arrastrando a su cautivo real a los escalones del templo de Júpiter, hizo una reverencia al más poderoso de los dioses romanos y después usó la cuerda de la que había tirado a lo largo de la calle para estrangular ritualmente a Perseo frente a un gentío delirante que aullaba.
Cholón permanecía cerca de la entrada del dormitorio y observaba a su amo, mientras pensaba que algunos hombres nunca podrían dormirse en sus laureles. ¿A quién más podían culpar si los dioses, después de haberlos favorecido tanto, los elegían para mostrar los riesgos del exceso de orgullo? Como ateniense, se había alegrado al ver a los macedonios humillados, pues su ciudad había sufrido mucho en sus manos; pero aún no podía entender a aquellos latinos: tras haber conquistado toda Grecia, no deseaban más que hablar su lengua con soltura, discutir sobre filosofía griega, leer a escritores griegos y asistir a obras griegas al tiempo que parloteaban sin parar sobre los beneficios de la libertad. Para los bárbaros, aquellos romanos no eran lo suficientemente salvajes.
Con los macedonios comiendo de su mano, y después de haber matado a más enemigos de los que era necesario en batalla, para asegurarse así el triunfo a su regreso a Roma, Aulo había detenido sus legiones. Perdonó a aquellos que se rindieron, y sólo tomó rehenes y también un número simbólico de prisioneros como esclavos. Cholón, griego y, en cierto modo, más sabio, los habría matado a todos, habría dejado que la tierra se echara a perder en lugar de devolvérsela y decir a quienes habían sido sus propietarios que estarían seguros siempre que pagaran suficientes tributos a la República y obedecieran el gobierno de la ley. Con el tiempo, se levantarían otra vez y otro ejército romano tendría que ser enviado para someterlos.
—¡Espera y verás si no tengo razón!
Había dicho aquello en voz baja. Era muy dado a tomarse libertades con su amo, pero sabía que no era el momento para permitirse tal comportamiento. Cholón Pyliades se consideraba un hombre pío, así que si los dioses elegían abandonar a los macedonios y a sus aliados al permitir que la victoria fuera a los bárbaros romanos, entonces su amo, que tenía el poder de hacer lo que quisiera, tendría que haberlos castigado de forma apropiada y, cuando hubiera terminado, tendría que haberse retirado con honores y no haber vuelto a la guerra a la primera oportunidad.
Cuando el joven esclavo entró a recoger al niño, Marcia lo examinó y miró una vez más su cabello rizado, recogido con una tira trenzada. Su rostro era pálido, casi femenino, con labios llenos, y su figura, grácil y esbelta, lo que hizo que se preguntara por la relación que había entre él y el hombre de fuera. Él observó a la mujer un momento, mientras esperaba que le tendiese al niño, que berreaba. ¿Dónde lo abandonarían? Era evidente que aquella era su intención. Tanto secretismo parecía innecesario, puesto que abandonar niños era algo bastante corriente, incluso entre los de alta cuna, que podían permitirse alimentar a una prole numerosa. ¿Cómo se tomarían una indirecta sobre un buen sitio? Después de todo, la mujer deseaba que el chiquillo viviera, sin tener en cuenta los deseos de su marido. Había colocado aquel amuleto alrededor del pie del niño para identificarlo, como una señal segura de que quería que volviera en algún momento del futuro, y quizá habría una bonita recompensa para la persona que lo hubiera criado. Pero después razonó que sería mejor quedarse callada. Sólo por los alrededores había muchísimos lugares donde abandonar a un niño; alguien lo encontraría y, por una décima parte de lo que le iban a pagar esta noche, se lo entregarían con gusto.
—¡Cholón!
Como un latigazo, la orden tajante cortó de golpe sus pensamientos, igual que los llantos del niño. El hombre estaba en la puerta con mala cara. Incluso después del esfuerzo del parto, la belleza juvenil de la madre relucía en contraste con el semblante de su marido, mayor que ella. Marcia intentó adivinar cuántos años se llevaba la pareja, lo que la llevó a especular aún más, pues semejantes uniones solían acabar entre lágrimas. En respuesta a la llamada de su amo, el esclavo se agachó y tomó al niño, y después pasó por el espacio que quedaba en el umbral. Entonces, el rostro enfadado se suavizó: la nariz recta y prominente del hombre y sus gruesas cejas negras perdieron su aire amenazante, sus labios abultados se separaron y sonrió a su joven esposa. No fue una sonrisa de alegría, sino más bien de alivio porque el terrible calvario de ella hubiera acabado, pero cambió su rostro del todo, y cuando habló a Marcia, su voz, suave y gentil, correspondía a su cambio de humor.
—Tu trabajo ha terminado, jovencita, aunque voy a pedirte una cosa más. Quédate con la señora hasta que vuelva. Después mi sirviente te llevará de vuelta a casa —Marcia sólo asintió, demasiado impresionada por su presencia como para hablar. Podía ver, al contrario que él, que la madre se estaba esforzando mucho para contener las lágrimas—. Pero no te entrometas en asuntos que no te conciernen.
Su rostro mantenía la misma sonrisa, pero sus ojos negros se fijaron en ella, con la advertencia de que su destino estaría decidido si le desobedecía. Después se dio la vuelta y salió. Ella se entretuvo y relajó su vigilancia exhaustiva; la dama dio rienda suelta a sus sollozos en cuanto se fue su marido, y lloró hasta quedarse dormida. La joven comadrona se sentó en silencio junto al lecho improvisado de la madre, y su mente se agitaba con pensamientos sobre lo que había visto y lo que el futuro podría depararle después de los acontecimientos de la noche.
Cholón ya había montado, con el niño dormido a su lado, metido en una alforja, cuando su amo salió de la villa y montó de un salto en su caballo, con la agilidad de un soldado veterano.
—¿Hacia dónde? —preguntó Cholón.
Hubo cierto tono de mofa en la respuesta, porque ahora que el niño había nacido, parte del sentido del humor de su amo salía al exterior.
—No me digas que no tienes ninguna sugerencia, Cholón. Lo normal es que la tengas.
—Hay varios sitios interesantes cerca, general, bastante próximos a pueblos. Si lo dejamos en la ladera de alguna colina, lo encontrarán cuando salgan a recoger leña.
La voz se endureció.
—Hacia el sur, Cholón. Y quiero un lugar que esté a muchas millas de cualquier sitio. ¡No quiero que lo encuentren nunca!
Tras decir eso, golpeó a su caballo y partió, dejando a su sirviente detrás. Cholón arreó a su caballo y se inclinó hacia la cruz de la bestia para seguirle. Nada más moverse el caballo, el niño despertó y el griego se sorprendió bajando la vista hacia la mirada fija de un par de brillantes ojos azules. Enseguida miró adelante, no fuera que la piedad lo tentara, y, sin que fuera la primera vez, masculló una maldición leve dirigida a su amo, que se había adelantado cierta distancia.
Capítulo dos
Aulo galopaba con prisa, e intentaba bloquear los recuerdos de los últimos dos años y medio, esperanza vana, pues las imágenes de aquel periodo nunca le dejaban. Después de quedarse viudo, había decidido casarse de nuevo y había tomado como esposa a la hija de un viejo compañero del ejército, una chica veinte años más joven que él. Visitaba con frecuencia la casa del padre de ella, y así había conocido a Claudia como una cría bonita y precoz; se la encontró otra vez cuando ella ya tenía dieciséis años y se había convertido en una belleza rodeada de ardientes admiradores. ¿No era una locura que un hombre de su edad y posición social se enamorase de una cría así? ¿Y no era aún más imprudente que incluso pidiese su mano? Su primogénito era mayor que ella, el otro, no mucho más joven, pero él había consultado a los augures, había hecho sacrificios para asegurarse la buena fortuna, y todo, según los sacerdotes, había sido alentador. Los impíos de los suburbios de Roma lo tomaban por tonto: un gran guerrero hechizado por la túnica de una chiquilla, lo que había dado lugar a que aparecieran obscenidades y grafitos impúdicos entre el día en que se anunciaron los esponsales y la ceremonia por la que Claudia se convirtió en su esposa.
Lo que vino después se acercaba más a la felicidad de lo que Aulo había estado nunca. Intimidada por él, al principio su joven esposa se convirtió durante semanas en un tipo de compañía de la que él sólo había oído hablar y nunca había experimentado, pese a que podía decir que su matrimonio anterior había sido bueno. Además de su belleza, Claudia poseía inteligencia y encanto, y la diferencia de edad no parecía interferir en su relación en ningún momento, en especial en el dormitorio. Ella era apasionada, bien dispuesta y servicial como esposa, y cuando le tocaba tratar con la mayoría de los amigos de su marido, que eran naturalmente de la edad de él, era de una alegría sorprendente. Aulo nunca había sido tan feliz, y juraba a cualquiera que quisiera escuchar que cambiaría todas sus victorias macedonias antes que perderla a ella.
Habían pasado menos de seis meses desde el casamiento, cuando llegaron noticias de que había graves problemas en Hispania. Las tribus celtas de la Iberia interior, a las que hasta entonces los romanos habían mantenido a raya con destreza, y con una mezcla de sobornos y halagos para mantenerlas divididas, se habían unido bajo el mando de un caudillo nuevo y emprendedor llamado Breno. Era aquel un nombre para encender el miedo en los corazones romanos: unos trescientos años antes, se enfentaron a un celta llamado Breno, un jefe bárbaro que había saqueado la mayor parte de Grecia y toda Italia del norte antes de aparecer ante las mismas puertas de Roma. Contaba una leyenda que una estoica defensa romana había forzado su retirada, pero una historia menos heroica mantenía que, mediante un soborno de sacos de oro, habían conseguido que se marchara después de haber quemado la mayoría de la ciudad. Y ahora su tocayo aterrorizaba a la Hispania romana, y esta vez las facciosas tribus de la montaña no sólo se abatían sobre las ricas llanuras de la costa en busca de botín. Unos informes sugerían que habían sido organizadas en un ejército que amenazaba con conquistar todo el país, al que no se podía permitir el paso. Demasiados senadores, incluido Aulo, tenían posesiones en Hispania: granjas, concesiones mineras y monopolios rentables, además de la valiosa mano de obra esclava que trabajaba en ellas.
Ningún noble romano que se preciara eludía sus responsabilidades, por muy rico y respetable que lo hubieran hecho sus campañas pasadas, ni tampoco se permitía que interfiriera su reciente matrimonio. Apoyado del todo por su nueva esposa, orgullosa en exceso de sus logros militares, Aulo Cornelio Macedónico enseguida hizo público que, como el soldado más destacado de Roma, estaba preparado si fuera necesario. Fue un ofrecimiento grato para muchos de sus coetáneos, aunque preocupó a muchos otros, en una sociedad que no era estable hacía tiempo, cuando las normas que habían gobernado la vida romana durante siglos parecían estar en peligro a causa de algunos de los encargados de mantener el Estado.
Se había extendido el enfrentamiento entre facciones, e incluso algunos de aquellos senadores que se resistían a las pérdidas por la depredación de aquel nuevo Breno, objetaron cuando se les ofrecieron los servicios de un hombre semejante, temerosos de confiar la campaña a quien ya había cosechado tanta gloria. ¿Acaso otro éxito no haría demasiado poderoso a Aulo, no lo convertiría en un hombre más temido que admirado? Desde luego era conocido por su honradez personal, pero los hombres que no están libres de la tentación encuentran difícil de creer que exista alguien inmune al defecto de la ambición.
En el pasado, cuando el Estado se enfrentaba a una amenaza demasiado difícil de controlar para el sistema consular normal, se había otorgado por un tiempo poder supremo a un solo hombre, una medida crítica que sólo duraba lo que la emergencia a la que tenía que hacer frente. Aquella opción había nacido de la necesidad de enfrentarse a un enemigo externo, pero ahora muchos eran del parecer de que el enemigo estaba dentro. Un dictador temporal dividiría aún más a las facciones, si es que eso era posible. Los senadores como Tiberio Livonio estaban haciendo campaña para cambiar las cosas: aparte de los derechos tribales al voto, querían extender la ciudadanía romana a los estados suplicantes de Italia, pues los antaño enemigos de Roma, ahora aliados suyos, eran una fuente de mano de obra en la guerra y de ingreso de impuestos en la paz. Para otros, la idea de que se concediese a tales pueblos el mismo estatus que tenían aquellos que los habían vencido, era anatema. La ciudadanía romana era un premio que sólo merecían quienes nacían con él; adulterar semejante privilegio sólo podía ser el preludio de la desintegración del Estado.
Sería ya bastante si sólo se tratara de eso, pero Livonio y sus seguidores tenían otros planes que atacaban el mismo corazón de la ciudad-estado. Roma había engordado con los botines del imperio y, en el proceso, se había convertido en un imán para todo el que intentaba hacer fortuna y, en muchos casos, para aquellos que sólo buscaban el alimento necesario para sobrevivir. La ciudad estaba abarrotada, y las inmensas riquezas vivían puerta con puerta con la pobreza grave. Por miedo a los disturbios, se había accedido a entregar un subsidio en grano, el suficiente para sobrevivir, a los miembros más pobres de la población, pero aquello no era suficiente para los reformistas: ahora querían que se entregasen granjas a los campesinos sin tierras que llenaban los suburbios, como una forma de sacarlos de la ciudad. La tierra tendría que provenir de quienes eran sus propietarios, la rica elite que gobernaba la ciudad y había hecho vastas fortunas con las conquistas de Roma. Mientras azuzaba al vulgo, que tenía mucho que ganar con las reformas que proponía, Tiberio Livonio amenazaba con hacer Roma ingobernable.
Había que combatir y derrotar tales ideas, pero mediante la política, no con un soldado exitoso a la cabeza de legiones guerreras, que tenían prohibido entrar en la ciudad. Hacía unos cuatrocientos años que las familias destacadas habían fundado la República, después de expulsar a los reyes tarquinios, pero aún perduraba el recuerdo de su despotismo, lo que hacía que los hombres sospecharan del éxito, no fuera que demasiada riqueza llevara a cualquiera a perseguir el poder supremo, a derrocar al Senado, corromper la República y reinstaurar una tiranía real. Aulo Cornelio Macedónico, vinculado como estaba a la causa patricia, con una gran campaña a su nombre y otra concedida, podría ver su mandato personal con el mejor método de restaurar el orden, y una vez conseguido, el mejor método para mantenerlo así por la continuación de ese mandato. Lucio Falerio, que conocía al hombre en cuestión mejor que nadie, había usado de su importante oratoria para ridiculizar esos temores.
—Temo que debo recordaros, compañeros senadores, cuánto deben esta augusta institución y el pueblo de Roma a Aulo Cornelio Macedónico. ¿Es él un advenedizo en busca de privilegios? No. Es un hombre que no tiene necesidad de mayor éxito militar. ¿Es acaso tan pobre que necesita emprender una campaña para gravar al Estado con los gastos de su manutención? No lo creo, pues, por el tesoro y los esclavos que trajo al volver de Grecia, es uno de los hombres más ricos de Roma, y sospecho que muchos aquí presentes han tenido ocasión, cuando lo han necesitado, de pedirle prestado. Temo que muchos de nuestros miembros han transferido su propio nivel de pensamiento básico a un compañero senador cuyos principios están tan por encima de los de ellos, como para resultar incomprensibles.
Aulo se sintió animado al recordar la protesta que la acusación había provocado, en la que las personas más ruidosas en sus negativas, eran aquellas que ambos, Lucio y él, conocían como las más corruptas. Se acordó del aire magistral en el rostro de su amigo en aquel momento, que le hizo sentirse orgulloso de su cercana relación. En momentos como aquel, Lucio daba su mejor cara: sus ojos brillaban, su rostro cambiaba lo justo para remarcar su voz rica y variada, enfatizando su argumento con un tono que bordeaba la socarronería. En privado, tal vez se hubiese vuelto un poco cansino últimamente, irritable e impaciente incluso con sus amigos más cercanos y sus seguidores, lo que era poco sorprendente, dada la carga de trabajo que asumía; pero cuando esto fue de común conocimiento por parte del Senado, Lucio fue el hombre capaz de darse cuenta y respondió a ello. Aulo examinó con especial atención los rostros de aquellos hombres a los que Lucio y él consideraban aliados, los senadores que compartían sus ideas políticas, aunque habían expresado su preocupación por el comportamiento arrogante de su amigo en los últimos tiempos. Quiso decir a quienes lo criticaban: «Observad esto y preguntaos: dado que esta institución, el Senado romano, está dividida y revuelta por sentar en sus bancos a más canallas que individuos honrados, ¿podríais gobernar esto con la mitad de la destreza que tiene este hombre?».
—La encomienda esbozada por el Senado —continuó Lucio—no exige una conquista, sino tan sólo que las tribus celtíberas sean derrotadas, dispersadas y enviadas de vuelta a las montañas de las que proceden. Por lo tanto, poca gloria podrá ganarse en esta campaña: sólo el arduo batallar y el riesgo de muerte. Así las cosas, exijo saber quién más se presta voluntario.
Sólo le respondió el silencio, que era lo que esperaba de quienes le apoyaban. Era a sus enemigos y a los que no se posicionaban a quienes estaba retando, pues estos últimos eran la clave para la mayoría. Lucio dejó de llamarlos cobardes, pero no del todo. Se ganó su apoyo al recordarles que él, en su segundo mandato como cónsul senior, tenía el derecho de dirigir el ejército, pero que, igual que había hecho con la guerra en Macedonia, estaba deseando renunciar a su derecho, lo mismo que su colega más joven, para asegurar tanto una rápida victoria como la vuelta a la normalidad al enviar a Hispania como procónsul al hombre en cuyo mandato militar confiaba más. Lucio tomó la mano de Aulo y la alzó para que así pudiese acceder al acuerdo de sus iguales, pues sabía que su amigo, por humildad, tartamudearía al aceptar. El Senado no era el ambiente natural para Aulo: a él le gustaban las cadenas de mando sencillas, las órdenes dadas y obedecidas. El equilibrio del peso político o la necesidad de persuadir o aterrorizar a un senador reticente, para que así pudiese ver dónde estaban sus mejores intereses, no eran cosa suya, sino de Lucio.
Aulo sorprendió a Lucio al añadir una condición: que, como iba a marchar a una provincia romana con poderes proconsulares para contener una rebelión, su familia, incluida su joven esposa, debían acompañarle. Ahora todo el mundo miraba al hombre que había promovido la moción de darle el mando, para ver si él la rechazaría. Lucio había hecho bastantes bromas procaces en privado sobre lo enamorado que estaba su amigo, incluso admiraba en secreto las pintadas pornográficas con las que los habitantes de los suburbios de Roma querían expresar a sus superiores lo que pensaban de sus actos. Por su parte, encontraba torpe a Claudia, y la imagen de Aulo babeando alrededor de ella le avergonzaba, pero no veía perjuicio en la idea y asintió. Tras la derrota sufrida por los indecisos, nadie en el Senado se había atrevido a protestar porque un general llevase a su familia a una campaña. Aunque prohibido en realidad, parecía un precio reducido que pagar por asegurarse sus servicios.