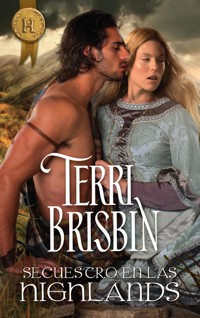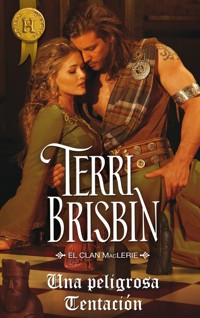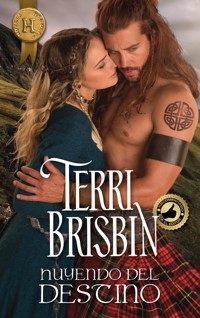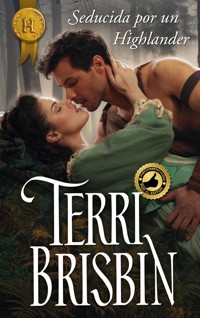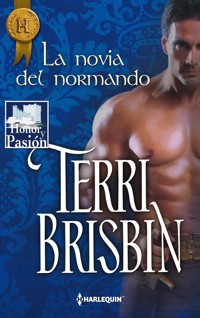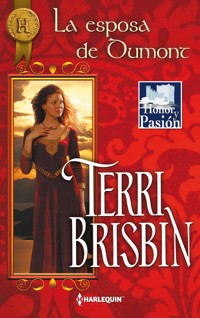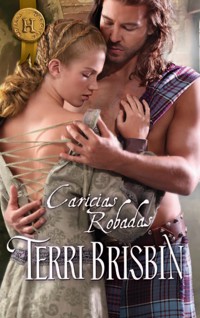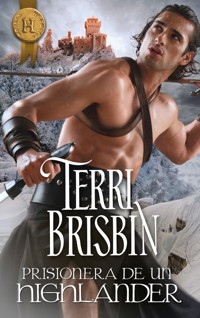3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Quinto de la saga. La hija del enemigo. Adam Danforth podría haber tenido a cualquier mujer, pero la única que lo tentaba era Selene Van Gelder, la hija del mayor rival de su padre. Adam debería haber desconfiado del interés de Selene, pero el deseo que sentía por ella era demasiado intenso y salvaje. Él quería hacer pública su relación, pero ella le suplicó que esperara... pero entonces fue la prensa la que aireó su secreto… Las leyes de la pasión. Si Marc Danforth no hacía algo pronto, acabaría pagando por un delito que no había cometido. Pero convencer a la agente del FBI Dana Aldrich, su atractiva guardaespaldas, era todo un desafío. Porque ella no sólo trataba de evitar que cometiera una tontería como intentar demostrar su inocencia, sino que también estaba tentándolo más de lo que él podría soportar...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Theresa S. Brisbin. Todos los derechos reservados.
LA HIJA DEL ENEMIGO, Nº 482 - junio 2011
Título original: His Enemy’s Daughter
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-379-4
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Dos seres enfrentados en un duelo de venganza y deseo, belleza y destrucción. Dos seres heridos y redimidos por el amor. Dos almas gemelas situadas en ambos lados de una misma lucha. Todo eso narrado con la maestría de Terri Brisbin, que sabe plasmar como nadie la humanidad de sus protagonistas y nos transporta con la mayor naturalidad a un tiempo y un lugar ya muy lejanos, pero tremendamente vívidos bajo su pluma.
¡Feliz lectura!
Los editores
Inhalt
Prólogo
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Veinticuatro
Veinticinco
Epílogo
Promoción
Prólogo
Castillo Thaxted
Noroeste de Inglaterra
Junio 1067
El obispo Obert golpeó con el puño la gruesa mesa de madera en un gesto muy poco apropiado para un hombre de Dios. Le temblaba un músculo en la mejilla y luchaba por controlar su temperamento, completamente humano. En momentos como aquél deseaba no haber tomado los sagrados hábitos ni representado al rey. En momentos como aquél le habría gustado alzar los puños y reaccionar a las palabras que acababa de oír. El guerrero con cicatrices se acercó más a la mesa, sin dejarse amilanar por los susurros de advertencia de su amigo. Obert no pudo evitar encogerse a medida que se acercaba.
El tamaño del hombre, con más de un metro ochenta, su constitución musculosa, su fuerza y el peligro de un hombre de guerra imponían bastante. Pero su rostro, con la mitad destrozada por un golpe de hacha y la mitad intacta, imponía también por otra razón y provocaba además otras emociones en él.
Obert pensó que la causa más probable era el miedo, pues nadie aparte de un tonto podría mirar a Soren Fitzrobert sin ofrecer una plegaria por su alma y la de él. Y nadie que lo hubiera conocido antes de que recibiera aquel golpe fatídico en la Batalla de Hastings, podía mirarlo ahora sin sentir lástima por todo lo que había perdido.
Pero Obert había tratado a bastantes hombres orgullosos en su vida para saber que la lástima sólo serviría para empeorar las cosas.
—Esas son las órdenes del rey, milord —dijo, usando el título que sabía que el otro ansiaba casi tanto como el regreso de su belleza—. Supongo que obedeceréis al rey y llevaréis a cabo esa misión antes de recuperar vuestras tierras.
—¿Por qué no puede cumplir Brice esa misión para el rey? —preguntó Soren—. Eoforwic era familia suya por matrimonio —recordó—, por orden del rey.
Obert captó el sarcasmo en su voz y supo que la furia empezaba a remitir, aunque el guerrero no lo reconociera así todavía.
—El rey os lo ha pedido a vos —repuso con calma—. Puesto que Alston está en el norte, podéis viajar por el camino de Shildon y arreglar ese asunto. No desea que los rebeldes consigan una base mientras tenemos la atención fija en otra parte.
Lord Giles tiró de su amigo para apartarlo de la mesa y le habló en voz baja. Lord Brice guardó silencio, pero miró con gravedad a sus amigos. Al fin acabó por asentir a Obert.
—Muy bien, mi señor obispo —dijo entre dientes—. Soy un súbdito leal del rey —inclinó la cabeza en una reverencia que no era respetuosa ni pretendía serlo.
Obert observó a los amigos del guerrero ofrecer su ayuda en la empresa y cómo se iban animando al pensar en luchar contra los sajones rebeldes. Aunque Soren había aceptado la misión, Obert sabía que él era diferente, pues el golpe que había estado a punto de matarlo lo había cambiado irremediablemente. Ya no volvería a ser el joven despreocupado y hermoso que atraía a las mujeres a su cama como la miel a las moscas. Nunca más lo miraría un hombre sin hacer una mueca de dolor o comprensión… o de lástima por su estado.
¡Que Dios ayudara a la mujer destinada a ser su esposa! El corazón de Obert se llenó de compasión por Sybilla de Alston. La declaración del rey ordenaba a Soren casarse con ella si estaba viva, pero le dejaba la potestad de casarse por otro lado si ella no lo complacía. Observando hablar a los tres amigos, se preguntó si los consejos de ellos templarían la furia de Soren.
Había oído las intenciones de Soren de destruir a todos los relacionados con Durward de Alston, el hombre que había infligido aquel daño terrible a su cuerpo mucho después de que hubiera terminado la batalla. ¿Su venganza acabaría con la vida de la joven e inocente Sybilla o sería posible apartar a Soren de ese camino de oscuridad antes de que ella quedara destruida y antes de que el alma de él se condenara?
El obispo Obert anunció que presentaría a Soren el capítulo del rey después de la misa. Precedió a lord Giles, lord Brice y sus esposas a la capilla y captó la incomodidad de Soren al verse rodeado por tanta gente. Mientras preparaba el altar y vestía los ropajes necesarios para celebrar la misa, Obert rezó como no había rezado en muchos, muchos años.
Quizá Dios pudiera influenciar a ese caballero donde sus amigos y otros habían fracasado.
Pero cuando en las semanas siguientes observaba los preparativos de Soren para ir al norte y veía la oscuridad que reinaba en su espíritu y en su corazón, Obert dudaba de que algo, ni siquiera quizá la intervención divina, fuera lo bastante fuerte para ayudar al caballero en su batalla por convertirse en el hombre que debería ser.
Uno
Shildon Keep,
Noroeste de Inglaterra
Julio de 1067
El hedor acre a fuego y muerte le quemaba la nariz y los ojos. Soren Fitzrobert parpadeó rápidamente y observó la destrucción que lo rodeaba.
Cosechas y pajares ardían todavía en el crepúsculo de verano, y el humo oscurecía el cielo con más eficacia que el ocaso. Los muertos yacían en charcos de su propia sangre, que se filtraba en la tierra. El silencio lo aplastaba, pues ningún sonido resonaba en el patio ni en la tierra circundante. Stephen se acercó por su lado bueno y esperó sus órdenes.
—Son cobardes —dijo Soren. Se levantó el casco y se frotó la cabeza—. Mira, queman sus campos, matan a su gente y huyen.
—Seguro que cumplen órdenes de Oremund —repuso Stephen con desdén.
—Si no estuviera muerto, lo volvería a matar yo lentamente por hacer esto —declaró Soren.
Lord Oremund había estado conchabado con los rebeldes que buscaban acabar con el poder del rey y devolver a los viejos señores sajones a su lugar anterior en Inglaterra. Había muerto en la batalla por cumplir el deseo de su amigo Brice de apoderarse de las tierras de la hermanastra de Oremund.
La venganza corría caliente por la sangre de Soren y aquel amago de compasión por los muertos no la enfriaba.
Él tenía motivos para buscar y destruir a los culpables de su estado, pero aquellos aldeanos, hombres, mujeres y niños, no merecían el destino de ser masacrados por los hombres de su señor.
Soren comprendía que pudieran verse inocentes atrapados en una guerra, pero aquello no era una guerra.
Aquello era una matanza.
—Buscad a los supervivientes que haya y reunid a los muertos para enterrarlos —ordenó—. Quemad los cuerpos de los que han luchado contra nosotros —añadió.
Stephen vaciló, pero no dijo nada. Soren volvió su ojo bueno hacia él. El brillo de compasión en los ojos del otro duró sólo un segundo, pero no le pasó desapercibido.
Se le encogió el estómago de un modo que ya le resultaba familiar cuando tenía que afrontar aquella reacción constante ante su cara.
Miedo, horror o repulsión seguidos rápidamente por lástima. ¡Por Cristo que ya estaba harto! Se volvió y se alejó sin esperar a ver si se cumplían sus órdenes.
Le hervía la sangre con odio. Buscaría a los parientes de Durward de Alston, destruiría a todos los que vivieran todavía y borraría su apellido de la faz de la tierra. La piel encima del ojo y la cicatriz que le bajaba por la cara y el cuello le picaban, recordándole los daños producidos por aquel sajón cobarde cuando la batalla ya había terminado. Soren combatió el impulso de tocárselos, pues había mucha gente mirándolo.
Otro de los hombres de Brice lo llamó y Soren le hizo señas de que se acercara. Tras él caminaba un sacerdote, murmurando plegarias con la cabeza inclinada. El sacerdote no alzó la vista, así que chocó con Ansel y tropezó. Cuando levantó la cabeza, sus ojos se encontraron y sucedió.
El horror. El miedo.
El sacerdote se persignó instintivamente y apartó la vista como si no pudiera soportar mirarlo. Soren hirvió de furia y odio.
—¡Sácalo de aquí, Ansel! —gritó. Su voz resonó en el silencio y todos los que no los miraban ya lo hicieron ahora. A Soren le daba igual.
—Quiere bendecir a los muertos —explicó Ansel con calma, sin dejarse afectar por su furia.
Soren respiró hondo, intentando recuperar el control, pues la necesidad de golpear, atacar y destruir corría por su sangre y casi lo abrumaba. Apretó los puños y los dientes. Esperó a que pasara la rabia cegadora. El sacerdote se encogió y se oyeron susurros de los presentes mientras tanto los aldeanos como sus hombres esperaban a ver su proceder.
Él no podía hablar, tenía la garganta cerrada por la furia; los brazos y las manos le dolían con la necesidad de golpear a alguien, a quien fuera.
Dio permiso a Ansel asintiendo con la cabeza y se alejó. Lo único que lo ayudaba en momentos como aquél era trabajar… un trabajo físico duro que le cansara el cuerpo y aliviara parte del odio que había en su alma. Se acercó a los grupos de hombres que sacaban los cuerpos de los campos y se unió a ellos sin palabras.
Horas después, exhausto tras varios días a caballo, la batalla de esa mañana y cavar y acarrear, Soren consiguió llegar con esfuerzo hasta su manta. Les llevaría días enterrar a todos los muertos y poner las cosas en orden antes de dirigirse al norte, hacia Alston. Días desperdiciados en vez de dedicarse a asumir el control de sus tierras y matar a todos los relacionados con Durward.
Había dado su palabra a Obert y Brice, así que no tenía más remedio que seguir aquello hasta el final. Y lo haría, aunque no contento. Después de tener la cédula real en sus manos, pronunciar las palabras que lo convertían en hombre del rey y recibir la bendición de obispo, la tensión se había apoderado de él. Con cada hora y cada día que pasaban, la necesidad de reclamar sus tierras y ocupar su lugar lo empujaban hacia delante y deseaba llegar cuanto antes.
Cada día que pasaba crecía el miedo a que le robaran su sueño. La promesa de esa cédula real que le tendían como un hueso a un perro hambriento le hacía bailar al son del rey sin tener en cuenta los peligros. Soren y sus amigos eran bastardos, no podían heredar ni poseer riquezas o tierras. Esa oportunidad que le ofrecía el rey no tenía precedente y el peligro del fracaso lo acompañaba a cada paso.
Se dijo por milésima vez que eso ya no importaba. Sus sueños y esperanzas habían acabado en el campo de batalla y ahora vivía sólo para la venganza. Aunque buscaría el regalo del rey, no había planeado lo que haría cuando lo tuviera.
Cuando se quedaba dormido en su quinto día de «controlar» Shildon para Brice y el rey, lo asaltó la culpa. Y también la ironía. Pues el destino que tenía en mente para Alston era el mismo que había ocasionado Oremund allí… quemarlo hasta los cimientos y dejar la tierra limpia para grabar su impronta en ella. Se preguntó si sentiría lástima por la gente de Durward cuando hubieran muerto a sus manos y si eso lo purificaría también a él.
El sueño lo envolvió antes de que pudiera responder a esa pregunta.
Soren ordenó montar a sus hombres y él hizo lo mismo. Luchó por reprimir la sonrisa que amagaba con asomar a su rostro, porque sólo le haría parecer más demoníaco todavía. Después de asegurar las tierras y organizar a la gente que quedaba viva, había dejado al mando allí a uno de los hombres de Brice, hasta que éste decidiera quién quería que dirigiera esas tierras en su ausencia.
La idea de viajar hasta las tierras que serían suyas, de limpiarlas de los villanos que vivían allí y de las luchas que serían necesarias para lograr esa tarea llenaba su sangre de calor y hacía que le dolieran los músculos por las ganas de desenvainar la espada. Habría tiempo y oportunidades de sobra, así que ahora podía esperar a que sus hombres se colocaran en fila detrás de él.
Su atención estaba fija en los hombres que formaban en líneas preparados para luchar y no vio al niño que se acercaba por su costado. El grito que lanzó el escuálido crío le hizo volverse justo antes de que atacara.
¿Atacar? El niño llevaba una daga en la mano y la sostenía en alto mientras corría hacia Soren y su montura. No le costó mucho repeler el ataque, pues sólo tuvo que inclinarse, agarrar al chico por la ropa que llevaba y levantarlo en vilo. Debido al largo brazo de Soren y al pequeño del niño, éste no tenía ninguna esperanza de triunfar ni de escapar.
—¿Qué diablos haces, muchacho? —gritó. Sacudió al chico hasta que soltó la daga, lo atrajo hacia sí y se echó atrás la capucha para asustarlo aún más con el horror de su rostro—. ¿Quieres matarme?
En cuanto sus hombres vieron que no había peligro, rieron ante los intentos del niño y esperaron a ver lo que hacía Soren.
—Eres… eres un… —escupió el chico, moviendo los puños aunque no podía alcanzar a Soren.
—¿Bastardo? —preguntó Soren en voz baja.
—Sí —el chico asintió y le escupió—. Eres un bastardo.
Aquel insulto había dejado de dolerle mucho tiempo atrás. Soren había descubierto la verdad sobre su padre cuando tenía la edad de aquel muchacho y había aprendido a no permitir que eso lo impulsara a actuar con rabia.
«Los insultos sólo tienen fuerza cuando dejas que te controlen», le había dicho lord Gautier a menudo.
—También lo es mi rey y ahora tuyo, muchacho —asintió.
Sus hombres rieron. La mayoría se habían visto perseguidos por la misma palabra, pues casi todos habían nacido fuera del vínculo del matrimonio. En parte por eso se habían unido y por eso se sentía cómodo con ellos. Entre sus filas no había hombres de alto rango que pudieran despreciarlo. Ningún hijo legítimo de nobles servía con él, pues el único que les había ofrecido su amistad había sido Simon, hijo legítimo de Gautier. Los demás eran bastardos y no se disculpaban ante nadie por ello.
Soren dejó caer al niño al suelo y esperó su próximo movimiento.
Curiosamente, el chico era la primera persona que no se había encogido ni hecho una mueca al verle la cara.
—¿Cómo te llamas? —preguntó.
—Me llamo Raed —repuso el niño, alzando la barbilla.
—Raed de Shildon, ¿dónde están tus padres?
El niño apartó la vista de él y miró las tumbas recién cavadas a lo largo del camino.
—No tengo madre —contestó en voz baja—. Mi padre está allí.
Un huérfano. Soren miró a Guermont para determinar si sus hombres habían matado al padre.
Guermont negó levemente con la cabeza, dando a entender que había sido obra de los hombres de Oremund.
—¿Qué habilidades posees? —preguntó Soren.
El chico tenía algo que lo conmovía en un lugar que Soren no sabía que siguiera existiendo. Aquel Raed aparentaba unos ocho años y Soren recordaba el fuerte orgullo que tenía él a esa edad. El chico se encogió de hombros y movió la cabeza.
—Eres temerario y estúpido, pues atacar a un caballero armado con una daga pequeña es pedir la muerte.
Cuando hablaba, una punzada volvió a pincharle en aquel lugar, el lugar que reconocía las verdades que uno no quería saber. Raed se inclinó, recogió la daga y se la pasó de mano en mano, colocándola como lo haría un guerrero.
Estaba claro que la había usado antes. En aquel momento Soren tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él y por razones que no comprendía del todo.
—La temeridad la puedo utilizar, la estupidez te la puedo quitar a golpes —gruñó. El niño palideció, pero no huyó ni se giró—. Creo que necesito un escudero. Tráelo, Larenz.
Los hombres rieron y Larenz se acercó al niño, lo tomó por el hombro y lo arrastró hacia la parte de atrás de la tropa. Soren, que no sabía muy bien por qué había asumido la tarea de entrenar al niño, alzó la mano y dio la señal de cabalgar.
En los cuatro días siguientes hasta Alston, no vio al niño, pero Larenz le informaba cada día. El crío sólo se dejó ver la noche antes de que llegaran a Alston y sólo un momento antes de volver a meterse en las sombras del campamento.
La noche antes de la batalla, el sueño de Soren fue intranquilo, como era siempre. En parte debido a que afrontaba un resultado desconocido y en parte debido a la emoción de la batalla.
Se despertó y recorrió el campamento. Habló con algunos hombres, pero en realidad buscaba al niño.
Lo encontró hecho un ovillo lejos de las cenizas de un fuego, tiritando en el frío del amanecer. Soren vio una manta libre cerca, se la echó por encima y empezó a alejarse, pero lo detuvo el susurro del niño.
—¿Y cómo os llamáis vos? —preguntó Raed.
—Soren —repuso él—. Soren el Maldito.
Porque, independientemente de lo que sucediera al día siguiente, independientemente del resultado de la pelea de Guillermo contra los rebeldes que plagaban sus tierras e independientemente de que derramara la sangre de su enemigo, Soren sabía que su alma estaba condenada a la oscuridad en la que vivía en ese momento.
Dos
Sybilla, señora de Alston, se enderezó y lanzó un gemido cuando el movimiento hizo que le doliera la espalda. Apretó los puños debajo de la cintura e intentó aliviar el dolor causado por haberse inclinado mucho y por transportar demasiadas piedras grandes hasta la empalizada de madera.
Gareth, el jefe de aquéllos que todavía los defendían al castillo y a ella, había dicho que tenían que fortalecer las defensas y ella había ayudado todo lo que había podido. Un par de manos más aligeraban el trabajo de todos y le daban esperanzas de que el muro fuera lo bastante fuerte para proteger el castillo del invasor.
Sybilla aceptó una taza de agua caliente que le pasó una de las sirvientas, apretó las tiras de cuero alrededor de su trenza y volvió a empezar.
Tenían poco tiempo para terminar aquella tarea antes de que el invasor del rey llegara a sus puertas. Después de recibir el mensaje de que viajaba hacia allí para reclamar las tierras de su padre, Sybilla y Algar, el administrador de su difunto padre, habían decidido protegerse de la destrucción que habían vivido sus vecinos y parientes cuando se habían visto enfrentados a la misma situación. Ella no creía que pudieran resistir mucho tiempo, pero quizá si mostraban su fuerza, podrían negociar una transición pacífica que permitiera vivir a su gente y a ella viajar hasta el convento de su prima y pasar allí su vida en paz y en oración.
Con su padre y su hermano muertos y sin ningún otro pariente sajón que pudiera acudir en su rescate o enfrentarse a aquellos invasores que avanzaban inexorablemente hacia el norte, Sybilla sabía que su gente y ella tenían pocas opciones y poco poder.
Trabajaron hasta que cayó la noche, aprovechando hasta el último momento de luz del sol para hacer el muro tan alto y tan fuerte como pudieran.
Gareth había aprobado sus esfuerzos con la seriedad que lo caracterizaba, pero Sybilla sabía que no eran suficientes. Aun así, tenían dos días, tal vez tres, hasta que llegaran los invasores y aprovecharían hasta el último momento para prepararse.
El canto de los pájaros que anunciaba el amanecer llevó también el terror a sus puertas, pues los invasores coronaron la colina situada enfrente del castillo y formaron sus líneas para atacar.
Sybilla reunió rápidamente a los niños y los llevó a la parte de atrás antes de regresar para hacer lo que ordenara Gareth. Aunque había vivido allí siempre, nunca había sido necesario defenderse de invasores. Incluso cuando su padre y su hermano se habían ido a luchar con su rey, su hermano a Stamford Bridge y luego su padre a Hastings, las defensas habían sido superficiales y nunca las habían necesitado.
Ahora, sin embargo, eran la diferencia entre la vida y la muerte.
Sybilla subió a la parte superior de las murallas para ver las fuerzas a las que se enfrentaban. Gareth le ordenó retirarse, pero ella pensaba que ver al enemigo cara a cara podía aliviar la situación. Si el hombre del duque Guillermo de Normandía no los consideraba un peligro, quizá no atacara antes de que pudieran negociar. Se puso la mano sobre los ojos a modo de visera contra la luz creciente del sol y se estremeció al verlo.
Negro. Todo lo que llevaba era negro excepto la barra cruzada roja en el escudo, inclinada a la izquierda, lo que indicaba que era un bastardo. ¿Hijo de su duque? A Sybilla le tembló el cuerpo. La armadura era negra y no reflejaba los rayos del sol encima de él. Su caballo, un animal gigante, monstruoso, era del color de la noche cerrada, sin marcas que aclararan su piel. Y Sybilla tenía la sensación de que la muerte estaba ante ella en el campo.
¿O era el diablo encarnado?
Se sacudió el miedo y se acercó al lado de Gareth. Éste daba órdenes a sus hombres en voz baja para que no se oyera en el silencio del campo.
Sybilla reparó entonces en el silencio y contó a todos los hombres que podía ver.
¡Santa madre de Dios! Jamás sobrevivirían a un ataque de aquellas fuerzas. Empezaba a pensar que habían cometido un error y las palabras del gigante lo confirmaron.
—Reclamo las tierras y a las gentes de Durward el Traidor y ordeno abrir las puertas.
Gareth movió la cabeza y, aunque sentía tentaciones de dar órdenes propias, ella se rindió a la experiencia de él.
Aquello fue un error.
—¡Preparaos a morir! —gritó el guerrero, y sus hombres y él lanzaron el ataque.
Gareth le ordenó retirarse y Sybilla corrió escaleras abajo con intención de volver a entrar en el castillo antes de que los invasores llegaran al muro. Éste se estremeció en aquel momento y ella comprendió que la primera línea de atacantes estaba usando arietes para tirar el muro. Pero no se acercaban a la parte más fuerte, cerca de la puerta; utilizaban sus armas en la sección más nueva, que era la parte más débil. Y ella tenía que pasar por el lugar que estaban golpeando.
Corrió por el camino, esquivando soldados que corrían a ocupar sus puestos y oyendo a su gente gritar de terror. Intentó concentrarse en lo que le había dicho Gareth, pero cada vez que temblaban los muros, se detenía. En un momento dado, se cumplieron sus miedos. El ariete llevó a cabo su tarea horrible y la parte del muro que había delante de ella se rompió y cayó.
Hasta que Sybilla no recuperó el conocimiento, no supo que lo había perdido.
Luchó por incorporarse, pero le dolía la cabeza y el mareo le daba náuseas. Alzó la mano para apartar la venda cegadora que le cubría la cabeza y los ojos y descubrió que no había ninguna venda bloqueándole la vista… estaba ciega.
—Vamos, señora —le susurró una voz familiar. Aldys, la doncella de su madre, le tocó la cara, colocó las vendas en su sitio y la ayudó a tumbarse—. Estáis herida, milady. Tenéis que permanecer tumbada.
Sybilla intentó tocarse la cara y los ojos, pero Aldys le apartó las manos. La embargó el pánico y sintió cómo salía el aliento de sus pulmones. Luego otra mujer le tomó las manos y las retuvo.
—Señora, han atravesado el muro y están a las puertas del castillo. Gareth ha dicho que debéis quedaros aquí —susurró Gytha, su doncella—. Una piedra os dio en la cabeza, en los ojos, y hay mucha sangre. Estamos intentando pararla.
—No veo nada —susurró ella—. ¡No veo nada! —Sybilla notaba que perdía el control y un terror nuevo llenaba su alma y su corazón.
—Callad, señora —la tranquilizó Aldys—. Nosotras os cuidaremos la herida. Todo irá bien.
El dolor creció y creció hasta que sintió que se desmayaba, pero el ruido de las puertas del castillo al ceder la despertó de golpe. El sonido de pasos penetró en el castillo.
—Gytha —gimió—. Tenéis que poner a los niños a salvo.
—Es demasiado tarde, milady —respondió su doncella.
De pronto sintió que unas manos invisibles la incorporaban y la arrastraban. Las mujeres gritaron y ella se vio arrojada al suelo. Se agarró la cabeza e intentó sentarse, pero no pudo. Luego Aldys la acunó en sus brazos y oyó a Gytha al otro lado.
Reinaban el caos y el terror y Sybilla gritó con ellas. Había visto al enemigo y sabía sin ninguna duda que los sacrificaría a todos. Sospechaba que ésa había sido su intención desde el principio, pues no había pedido parlamentar como habrían hecho otros. Oír sin poder ver acrecentaba aún más su miedo; oír cómo atormentaban y mataban a su gente le destrozaba el corazón.
¿Era eso lo que quería aquel hombre? ¿Destruir todo lo que su padre había construido y cuidado? ¿Qué clase de hombre haría algo así? Su pregunta se vio contestada un momento después, cuando un silencio tan profundo que pensó que se había desmayado llenó el salón.
No oía ningún ruido, ni siquiera la respiración de los que la rodeaban. Luego, justo cuando creía que iba a gritar, oyó las plegarias de las mujeres que tenía a su lado. Suplicaban merced.
—Traed a los que sobrevivan ante mí.
Tenía que ser él. El gigante oscuro que mandaba las fuerzas. El diablo a caballo que había destruido su casa y matado a su gente. Antes de que pudiera hacer acopio de valor, se sintió incorporada una vez más y empujada hacia la voz. Aldys y Gytha la protegían una a cada lado, susurrando plegarias para pedir la protección de cualquier santo que quisiera escuchar. Oyó palabras como «monstruo», «demonio» y «diablo» susurradas por los que la rodeaban y tembló, incapaz de enmascarar su terror. Él pidió silencio y todos obedecieron.
—Soy Soren Fitzrobert, ahora señor de estas tierras.
Los que la rodeaban dieron un respingo. La primera sorpresa era que había hablado en su lengua y no en la normanda, pero fueron sus palabras lo que le llegó a Sybilla al corazón. Su familia había poseído y gobernado aquellas tierras durante generaciones, una de las familias sajonas orgullosas y poderosas que aconsejaban al rey y al Witan. Sybilla sintió temblar su cuerpo y tendió las manos hacia Aldys y Gytha en busca de apoyo.
—No supliquéis merced porque no tengo ninguna para aquéllos que son fieles a Durward el Traidor. Sólo aquéllos que me juren lealtad vivirán.
Sybilla movió la cabeza. ¿Cómo podía exigir algo así? ¿Cómo podía ejecutar a los que debían su medio de vida a su padre? Su voz fría y sus órdenes despiadadas le congelaban el alma y supo que ella no tenía ninguna posibilidad. ¿Había matado ya a Gareth y los demás? Como no podía ver, no lo sabía, y eso era aún peor.
—Aldys —susurró—. ¿Gareth está aquí?
—Callad, señora. Se acerca el guerrero.
Sybilla oyó sus pasos pesados acercándose y se aferró a Aldys y Gytha con el pecho oprimido por el miedo. Las palabras de él, pronunciadas tan cerca que casi podía sentir su aliento, no hicieron nada por disminuir sus miedos.
—No obstante, mostraré merced a todos los que me habléis de la familia de Durward. ¿Dónde está su hija?
En la habitación se oyeron susurros escandalizados, que interrumpió la voz airada de él.
—Os mataré a todos a menos que alguien me diga dónde está.
Su voz transmitía sus verdaderas intenciones. Fría, sin sentimientos ni merced, revelaba la verdad de sus palabras… los mataría a todos. Si ella hablaba, ¿cumpliría su palabra de perdonarles la vida? ¿Era simplemente un truco por su parte?
—Silencio, señora —le advirtió Aldys en voz baja.
—Se acaba el tiempo —gritó él—. Guermont, trae a los arqueros. Será más fácil así —ordenó él fríamente.
Algunas mujeres gritaron entonces, los niños lloraron y la multitud se adelantó, pero los empujaron hacia atrás hasta que ya no pudieron moverse más. Sybilla comprendió que los estaban colocando contra la pared para que fueran blancos fáciles de los arqueros del demonio. A lo largo de todo tiempo, nadie la delató como hija del señor. Morirían por ella, estaba segura. También sabía que no podía permitírselo. Aunque Aldys y Gytha la sujetaban, se soltó y se apartó de ellas.
—Soren Fitzrobert —dijo con voz temblorosa, aunque intentaba dominarse.
Intentó no temblar cuando oyó que las espuelas de él rascaban el suelo de piedra al acercarse. Recordaba su tamaño y sabía que sólo necesitaría un golpe para matarla. Su dolor de cabeza aumentaba a cada segundo que pasaba y sabía que no conseguiría estar mucho más tiempo en pie sin ayuda. Oyó el sonido de la respiración de él encima de su cabeza y se enderezó todo lo que pudo aunque sentía la sangre cayéndole por el cuello.
—Soy Sybilla de Alston, hija de lord Durward.
Reinó el silencio, que rompió la espada de él al desenvainarse. Sybilla rezó una oración por su alma y esperó su destino.
Tres
El odio recorrió sus venas cuando ella pronunció su nombre. Meses de espera, meses llenos de sufrimiento lo habían llevado hasta allí y sacó la espada de la vaina. Una nube roja de furia cubrió su visión cuando alzó el arma que la mataría por encima de su cabeza y saboreó aquel momento con el que había soñado desde la batalla de Hastings. Por un momento sintió tentaciones de soltar la espada y matarla con sus propias manos, sabiendo que así apaciguaría una necesitad primitiva interior de venganza, pero agarró con fuerza la empuñadura de la espada y gritó su odio para que todos lo oyeran.
—¡Muerte a todos los que llevan la sangre del traidor Durward!
Pero antes de que pudiera blandir la espada y acabar con la vida del último de ellos, se aclaró su visión y vio sólo a la mujer arrodillada ante él. Eso fue todo lo que necesitó la multitud para lanzarse hacia delante y colocarla en su centro. Ella luchó contra ellos, intentó echarse hacia delante, pero no se lo permitieron.
Él se adelantó un paso y toda la multitud retrocedió, colocándose entre sus hombres y el rincón del gran salón. No podían ir más allá y no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir al ataque de caballeros armados y arqueros, pero no le entregarían a su señora.
—Soren —susurró Guermont a su lado—. ¿Quizá éste no es el camino?
Soren se volvió hacia él y lo miró de hito en hito. A pesar de su vacilación momentánea, no había ido hasta allí y se había acercado tanto a su objetivo para verse ahora derrotado o retrasado por aldeanos y niños. Y ésos eran los que la defendían ahora. Sus soldados estaban todos muertos o prisioneros. Y sin embargo, el resto de su gente se congregaba a su alrededor como si tuvieran alguna posibilidad de detenerlo. Pero las palabras de advertencia de Guermont frenaron sus actos. Matar a campesinos inocentes lo condenaría más todavía a ojos de Dios.
Envainó la espada y se acercó a la multitud, seguido por sus hombres, que formaban una especie de ariete humano que avanzaba hacia el centro. Cuando la hubieron sacado y separado de los demás, la multitud no dejó de defenderla. Primero fue una anciana, una de las más próximas a la señora, quien se arrodilló y empezó a suplicar.
—¡Merced, milord! ¡Merced! —gritó en voz alta.
—¡Merced! ¡Merced! —gritó otra. Y a continuación otra y otra, hasta que el gran salón tembló con sus súplicas por una merced que él no tenía. O pensó que no tenía hasta que la mano de la muchacha rozó la suya y ella cayó de rodillas.
—Perdonadlos, os lo suplico. Sólo quieren protegerme —imploró—. No son culpables de nada.
A pesar de su estado, a pesar de los harapos ensangrentados atados alrededor de la cabeza y del vestido roto y manchado, parecía totalmente la orgullosa hija del viejo lord. Su defensa de su gente lo conmovió a pesar de lo mucho que odiaba aquel momento de debilidad en su hora de triunfo.
—¿Qué os ha pasado? —preguntó, sin molestarse en intentar ocultar la furia de su voz.
—Las piedras… del muro… —empezó a decir ella—. Mis ojos…
No pudo seguir, pues empezó a temblar como si ella oyera también la noticia por primera vez.
—¿Estáis ciega? —preguntó él.
Un defecto así le daba absolución completa para ignorar los deseos del rey de que la desposara. Sería una buena base para anular un compromiso de matrimonio. Era un impedimento para un matrimonio de verdad y podía ser…
«No puede verme».
Soren se dio cuenta de que una pequeña semilla de esperanza pronunciaba aquellas palabras en el interior de su cabeza. Si estaba ciega, nunca vería su deformidad. Nunca lo miraría con repulsión. No lo miraría con miedo ni con lástima como hacían otros.
No podía verlo.
—Lleváosla —dijo con calma.