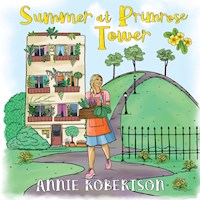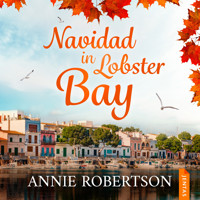Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lobster Bay
- Sprache: Spanisch
Un lugar pintoresco, un inquilino inesperado y un enigmático vecino. ¿Será este el nuevo comienzo que necesita? Cuando en una página web Emma Jenkins ve que la hospedería de Lobster Bay está a la venta, sabe que es el refugio costero que necesita para recuperarse de un trauma reciente. Pero, nada más recoger las llaves, su sueño de tener un hostal de éxito se complica. La casa está muy deteriorada y los primeros huéspedes llegarán en un mes. Además, descubre que en la venta se incluía un perro enorme… Después de un preocupante incidente, se ve obligada a pedir ayuda a su poco amable vecino Aidan. A medida que trabajan juntos, se da cuenta de que su impresión inicial de él no ha sido del todo acertada y comienzan a estrechar lazos. Pero cuando a Aidan lo reclaman fuera del pueblo y deja el trabajo a medias, Emma tiene que apañárselas sola. Durante el verano, al tiempo que se enamora cada vez un poco más de Lobster Bay y sus habitantes, aprenderá a sortear imprevistos para mantener su negocio a flote. Pero ¿qué hay de Aidan? ¿Se estará enamorando también de él? --- «Es un libro tan envolvente y conmovedor que me hizo desear hacer una reserva en el hostal de Emma». Sue Moorcroft ⭐⭐⭐⭐⭐ «Una maravillosa novela de romance contemporáneo, un soplo de aire fresco y una escapada fantástica. Me gustó muchísimo». Reseña en Goodreads ⭐⭐⭐⭐⭐ «Buen ritmo, personajes adorables y algunos giros imprevistos. Una lectura perfecta para cualquier momento». Reseña en Goodreads ⭐⭐⭐⭐⭐
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La hospedería de Lobster Bay
La hospedería de Lobster Bay
Título original: The Guesthouse at Lobster Bay
© 2021 Annie Robertson. Reservados todos los derechos.
© 2024 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción, L.M. Mateo @ Jentas A/S
ePub: Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1350-8
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
This edition published by arrangement with The Foreign Office Agéncia Literária, S.L. and Blake Friedmann Literary Agency Ltd.
Para mi pequeño, que compartió su casa y sus juguetes.
Prólogo
—Feliz Navidad. —Emma se despidió con la mano de sus compañeros, que seguían en sus escritorios terminando el trabajo antes de empezar las vacaciones.
—Feliz Navidad —murmuraron algunos, pero nadie apartó la vista de la pantalla.
Emma bajó los tres tramos de escaleras que había hasta la planta baja, contenta de salir por fin de la oficina, y abrió la puerta de un tirón. El aire fresco de última hora de la tarde le llenó los pulmones y lo inspiró con fuerza, se ajustó la bufanda para protegerse del frío y se puso los AirPods para llamar a su hermana.
—Espera —respondió Jane.
—De acuerdo —contestó Emma.
Caminó por Carnaby Street, admirando las coloridas luces navideñas colgantes que siempre la hacían sonreír después de una larga jornada. Por los auriculares, oyó a Jane decirles a los niños que dejaran de dibujar en la mesa de la cocina, que recogieran los Lego y que se sentaran a ver la tele para que ella pudiera hablar con la tía Emma y hacer la cena en paz.
—¿Qué pasa? —dijo Jane con brusquedad, todavía en modo “lidiar con los niños”.
—¿Tienes alguna idea de lo que debería comprarle a Chris por Navidad? —le preguntó a su hermana, que nunca fallaba a la hora de encontrar un detalle perfecto, fuera para quien fuera.
—Emma, son las cuatro y es Nochebuena, ¿por qué lo has dejado para última hora?
—He tenido mucho trabajo —respondió ella, lo que era cierto, aunque no del todo: no le había comprado un regalo a Chris porque no se le había ocurrido nada. Y, teniendo en cuenta que llevaban seis años juntos, no era lo ideal.
—Haces demasiado por esa empresa a cambio de poco dinero —dijo Jane, que era lo más parecido a una preocupación de hermana mayor que podía tener.
—Tal vez tengas razón —dijo Emma, que también lo pensaba, pero no sabía cómo cambiar las cosas. Llevaba diez años en la empresa y había ascendido de chica para todo a ayudante de diseño, luego a diseñadora de interiores y, por último, a asesora de diseño, lo que significaba que tenía más responsabilidad y trabajaba más horas a cambio de un ridículo aumento de salario.
—Nada de “tal vez”, Emma. Año nuevo, trabajo nuevo. Tienes que buscarte otra cosa.
—Lo haré —dijo bastante segura de que no lo haría, porque ¿qué opciones tenía?
Desempeñar el mismo trabajo en una consultoría distinta no tenía sentido, aunque podría ser agradable trabajar con gente que disfrutara de la compañía de los demás y con un jefe que no aterrorizara a todo el mundo. Y no estaba en condiciones de establecerse por su cuenta, no mientras viviera en la caja de zapatos de piso que había compartido con Chris durante los últimos cinco años. En su opinión, tenía más sentido quedarse allí, aunque a veces le pareciera que trabajaba en una funeraria—. Pero vamos a lo importante: ¿qué le regalo a Chris?
—¿Presupuesto?
—Unos cien.
—Las opciones son música, películas, libros, objetos de aseo personal, comida, ropa, tecnología o vales de experiencias. —Jane soltó la lista de carrerilla.
—Tiene toda la música que quiere, ha visto todo lo que quiere ver, su rutina de belleza consiste en gel de ducha y espuma de afeitar, no tenemos espacio para más trastos, y no es de los que saltan de un avión, van armados o conducen todoterrenos —dijo Emma, que habría deseado que Chris tuviera un poco más de empuje. No demasiado, solo el suficiente para que volviera a encenderse la chispa entre ellos y demostrar que le quedaba algo de testosterona, que no la había perdido sentándose frente al ordenador ocho horas al día en la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento.
—Entonces, un libro, algo rico y un jersey de invierno bonito.
—¿No crees que es un poco aburrido?
Emma apartó el pensamiento de que “aburrido” resumía su relación. Hacía años que no se divertían juntos. Solían ir a conciertos, a obras de teatro y a espectáculos de monólogos, pero ahora la “diversión” parecía consistir en cenar comida para llevar delante de la tele y acostarse pronto, y no el tipo de “acostarse” que solían disfrutar. No era solo culpa de Chris, Emma también la tenía; odiaba no haber tenido el valor de romper con él.
—Siempre puedes añadir un vibrador y darle un toque picante. —Jane parecía haberle leído la mente.
—Abriremos nuestros regalos en casa de su madre —contestó Emma, como si eso fuera lo único que le impedía hacer semejante regalo.
Oyó la voz de Lily:
—Mamá, ¿qué es un vibrador?
Emma soltó una risita al escuchar que Jane le explicaba a su hija de cinco años que había dicho “despertador”, porque el del tío Chris era viejo.
—Te juro que no se les escapa nada —susurró Jane después de que Lily volviera a la tele con un bol de patatas fritas para que estuviera entretenida.
Emma se rio, contenta de que la interrupción hubiera desviado la charla sobre su vida sexual y su relación.
—Gracias por las sugerencias. —Había llegado a la entrada de los almacenes Liberty—. Será mejor que me ponga en marcha. Feliz Navidad. Nos vemos en Año Nuevo.
—Feliz Navidad, Em. Espero que vaya bien.
***
Las calles estaban más tranquilas cuando Emma salió de los grandes almacenes con una bolsa de regalos perfectamente adecuados y nada originales para Chris. Mientras paseaba por Regent Street, se empapó del ajetreo de última hora de los compradores y de la relajada alegría navideña de los oficinistas que se dirigían a casa con cajas de bombones que asomaban de sus bolsas y flores de Navidad bajo el brazo. En lo alto, las luces titilaban con elegancia y la música navideña se filtraba de las tiendas, lo que transmitía a Emma una sensación de bienestar. Deseosa de prolongar esa calidez, decidió de pronto que no esperaría al autobús en su parada habitual y que, en vez de eso, se tomaría algo mientras caminaba parte del trayecto a casa.
Tras comprar un chocolate caliente, Emma siguió bajando por Regent Street y, al ver pasar el autobús a toda velocidad, se alegró de haber decidido tomarse su tiempo. Se detuvo a contemplar el paisaje invernal del escaparate de Hamleys, donde se vio reflejada. El gorro de Papá Noel que había llevado casi todo el día en la oficina estaba colocado con gracia en la parte superior de su melena oscura ondulada, y su bufanda verde brillante sobresalía de su abrigo como la de un alegre muñeco de nieve. Se rio de sí misma y continuó hacia el sur. Le dio un trago al chocolate con menta caliente y sonrió a una pareja que, abrazados por la espalda, tenían sus narices enrojecidas pegadas al escaparate de diamantes de una joyería.
Intentaba averiguar qué aroma navideño salía de la jabonería —¿canela, jengibre, naranja, arándanos?— cuando un destello blanco y cegador y un estallido ensordecedor y violento hicieron que se sobresaltara, y se le cayeran de las manos el chocolate caliente y la bolsa de regalos.
Segundos después, Emma se resistía a abrir los ojos. Los gritos de alarma que habían sustituido a los villancicos, y el humo que se había tragado el olor de la jabonería y que invadió sus pulmones y le picaba en las fosas nasales, le dijeron todo lo que necesitaba saber. Y, cuando por fin los abrió, descubrió una escena terrible. Aquello era un caos. Había cristales por todas partes. La gente estaba cubierta de sangre y polvo. Todas las luces se habían apagado, en las tiendas y en la calle. Había gente que yacía en el suelo y, no muy lejos de donde ella estaba, junto a un regalo de Navidad destrozado, vio la mitad inferior de una pierna.
—¡Socorro! —oyó gritar a alguien, un grito desgarrador que la obligó a reaccionar.
A poca distancia se encontró con los ojos de una mujer un poco mayor que ella, con los ojos aterrorizados y la piel pálida. Sin pensarlo, se puso en pie y se tambaleó hasta ella, se quitó la bufanda y la ató con tanta fuerza como le fue posible por encima de la rodilla de la mujer para intentar detener la hemorragia de su pierna amputada. Pero, por mucho que Emma se esforzara, la sangre seguía manando en un chorro que recorría la acera hasta la cuneta.
—Buscaré ayuda. —Miraba fijamente los ojos de la mujer, cuya oscuridad contrastaba con la palidez de su piel.
Sin embargo, mientras Emma esperaba a que los servicios de emergencia atendieran su llamada, vio que la respiración de la mujer se volvía cada vez más y más débil, hasta que prácticamente dejó de moverse. Para cuando alguien contestó y le dijo que la ayuda ya estaba en camino, ya no veía ningún movimiento.
—Aguanta, ya viene la ayuda. —Trató de sonar tranquilizadora. Tomó la mano de la mujer entre las suyas y le apartó con suavidad el pelo que le había caído sobre el ojo—. Están de camino.
Miró los ojos de la mujer, buscando un rayo de esperanza, y contuvo la respiración cuando exhaló su último aliento.
—No… —Emma acercó la mejilla a la boca de la señora, pero no había nada que sentir y sabía, por el curso de primeros auxilios que había hecho unos años antes, que había perdido demasiada sangre como para que las compresiones torácicas sirvieran de algo.
Cerró los ojos de la mujer, le acomodó el pelo detrás de las orejas, y estaba a punto de abrocharle el abrigo para protegerla del frío cuando se dio cuenta de que llevaba un collar con su nombre, Dawn.
—Descansa en paz, Dawn. —Le tomó de nuevo la mano, que ya perdía calor. Una insoportable sensación de embotamiento invadió el cuerpo de Emma, como si en realidad no estuviera allí.
No sabía cuánto tiempo llevaba con Dawn, pero, cuando levantó la vista, se dio cuenta de lo surrealista que resultaba todo. La gente huía despavorida y asustada en todas direcciones, algunos heridos deambulaban tambaleándose. Era imposible contar cuántos vehículos de emergencia habían llegado, las luces estroboscópicas azules y rojas habían sustituido al elegante fulgor navideño. Todo era caos, movimiento y ruido y, sin embargo, para Emma también era un retablo viviente, congelado y silencioso.
Justo entonces vibró un teléfono en el bolsillo de Dawn. Emma lo cogió y se encontró con un mensaje que destacaba sobre un fondo de dos niños preciosos y sonrientes.
¡¡¡Mamá, ya casi es la hora de que llegue Papá Noel!!! Date prisa y ven a casa.
Te quiero. Te echo de menos.
Besos.
—Mierda —murmuró, mirando aquellos rostros angelicales y radiantes.
Su embotamiento se convirtió casi de inmediato en ira.
Después de eso, todo se volvió confuso, solo fue consciente de pequeños detalles: de entregarle el teléfono de Dawn a un policía y saber la terrible llamada que este tendría que hacer; la sábana colocada sobre Dawn; un bombero que le preguntaba si estaba herida; los teléfonos que sonaban sin cesar, y las arrugas de la manta térmica dorada que alguien le había puesto sobre los hombros.
Se sentó en la acera, junto al cuerpo sin vida de Dawn, con la mirada perdida ante la incomprensible escena que tenía delante, como si estuviera viendo una película de terror. Aunque hubiera tenido la facultad de decidir qué hacer a continuación, le habría sido imposible moverse; la conmoción la tenía clavada al suelo.
En algún momento sonó su teléfono. No lo miró ni contestó; se sentía incapaz de hablar y, aunque hubiera podido hacerlo, ¿qué iba a decir? ¿Cómo explicar aquello?
Por fin, alguien la cogió del brazo, la puso en pie y le indicó que siguiera a un grupo de personas envueltas en oro.
—Tengo que esperar con Dawn —balbució.
—¿Con quién? —preguntó la voz.
—Dawn —le indicó, pero, cuando se volvió, descubrió que ya habían retirado el cuerpo de Dawn y que solo quedaba de ella una oscura mancha de sangre.
Emma se dio cuenta entonces de que temblaba sin control y de que se estaba congelando de frío, a pesar de la manta.
—Sigue a los demás, alguien cuidará de ti —dijo la voz.
Emma hizo lo que le ordenaban y se abrió paso entre los restos en dirección a Piccadilly Circus, pero, en lugar de subir al autobús que servía de refugio improvisado, siguió caminando y sus pies la condujeron de modo automático Haymarket abajo. Justo antes de Trafalgar Square, Emma volvió a ver su reflejo en una ventana, lo que la detuvo en seco. Aún llevaba puesto el gorro de Papá Noel. Tenía la piel blanca como la nieve y el dorado de la manta de emergencia le daba el aspecto de una enorme galleta navideña.
—Cabrones —dijo, consciente de que, para muchos, incluidas las hijas de Dawn, la inocencia de la Navidad acababa de ser destrozada para siempre.
Capítulo 1
—Tía Emma, ¿qué estás mirando?
—¿Qué?
Emma salió de un trance en el que no se había dado cuenta de que estaba. Lily, su sobrina de cinco años, se abrió paso hasta su regazo, con una muñeca Barbie en una mano y un peine de juguete en la otra.
—Llevas mucho tiempo mirando el ordenador, cariño —dijo Liz, la madre de Emma.
—Ah, ¿sí? —Emma se sacudió el aturdimiento y volvió al bullicio de la cocina de Jane: su madre preparaba bocadillos en la isla, con un delantal de volantes alrededor de su pequeña y curvilínea figura; Jane metía la colada en la secadora, y Jake, el sobrino de siete años de Emma, se revolcaba junto a las puertas batientes con su nuevo cachorro, Bear.
—Es una casa… Qué aburrido —dijo Lily, que miraba la pantalla y apartó el portátil para dejar sitio a su muñeca en la mesa de la cocina. Emma se dio cuenta de que el pelo rubio platino de Lily no era muy distinto del de su Barbie.
—No estarás mirando otra vez esa casa de huéspedes en Escocia, ¿verdad? —preguntó Jane, incapaz de ocultar una nota de desdén en su voz. No podía entender por qué alguien querría vivir en otro lugar que no fuera Hertfordshire, aunque eso significara vivir en una casa diminuta que costaba una pequeña fortuna. Y, desde luego, no podía entender por qué alguien querría dirigir una hostería.
—No puedo evitarlo, tiene algo especial —respondió Emma, que dejó a Lily en el banco y echó un vistazo a las fotografías de la impresionante casa de piedra arenisca de Lobster Bay, con sus techos altos, sus habitaciones gigantescas y sus impresionantes vistas al mar.
Llevaba un par de meses mirando la propiedad, desde Nochevieja. Intentaba imaginarse haciendo realidad su sueño de dirigir una casa de huéspedes hecha a su medida y formar parte de la comunidad de un pueblo escocés, pero aún no había reunido el valor necesario para concertar una visita. A diferencia de su hermana, a Emma le atraía mucho más la idea de vivir en una península escocesa azotada por el viento que a pocos kilómetros de Londres.
—Lo único bueno que tiene es el precio —dijo Jane, que se apretó la coleta rubia y se subió los vaqueros ajustados.
Emma se preguntaba a menudo si las dos eran de verdad hermanas biológicas, pues su aspecto no podía ser más opuesto. Jane había heredado los genes de su padre: alta, delgada, de pelo liso y rubio; Emma, los de su madre: más bajita, curvilínea, de cabello ondulado y castaño. Y las diferencias no se limitaban al físico: Jane siempre había sido extrovertida e impulsiva, a diferencia de Emma, que pecaba de cautela y falta de espontaneidad.
—Es increíblemente barato —murmuró Emma, tratando aún de entender por qué costaba tan poco. ¿Se le había escapado algo?
En las fotos no había nada que la hiciera sospechar y, mucho menos, nada que no se pudiera arreglar con un poco de pintura, algo que ella misma era capaz de hacer. Por el precio que pedía la agente, Emma apenas habría podido comprar un piso de dos dormitorios en el pueblo de su hermana, y menos aún una casa adosada de siete dormitorios. En su opinión, era una ganga.
—Te llevará años arreglarla, ¿de verdad es lo que quieres?
Emma, en el fondo de su corazón, sabía que sí, pero que Jane no lo entendería. Su hermana siempre había sido feliz viviendo en edificios nuevos sin alma, en urbanizaciones donde lo único que la gente sabía de los demás era qué tipo de coche tenían aparcado en la entrada. Pero Emma siempre había anhelado pertenecer a una comunidad y tener un hogar acogedor y con personalidad que pudiera compartir con la familia, los amigos y los vecinos. Albergaba el sueño de regentar una casa de huéspedes desde que tenía uso de razón. Cuando sus amigas fantaseaban con convertirse en estrellas del pop o actrices, Emma hojeaba revistas de decoración que mostraban hermosas habitaciones y albornoces. Durante la última década había dejado a un lado su sueño, pero todo eso había cambiado tras los sucesos de Nochebuena.
En una semana, Emma había dejado su trabajo, abandonado a Chris, vuelto a vivir con su madre y encontrado la casa de huéspedes de sus sueños, el nuevo comienzo que tanto ansiaba. No le había contado a su madre ni a su hermana lo que había presenciado, sabía que nunca lo entenderían, pero estaba segura de que se daban cuenta de que algo iba mal; después de todo, no era normal que Emma hiciera tantas cosas por impulso. Y estaba pensando en comprar una hospedería en Escocia.
Lo único que le importaba a Emma era encontrar una comunidad de la que pudiera formar parte y un hogar que compartir con los demás. Y había algo en esa casa que la llamaba con fuerza, algo que le decía que podría convertirse en el hogar, el negocio y la comunidad que deseaba, que todo el duro trabajo necesario para hacerla perfecta merecería la pena. Si es que conseguía encontrar el valor para comprarla y hacer realidad su sueño.
—No le llevaría tanto tiempo arreglarla —dijo Liz, que llevó los bocadillos a la mesa y luego empujó a sus nietos hacia el fregadero para que se lavaran las manos—. Con tu experiencia como diseñadora de interiores, tendrías la casa arreglada en un santiamén.
Emma frunció los labios, pensando en cuánto trabajo tendría que hacer. Había que pintar los dormitorios y también el comedor, pero eso no le llevaría mucho tiempo; podría arreglar una habitación cada dos días si se ponía manos a la obra. Un par de semanas de trabajo en principio; un mes, como mucho. Cuanto más lo pensaba, más viable le parecía.
—Nunca he entendido tu fascinación por las casas de huéspedes. —Jane pasó las piernas por encima del banco para sentarse a comer—. Creo que estás loca por pensarlo siquiera.
—Me encanta la idea —dijo Emma. Había planeado estudiar Gestión Hotelera y Turística en la universidad y adquirir la experiencia necesaria para dirigir un pequeño hotel unos años después de graduarse, pero su padre había fallecido repentinamente de un ataque al corazón en su último año de escuela y, con Jane ya en la universidad, su madre había necesitado su apoyo. Al final, había sido más fácil estudiar Diseño de Interiores a media jornada en su localidad que ir a la universidad, pero, ahora, por fin, más de diez años después, tenía la oportunidad de hacer justo lo que quería—. Me parece divertido esperar a que la vida te sorprenda sin saber muy bien quién aparecerá.
Emma siempre había sido muy hogareña. A diferencia de muchos de sus compañeros, nunca le había gustado ir de mochilera y prefería que el mundo fuera a ella.
—Claro —dijo Jane, mordaz—. Como invitados de boda borrachos que vomitan en todos los baños, niños que empapan los colchones de pis y perros pequeños que se cagan en las alfombras.
—Se parece mucho a tu vida. —Emma señaló a Oso, que estaba con el lomo arqueado y el trasero curvado hacia el suelo, a punto de dejar un regalito en el prístino suelo porcelánico de Jane.
Rápida como un rayo, Jane se levantó y se le echó encima con los brazos extendidos hacia delante para sacarlo a su minúsculo jardín, y cerró de inmediato las puertas tras ella.
—Es un buen punto —dijo Emma, que observó cómo su hermana se sacudía las manos—. Si compro la casa, tendrá una estricta política de “Perros no”.
—¿Por qué no te gustan los perros, tía Emma? —preguntó Jake con la boca llena de sándwich de huevo y los codos apoyados en la mesa.
Emma arrugó la nariz.
—No es que no me gusten exactamente, es que no me gusta el olor, el pelo, la baba. —Ensanchó los ojos al mirar a Jake—. ¡Y de verdad, de verdad queno me gusta recoger sus cacas!
—Eso no te lo reprocho —dijo Jane, observando el pequeño paquete que Oso había dejado en el césped y que olisqueaba mientras Jake se partía de risa—. Pero, en serio, ¿no te preocupa, aunque sea un poco, regentar una casa tan grande tú sola y que cualquier desconocido entre por tu puerta?
—Supongo que quien la dirigía antes debió hacer lo mismo —dijo Emma, que volvió a ojear las fotos. Por la abundancia de visillos, manteles de encaje y cortinas de cretona, dedujo que era más que probable que la que vendía la casa fuera una señora mayor; en las fotos no se veía casi nada masculino.
—Probablemente fuera una pareja —dijo Jane, a sabiendas—. Ya sabes, uno hacía las tareas de mantenimiento y la otra, las tareas domésticas. ¿De verdad puedes hacerlo todo tú sola? Puede que tengas un don para el diseño, pero ¿para las tareas domésticas y el bricolaje? ¿En serio? No estoy segura, Em.
“Y no te olvides de los desayunos; no has ido más allá de las tortitas y los huevos revueltos que solías prepararles a mamá y papá cuando eras pequeña, ¡e incluso entonces usabas sal en las tortitas y azúcar en los huevos!
—¿Y? —Emma se puso a la defensiva, como si volviera a tener catorce años y Jane le estuviera tomando el pelo con un chico que le gustaba y enumerase todas las razones del mundo por las que Emma no era la adecuada para él. Una parte de ella tenía ganas de comprar la casa solo para demostrarle a su hermana que se equivocaba—. Hay maneras de evitar esas cosas: un ama de llaves, un manitas…
—Todo eso cuesta dinero.
—Y podría ofrecer un desayuno continental —continuó Emma, negándose a dejar que su hermana menoscabara su entusiasmo—. O empanadas de bacon y huevos revueltos. Estoy segura de que hasta yo podría con eso.
—¿Incluso si te has levantado a las cinco y media cada mañana durante los últimos seis meses? Porque eso es lo que tendrás que hacer, y está bien si tienes a alguien que lo haga contigo, pero parece mucho para una sola persona.
Emma mordió su sándwich de atún con más fuerza de la necesaria. Lo cierto era que sabía que su hermana tenía razón: no era la mejor cocinera del planeta, ni siquiera por las mañanas, y no se podía negar que estaba sola. La primera decisión que había tomado después de Nochebuena había sido romper con Chris.
A él lo había tomado por sorpresa, decía que era una reacción instintiva al trauma, pero Emma nunca había tenido nada tan claro. Llevaba más de un año pensando en ello, desde la boda del hermano de Chris, pero seguía esperando que las cosas mejoraran. Y por fin, la mañana de Navidad, decidió dejarlo. Se marchó ese mismo día, convencida de que su decisión era acertada, pero nerviosa por cómo sería su futuro sola. Chris, a lo largo de los años, había sido un buen amigo para Emma, aunque nunca había sido el elegido.
—No digo que no debas hacerlo —continuó Jane—. Solo digo que seas realista sobre lo que implica.
—Será mucho trabajo —dijo Liz, que miraba las fotos por encima del hombro de su hija pequeña—. Pero es algo de lo que Emma ha hablado desde que era joven. Mientras lo haga por las razones correctas y no por huir, tendrá éxito.
—No estoy huyendo —dijo Emma, sorprendida por el comentario de su madre.
—¿Ni siquiera de Chris? —preguntó Jane mientras intercambiaba una mirada cómplice con Liz.
—No —respondió Emma malhumorada. Se había dado cuenta de que su madre y su hermana habían estado hablando de ella a sus espaldas.
—Está bien, no hace falta que me arranques la cabeza, sabes que quiero que seas feliz. Pero no puedes negar que tienes tendencia a compartimentar las cosas y luego tirar la llave.
—¡Yo no!
—Como quieras, Em —dijo Jane, poniendo los ojos en blanco—. Asegúrate de que sea la decisión correcta, no una decisión precipitada, es todo lo que digo.
—Bien —dijo Emma, dolida por la discusión.
—Supongo que matarías dos pájaros de un tiro: ingresos y una casa. —Jane usó un tono un poco más amable, consciente de que había herido a Emma—. No puedes seguir durmiendo en el sofá de mamá para siempre.
Emma sabía que su hermana tenía razón. Su madre tenía una vida propia, una nueva pareja, Gary, y no era fácil llevar la relación con su hija adulta roncando en el sofá. Era hora de que Emma dejara de imaginar su sueño y empezara a vivirlo, de demostrarse a sí misma, y a Jane, que era capaz de hacerlo realidad. Y, definitivamente, había algo en la casa que la llamaba, que la atraía.
—¿Sabes lo que solía decir tu padre? —dijo Liz de sopetón.
—¿Qué? —preguntó Emma, siempre deseosa de escuchar un recuerdo de su difunto padre, al que había estado muy unida.
—A veces solo hay que saltar y ver dónde caes.
Al oír las palabras de su padre, Emma sintió que una repentina oleada de espontaneidad recorría su cuerpo y se convenció de que la hospedería de Lobster Bay estaba hecha para ella. En ese momento decidió que, en cuanto terminara de comer, se pondría en contacto con la inmobiliaria para concertar una visita.
—En principio, está bien —dijo Jane, ajena a la revelación de su hermana—, siempre y cuando no caiga en el mar del Norte sin chaleco salvavidas.
Nochebuena
—¿Emma?
Emma oyó que Chris la llamaba antes incluso de que retirara su llave de la cerradura. Su voz sonaba asustada.
—Jesús —dijo él, de pie, en el pasillo. Abrió la boca y sus ojos la recorrieron de arriba abajo. Emma se fijó en que llevaba el pelo rubio, casi siempre perfecto, despeinado y el cuello desabrochado.
Detrás de Chris, en el espejo del pasillo, vio lo mismo que él: estaba sucia de polvo, la sangre le manchaba la ropa y le embadurnaba la cara, y tenía las manos llenas de arañazos y rozaduras.
—He intentado llamarte —dijo él, que la ayudó a quitarse la chaqueta y a arreglarse el pelo. Una imagen de ella haciendo lo mismo por Dawn asaltó su mente.
Sacó su teléfono.
“21:05. 173 llamadas perdidas”. Emma parpadeó, confundida. No entendía cómo no lo había oído sonar.
—¿Te has hecho daño? ¿Qué ha pasado? —le preguntó Chris, que la siguió hasta el salón, donde se sentó en el sofá. Se agarró al apoyabrazos de fresno y se quedó mirando el papel de regalo que había dejado Chris—. Está en todas las noticias. Un terrorista suicida. Hay muertos. Hay heridos. ¿Qué ha pasado? He intentado llamarte.
—Ya lo has dicho —dijo Emma, con voz suave y distante, como si le perteneciera a otra persona.
—¿Emma?
Chris la miró, expectante. Ella levantó la mirada sin comprenderlo.
Quería explicárselo, pero, aunque pudiera, ¿para qué hacerlo? ¿Qué sentido tendría? Podría contárselo todo y, aun así, no la entendería.
“Es como despertar de una pesadilla”, pensó.
Se levantó con la mirada perdida.
—Creo que no me apetece pasar las Navidades en casa de tu madre. ¿Se lo dices?
—Por supuesto. —Le tendió una mano, que retiró en cuanto ella se apartó.
—Creo que me daré una ducha. Me voy a la cama. Ha sido un día muy largo —dijo, tratando de contrarrestar el paso atrás con una media sonrisa.
—Pero, Emma… —le dijo él con los ojos llenos de lágrimas.
Se preguntó por qué Chris era capaz de llorar cuando ella no podía.
—Hablaremos por la mañana —le dijo ella, tocándole apenas el brazo, aunque su instinto le aseguró que no lo harían.
Capítulo 2
Emma tiró del freno de mano de su viejo Volvo Estate y esperó que fuera una medida de seguridad suficiente como para evitar que el coche, y ella, bajaran sin control por la empinada pendiente que conducía al pequeño puerto de Lobster Bay, que se extendía ante ella.
—Impresionante —susurró para sí misma una vez que el coche por fin dejó de moverse y chirriar, y pudo relajarse y contemplar las vistas.
Había sido un viaje muy largo, que había hecho en dos días, pero los setecientos veinticinco kilómetros, incluida una lluvia torrencial, parecían haber valido la pena.
Sentada, Emma disfrutó del cálido sol de principios de verano y contempló los destellos del mar y a dos patos de flojel que se mecían alegremente en su superficie. No parecía posible que aquel fuera su nuevo hogar, que pronto pudiera llegar a conocer cada piedra erosionada de la muralla del puerto, los tejados de teja de las viejas casitas de pescadores y el ritmo del mar que bañaba la pequeña playa en forma de medialuna.
Rebuscó entre sus pertenencias su vieja y querida cámara de fotos, y la acercó a sus ojos. Enfocó a un hombre de más o menos su edad, fuerte y atractivo, de pelo rubio desfilado, que trabajaba en un barco junto al puerto. Cuando Emma lo encuadró, él pareció darse cuenta de que lo observaban. Miró a su alrededor y, de repente, levantó la vista. Ella vio, a través de su objetivo, que su cara sin afeitar la observaba fijamente.
—Lo siento —dijo, aunque sabía que él no podía oírla, y bajó la cámara. Se encogió de hombros y saludó con un gesto alegre, aunque algo avergonzado, que no fue correspondido. Él le dio la espalda y continuó con su trabajo—. Pues vaya…
Emma volvió a meter la cámara en la bolsa que guardaba en la parte trasera del coche, donde estaban ordenadas las posesiones de su vida. A Jane le parecía espantoso que Emma tuviera tan poco a sus treinta y un años, pero ella llevaba su falta de pertenencias como una medalla de honor.
Como diseñadora de interiores, no era fácil tener pocos enseres: en cada trabajo le ofrecían lo que los clientes desechaban; por lo general, muebles que no estaban ni viejos ni en mal estado. A esas alturas, Emma podría haber tenido un almacén lleno de cachivaches, pero, desde que había salido de la universidad, vivía según la regla de “tener solo cosas bonitas yfuncionales”. Nunca dejaba de sorprenderla que tan pocas cumplieran esas condiciones y, además, nunca había tenido espacio para ellas.
Emma rebuscó su brillo de labios en la pequeña mochila que llevaba en el asiento del copiloto. Esta le trajo a la memoria el primer lugar donde había vivido después de terminar la universidad y marcharse de casa, a los veintiún años. Se había ido a Londres y se había mudado a un piso amueblado con una antigua amiga del colegio. Recordaba, como si fuera ayer, el momento en el que había colocado la bolsa de deporte sobre su nueva cama y deshecho el equipaje. Hubo algo en aquel acto que hizo que, por primera vez en su vida, sintiera que había crecido, que por fin la vida le pertenecía.
Cuatro años después, Emma había hecho la misma mochila y se había mudado con Chris a un minúsculo apartamento de una sola habitación en el que apenas cabía más que lo estrictamente necesario, y muchas de esas cosas las había dejado atrás cuando puso fin a su relación.
Y ahora estaba ahí, con la misma bolsa a su lado, contemplando el hermoso puerto. Emma no podía creer que los diez años anteriores hubieran pertenecido a la misma vida. Vio a dos turistas, con anoraks a juego, que bajaban a la playa con un helado, y a un tipo, con una cinta en la cabeza, que remaba con su tabla de surf hacia el agua, con su perrito encaramado a la espalda. Se pellizcó. Londres parecía otro planeta, como si la última década y los sucesos de Nochebuena le hubieran ocurrido a otra persona. A Emma no le habría sorprendido en absoluto despertarse de repente y descubrir que todo había sido un sueño muy vivo y algo cruel.
Se relajó aún más en su asiento y observó cómo el hombre del barco terminaba su trabajo, subía a su furgoneta, en la que se podía leer “A. Wilson: Constructor de barcos”,y se alejaba rugiendo por la empinada y sinuosa carretera hasta perderse de vista. Estaba pensando en estirar las piernas y tomarse un helado cuando sonó su teléfono.
—Hola —respondió ella.
—Emma, soy Pamela. —El corazón le dio un vuelco al oír la educada voz de su abogada de Edimburgo—. El vendedor ha recibido el dinero. Felicidades, la casa de huéspedes de Lobster Bay es toda tuya.
—¡Gracias! —Emma hizo un pequeño baile en el asiento, con el alivio y la emoción saliéndole por los poros.
—Como acordamos, han dejado las llaves en el erizo de cerámica que hay bajo el seto delantero.
—Genial —se rio Emma, sin sorprenderse de que la anterior propietaria, Hilda, tuviera un erizo ornamental como lugar seguro. Por las fotos, era evidente que a la señora le gustaban mucho las baratijas, y eso se extendía también al jardín.
—¡Bueno, buena suerte!
Emma le dio las gracias a Pamela por todo su trabajo y colgó, aún sin creer que la casa fuera suya y haber tenido la espontaneidad de comprarla, aunque solo la hubiera visto por Internet.
Mientras conducía por la estrecha carretera que se alejaba del puerto y se dirigía al centro del pueblo, pensó en los últimos meses y en cómo ella, la sensata Emma Jenkins, había sido capaz de comprar una casa que nunca había visto en persona.
***
—Llamo por la hospedería de Lobster Bay —había dicho Emma, con timidez, a la agente inmobiliaria que había contestado al teléfono.
Sospechaba que todas las personas que preguntaran por la casa serían mayores que ella, probablemente en busca de un proyecto de jubilación. Le preocupaba que en la inmobiliaria no la tomaran en serio: al fin y al cabo, había pensado, las casas de huéspedes eran, por tradición, dominio de retirados, no de diseñadores que habían trabajado en casas de oligarcas rusos, estrellas del pop y miembros menores de la realeza. Pero, a pesar de su preocupación por la acogida que pudiera tener su consulta, Emma hizo la llamada, convencida de que había trabajado en proyectos similares para clientes. Sabía que podía convertir la hospedería en un impresionante lugar de retiro para quienes buscaran evadirse, y no en el típico hostal costero que regentaba una persona mayor jubilada.
—Ah, sí —respondió la alegre agente inmobiliaria con un suave acento escocés. Para alivio de Emma, sonaba mucho más receptiva de lo que había imaginado; en su experiencia, los promotores tenían tendencia a ser reservados y poco agradables—. Es una auténtica maravilla. ¿La apunto para una visita?
—Me gustaría, pero estoy en el sur de Inglaterra y no estoy segura de cuándo podré ir… ¿Quizá dentro de un par de semanas? —dijo Emma, pensando que podría conseguir un billete de tren por un precio más razonable si esperaba hasta entonces.
—No le aconsejo que tarde tanto, querida. Ha habido mucho interés de repente, con el comienzo de la primavera. La casa ya tiene cuatro interesados y otra segunda visita mañana. La fecha de cierre está fijada para el viernes. —Emma sintió que se le encogía el corazón y, al mismo tiempo, que se crecía: saber que tenía competencia la hacía desear aún más la casa.
—Si yo fuera usted, seguiría adelante y haría una oferta: no tiene nada que perder.
—Aún no he pedido la hipoteca. —La vena sensata de Emma luchaba contra su recién descubierta espontaneidad. Sabía que, a pesar de no tener trabajo, con los ingresos previstos de la casa de huéspedes y la pequeña cantidad de dinero que le había dejado su padre, podría conseguir una hipoteca, pero solo si el tiempo no se interponía en su camino, y eso parecía una clara posibilidad.
—Ah, no se preocupe. Mientras el vendedor conozca su situación, no pasa nada. Tenemos algunos compradores interesados en comprarla en efectivo, pero nunca se sabe: a veces, enviar una pequeña nota personal al propietario acerca de lo que pretende hacer con el lugar puede hacer que una oferta menor y menos segura parezca un poco más atractiva.
Emma se volvió a animar y, antes de darse cuenta, Doreen, la agente inmobiliaria, le había dado los datos de Pamela Brydon, la abogada del vendedor.
Media hora más tarde, Emma se había dado a sí misma un curso intensivo de derecho inmobiliario escocés y se encontraba redactando un correo electrónico a Pamela para hacer una oferta, que completó con una copia escaneada de una carta manuscrita dirigida al propietario actual, y que adjuntó más tarde.
A quien corresponda:
Espero que no le importe que le escriba en persona. Quería que supiera lo mucho que me he enamorado de su preciosa casa y que creo de verdad que estoy destinada a convertirme en su nueva propietaria aunque no haya podido verla en persona. Espero que no piense que soy tonta, nunca había hecho algo tan impulsivo. Puede preguntárselo a cualquiera que me conozca: le responderá que soy tan sensata por naturaleza que rara vez hago algo espontáneamente. Pero su casa me ha cautivado y me encantaría vivir en ella y cuidarla tanto tiempo como pueda —mi hogar para siempre—, como veo que ha hecho usted.
Me doy cuenta de que no estoy en la mejor posición: no puedo ofrecer mucho más del precio de venta y todavía no he contratado una hipoteca, pero les aseguro que, si aceptan mi oferta, su casa no podría estar en mejores manos.
Atentamente,
Emma Jenkins
Fueron unos días muy duros, pero, menos de una semana después, Emma recibió una llamada de Pamela para decirle que habían aceptado su oferta. Su madre y Jane casi se cayeron al suelo cuando se lo dijo, pero, a pesar de que les preocupaba que se fuera a vivir sola y tan lejos, Emma seguía convencida. La única condición para la venta era que a Emma le dieran una hipoteca en el plazo de dos semanas, lo que consiguió por los pelos. Y allí estaba, otras cuatro semanas después, con el dinero transferido y la venta completada.
“¿Quién habría pensado que una llamada de teléfono me traería hasta aquí?”. Abrió la puerta de hierro forjado de la propiedad y miró a su derecha, buscando bajo el seto el erizo ornamental, que encontró en el rincón más alejado. Agachada, levantó la tapa de la figurita y descubrió tres llaves en un llavero con el dibujo de un perro viejo.
—Esto será lo primero que desaparezca —dijo mirando la foto del perro baboso. Volvió a colocar la tapa.
Emma abrió la cerradura inferior y, al girar la llave, inspiró hondo, expectante. La pesada puerta de madera necesitó un empujón de su hombro para vencer la resistencia del correo amontonado sobre las baldosas victorianas del zaguán. Sin inmutarse por aquella puerta vieja y chirriante, Emma introdujo la llave en la puerta interior —no sin antes admirar su hermoso cristal antiguo, grabado con diminutos pájaros y hiedra— y la abrió.
Ahogó una exclamación al darse cuenta de la enormidad de la tarea que había asumido. El lugar era inmenso, con techos que ni el plumero más largo podría alcanzar. Las paredes revestidas con papel de fibra gruesa tenían un color melocotón al que, a pesar de su formación como interiorista, a Emma le costaba poner nombre.
—¿Qué es ese olor? —Emma había esperado que oliese a tocino y a limpiador de lavanda, tal vez incluso un poco a cerrado, pero ese olor era muy diferente, una mezcla a perro mojado, cereales Weetabix caducados y azufre.
Se bajó el puño de la blusa, se lo puso sobre la nariz y cogió una nota con su nombre, que había sobre el aparador de madera marrón, apoyada en un viejo tarro de bombones.
Querida Srta. Jenkins:
Confío en que encontrará la casa en orden. Si necesita algún consejo, póngase en contacto con Rhona, encontrará su número el primer cajón del escritorio.
Y, lo que es más importante, asegúrese de que Wilbur coma dos veces al día.
Atentamente,
Hilda Wyatt (antigua propietaria)
—¿Quién es Wilbur? —preguntó Emma, que volvió a dejar la nota en el aparador. No tenía intención de dar de comer al gato del barrio, si es que ese era Wilbur. Los gatos le resultaban casi tan enigmáticos como los perros—. Y, más concretamente, ¿quién es Rhona?
Sin respuesta a sus preguntas, Emma ascendió por la gran escalera. No le costó demasiado imaginársela sin la moqueta burdeos estampada y el espantoso papel pintado a rayas rojas y melocotón, que se abría camino desde la parte inferior de las paredes y terminaba con cenefa de volutas en la parte superior. Al doblar la curva de la escalera, Emma se imaginó a Hilda Wyatt eligiendo aquella decoración, segura de que era un clásico elegante, sin tener ni idea de que treinta años después sería el epítome de lo anticuado.
Desesperada por explorar toda la casa, subió la primera y la segunda escalera hasta arriba del todo. Al llegar al espacioso rellano lleno de telarañas, con el ácido láctico cosquilleándole los muslos por la subida, Emma se dirigió directamente a la habitación más grande, al fondo, y se puso delante de las dos grandes ventanas de guillotina que daban directamente al mar.