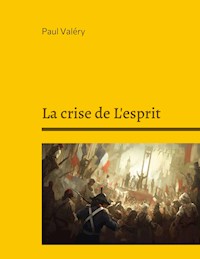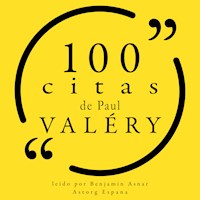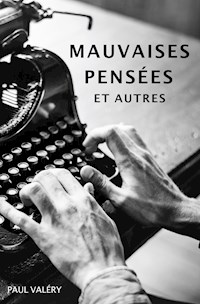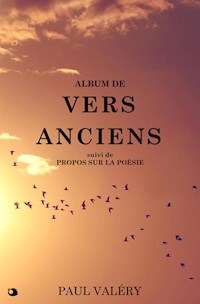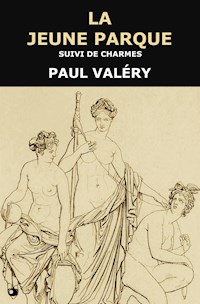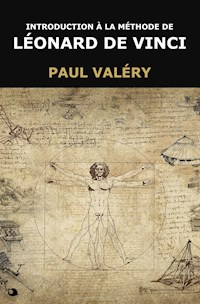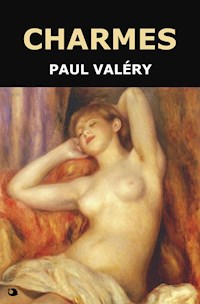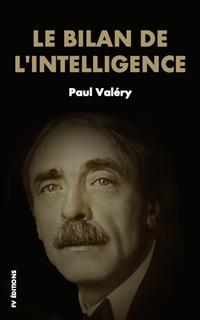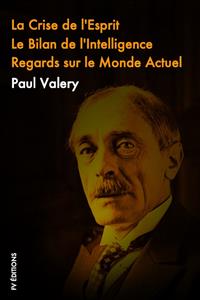Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Antonio Machado Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: La balsa de la Medusa
- Sprache: Spanisch
En el complejo y rico diálogo que es "La idea fija" (1932), Paul Valéry (1871-1945) aborda algunos de sus temas más queridos, casi obsesivos. La posibilidad de un orden del mundo, la condición del tiempo, la naturaleza del intelecto, el concepto y la intuición, la adecuación del lenguaje y del discurso..., son algunos de los asuntos que desgrana ese diálogo, casi terapéutico, entre dos personajes que, hablando, ven cómo se les echa encima la noche. Publicado inicialmente en 1932 en una edición restringida, "La idea fija" se reeditó de nuevo en 1933, precedido de una advertencia del autor, y a partir de entonces ha sido considerado como uno de los diálogos más brillantes del poeta. Movido como un juego, chisporroteo de palabras en algunas ocaciones, la(s) idea(s) descubre(n) sus dobleces, la inutilidad de amarrar en un puerto seguro, que no existe, y la necesidad de hacerlo. Tensión no resuelta que domina esta conversación entre un médico-pescador-pintor que ni pinta ni pesca y un paseante, inmersos en sus pensamientos, sin rumbo fijo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La idea fija
Traducción y notas de
Carmen Santos
www.machadolibros.com
Del mismo autoren La balsa de la Medusa:
4. Escritos sobre Leonardo da Vinci
39. Teoría poética y estética
62. Estudios filosóficos
64. Escritos literarios
98. Monsieur Teste
100. Piezas sobre arte
110. Eupalinos o el arquitecto. El alma y la danza
134. Mi Fausto. Diálogo del árbol
Paul Valéry
La idea fija
La balsa de la Medusa, 18
Colección dirigida por
Valeriano Bozal
Título original: L’idée fixe
© Editions Gallimard, París, 1933
© de la presente edición, Machado Grupo de Distribución, S.L.
C/ Labradores, 5. Parque Empresarial Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte (Madrid)[email protected]
ISBN: 978-84-9114-166-2
Índice
Nota de la traductora
Al lector de esta nueva edición
La idea fija
Nota de la traductora
De la traducción se ha dicho prácticamente de todo y, posiblemente, todo ello razonable. La traducción es arbitrariedad, adulteración, fraude, impotencia, violación... para unos. Para otros, comprensión, percepción, intuición, búsqueda, transformación, renovación...
Ciñéndome a este texto concreto, he de decir que la sensación inicial fue de extrañeza, de opacidad, de incoherencia... Pero, parafraseando a Paul Valéry, se trata de «un autor poco legible... Un hermético»..., pues «para que ésta (la mente) opere... hay que abastecerla bien de desorden».
Y, en efecto, después de la tempestad vino la calma (o a la inversa) y las piezas empezaron a encajar. De la oscuridad, la incongruencia y lo tanteos de un principio empezó a surgir la luz, la fascinación por los mensajes verbales, la coherencia del fondo sobre el ficticio desorden de la forma; el interés por este Valéry pluridimensional en cuyo texto pasan como sombras alusiones, referencias o párrafos enteros, que denotan su interés –y sus conocimientos– por la literatura, la historia, las ciencias exactas, la poesía, la música, la psicología, la medicina...; por este hombre que llegó a convertirse en poeta y pensador oficial de su país, que mantuvo una dudosa actitud ética –de apoyo al gobierno colaboracionista del mariscal Pétain– durante la Ocupación alemana; por este hombre al que le fue universalmente reconocida su valía intelectual y que, pese a los condicionamientos de su notoriedad, fue un gran innovador, un gran creador y un impenitente y lúcido investigador del lenguaje.
En «La idea fija», publicada originalmente en 1932, son ideas, antes que personajes, las que dialogan. Precipitada y coloquialmente unas veces, pausada y eruditamente otras.
Las palabras, esas palabras a las que trata «como se merecen», que «son creaciones estadísticas», a las que reconoce «su valor de uso para un trabajo riguroso de la mente», tienen en esta puesta en escena uno o múltiples sentidos. El hilo conductor siempre está presente. Por el contrario, el hilo de la conversación se interrumpe, se reanuda, se quiebra; el lenguaje es arcaico en ocasiones, escabroso en otras, irónico las más. Al lector corresponderá ejercer de Ariadna en este laberinto, tan teatral, tan profundamente superficial y lleno de sugerencias, tan ordenadamente difícil y desordenadamente fácil, requieren sus palabras, pues una lectura reflexiva o, por decirlo al uso, tiene más de una lectura.
«¿Dónde estábamos?... En todas partes y en ninguna... uno se pierde a cada instante... Digamos que creamos confusión.» Pero «No avanzaríamos si comprendiéramos...»
Por tanto, se levanta el telón y «¡se declara la divagación pura!».
Al lector de esta nueva edición
Este libro es hijo de la prisa. Como tal lo consideramos una obra de circunstancia e improvisada. Aunque destinada a uno de los públicos más atentos –el cuerpo médico –, era necesario apresurarse, asumiendo así todo aquello que conlleva riesgos, imprudencias e impurezas, la precipitación en el trabajo... Cuando el término acucia al espíritu, este apremio exterior le impide mantener los propios. Descuida los bellos modelos que se ha formado; se relaja de su rigor; se desahoga por la vía más rápida, conforme a sus menores resistencias, y se afirma por medio de sus riesgos.
Pero eso es lo que se observa constantemente en las conversaciones familiares. Entre personas que se conocen lo bastante para no dejarse engañar en cuanto a la proporción de la importancia o falta de importancia que constituye su diálogo, todo se reduce a la ligereza de una partida sin consecuencias. Lo mismo que los reyes pintados sobre las cartas de juego, los temas más profundos se arrojan sobre el tapete, se recogen, se mezclan a todas las naderías del mundo y del instante...
Esto es lo que ocurre aquí. De ninguna manera estamos presentando las «ideas» que nuestros hombres en el mar se lanzan y relanzan a la reflexión del lector, sino el intercambio en sí: éstas son tan sólo accesorios en un juego en el que la velocidad es esencial. Esos señores pierden vivamente su tiempo: son únicamente los «primeros términos» de aquello que quizá podrían decir que dicen, y no pretendemos que ni «el Implexo» ni «la Omnivalencia» sean tomados por algo más que distracciones sin importancia. Si bien es cierto que la mayor parte de las nociones de las que se vale la Psicología no son ni más «cómodas» ni más precisas que éstas.
En cuanto a la forma, el Autor, requerido de cerca (como ya se ha dicho) para llevar prontamente a término la obra, se ha inclinado a imputar el desorden de su espíritu presionado por el tiempo, al desorden y a la divagación natural de una conversación plenamente libre, decidiéndose a «escribir como se habla» –consejo que quizá fuera bueno en la época en que se hablaba bien.
Al profesor Henri Mondor
y a todos los amigos que tengo
en el cuerpo médico.
En rocas de cristal
Serpiente breve
(Don Luis de Góngora)
Me sentía presa de grandes tormentos; ciertos pensamientos muy atractivos y agudos me dañaban el resto de la mente y del mundo. Regresaba aún más perdido de todo aquello que pudiera distraerme de mi mal. A lo que se añadía la amargura y humillación de sentirme vencido por las cosas mentales, es decir, hechas para el olvido. La clase de dolor que siente un pensamiento por una causa aparente cultiva el pensamiento mismo; y, desde ese modo, se engendra, se eterniza, se refuerza a sí mismo. Aún más: en cierta manera se perfecciona; se hace cada vez más sutil, más hábil, más poderoso, más inatacable. Un pensamiento que tortura a un hombre escapa a las modalidades del pensamiento, se vuelve otro, un parásito.
Por más que intentaba superar la igualdad de mi alma, y reducir al fin las ideas al estado de ideas puras, a un instante de empeño sucedían penas más hondas. Advertía en vano que ni la pesadumbre, ni la cólera, ni ese inmenso peso en el pecho, ni ese corazón agarrotado, eran las consecuencias necesarias de algunas imágenes: A otro –me decía– que las viera en mí, no le perturbarían... Dentro de tres años –volvía a repetirme– estos mismos fantasmas habrán perdido su fuerza... y sentía el insensato deseo de lograr con la mente en unos instantes lo que quizá hubieran podido conseguir tres años de vida. Pero ¿cómo producir el tiempo?
Y ¿cómo destruir el absurdo, que acariciamos y cultivamos cuando nos es delicioso?
* * *
No sé qué me hacía evitar los grandes remedios... Me circunscribía a los menores: el trabajo y el movimiento. Trataba a mi cuerpo y a mi intelecto como un tirano, con violencia e inconstancia. Les ponía ejercicios difíciles: consistía en hacer a pequeña escala lo que hace la humanidad mediante sus investigaciones y especulaciones: profundiza para no ver. Pero me cansaba enseguida de mis voluntarios problemas. Su objeto indirecto invalidaba de inmediato su objeto directo. No conseguía burlar mi sed de penas y angustia: la sustitución no se producía.
* * *
Estuve vagando casi todo el día, recorriendo la ciudad y el puerto. Pero la marcha pura y simple no hace sino excitar al que piensa: le apremia, le hace aminorar. La ley de los pasos iguales se somete a todos los delirios, incitando por igual a nuestros demonios y a nuestros dioses. Antaño había conocido el impulso de la invención feliz y el arrebato de un cuerpo enérgicamente guiado por aquello que place y se alumbra divinamente. Ahora huía ante mis pensamientos. Llevaba conmigo a todas partes lo bastante para morir de despecho, de furor, de ternura y de impotencia. Mis manos soñaban, cogían, retorcían; creaban sin yo saberlo formas y actos; y las reencontraba crispadas y asesinas; y estaba a cada instante donde no estaba; y veía, en sustitución, todo lo preciso para gemir.
¿Hay algo más inventivo que una idea encarnada y emponzoñada cuyo aguijón empuja la vida contra la vida fuera de la vida? Retoca y reanima sin cesar todas las inagotables escenas y fábulas de la esperanza y la desesperación, con precisión siempre creciente que supera sobradamente la precisión finita de toda realidad.
* * *
Yo andaba, andaba; y sentía que este dejarme arrebatar por el alma exasperaba no inquietaba al atroz insecto que alimentaba en la carne de mi mente un ardor indivisible de mi existencia. La punta ardiente abolía toda equivalencia de cosa visible. Ni el sol ni el suelo resplandeciente me deslumbraban. Los objetos contrariaban y exacerbaban mis penas; y mi percepción de los transeúntes era menor que la de sus sombras en el camino. No podía captar sino la tierra o el cielo.
* * *
Este camino conducía al mar. La luz de un faro resplandecía bajo el follaje.
Una pared inmensa y pura, del color más tierno, se me apareció desnuda y tensa a la altura de los ojos, más allá de las ligeras y doradas masas de bellos árboles mecidos por la brisa de tierra; alguien en mi corazón me trató de loco y necio.
Sentí de inmediato el poder, y la vanidad del poder, que me impedía gozar de esta magnificencia de la calma y participar del momento mismo. Me detuve un instante, como... entre las apariencias y los fantasmas, entre lo verdadero y lo viviente.
* * *
Recordé entonces que es conveniente romper el círculo de los males imaginarios y el ritmo del entendimiento. Una angustia de origen ideal, creada por numerosas coyunturas, debía ser tratada valiéndose de un instinto simple y poderoso.
Por ello, descendiendo furiosamente hacia la costa, que era de cantos rodados de todos los tamaños y de las más variadas fisionomías, me impuse la penosa tarea de avanzar entre el desorden perfecto de sus formas de ruptura y de sus caprichosos equilibrios. Se trataba de obligar a la sorprendente máquina humana a producir en cada instante una acción completamente nueva y particular que le exigía la total participación de sus medios de previsión, de adaptación y de sus más variadas fuerzas.
* * *
Mientras me lanzaba a los brincos, a las escaladas y a todas las dificultades de un terreno rigurosamente irregular, erizado de obstáculos, quebrado por pequeños y siempre imprevistos abismos, me sentía, sin embargo, vigilando en mí el punto perverso del que al menor respiro renacería la crisis de las convulsiones interiores, de las hipótesis y de las reacciones insoportables. El absurdo me acechaba. Buscaba en las rocas los caminos más arriesgados ¡como si el mal pudiera perder mi rastro! La razón y la atención asumían su natural superioridad. Era importante para mi salvación que me viera obligado a actuar, sin falta, sin retraso, so pena de herida. En ese caos de piedra, ni un paso, ni una composición de esfuerzos similar a otro y cuya idea pudiera servirme dos veces.
El mar desaparecía y reaparecía ante mi vista. Le oía, feliz, batir muy suavemente; y volver a batir; y producir y producir un tiempo infinito.
* * *
A medida que me aproximaba a él, encontraba al pie de las rocas los montones de bloques de hormigón que protegen las obras salientes de los puertos de mar. Me puse a saltar de cubo en cubo. Fue así como descubrí de golpe, entre dos de esos inmensos dados, a un hombre.
Una caña le unía con el agua. A su sombra, un cesto y unos pertrechos de pintura. Me sentía en estado de inhumanidad. Todo hombre resulta odioso a quien se evade y se consume alejándose de sí mismo, pues los otros nos hacen irrefutablemente pensar en nosotros.
Maldije a éste. Se volvió hacia mí antes de que pudiera remontar a mis rocas, y me sonrió. Reconocí en él a un médico con el que coincido a menudo en casa de unos u otros amigos.
Reconoció en mí lo que conocía por esos encuentros y por diversas razones, las mías y las ajenas.
–¡Vaya! –dijo– ¡Hola! ¡Buenos días!
–Soy yo... ¿Está pintando, pescando? ¿Pinta y pesca?
–Qué va... Tengo lo necesario para pintar y para pescar. Pero ni los peces ni el paisaje tienen gran cosa que temer. No son más que pretextos... ¡Simulo, amigo mío! En vacaciones todo el mundo simula. Unos hacen de salvajes, otros hacen de exploradores. Unos hacen como que descansan y otros hacen como que se prodigan...
–Los doctores hacen como si nos hubieran curado a todos.
–Y algo hay de cierto...
–Y usted, usted hace como si pintara y pescara.
–¿Yo? Simulo constantemente... En realidad, trato de no hacer nada. Pero es duro. ¿Cómo hacer para no hacer nada? No sé nada en el mundo que sea más difícil. Es un trabajo de Hércules, un ajetreo constante... Cuando llega la estación en que la costumbre, la decencia, el decoro, el mimetismo, y a veces la temperatura, exigen que uno se ausente...
–Se nos pide que no caigamos enfermos en esa época.
–¡Evidentemente!... Y yo hago, naturalmente, como los colegas. Cierro. Mando a mis clientes a las aguas, a la playa, a la montaña, al diablo; y vengo aquí a tostarme... Pero aún me queda por embaucar mi mal...
–¿Su mal? ¿Qué mal?
–El mal que tengo.
–¿Tiene un mal en alguna parte?
–No sé si es en alguna parte. Creo que sí, pero no lo sé.
–¿No puede localizarlo?
–Pero, mi querido amigo, ¡ahí está el hic!... ¿Quiere que se lo diga?... Pues bien, si he de describir exactamente lo que me pasa debo decir; me hace mal... ¡mi tiempo!...
–¡No es posible!...
–¡Sí señor! Me explico: ¡Tengo el mal de la actividad! No puedo, no sé estar sin hacer nada... Pasar dos minutos sin ideas, sin palabras, sin actos útiles... Así que llevo a un rincón desierto estos accesorios, símbolos evidentes de la vacación del espíritu. Ellos imponen la inmovilidad, prescriben pausas de larga y ninguna duración.
–Resumiendo, ¿pretende llevar a la práctica lo que los prerrafaelitas llamaban: una total adherencia a la simplicidad de la naturaleza?
–Miro de vez en cuando mi cesto vacío y mi tela completamente desnuda, y exhorto a mi cerebro a que los imite... ¿Y usted?
–¿Yo?... Prescindamos de Mí... Pero ese mal de la actividad me interesa. ¿En serio lo considera un mal?
–Desde luego –dijo el Doctor–, yo lo padezco.
–¿Usted lo padece?
–Es decir, debería padecerlo...
–Le hablaré como Berenice a Tito: Usted es médico, doctor, y padece...
–El médico, querido amigo, padece más que nadie.
–Simila similibus... Me responde con un verso detestable.
–Padecemos mejor que ustedes, por eso padecemos más. Existen vínculos muy estrechos entre padecer y saber... y, además, conocemos demasiado bien nuestros límites.
–Pero, bueno, dispone usted de todo un arsenal, de toda una química de mala fama...
–Gracias –dijo el Doctor–, es el pacto con el diablo.
(El Doctor me miró. Yo miré al mar.)
–En una palabra –le dije–, ¿en qué consiste exactamente su mal?