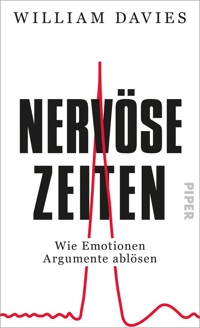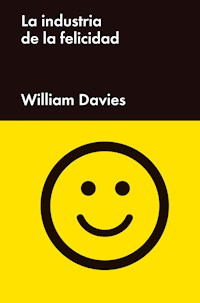
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MALPASO
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo general
- Sprache: Spanisch
Un ensayo demoledor que nos enfrenta a una gran pregunta: ¿estamos obligados a ser felices? Es más, ¿quién dicta qué es la felicidad? Tener o ser, esa es la cuestión. De un tiempo a esta parte, parece como si estuviéramos obligados a ser felices. Tanto los Estados como el mercado y la tecnología nos animan a dejar atrás el malestar (y, de paso, la inconformidad) y a disfrutar (¡sin protestas, por favor!) del presente. Pero, ¿eso es la felicidad? La industria de la felicidad –un oportuno antídoto contra esas frágiles obras de superación personal que atestan las mesas de novedades− explora el modo en que nuestras emociones se volvieron, para bien para mal, la religión de esta era. En 'La industria de la felicidad', William Davies recorre los pasillos de las empresas, laboratorios y oficinas gubernamentales para descubrir cómo se construye la noción dominante de felicidad, cómo se mide, cómo se vende. En el camino dibuja un implacable retrato del capitalismo contemporáneo y delinea otra idea de felicidad, acaso menos rentable, pero más esperanzadora. "La obra de Davies es un necesario antídoto contra el exceso de esos libros seudocientíficos sobre la felicidad que se han vuelto tan populares en los círculos empresariales." "New York Magazine" "William Davies sostiene que nuestra obsesión con la felicidad puede tener más a que ver con los intereses de las empresas y los gobiernos que con nuestra realización personal." "Fortune" "Un libro rico, lúcido y notable." John Gray, "Literary Review" "Una brillante, y a veces perturbadora, disección de nuestro tiempo." "Vice"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WILLIAM DAVIES
LA INDUSTRIA DE LA FELICIDAD
CÓMO EL GOBIERNO Y LAS GRANDES EMPRESAS NOS VENDIERON EL BIENESTAR
TRADUCCIÓN DE ANTONIO PADILLA ESTEBAN
BARCELONA MÉXICO BUENOS AIRES NUEVA YORK
ÍNDICE
Cubierta
Portada
Dedicatoria
Prólogo
1. Saber cómo te sientes
2. El precio del placer
3. De humor para salir de compras
4. El obrero psicosomático
5. La crisis de la autoridad
6. La optimización social
7. La vida en el laboratorio
8. Animales críticos
Agradecimientos
PRÓLOGO
Desde su fundación en 1971, la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) celebrada en Davos ha resultado ser un útil indicador del zeitgeist económico global. Estos congresos, que se celebran a finales de enero, atraen a directivos de grandes corporaciones, figuras políticas señeras, representantes de las ONG y un puñado de famosos, a fin de abordar las principales cuestiones referentes a la economía global y los mandatarios que la rigen.
En la década de 1970, cuando el FEM todavía era conocido como el “Foro de Administración de Europa”, su principal inquietud era la ralentización del crecimiento de la productividad en Europa. En los años ochenta pasó a interesarse en la desregulación de los mercados. En los noventa, la innovación e internet ocuparon su primer plano, y a principios de 2000, cuando la economía global parecía andar por buen camino, se abrió a una serie de cuestiones de tipo más “social”, dejando aparte la obvia preocupación por la seguridad tras los atentados de las Torres Gemelas. Durante los cinco años posteriores al hundimiento bancario de 2008, los encuentros de Davos se centraron primordialmente en cómo devolver la salud al enfermo.
En el encuentro de 2014, al lado de los multimillonarios, estrellas del pop y presidentes nacionales se hallaba un asistente inesperado: un monje budista. Cada mañana, antes de que empezara la programación de la jornada, los delegados tenían la oportunidad de meditar con él y aprender técnicas de relajación. “Uno no es esclavo de sus pensamientos”, informaba a los asistentes el hombre vestido con largas ropas rojas y amarillas y blandiendo un iPad. “Puede limitarse a contemplarlos (...) como el pastor que vigila a su rebaño sentado sobre el prado.”[1] Centenares de pensamientos sobre carteras de acciones o regalos clandestinos a alguna que otra secretaria dejada atrás son más bien los que merodearían por los pastos mentales de su público.
Fieles a su competitiva línea de conducta en lo tocante a los negocios, los organizadores de Davos no habían reclutado a un monje cualquiera. Éste era un auténtico monje de élite, un exbiólogo francés bastante reputado, llamado Matthieu Ricard, que ejerce como intérprete del Dalái Lama y pronuncia conferencias TED sobre la felicidad, tema sobre el que está excepcionalmente cualificado, pues tiene la reputación de ser “el hombre más feliz del mundo”. Durante varios años, Ricard participó en un estudio neurocientífico de la Universidad de Wisconsin cuyo objetivo era localizar y comprender cómo se inscriben y resultan visibles en el cerebro diferentes niveles de felicidad. Con el concurso de 256 sensores fijados a la cabeza durante tres horas seguidas, estos experimentos normalmente sitúan al individuo examinado en una escala en torno a “abatido” (+0.3) y “eufórico” (-0.3). Ricard sacó un -0.45. Los investigadores nunca se habían encontrado con algo semejante. Todavía hoy Ricard conserva en su portátil una copia del resultado de aquel test que lo situó como la persona más feliz.[2]
La presencia de Ricard en la reunión de 2014 en Davos mostraba un desplazamiento más generalizado en el cambio de tendencia iniciado anteriormente. En el foro no se hacía más que hablar de la mindfulness, una técnica de relajación establecida a partir de una combinación de psicología positiva, budismo, terapia cognitivo-conductual y neurociencia. Un total de veinticinco de las sesiones programadas en la reunión de 2014 se centraron en cuestiones relativas al wellness, el bienestar en sentido físico y mental, más del doble de las programadas en 2008.[3]
Sesiones como “La reconexión del cerebro” informaban a los asistentes sobre las últimas técnicas con las que mejorar el funcionamiento cerebral. “La salud es riqueza” exploraba las formas en que un mayor bienestar individual podía ser transformado en una forma de capital más común. Dada la rara oportunidad que ofrecía la presencia de tantos mandamases mundiales en un mismo lugar, no es de sorprender que Davos se convirtiera a la vez en escenario de considerables despliegues de mercadotecnia, protagonizados por empresas vendedoras de dispositivos, aplicaciones y consejos destinados a llevar un estilo de vida más mindful y menos stressful.
Hasta aquí, todo bien. Pero el congreso fue más allá de la charla. A cada delegado se le entregó un dispositivo que se conectaba al cuerpo y proporcionaba información constante al smartphone del usuario para valorar la salud de su actividad reciente. Si no caminaba o no dormía lo suficiente, esa información se transmitía al portador. Los asistentes a Davos estaban así capacitados para recabar nuevos datos sobre sus formas de vida y sus niveles de bienestar. No sólo eso: también tenían la oportunidad de atisbar un futuro en el que todo comportamiento sería evaluable en función de su impacto sobre la mente y el cuerpo. Unas formas de conocimiento que tradicionalmente sólo podían ser compiladas en el ámbito de una institución especializada, como un laboratorio o un hospital, e iban a ser recogidas mientras las personas deambulaban por Davos durante los cuatro días del encuentro.
Esto es lo que hoy interesa a nuestras élites globales. La felicidad, en sus distintas facetas, ya no es un simple añadido placentero a la prioritaria actividad de ganar dinero, o una aspiración New Age reservada a quienes tienen suficiente tiempo libre como para hornear su propio pan. Como ente mesurable, visible y mejorable, ahora se ha infiltrado en la ciudadela de la gestión económica global. Si el Foro Económico Mundial es una referencia, y en el pasado siempre ha acostumbrado serlo, el futuro del capitalismo de éxito depende de nuestra capacidad para combatir el estrés, la tristeza y la enfermedad, y reemplazarlos por la relajación, la felicidad y el bienestar. Las técnicas, medidas y tecnologías que permiten conseguirlo se están infiltrando en las oficinas, las avenidas, los hogares y el cuerpo humano.
Este plan rebasa el alcance de las altas montañas suizas y lleva varios años seduciendo a gobernantes y a directivos. Varias agencias oficiales de estadística de todo el mundo, incluyendo las de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Australia, publican en la actualidad informes habituales sobre los niveles “de bienestar nacional”. Hay ciudades concretas, como Santa Mónica, en California, que han desarrollado sus propias versiones locales de éstos.[4] El movimiento de la psicología positiva difunde las técnicas y lemas necesarios para que las personas puedan incrementar su felicidad cotidiana, con frecuencia aprendiendo a bloquear y expulsar de la mente los pensamientos y recuerdos negativos. La idea de que algunos de estos métodos puedan ser incluidos en los planes de estudio de los colegios para formar a los niños en la felicidad ya ha sido puesta a prueba de forma experimental.[5]
Cada vez son más las corporaciones que emplean a “directores responsables del área de felicidad”, y Google cuenta en su sede con un “muchacho excelente” que debe propagar la mindfulness y la empatía.[6] Los consultores especializados en felicidad aconsejan a los patronos sobre las mejores formas de animar a sus empleados, a los desempleados sobre cómo recobrar el entusiasmo por el trabajo y —en un caso en Londres— a los desahuciados sobre cómo pasar página en el plano emocional.[7]
La ciencia está efectuando rápidos progresos que apoyan esta tendencia. Los neurocientíficos identifican de qué manera están físicamente inscritas en el cerebro la felicidad y la infelicidad, tal como los investigadores de Wisconsin hicieron en el caso de Matthieu Ricard, y tratan de encontrar razones neuronales que expliquen por qué cantar o un entorno de vegetación frondosa parecen mejorar nuestra salud mental. Estos científicos aseguran haber dado con aquellas partes precisas del cerebro que generan emociones positivas y negativas, incluyendo un área que provoca “el éxtasis” al ser estimulada, así como “un interruptor que atenúa los sentimientos de dolor”.[8] La innovación efectuada en el seno del movimiento experimental de “la cuantificación del yo” predice un futuro donde los individuos podrán efectuar “seguimientos del estado de ánimo” personalizados por medio de diarios y de aplicaciones para teléfonos móviles.[9] A medida que los datos estadísticos se van acumulando en esta área, otro tanto sucede con el sector de “la economía de la felicidad”, interesado en sacar rendimiento a tales datos y en establecer una cuidadosa descripción de aquellas regiones, formas de vida, tipos de empleo o formas de consumo que generan el mayor bienestar mental.
Nuestras esperanzas están siendo estratégicamente canalizadas hacia esta búsqueda de la felicidad, en un sentido objetivo, mesurable y aplicable. Las cuestiones sobre el estado de ánimo, antaño consideradas “subjetivas”, ahora están siendo analizadas por medio de datos objetivos. Al mismo tiempo, esta ciencia del bienestar se ha ido imbricando con la especialización económica y la médica. A medida que los estudios sobre la felicidad se tornan más interdisciplinarios, las afirmaciones sobre las mentes, los cerebros, los cuerpos y la actividad económica mutan de la una a la otra, sin prestar mucha atención a los problemas filosóficos que puedan plantearse. Empieza a ser visible un índice unificado sobre la optimización humana en general. Lo que está claro es que los propietarios de las tecnologías que producen los datos de la felicidad se encuentran en una situación de considerable influencia, y que los poderosos cada vez están más fascinados por las promesas de dichas tecnologías.
¿Es posible estar en contra de la felicidad? Los filósofos pueden debatir si resulta o no plausible asumir esta postura. Aristóteles entendía la felicidad como última razón de ser de los seres humanos, si bien en una acepción profunda y ética del término. No todos han estado de acuerdo. “El hombre no lucha por conseguir la felicidad”, escribió Friedrich Nietzsche, “tan sólo el inglés lo hace”.[10] A medida que la psicología positiva y la medición de la felicidad se han extendido, desde los años noventa, en nuestra cultura política y económica, ha ido aumentando la inquietud por el modo en que los conceptos de la felicidad y el bienestar del individuo han sido adoptados por los gobernantes y los directivos. Existe el riesgo de que la ciencia termine por culpar a los individuos de su propio infortunio —medicándolos, de paso— y haga caso omiso del contexto en el que se sitúa.
Este libro comparte esa inquietud. Está claro que ahora mismo existen numerosos problemas políticos y materiales que abordar, en vez de dedicar tanta atención al condicionamiento mental y neurológico a través del cual experimentamos esos problemas de forma individualizada. También existe la percepción de que si los mandamases del Foro Económico Internacional se apropian de un proyecto con tanto entusiasmo, algo más habrá que sospechar. Las tecnologías rastreadoras de los estados de ánimo, los algoritmos para el análisis de los sentimientos y las técnicas de meditación diseñadas para ponerle fin al estrés, están siendo puestos al servicio de determinados intereses políticos y económicos. Hay que descartar la idea de que sencillamente están regalándonoslos en aras de nuestro particular florecimiento aristotélico. La psicología positiva, que repite el mantra de que la felicidad es una “elección” personal, es en la práctica incapaz de proporcionar la escapatoria al consumismo y el egocentrismo que los gurús de esta forma de psicología intuyen como objetivo de tantas y tantas personas.
Pero éste es tan sólo un elemento de la crítica que se va a desarrollar aquí. Una de las formas en que la ciencia de la felicidad opera ideológicamente consiste en presentarse a sí misma como radicalmente nueva, como un borrón y cuenta nueva que facilitará la superación de los dolores, las políticas y las contradicciones del pasado. A principios del siglo XXI, el vehículo de esta promesa es el cerebro. “En el pasado no teníamos idea de qué era lo que convertía a la gente en feliz, pero ahora lo sabemos”, es la formulación de esta oferta. Ahora disponemos de una ciencia pura sobre el afecto subjetivo, y estaríamos locos si no pasáramos a aplicarla en los ámbitos de la gestión empresarial, la medicina, la autoayuda, la mercadotecnia y los métodos destinados a conseguir cambios en los comportamientos personales.
Pero ¿y si esta exuberancia psicológica en realidad hubiera estado acompañándonos durante los últimos doscientos años? ¿Y si la actual ciencia de la felicidad sencillamente fuera la última iteración de un proyecto en largo desarrollo que da por sentado que la relación entre la mente y el mundo es susceptible de examen matemático? Ésta es la cuestión precisa que este libro se propone mostrar. De forma repetida, desde los tiempos de la Revolución Francesa hasta el presente (y de modo acelerado a finales del siglo XIX) se ha estado comercializando una particular utopía científica: los problemas fundamentales de la moralidad y la política podrán ser resueltos cuando exista una adecuada ciencia de los sentimientos humanos. Obviamente, la clasificación científica de tales sentimientos varía según el momento. A veces son “emocionales”; otros son de tipo “neuronal”, “actitudinal” o “fisiológico”. Pero empieza a dibujarse un patrón, con independencia de las palabras precisas, por el que la ciencia del sentimiento subjetivo se ofrece como guía definitiva para saber cómo tenemos que comportarnos, tanto en el plano moral como en el político.
El espíritu de este proyecto nace con la Ilustración. Pero quienes lo han explotado mejor son aquellos que están interesados en el control de la sociedad, con afán de lucro muchas veces. Esta infortunada contradicción explica las formas precisas en que avanza la industria de la felicidad. Al criticar la ciencia de la felicidad, no es mi intención menospreciar el valor ético de la felicidad como tal, y menos aún trivializar el dolor de quienes sufren de infelicidad o depresión crónicas y, de forma más que comprensible, pueden tratar de ayudarse a sí mismos por medio de las nuevas técnicas de gestión conductual o cognitiva. El objetivo es entrelazar la esperanza y la alegría en las infraestructuras de medición, vigilancia y gobierno.
Estos aspectos políticos e históricos sugieren la existencia de otras posibilidades. Es posible que esta concepción de la mente como objeto mecánico u orgánico, con sus propios comportamientos y dolencias susceptibles de monitorizarse y medirse, no sea tanto la solución a nuestras penas sino una de las causas culturales enquistadas a nivel más profundo. Puede alegarse que ya somos el producto de diversas iniciativas que se solapan, de manera contradictoria a veces, destinadas a observar nuestros sentimientos y comportamientos. Los anunciantes publicitarios, los gestores de recursos humanos, los gobiernos y las compañías farmacéuticas han estado contemplándonos, incentivándonos, espoleándonos, optimizándonos y adelantándose a nosotros desde finales del siglo XIX. Quizá lo que hoy necesitamos no sea más ciencia de la felicidad —o una mejor ciencia de la felicidad—, sino menos, o por lo menos una ciencia distinta. ¿Qué probabilidades hay de que, dentro de doscientos años, los historiadores se asomen a principios del siglo XXI y comenten: “Sí, claro, fue por entonces cuando finalmente se dio a conocer la verdad sobre la felicidad humana”? Y, si es poco probable, ¿por qué insistimos en perpetuar este tipo de debate, si no es porque resulta útil a los poderosos?
¿Todo esto significa que el actual boom del interés político y de negocio en la felicidad no pasa de ser una retórica moda pasajera? ¿Terminará por disiparse, una vez que volvamos a darnos cuenta de la imposibilidad de reducir las cuestiones éticas y políticas al cálculo numérico? No es de esperar. Hay dos razones significativas por las que la ciencia de la felicidad de pronto se ha vuelto tan prominente a principios del siglo XXI, unas razones que en realidad son de tipo sociológico. Como consecuencia, los psicólogos, directivos, economistas y neurocientíficos nunca las han abordado de manera directa.
La primera de ellas tiene que ver con la naturaleza del capitalismo. Uno de los asistentes al encuentro de Davos de 2014 hizo un comentario que contenía más verdad de la que probablemente reconocería: “Hemos creado nuestro propio problema, que ahora estamos tratando de resolver”.[11] Esta persona estaba refiriéndose de forma específica a que la diseminación masiva de los dispositivos digitales y la extensión de la semana laboral a veinticuatro horas al día siete días por semana había terminado por estresar tanto a los altos directivos, que éstos ahora se veían obligados a meditar para salvar las consecuencias. En todo caso, este mismo diagnóstico también es de aplicación para toda la cultura del capitalismo posindustrial en su conjunto, o poco menos.
Desde los años sesenta, las economías occidentales han tenido que afrontar un problema fundamental: dependen cada vez más de nuestro compromiso psicológico y emocional (ya sea en el trabajo, con las marcas comerciales, con nuestra propia salud y bienestar), pero también cada vez les resulta más difícil conseguirlo. Las formas de renuncia personal a dicho compromiso, muchas veces manifestadas como depresión y enfermedades psicosomáticas, no sólo redundan en el sufrimiento experimentado por el individuo sino que alcanzan consecuencias económicas, con la consiguiente preocupación para gobernantes y directivos. Sin embargo, los datos que aporta la epidemiología social describen un panorama inquietante, en el que la infelicidad y la depresión se concentran en las sociedades muy desiguales, marcadas por los valores fuertemente materialistas y competitivos.[12] En los lugares de trabajo se hace creciente hincapié en el compromiso comunitario y psicológico, pero las tendencias económicas a largo plazo discurren en sentido contrario, hacia la atomización y la inseguridad. Tenemos, así, un modelo económico que atenúa los atributos psicológicos que, a la vez, precisa para su supervivencia.
En este sentido más general e histórico, los gobiernos y los negocios han “creado los problemas que ahora están tratando de resolver”. La ciencia de la felicidad ha alcanzado la influencia que hoy ejerce porque promete aportar esa ansiada solución. Para empezar, los economistas de la felicidad son capaces de cuantificar y poner precio al problema de la tristeza y la alienación. Por poner un ejemplo, la empresa especializada en encuestas de opinión Gallup ha estimado que la infelicidad de los empleados supone un coste de 500 millardos de dólares para la economía estadounidense, por causa del descenso en la productividad, la reducción de la ganancia impositiva y el incremento en gastos de asistencia sanitaria.[13] Esto facilita que nuestras emociones y bienestar pasen a formar parte de unos cálculos más amplios sobre la eficiencia económica. La psicología positiva y otras técnicas parecidas desempeñan por consiguiente un papel fundamental en el intento de restaurar la energía y el empuje de las personas. Se tiene la esperanza de superar un fallo fundamental de nuestra actual economía política, pero sin abordar las implicaciones político-económicas de tipo más serio. La psicología es muchas veces el medio que las sociedades utilizan para no tener que mirarse al espejo.
La segunda razón estructural para el creciente interés en la felicidad viene a ser un poco más inquietante y tiene que ver con la tecnología. Hasta hace relativamente poco tiempo, la mayoría de los intentos científicos por conocer o manipular los sentimientos de una persona tenían lugar en el seno de instituciones formalmente identificables: laboratorios de psicología, hospitales, centros de trabajo, grupos de discusión, etcétera. Pero ya no es así. En julio de 2014, Facebook publicó un informe académico con detalles sobre cómo había modificado con éxito los estados de ánimo de centenares de millares de sus usuarios a través de la manipulación del suministro de noticias, entradas y comentarios visibles para el individuo.[14] Se levantó un clamor por el hecho de que este experimento se hubiera llevado a cabo de forma clandestina. Pero, una vez que los ánimos se calmaron, la rabia se convirtió en angustia: ¿volvería Facebook a publicar en el futuro un informe de este tipo? ¿O se limitaría a seguir con el experimento y mantener los resultados en secreto?
La monitorización de nuestro ánimo y sentimientos se está convirtiendo en una función de nuestro entorno físico. En 2014 British Airways ensayó la utilización de una denominada “manta de la felicidad”, que describe la satisfacción del pasajero a través de la monitorización neuronal. A medida que el viajero va relajándose, la manta pasa del rojo al azul, lo cual indica a los empleados de la aerolínea que aquéllos están siendo bien atendidos. En la actualidad existe en el mercado una amplia gama de tecnologías de consumo diseñadas para medir y analizar el bienestar: desde relojes de pulsera hasta teléfonos, pasando por el Vessyl, una taza “inteligente” que vigila el consumo de líquido atendiendo a los efectos que ejerce sobre la salud.
En defensa del mercado libre, el neoliberalismo argüía que una de sus funciones consistía en desarrollarse como gigantesco dispositivo sensorial que capturara millones de aspiraciones, opiniones y valores individuales para convertirlos en precios.[15] Es posible que nos encontremos en el umbral de una nueva era posneoliberal en la que el mercado ya no será la principal herramienta para aprehender estos sentimientos en masa. A medida que los utensilios para monitorizar los estados de ánimo invaden nuestras vidas cotidianas, aparecen otras formas de cuantificar los sentimientos en tiempo real, unas formas que pueden invadir nuestras existencias de modo todavía más sistemático que los mercados.
Tradicionalmente, las preocupaciones liberales sobre la privacidad han considerado que ésta tiene que guardar un equilibrio con la seguridad. Pero hoy nos encontramos con el hecho de que buena parte de la vigilancia quiere incrementar nuestra salud, felicidad, satisfacción o placeres sensoriales. Con independencia de los motivos subyacentes, si nos decimos que hay límites en el porcentaje de nuestras vidas que puede ser administrado por especialistas, se deduce que también debemos limitar el nivel de excelencia psicológica y física al que tendríamos que aspirar. Toda crítica hacia esta vigilancia ubicua hoy tiene que incluir una crítica a la maximización del bienestar individual, incluso a riesgo de estar menos sanos, de ser menos felices y adinerados.
La comprensión de estas tendencias tanto de tipo histórico como sociológico no indica por sí misma cómo resistirse a ellas o evitarlas. Pero sí que tiene un gran efecto liberador: el de proyectar nuestra atención crítica hacia el mundo exterior, y no hacia el interior, en dirección a nuestros sentimientos, cerebros o comportamientos. Suele decirse que la depresión es la “ira vuelta hacia el interior”. En muchos sentidos, la ciencia de la felicidad es una “crítica vuelta hacia el interior”, por mucho que los psicólogos de lo positivo nos exhorten a “darnos cuenta” del mundo que nos rodea. La incesante fascinación por las cantidades de sentimiento subjetivo tan sólo puede distraer nuestra atención crítica de los problemas políticos y económicos de carácter más amplio. En lugar de tratar de modificar nuestros sentimientos, éste sería buen momento para tomar lo que hemos proyectado a nuestro interior e intentar dirigirlo otra vez al exterior. Una forma de empezar podría consistir en examinar con mirada escéptica la propia historia de la medición de la felicidad.
1. SABER CÓMO TE SIENTES
Jeremy Bentham estaba sentado en el café Harper’s en Holborn, Londres, cuando de pronto exclamó: “¡Eureka!”. El grito no nacía de alguna inspiración intelectual interna como aquella que inmortalizó Arquímedes desde su bañera, sino en un párrafo de un libro, Ensayo sobre el gobierno, escrito por el reformador religioso y científico inglés Joseph Priestley. Éste era el párrafo:
El bien y la felicidad de los miembros, esto es, de la mayoría de los miembros, de cualquier estado, es criterio principal por el que finalmente hay que determinar todo cuanto tenga que ver con dicho estado.
Bentham tenía dieciocho años; corría el año 1766. Durante las seis décadas posteriores se apropió de la idea de Priestley y la convirtió en una extensa y muy influyente doctrina de gobierno: el utilitarismo. Esta teoría establece que la acción adecuada es aquella que produce el máximo de felicidad para la población en general.
Hay algo revelador en el hecho de que el “eureka” no surgiera de una gran originalidad intelectual. Tampoco Bentham pretendió ser un gran pionero filosófico. Además de reconocer la influencia de Priestley, Bentham no tenía reparo en admitir que gran parte de su descripción de la naturaleza y las motivaciones humanas se había inspirado en el filósofo escocés David Hume.[1] Poco interesado en establecer nuevas teorías o en publicar gruesos volúmenes de filosofía, nunca disfrutó demasiado de la escritura. En opinión de Bentham, había limitaciones sobre lo que una idea o un texto podía aspirar a conseguir en lo tocante a la mejora política o social de la humanidad. La simple convicción de que “la mayor felicidad para el mayor número posible de personas” debía ser el objetivo de la política y de la ética tenía escasa importancia, a no ser que fuera posible crear una serie de instrumentos, técnicas y métodos para convertir esta convicción en el principio señero de gobierno.
Más que como pensador abstracto, a Bentham se lo considera mitad filósofo y mitad técnico, circunstancia que propicia unas cuantas contradicciones. Fue un intelectual que se caracterizó por la típica desconfianza inglesa hacia la excesiva intelectualización. Un teórico del derecho, convencido de que gran parte de los fundamentos de la ley eran simples tonterías. Un optimista y modernizador de la Ilustración que no tenía empacho en mofarse de la noción de derechos o libertades inherentes al hombre. Y un defensor del hedonismo, que insistía en que todo placer debía ser neuróticamente justificado. Las descripciones de su personalidad varían de forma asombrosa; hay quien habla de un hombre muy cálido y humilde, mientras que otros lo tachan de engreído y displicente.
La relación con su padre le causó abundantes sinsabores. Bentham fue un hijo débil, tímido y muchas veces infeliz, y parece que su padre poco menos que lo obligó a convertirse en un niño prodigio, insistiendo en enseñarle latín y griego a los cinco años de edad. Estudió en la Westminster School, donde tuvo problemas por ser el más pequeño de todos. A los doce años se marchó a Oxford, donde se interesó por la química y la biología. Por lo demás, en la universidad fue todavía menos feliz que en el colegio. Estableció un pequeño laboratorio químico en su habitación y se sintió fuertemente atraído por las ciencias naturales, a las que se dedicó durante la adolescencia. Con un progenitor menos dominante, todo esto sin duda le hubiera proporcionado la satisfacción intelectual que ansiaba su mente matemática. Pero su padre, abogado de profesión, insistió en que el hijo emulara sus pasos para que pudiera ganarse bien la vida. Así coaccionado, se convirtió en abogado colegiado por la Lincoln’s Inn londinense.
La práctica del derecho no le hizo feliz, y otro tanto sucedía con la continua influencia de su padre. Su timidez personal hacía que le costara horrores ponerse en pie para dirigirse a un tribunal. Es posible que siguiera pensando con melancolía en su laboratorio casero de química. Está claro que anhelaba disfrutar de intimidad emocional y sexual, pero cuando se enamoró a los veintitantos años, su padre volvió a bloquear su camino y vetó el noviazgo con el argumento de que la mujer no era lo bastante rica. En este conflicto entre el amor y el dinero, lo mensurable se impuso a lo inmensurable. Más tarde, Bentham se convertiría en un elocuente defensor de las libertades sexuales, incluyendo la tolerancia de la homosexualidad, que consideraba componente inevitable de la maximización del placer humano.[2]
La carrera como abogado, iniciada tras el ingreso en la Lincoln’s Inn, siempre hubo de mantenerse entre los requerimientos profesionales y morales impuestos y las inquietudes científicas y políticas de su interior. De hecho, el derecho iba a ser el campo que le haría famoso, pero no del modo previsto por el padre. Bentham empezó a criticar la legislación, a ridiculizar su lenguaje, a exigir unas alternativas más racionales y a diseñar unas políticas y unos instrumentos que permitieran al gobierno escapar de una vez del absurdo filosófico de los principios morales abstractos. Esta postura no le hizo rico, y Bentham acabó por depender económicamente de un estipendio concedido por su progenitor, cuya decepción por tamaño fracaso nunca desapareció.
Hubo momentos en los que el Bentham técnico eclipsó al Bentham filósofo. Durante la década de 1790, sus actividades fueron las que hoy seguramente atribuiríamos a un consultor especializado en gestión del sector público. Durante gran parte de este periodo se dedicó al diseño de unos planes y tecnologías exóticas, que en su opinión podían mejorar la eficiencia y la racionalidad del Estado. En su momento escribió al Ministerio del Interior proponiendo que los distintos departamentos del gobierno estuvieran unidos por una serie de “tubos para conversación” que mejoraran la comunicación. Planeó construir lo que dio en llamar un fridgarium, destinado a mantener frescos los alimentos. Y escribió al Banco de Inglaterra para exponer el anteproyecto de una máquina impresora capaz de producir billetes de banco imposibles de falsificar.
Su faceta de ingeniero formaba parte integral de su concepción de una política de tipo más racional. Fue la que lo empujó a efectuar algunas de sus propuestas públicas más conocidas, como la prisión de tipo “panóptico”, que a punto estuvo de ser incorporada a la legislación inglesa durante la década de 1790, antes de que el proyecto fuera olvidado. A finales de la década de 1770, Bentham comenzó a escribir en torno al castigo, sobre todo porque el castigo parecía ofrecer un medio racional para influir en el comportamiento humano, si pudiera dirigirse a la natural propensión psicológica por buscar el placer y evitar el dolor. Ésta nunca fue una mera cuestión de tipo académico o teórico, y algunos de sus escritos, muy pocos, no fueron publicados hasta bastante tiempo después. Su objetivo siempre fue conseguir la reforma de la gobernanza pública. Pero eso requería profundizar un poco más en la naturaleza de la psicología humana.
LA CIENCIA DE LA FELICIDAD
Bentham era un crítico feroz de las instituciones legales, pero no por ello simpatizaba con los movimientos radicales y revolucionarios que surgían por todas partes. En lo tocante a las convicciones políticas de los revolucionarios franceses y norteamericanos, Bentham se mostraba despectivo. “Eso de los derechos naturales es una completa estupidez —declaró—, unos derechos naturales e imprescriptibles..., simples tonterías. Necedades sin sentido.”[3] Al apelar a estas ideas, los filósofos radicales como Thomas Paine cometían en realidad idéntico error al seguido por los monarcas o líderes religiosos cuando justificaban sus acciones apelando a sanciones divinas o mágicas: estaban hablando de algo que no tenía existencia tangible.
La alternativa propuesta por Bentham era la de sustentar la toma de decisiones legales y políticas en los datos puros de tipo empírico. En este sentido fue el inventor de lo que más tarde se ha conocido como “toma de decisiones políticas basadas en la información contrastada”, la idea de que las intervenciones del gobierno pueden ser desvinculadas de todo principio moral o ideológico y, sencillamente, basarse en los hechos y las cifras. Cada vez que una medida política se evalúa atendiendo a sus resultados mesurables, o a su eficiencia según un análisis de costes y beneficios, la influencia de Bentham está presente.
Tal como lo veía él, los grandes avances en las ciencias naturales tenían origen en la capacidad para evitar el uso sin sentido del lenguaje. La política y el derecho tenían que aprender esta lección. Según Bentham, cada nombre o se refiere a algo “real” o a algo “ficticio”, por mucho que frecuentemente no reparemos en la diferencia. Las palabras como “bondad”, “deber”, “existencia”, “mente”, “justo”, “injusto”, “autoridad” o “causa” pueden significar algo para nosotros, y con el tiempo han llegado a dominar el discurso filosófico. Pero, en opinión de Bentham, estas palabras de hecho no designan nada en absoluto. “Cuanto más abstracta es la proposición —argumentaba—, más probable es que tenga que ver con una falacia.”[4] El problema estriba en que con frecuencia confundimos estas proposiciones con la realidad.
Por contraste, el lenguaje de las ciencias naturales está organizado en referencia a cosas físicas, tangibles, unidas cada una de ellas a una palabra precisa. Pero ¿cómo es posible organizar el gobierno o las leyes de esta manera? Una cosa es que un químico dé nombres a unos compuestos específicos, y otra muy distinta que un juez o un funcionario del gobierno haga gala de tan extrema disciplina en el empleo de los vocablos. Y, en todo caso, ¿cuáles son las cosas físicas y tangibles que conforman la política? Si la política ya no tiene que ocuparse de problemas abstractos como “la justicia” o “el derecho divino”, ¿de qué va a ocuparse entonces?
De la felicidad, fue la respuesta de Bentham, lo que por consiguiente llevaba a asumir que esta entidad tenía su anclaje en algo “real”. Pero ¿cómo? ¿En qué sentido la palabra “felicidad” es menos ficticia que, por ejemplo, la “virtud”? A la hora de responder a esta pregunta, Bentham recurrió a una aserción de tipo naturalista. “La Naturaleza ha situado a la humanidad bajo el gobierno de dos soberanos, el dolor y el placer”, lo que no deja de ser un hecho.[5] La felicidad en sí misma quizá no sea un fenómeno físico y objetivo, pero sí que es el resultado de varias fuentes de placer, lo que tiene una firme base fisiológica.
A diferencia de tantas otras cosas que aparecen en nuestras mentes, la felicidad acontece por efecto de algo real, de algo objetivo. Nos recuerda que somos seres biológicos y físicos, con necesidades y miedos, no tan distintos a otros animales. En lo tocante a la felicidad, podemos desempeñarnos de un modo científico que resulta sencillamente imposible con casi todas las demás categorías filosóficas. Si fuera posible desarrollar una ciencia de este tipo, los gobiernos dispondrían de una nueva base para afianzar sus leyes y medidas políticas, a fin de mejorar el bienestar de la humanidad en el único sentido realista o racional.
Es posible detectar elementos extraídos de la experiencia vital del propio Bentham en esta teoría psicológica de lo político. Su premisa era de carácter trágico, elocuente sobre la infelicidad del propio autor: lo único que todos los seres humanos tienen en común es la capacidad para sufrir. El optimismo tan sólo puede descansar en la completa reorientación del Estado hacia la atenuación del sufrimiento y la promoción del placer. Bentham era conocido por su inusual empatía, que muchas veces llegaba a la exageración. Su naturaleza sensible le llevaba a percibir con claridad la infelicidad de los otros. Una de las grandes virtudes del utilitarismo, como filosofía moral, es su dimensión empática, la convicción de que tendríamos que tomarnos el bienestar ajeno con tanta seriedad como el propio. Dado que la humana no es la única especie que sufre, numerosos utilitaristas extienden este principio a los animales.
Con una mejor comprensión de los motivos de la psicología humana, los gobernantes quizá podrían redirigir nuestra actividad hacia las mayores cotas de felicidad para todos. Bentham dedicó tanto tiempo y energía a la cuestión del castigo porque parecía ser la herramienta más efectiva para los legisladores a la hora de encaminar la actividad individual en la dirección óptima. “La labor de un gobierno consiste en promover la felicidad de la sociedad, por medio del castigo y la recompensa”, argumentó.[6] En esta “labor”, el libre mercado, del que Bentham era defensor a ultranza, sería el principal encargado de administrar la parte de las recompensas; el Estado se responsabilizaría de la parte precedente. La propuesta de infligir dolor a las personas, ya fuera por medio de sus cuerpos o de sus mentes, suponía llevar la política al ámbito de la realidad tangible dejando atrás el mundo de las ilusiones lingüísticas. En comparación con las teorías optimistas de sus coetáneos ilustrados, la de Bentham añadía unos matices más sombríos.
El hincapié que Bentham hacía en la realidad brutal del dolor físico y su desconfianza hacia el lenguaje puede decirse que se reafirmaban mutuamente. La historiadora cultural Joanna Bourke ha destacado la tirante relación entre lenguaje y dolor que se da desde el siglo XVIII.[7] O el dolor parece desafiar a toda descripción, o se ha tratado como una cuestión tabú que debe ser experimentada en silencio. Hay una larga tradición por la que se considera que quienes sufren —especialmente aquéllos con cierto carácter— exageran el dolor o lo describen de forma errónea. Lo que supone asumir, como hacía Bentham, que existe una realidad objetiva sobre el dolor que sólo podría ser representada si las palabras o las víctimas del castigo estuvieran mejor dotadas para hacerlo. Esto abre el camino a los expertos para que sean ellos quienes comprendan o describan dicha realidad, ya que la víctima será incapaz, y a los números, para que representen tales sentimientos, pues se da por sentado que las palabras no llegarán a expresarlos.
En consecuencia, la ciencia de la felicidad era un componente crítico para llegar a una forma racional de la política y el derecho. Dicha ciencia podía ser utilizada para redirigir los comportamientos personales hacia objetivos más deseables para todos. Y a medida que el gobierno se fuera tornando más científico, estaría en situación de predecir de qué manera sus distintas intervenciones influirían en las elecciones individuales. Aquí no se está hablando de “felicidad” en un sentido etéreo o metafísico, y desde luego que tampoco en un sentido ético, tal como Aristóteles lo contemplaba. De lo que se habla es de la felicidad como fenómeno físico que tiene lugar en el seno del cuerpo humano. La neurociencia contemporánea, acentuadora de esta reducción de la psicología a procesos biológicos, hubiera parecido a Bentham la respuesta a todas nuestras preguntas políticas y morales. A la inversa, gran parte del actual interés científico en el cerebro y la conducta exhibe fuertes raíces benthamianas.
Así lo ilustra un estudio neurocientífico publicado por un grupo de investigadores de Cornell en 2014. Mientras afirmaban haber roto “la última frontera” de la neurociencia, esto es, los secretos de nuestros sentimientos interiores, los investigadores aseguraban haber descifrado el “código” que el cerebro humano utiliza para manejarse con los distintos placeres y dolores. Como explicaba el principal de los autores:
Parece que el cerebro humano genera un código especial para todo el espectro de sentimientos que van de lo agradable a lo desagradable y de lo bueno a lo malo, un código que puede ser leído como instrumento para medir la “valencia neuronal” en el que la tendencia de una población de neuronas hacia una dirección supone un sentimiento positivo, mientras que la inclinación hacia la dirección opuesta supone uno negativo.[8]
Tal descripción de cómo el placer y el dolor operan físicamente viene a ser lo que Bentham en su momento daba por sentado, lo que conduce a plantearse hasta qué punto la neurociencia puede terminar por liberarse de las presuposiciones culturales de sus protagonistas. El hecho de que científicos armados con instrumentos de medición descubran que un órgano corporal también está armado con instrumentos de medición suena, como mínimo, a casualidad.
El estudio hace referencia a uno de los puntos más polémicos del utilitarismo: si los diversos tipos de experiencia humana pueden ser conjuntamente englobados en una sola escala. Los neurocientíficos de Cornell están claramente convencidos de que sí: “Si usted y yo experimentamos un placer parecido al degustar un vino excelente o contemplar la puesta de sol, nuestros resultados indican que es porque ambos compartimos unos parecidos patrones detallados en la corteza orbitofrontal”. La frase es bastante inocente si tan sólo estamos hablando de vinos excelentes y puestas de sol. Pero cuando experiencias profundas como el amor o la belleza artística se hacen equivalentes a otras de naturaleza inferior, como consumir drogas o comprar unos zapatos nuevos, la afirmación de que la corteza orbitofrontal computa todos nuestros placeres se vuelve más problemática.
Los filósofos se refieren a esta argumentación, la de que todos los placeres y dolores pueden ser localizados en una única escala, como “monismo”. Bentham fue el monista por excelencia.[9] Si bien no podía negar que hablamos de distintas variedades de felicidad y satisfacción utilizando palabras diferentes, la base objetiva fundamental de todas estas formas siempre era la misma: el placer físico. De forma natural, buscamos “el beneficio, la ventaja, el placer, el bien o la felicidad, todo lo cual al final viene a ser lo mismo”.[10] En paralelo, el sufrimiento, basado en la experiencia física del dolor, representa una entidad que varía en cantidad, pero no en cualidad.
Una vez aceptado que existe una sensación precisa, definitiva y física sustentadora de todas las experiencias y acciones “buenas” y “malas”, lo que sigue es que dicha sensación únicamente varía en el plano cuantitativo. Bentham nunca condujo una investigación científica sobre la cuestión, pero sí que propuso un modelo psicológico que detallaba los distintos modos en que el placer podía variar cuantitativamente. En su escrito más famoso sobre el tema, “Introducción a los principios de la moral y la legislación”, enumeraba siete de estas categorías, en su mayoría fáciles de concebir de manera cuantitativa.[11] La “duración” del placer era una categoría cuantitativa relativamente obvia. La “certeza” del futuro placer es algo que hoy podemos considerar susceptible de someterse a la modelación matemática del riesgo. La “extensión” de la población afectada por una acción es otra simple vara de medir cantidades.
El principal problema científico para toda la iniciativa benthamiana lo planteaba una particular categoría de variación, esto es, la “intensidad”. ¿Cómo podía un científico, legislador, castigador o gobernante saber la intensidad de un placer o castigo precisos? Por supuesto, uno siempre podía recurrir a la propia experiencia por medio de la introspección, pero éste es un método que tiene muy poco de científico. O uno podía pedir a otros que informaran de sus experiencias por medio de sus propias palabras. Pero, en tal caso, el utilitarismo posiblemente se vería arrastrado de vuelta al laberinto de espejos que es el lenguaje filosófico, la “tiranía de los sonidos” con los que describimos lo que es ser humano. Medir la intensidad de los distintos placeres y dolores es la tarea técnica que dirime si el proyecto benthamiano en su conjunto se cae o se sostiene.
¿CÓMO MEDIR?
El siglo XVIII fue una época de gran avance en lo referente a la creación de instrumentos de medición. El termómetro fue inventado en 1724, el sextante (medidor de los ángulos existentes entre cualesquiera objetos visibles, como las estrellas) en 1757 y el cronómetro marino en 1761. La introducción de nuevas herramientas y unidades de medida fue uno de los primeros logros de la Revolución Francesa en la década de 1790. Lo que entre otras cosas llevó al encargo de un metro original de platino, el famoso mètre des archives, guardado en una cámara subterránea de los Archivos Nacionales de París.
Establecer unas medidas estandarizadas fiables era uno de los propósitos de la Ilustración, cuyo momento álgido coincidió con la primera mitad de la carrera de Bentham como filósofo. Como Immanuel Kant definió en 1784, la Ilustración suponía que la humanidad escaparía a su “inmadurez de propia creación. La inmadurez es la incapacidad del individuo para valerse de su propio entendimiento sin la orientación de otro”.[12] A diferencia de sus predecesores, que permitían que las autoridades religiosas y políticas discernieran entre lo verdadero y lo falso, el ciudadano ilustrado y “maduro” tan sólo se fiaría de su propio buen juicio. El lema de la Ilustración, según sugería Kant, tenía que ser sapere aude, “atrévete a saber”. La mente crítica individual era el único barómetro autorizado para la verdad. Pero, por esta misma razón, era igualmente importante que todos usaran las mismas varas de medir, o el proyecto entero se vendría abajo entre un farfulleo relativista de perspectivas subjetivas.
Bentham aspiraba a contemplar desde un punto de vista tanto científico como escéptico el funcionamiento de la política, el castigo y las leyes. En lugar de asumir de forma acrítica determinadas asunciones sobre la justicia o los valores en común, Bentham insistía en la necesidad de saber qué era lo que haría más feliz a las personas y en considerar que los sentimientos de cada uno tenían un mismo valor. Y sabía la forma exacta en la que había que formular la pregunta de tipo científico: ¿esta medida política, ley o castigo precisos servirá para crear más o menos placer en la sociedad en su conjunto?
Pero ¿qué clase de utensilio de medición existía para reunir las respuestas? Está muy bien eso de sentir empatía por quienes sufren, como Bentham sin duda la sentía, pero en ausencia de un estándar de referencia que permitiera comparar los distintos placeres y dolores, el utilitarista estaba fiándolo todo a la suposición. Por otra parte, es obvio que las sensaciones placenteras o dolorosas son, por definición, de carácter subjetivo. La búsqueda de una unidad de medida para la felicidad está preñada de dificultades.
A pesar de tener una importancia fundamental para la viabilidad de su proyecto político, Bentham dedicó un tiempo sorprendentemente escaso a este problema. De vez en cuando venía a sugerir que el principio de “la mayor felicidad de todas” no pasaba de ser eso, un principio, de imposible transformación real en ciencia cuantitativa. Pero, en vista de la apelación a la realidad empírica, “pura y dura”, a lo largo de toda la psicología de Bentham, y de sus despectivos comentarios sobre todos los tipos de abstracción filosófica, hay que tomarse en serio el sentido en el que se proponía reconstruir la política y las leyes, sustentándolos en medios técnicos de medición y cálculo. Si la felicidad era el único bien común sobre el que resultaba posible hablar científicamente, sería muy extraño no tratar de llegar a ella empleando métodos científicos. Lo que nos lleva al problema inicial: ¿Cómo se puede medir la intensidad de un sentimiento agradable o desagradable? ¿Cómo se manifiesta la satisfacción o insatisfacción, a fin de que pueda ser mesurable?
Bentham sólo propone dos respuestas conjeturales a esta pregunta, pero ninguna de las dos ensayó de forma práctica o experimental. Ambas tenían que ver con la identificación de síntomas de felicidad, en lugar de insistir en que los propios sentimientos podían ser mesurados. Pero en cada uno de los dos casos, sin darse cuenta señaló amplios terrenos de investigación científica que más tarde iban a ser explorados por psicólogos, especialistas en mercadotecnia, gobernantes, médicos, psiquiatras, especialistas en recursos humanos, analistas de redes sociales, economistas, neurocientíficos e individuos en general.
La primera de las respuestas de Bentham era que la frecuencia cardíaca del ser humano podría proporcionar un indicador del placer para resolver el problema de la medición.[13] Tampoco es que la idea le entusiasmara, pero sí entendía que el cuerpo ofrecía ciertos síntomas mesurables que se correspondían con lo que la mente estaba experimentando. Como la felicidad en último término es un conjunto de sentimientos agradables, la propuesta de que quizá sea posible descubrir los niveles de felicidad por medio del organismo no resulta tan sorprendente. Es algo que hacemos todos los días, por instinto, cuando leemos la expresión facial o el lenguaje corporal de otra persona. En consecuencia, seguramente resultaba posible establecer una ciencia centrada en los signos de este tipo. El ritmo cardíaco posiblemente nos ofrecería la posibilidad de instituir una ciencia pura y cuantitativa de la satisfacción personal que iría más allá de la cultura. Las palabras pueden engañar, pero nuestros corazones no.
La segunda respuesta de Bentham, mucho más de su agrado personal, era la de que existía la posibilidad de recurrir al dinero. Si dos bienes distintos tenían un idéntico precio monetario, era de suponer que ambos generaban la misma cantidad de satisfacción para el usuario. Al efectuar esta afirmación, Bentham se adelantaba a su tiempo. Los economistas tan sólo empezarían a prestar atención a este análisis unos treinta años después de su fallecimiento. Puesto que Bentham estaba interesado en saber qué podían hacer los gobiernos para influir en la felicidad general de la población, más que lo que sucedía en las transacciones de mercado entre individuos particulares, no tenía mayores motivos para desarrollar aquella idea económica. Sin embargo, al formular el concepto de que el dinero puede tener una relación privilegiada con nuestra experiencia interior, superior a la establecida por casi cualquier otro instrumento de medida, Bentham preparó el escenario para la imbricación de investigación psicológica y capitalismo que iba a conformar las prácticas de negocio del siglo XX.
Éstas eran y siguen siendo las opciones: el dinero o el cuerpo. La economía o la fisiología. El pago o el diagnóstico. Si la política tenía que convertirse en científica y emanciparse de las tonterías abstractas, el proyecto tan sólo saldría adelante por medio de la economía, de la fisiología o de una combinación de ambas. Cuando el iPhone 6 fue comercializado en septiembre de 2014, sus dos principales innovaciones eran bastante reveladoras: una aplicación que monitoriza la actividad corporal y otra que puede ser usada para efectuar pagos en las tiendas. Cada vez que los expertos hacen lo posible por observar nuestros hábitos de consumo, nuestros cerebros o nuestros niveles de estrés, lo que están haciendo es coadyuvar al proyecto cartografiado por Jeremy Bentham. El papel que el dinero desempeña en esta ciencia no deja de resultar curioso. Al tiempo que las concepciones políticas y morales son desdeñadas como abstracciones vacías y absurdas, de un modo u otro se da por sentado que el lenguaje de los dólares y los centavos guarda cierta relación firme y natural con nuestros sentimientos interiores. La excepcional consideración concedida a la economía desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, consideración más próxima a la de una ciencia natural que a la de una ciencia social, es un legado de esta forma de ver las cosas.
El problema de la medición puede ser contemplado como una especializada cuestión de metodología académica. Al fin y al cabo, todos sabemos lo que Bentham quería decir con eso de que el gobierno tenía que promover la mayor felicidad posible, ¿o no? ¿De veras es necesario obsesionarnos con los detalles sobre la forma de calcular todo esto? Por supuesto, siempre podemos quedarnos con el Bentham filósofo y hacer caso omiso de su inventiva y de sus aspiraciones técnicas. Podemos centrarnos en el funcionamiento abstracto del utilitarismo, poniéndonos a jugar juegos analíticos en el aula de filosofía.
No está claro que Bentham se sintiera muy conforme con un legado de esta clase. Y aún menos claro resulta que éste sea realmente su legado principal. Es posible argumentar que los problemas técnicos, de cálculo y metodológicos del benthamismo, en sus distintas vertientes, son los que mayor capacidad transformadora han tenido sobre nuestras vidas políticas, económicas, médicas y personales. Por esta razón, la distinción entre si la felicidad se mide por el cuerpo (a través de la frecuencia cardíaca) o por el dinero puede ser fundamental para saber en qué forma precisa el utilitarismo ha construido el mundo que nos rodea. En todo caso, los intentos sistemáticos de construir una medición cuantitativa de la sensación no comenzarían hasta unos cuantos años después de la muerte de Bentham, en 1832.
LEVANTAMIENTO DE PESOS EN LEIPZIG
El 22 de octubre de 1850 un segundo pensador exclamó “¡Eureka!”, esta vez en Leipzig. Gustav Fechner, un teólogo y físico que recientemente había superado una prolongada crisis de nervios, de pronto comprendió que la dicotomía mente-cuerpo, problema que fascinaba a muchos filósofos alemanes, podía ser resuelta recurriendo a las matemáticas. Fechner anotó en su diario la fecha en que se le ocurrió la idea.
La relación entre la mente y el mundo físico, del que el cuerpo forma parte, constituye el problema fundamental de la filosofía moderna. Las dudas de René Descartes sobre la realidad del mundo físico, combinadas con la certeza de su propia existencia, establecieron un dualismo entre el ámbito del pensamiento y el de las cosas físicas. El dualismo es una postura filosófica muy poco manejable, pues siempre implica el riesgo de llevar al reduccionismo en una dirección o en la contraria. O bien el mundo entero puede verse reducido al influjo de la mente pensante (idealismo), o el pensamiento puede ser asimismo reducido a un simple fenómeno físico, sujeto a las fuerzas naturales (empirismo), de forma muy parecida a la propuesta por Bentham en su momento. Varios pensadores de la Ilustración abordaron este problema, en especial Kant, quien consideraba que había logrado escapar a una y otra trampa mediante la sistemática distinción entre las cuestiones del conocimiento científico y las cuestiones de principio moral y filosófico. Para Kant, la mente humana era algo que pertenecía a esta segunda categoría por entero, lo que convertía en imposible el establecimiento de una ciencia de la psique.
Fechner era un dualista, pero de tipo peculiar. Sus ideas eran el producto de un muy ecléctico bagaje intelectual que le situaba en un lugar infrecuente con respecto a los problemas filosóficos tradicionales. Fechner era el hijo de un pastor, que (al igual que el padre de Bentham) le enseñó latín en la primera niñez. Se inscribió en la Universidad de Leipzig para estudiar medicina, pero una vez allí aprovechó para asistir a clases de botánica, zoología, física y química. A la vez, estuvo expuesto a muchos de los excesos de la filosofía idealista alemana, entre ellos a la filosofía de la naturaleza propuesta por Schelling, así como al romanticismo y a Hegel. En los comienzos de su carrera académica experimentó con la electricidad, al tiempo que se embarcaba en debates teológicos sobre la naturaleza del alma. Los ámbitos separados que hoy conocemos como “ciencia” y “filosofía” seguían estando entrelazados en las universidades alemanas de la década de 1830.
Hoy bien podríamos describir a Fechner como un pensador New Age. Su genio radicó en hallar un modo de aunar sus tan dispares intereses intelectuales, sin dejar de ser un filósofo y un científico, un metafísico y un físico. Al hacerlo, llevó las cuestiones sobre la mente (que Kant había descrito como emplazada más allá de los límites del conocimiento) al dominio de la ciencia. Por esta razón precisa, Fechner es una de las figuras clave en el desarrollo de lo que ahora conocemos como psicología.
¿Cómo podían ayudar las matemáticas a resolver la dicotomía entre la mente y el cuerpo? Fechner encontró una respuesta a partir de su conocimiento de la física. El principio de la “conservación de la energía” había sido formulado por varios físicos germanos a lo largo de la década de 1840, y sus implicaciones redundaban en un cambio de paradigma en la comprensión de algunos elementos fundamentales. Este principio estipulaba que la energía es indestructible: puede ser alterada en su forma, pero no en su cantidad. Si el calor se transforma en luz, o el carbón en calor, según establece el principio, podemos dar por sentado que en el curso de dichas transformaciones se ha conservado la misma cantidad de energía. Lo que puede ser considerado como otra variante del monismo. En el contexto de la Revolución Industrial, este descubrimiento generó un enorme optimismo: en apariencia no había límites en cuanto a cuán eficiente podía llegar a ser la tecnología.
La capacidad de las matemáticas para explicar los cambios de toda clase aumentó de forma considerable como resultado de este importante avance en el campo de la física. Había sido descubierto un tipo de estabilidad cuantitativa y subyacente. La originalidad de Fechner fue la de extender este mismo principio a cuestiones que hasta la fecha habían sido del dominio de la filosofía. Si los físicos tenían razón, incluso la mente podía ser incluida en esta estructura matemática. Lo más interesante del salto adelante efectuado por Fechner era que no se contentaba con proponer una forma de reduccionismo biológico. Tras dejar meridianamente claro que no era su intención sugerir que la mente estuviera compuesta por materia física, matizaba que “la voluntad, el pensamiento, la mente entera será todo lo libre que pueda, pero tan sólo podrá ejercitar dicha libertad por medios que se ajusten a —y que no vayan en contra de— las leyes generales de la energía cinética”.[14] La energía, tal como era entendida por Fechner, atravesaba la frontera entre la mente y el cuerpo, obedeciendo las leyes de la matemática al hacerlo.
La doctrina propuesta por Fechner, conocida como “psicofísica”, sostenía que la mente y la materia son entidades distintas, pero que entre ellas tenía que darse algún tipo de relación matemática estable.[15] En ciertos aspectos, la teoría psicológica de Fechner era parecida a la de Bentham. Él también estaba convencido de que las personas buscaban el placer, aunque no tanto por cuestión de natural causa y efecto como por un espontáneo deseo de tipo libidinoso. (Fechner fue quien acuñó la expresión “principio del placer”, más tarde adoptada por Sigmund Freud.)[16]
Dos aspectos alejaban a Fechner del empirismo inglés de Bentham. En primer lugar, la filosofía no suponía una amenaza para él. Términos como “alma”, “mente” o “Dios” hacían referencia a cosas reales, aunque no en un sentido físico o mesurable. Esto era una muestra de la influencia de Hegel. La innovación filosófica de la psicofísica radicaba en la sugerencia de que estas entidades podían ser conocidas a través del cuerpo físico en ciertas maneras. La conservación de la energía, al trasladarse entre los planos físico y no físico, implicaba que las ideas filosóficas por fuerza tenían que guardar alguna relación matemática estable con las entidades materiales y corpóreas.
Fechner en consecuencia era un dualista, en el sentido de que seguía creyendo en dos ámbitos paralelos, el de las ideas filosóficas y el de los hechos científicos. Lo que le distinguía de los filósofos dualistas como Descartes y Kant era la convicción un tanto mística de que dichos ámbitos paralelos se encontraban en cierta armonía matemática. Las metáforas de carácter industrial aquí resultaban útiles, lo que habla del contexto económico en que estaba trabajando. Un motor de vapor implica la existencia de fuerzas intangibles inscritas en una entidad física: de forma similar, un ser humano tenía que ser entendido como una alianza entre la mente inmaterial y el cuerpo material.[17]
En segundo lugar, Fechner estaba empeñado en descubrir cómo funcionaba en la práctica esta relación matemática. A partir de 1855 trató de conseguirlo por medio de una serie de experimentos arcanos, en los que levantaba del suelo unos objetos de peso ligeramente distinto, para comprobar hasta qué punto los cambios en el peso físico se correlacionaban con los cambios en la sensación subjetiva. Si levanto dos objetos de peso muy parecido, ¿qué diferencia precisa tiene que existir entre ellos para que yo determine con seguridad cuál de ambos es el más pesado? La unidad de medida que Fechner introdujo para evaluar esto fue la que denominó “de la diferencia apenas perceptible”.
Del mismo modo, si estoy levantando un peso determinado, y si otra persona agrega a éste un peso que es la mitad del anterior, ¿qué sensación adicional siento entonces? ¿El peso adicional altera la sensación en una mitad (como sería de esperar)? ¿O en menos de la mitad? Una vez que la relación entre los ámbitos psíquico y físico fuera mesurada del modo adecuado, sería posible responder de forma científica a las preguntas de la filosofía.
Bentham había ideado diversas medidas políticas y marcos normativos, presentado anteproyectos para nuevas cárceles, propuesto “tubos para la conversación” y demás, pero nunca se había puesto a trabajar con el propio cuerpo humano ni había abordado el problema de la medición más allá de sus especulaciones teóricas sobre las pulsaciones cardíacas y el dinero. Los filósofos ingleses eran propensos a anteponer el mundo físico y sensible de las cosas al metafísico mundo de las ideas, y esta propensión solía tener lugar en la comodidad de los sillones en los que se sentaban. Es interesante que Fechner —el idealista, místico y romántico— fuera quien literalmente llevara la metafísica a la tierra al experimentar con el cuerpo, medir sensaciones y conducir experimentos.
Precisamente porque no se contentaba con suponer que lo físico antecedía a lo psicológico (como Bentham suponía), el alemán se sentía obligado a investigar cómo se relacionaba lo uno con lo otro. Aquí no estamos hablando de una teoría que afirmara que los procesos mentales en realidad estaban regidos por los procesos biológicos, o viceversa. Lo que Fechner hizo fue descubrir un nuevo campo de investigación científica que, hacia finales del siglo XIX, iba a estar habitado por psicólogos, economistas y la recién creada industria de la consultoría para directivos empresariales. La psicología cuantitativa y económica en la que las teorías sobre la mente iban a verse reemplazadas por escalas y medidas, y sobre la que Bentham tan sólo se había limitado a especular, empezaba a cobrar forma visible. La idea de que los sentimientos y los comportamientos individuales podían ser susceptibles de ajuste por parte de los expertos ahora también era una posibilidad de tipo técnico, mecánico.
UNA DEMOCRACIA DE LOS CUERPOS
En la era de la Imagen por resonancia magnética funcional (fMRI), cada vez es más habitual hablar de lo que nuestros cerebros “hacen”, “quieren” o “sienten”. En muchos casos, esto tiene representación de modo mucho más terminante de lo que podemos indicar verbalmente. Un artículo publicado en 2005 por la neurocientífica de Oxford Irene Tracey lleva el título de “Taking the Narrative Out of Pain” (“Extraer la narrativa del dolor”).[18] El gurú de la mercadotecnia Martin Lindstrom, quien ha estudiado los cerebros de millares de consumidores valiéndose de la fMRI, se ha hecho profesionalmente famoso con el lema: “Las personas mienten, pero los cerebros no”.[19]