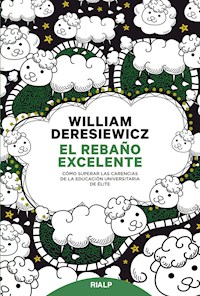Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Una advertencia sobre cómo la economía digital amenaza la vida y el trabajo de los artistas: la música, la escritura y las artes visuales que sustentan nuestras almas y sociedades. Se escuchan dos relatos sobre ganarse la vida como artista en la era digital. Uno surge de Silicon Valley: "Nunca ha habido un mejor momento para ser artista. Si tienes un ordenador portátil, tienes un estudio de grabación. Si tienes un iPhone, tienes una cámara de cine. Y si la producción es barata, la distribución es gratuita: se llama Internet. Todo el mundo es un artista; simplemente explote su creatividad y publique sus cosas". El otro relato proviene de los propios artistas: "Claro, puedes poner tus cosas ahí, pero ¿quién te va a pagar por ellas? No todo el mundo es un artista. Hacer arte lleva años de dedicación y eso requiere medios de apoyo. Si las cosas no cambian, el arte en gran medida dejará de ser sostenible". Entonces, ¿qué relato es el verdadero? ¿Cómo se las arreglan los artistas para ganarse la vida hoy en día? Deresiewicz, un destacado crítico de arte y de la cultura contemporánea, se propuso responder a estas preguntas. Sostiene que estamos en medio de una transformación de época. Si los artistas fueron artesanos en el Renacimiento, bohemios en el siglo xix y profesionales en el xx, un nuevo paradigma está surgiendo en la era digital.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 747
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
01
Introducción
Este es un libro sobre arte y dinero, sobre la conexión entre ambos y sobre cómo esa relación está cambiando y transformando a su vez el arte. Es un libro sobre cómo los artistas —músicos, escritores, artistas visuales, creadores de cine y televisión— se ganan la vida, o lo intentan con dificultades, en la economía del siglo XXI.
Algunas anécdotas:
Matthue Roth es un escritor de memorias judío jasídico, autor de libros infantiles y de novelas juveniles, escritor de cuentos, poeta de slam, diseñador de videojuegos, bloguero, creador de fanzines, columnista y guionista que una vez salió con una trabajadora sexual no judía, actuó en Broadway con el grupo de poetas Def Poetry Jamyse convirtió en el único miembro masculino de Sister Spit, un colectivo feminista de spoken word[1] de San Francisco, donde ha preparado la cena del shabbos para las Riot Grrrls. Sus libros tienen títulos como Yom Kippur a Go-Go, Never Mind the Goldbergs y My First Kafka (uno de los libros infantiles). Roth, hombre dulce, casi infantil, escribe en pequeños cuadernos durante el viaje de una hora entre Manhattan y Brooklyn, donde vive con su mujer y sus cuatro hijos. Si se le ocurre una idea durante el sabbat (y se le ocurren ideas sin parar), tiene que esperar hasta que se hace de noche para anotarla.
La mayor parte de las cosas que hace Roth le rinden poco o nada de dinero. Cuando en 2004 vendió su primera novela por diez mil dólares, la suma era aproximadamente el doble de lo que había ganado el año anterior. En 2016, después de trabajar en la producción de contenidos de vídeo para un sitio web judío, en la creación de videojuegos para una compañía de tecnología educativa y en la escritura de sketches relacionados con la ciencia para la organización independiente sin ánimo de lucro Sesame Workshop, Roth respondió a una oferta de empleo poco explícita en la página de Facebook de un pequeño grupo de escritores de guiones y narraciones para videojuegos del área de Nueva York. Resultó ser para un trabajo en Google. Como escritor creativo. Su primer puesto allí fue como miembro del «equipo de personalidad» para Google Assistant, escribiendo líneas de diálogo e ideando «Easter eggs»: bonos y chistes sorpresa.
«Cuando conseguí el trabajo en Google, muchos de mis amigos dijeron: “¡Lo has conseguido, ahora a darse la vida padre!” —me explicó Roth—. También yo lo creí así durante una semana y media». Pero el empleo resultó ser por contrato temporal, sin prestaciones: una buena suma de dinero para sus jóvenes compañeros de trabajo solteros, menos buena para alguien cuya familia gasta unos treinta mil dólares al año en seguros médicos. Podían renovarle con contratos de tres a seis meses, con una limitación por ley estatal de dos años en total. Cuando hablamos, ya llevaba año y medio trabajando allí. Y se enfrentaba a otro eslabón decisivo. «Casi treinta y nueve y medio —respondió cuando le pregunté la edad—. Cada día soy menos joven». Roth se comparó con el «Océano de la Fantasía», el narrador de la novela infantil de Salman Rushdie Harún y el Mar de las Historias, cuyo «Grifo de las Historias» se seca un día. «Me aterroriza que llegue un momento en que mi cerebro se apague o tenga demasiado miedo a inventar constantemente ideas nuevas y emocionantes», dijo, lo que haría que, al borde de la mediana edad, se encontrara sin la posibilidad de seguir trabajando como persona creativa.
Lily Kolodny (nombre ficticio) es, desde cualquier punto de vista, una joven ilustradora de éxito. Su encantador estilo aniñado e ingenuo le ha valido que Penguin Random House, HarperCollins, el New York Times, el New Yorker y muchas otras editoriales y publicaciones conocidas le hayan asignado encargos. «Mis amigos siempre me dicen: “¡Qué suerte tienes! Has encontrado lo que se supone que debes hacer” —me explicó—. Cuando estoy convencida de mi talento, me siento como si estuviera en la cresta de la ola, segura de lo que estoy haciendo. Sé que hago lo que debo hacer».
Al mismo tiempo, a Kolodny le consume la ansiedad por la cuestión económica. «Siempre he sobrevivido, sin más —me aseguró—. En realidad, no tengo nada ahorrado». Cuando le pregunté cuál era la cantidad mínima de dinero a la que debía llegar cada año, dijo: «No tengo ninguna cantidad mínima objetiva, pero eso es porque he estado posponiendo la idea de imponerme una. Me resulta difícil visualizar el futuro». Las cosas le iban bien en la época en que hablamos. Desde hacía algunos meses, había «comido fuera sin tener remordimientos de conciencia» en varias ocasiones, había «comprado algunas cosas» y había dejado de revisar sin parar su cuenta bancaria para ver cuándo le pasaban el alquiler. También trabajaba con un agente en un proyecto que esperaba que llevara su carrera profesional al siguiente nivel, unas «memorias ilustradas impresionistas semificticias», como ella lo describió. «He pensado en ello como mi plan para hacerme rica rápidamente —dijo—. Aunque no va nada rápido —se rio—, es muy lento».
«Para mí, es el huevo de oro —me explicó Kolodny—. Si no sale o acaba yendo mal tendré que reevaluarlo todo». ¿Y cómo sería esa reevaluación? ¿Qué otra cosa podría hacer? El plan B sería dar clases. Idealmente de arte, pero si fuera necesario podría dar de cualquier cosa. El plan C sería desempeñar cualquier tipo de trabajo. «Entre mis conocidos —me explicó—, los que no tienen un trabajo de nueve a cinco o no viven de rentas son profesores de yoga, o conductores de Uber, o niñeras». Sería difícil para ella, después de todos estos años, «recurrir a algo así, tan desconectado de mi oficio». Pero Kolodny, que tenía treinta y cuatro años en el momento en que hablamos, también sabía que se estaba acercando la hora de tomar una decisión. «No es sostenible —aseguró sobre su situación—, sobre todo si quiero tener hijos. Suponiendo que quiera tener uno… Y síquiero tener un hijo».
Martin Bradstreet tenía veintinueve años cuando consiguió cumplir sus sueños musicales. Bradstreet, que se crio en Australia y vive en Montreal, fue el fundador de la banda de rock Alexei Martov. (La mejor manera de describir su música es como ruidosa y estridente). El grupo consiguió hacerse con un público fiel en los alrededores de Montreal, donde ofrecían conciertos que promocionaban en Facebook. En 2015, Bradstreet decidió organizar una gira. Eso es el éxito para un músico como él, me aseguró: «Ir de gira en una furgoneta y tocar canciones que has trabajado con tus amigos», comunicando algo significativo a completos desconocidos.
Así que Bradstreet se conectó a Internet, buscó grupos similares al suyo y estudió los horarios de sus giras, cientos de ellas, para identificar los lugares donde esas bandas habían tocado. Luego consultó la base de datos de salas de conciertos Indie on the Move para obtener información de contactos. Me explicó que era más probable que te contrataran si presentabas un programa completo ya cerrado, es decir, con un par de grupos locales más. Así que escuchó más de ochenta bandas de Louisville para contactar con las que le parecieran más adecuadas. «Luego tienes que encontrar la forma de promocionar un concierto en una ciudad en la que nunca has estado, en un local en el que nunca has tocado, con bandas que no conoces», dijo. Para conseguirlo, pidió a las salas de conciertos que le proporcionaran sus contactos en los medios y así poder comunicarse con ellos directamente.
Sí, reconoció Bradstreet, es mucho curro, pero gracias a Internet lo único que se necesita para organizar una gira son ganas de trabajar. Al principio se pierde pasta, reconoció, pero el dinero no era lo más importante para él. (Bradstreet vivía de sus ganancias jugando al póquer online y, como comentó de pasada, «de otras inversiones»). Le habría gustado poder pasar al siguiente nivel —tener un publicista, un representante, un contrato discográfico—, pero «hay un montón de gente como yo con mucho talento ahí fuera». Cuando hablamos, Bradstreet había pasado a dedicarse a otras actividades. «Molaría poder vivir de la música —dijo, poniéndose melancólico—, pero es difícil que todo encaje, sobre todo en nuestra vida contemporánea, a medida que uno se hace mayor». Aun así, no se arrepentía de haberlo hecho. De los cincuenta conciertos de la gira, aseguró, «la mitad se cuentan entre las cien mejores noches de mi vida».
Micah Van Hove es un cineasta independiente autodidacta de Ojai (California). Van Hove no fue a ninguna escuela de cine ni universidad. Si ha podido hacer su trabajo, me dijo, ha sido «gracias a Internet» y a lo que ha podido aprender ahí. Para él, si la televisión es como la ficción, el cine es como la poesía. «Se trata de comunicar lo máximo en el menor tiempo posible —aclaró—. Hay ciertos momentos en la vida que parecen abarcarlo todo, o en los que la pequeñez de algo insinúa la expansión infinita de la experiencia humana; siempre me han interesado esos instantes, porque suceden de la forma más extraña y aleatoria».
Aprendió, me aseguró, «dándose de bruces». El primer día de rodaje de su primer corto se llevó la cámara pero olvidó el objetivo. Su primer largometraje, que financió a través de la página web de micromecenazgo Kickstarter y que costó unos cuarenta mil dólares —suma «microeconómica»—, le llevó cinco años. Van Hove, que creció en la pobreza, había dormido en casa de sus colegas durante la mayor parte de la década anterior, y a menudo seguía durmiendo en el suelo de la casa de alguien. No le habría importado vivir con su madre, pero su situación era peor que la de él. «Depende de lo que uno esté dispuesto a sacrificar —dijo—. Puedo sacrificar tener un techo sobre mi cabeza. La mayoría de la gente no puede renunciar a algo así, y eso los paraliza».
Cuando hablamos, Van Hove estaba terminando su segundo largo, y la noche anterior se había quedado editando hasta las cinco de la madrugada. Planeaba presentar la película en tantos festivales como cuotas de admisión pudiera pagar, entre diez y veinte. «Estoy a punto de comprobar si todo lo que he aprendido funciona», aseguró. Sin embargo, se sentía preparado para dar el siguiente paso —escribir un guion sólido y conseguir una buena financiación, del orden de medio millón de dólares—; «la gente sabe cuándo estás preparado». Le pregunté qué es lo que le hace seguir adelante. «Estoy a punto de cumplir treinta años —dijo—. Hace nueve tomé la decisión de dedicarme a esto el resto de mi vida. Fui a por todas, y sigo haciéndolo». Ahora se trataba de descubrir qué tenía que aportar. «Lo veo como un linaje —comentó—. Observamos el arte que nos ha precedido y lo elaboramos a nuestro modo como una manera de hablar del mundo y de darle forma».
Hay dos versiones sobre cómo ganarse la vida como artista en la era digital, y son diametralmente opuestas. Una proviene de Silicon Valley y sus seguidores en los medios de comunicación. Nunca ha existido mejor momento para ser artista, se dice. Si tienes un portátil, tienes un estudio de grabación. Si tienes un iPhone, tienes una cámara de cine. GarageBand, Final Cut Pro: uno cuenta con todas las herramientas a su alcance. Y si la producción es barata, la distribución es gratuita. Se llama Internet: YouTube, Spotify, Instagram, Kindle Direct Publishing. Todo el mundo es artista; solo tienes que dejar brotar tu creatividad y poner tus cosas ahí fuera. Pronto, tú también podrás ganarte la vida haciendo lo que te gusta, como todas esas estrellas virales sobre las que lees.
La otra versión es la de los propios artistas, especialmente los músicos, pero también escritores, cineastas, gente que se dedica a la comedia. Claro, dicen, puedes publicar tus cosas ahí fuera, pero ¿quién te paga por ello? El contenido digital se ha desmonetizado: la música es gratis, la escritura es gratis, el vídeo es gratis, incluso las imágenes que se publican en Facebook o Instagram son gratis, porque la gente puede usarlas sin más (y lo hace). Notodo el mundo es artista. Crear arte lleva años de dedicación, y eso requiere un medio de apoyo, de subsistencia. Si las cosas no cambian, una gran parte del arte dejará de ser sostenible.
Me inclino a creer a los artistas. Para empezar, no confío en Silicon Valley. Tienen miles de millones de razones para promover su particular narrativa, y está claro que por ahora no son las empresas socialmente responsables que les gusta pensar que son. Por otra parte, los datos apoyan a los artistas, que también están, después de todo, en la mejor posición para conocer su propia experiencia.
Aun así, la gente siguecreando arte. Más gente que nunca, de hecho, como a los tecnólogos y frikis de la informática les gusta señalar. Entonces, ¿cómo se las arreglan para hacerlo? ¿Son tolerables las nuevas condiciones? ¿Son sostenibles? ¿Son más democráticas esas «condiciones de igualdad» que supuestamente proporciona Internet? ¿Cómo se están adaptando los artistas? ¿Cómo están resistiendo? ¿Cómo están prosperando, los que lo están haciendo? ¿Qué significa, en términos prácticos específicos, funcionar como artista en la economía del siglo XXI?
La economía del siglo XXI significa Internet y todo lo que ha provocado, para bien y para mal, pero también significa gastos de alquiler, de vivienda y estudio, que aumentan a toda velocidad por encima de la inflación. Significa el elevado incremento de las matrículas de la universidad y de las escuelas de arte y, con ello, el aumento de la deuda de los estudiantes. Significa el crecimiento de la economía gig,[2] junto con el prolongado estancamiento de los salarios, en especial para el tipo de trabajo de baja calidad al que los artistas jóvenes, en particular, han recurrido desde hace tiempo. Significa globalización: competencia y flujos de capital globalizados. Muchos de los que no somos artistas, tal vez la mayoría, también nos enfrentamos a estas circunstancias o lo haremos pronto. Los artistas fueron de los primeros en hacerlo, y se han visto especialmente perjudicados.
* * *
Podría esgrimirse que ser artista siempre ha sido difícil (aunque ese «siempre» se remonta solo hasta cierto punto). Pero ¿para quién exactamente lo ha sido? Para los artistas jóvenes que trataban de establecerse; para los artistas que no eran muy buenos, de los que nunca hay escasez; para los que eran buenos pero no lograban encontrar un público, alcanzar el éxito. La diferencia ahora es que resulta difícil, incluso si uno lo logra, llegar a oyentes o lectores, ganarse el respeto de críticos y compañeros, trabajar de forma constante y a tiempo completo en su campo. Hablé de estos temas con Ian MacKaye, líder de las bandas de hardcore Fugazi y Minor Threat, y figura destacada en la escena de la música independiente desde principios de los años ochenta. «Joder, conozco a muchos cineastas —me contó— que pusieron el corazón y el alma, y todo su dinero, en proyectos mucho antes de Internet y que lo perdieron todo porque no había suficiente gente que quisiera ver su película». Y así debía ser. El problema ahora es que a menudo te arruinas incluso si hay personas suficientes que quieran ver tu película, leer tu novela o escuchar tu música.
Siempre ha sido difícil ser artista, pero hay cosas difíciles y otras más difíciles aún. El grado de dificultad es importante. Lo difícil que sea afecta a la cantidad de tiempo que puedes dedicar a tu arte —en lugar de a tu trabajo diario— y por lo tanto a lo bueno que puedas llegar a ser, así como a lo que te pueda reportar. El grado de dificultad influye en quién hace arte en primer lugar. Cuanto menos pueda ganar uno con su arte, más deberá depender de otras fuentes de apoyo, como mamá y papá. Cuanto menos dinero haya en las artes en general, más serán un juego de niños ricos. Y la riqueza se correlaciona con la raza y el género. Si te preocupa la diversidad, debes preocuparte por la economía. La idea de que «la gente lo hará de todos modos» —que si eres un artista de verdad, crearás arte no importa cómo— solo puede ser producto de la ingenuidad, la ignorancia o el privilegio.
Si muchos de nosotros somos ajenos a la difícil situación de los artistas en la economía contemporánea, hay una razón evidente para ello. No solo se está haciendo mucho arte, sino que hay muchísimo más que nunca y a menor coste. Para los consumidores de arte nunca ha habido mejor momento que este, al menos si tienes en cuenta la cantidad y no la calidad, o no te preocupas demasiado por los trabajadores situados en el otro extremo de la cadena de producción y distribución. Primero tuvimos la comida rápida, luego tuvimos la moda de consumo rápido (ropa desechable de bajo coste hecha por trabajadores mal pagados en lugares como Vietnam y Bangladés), ahora tenemos el arte rápido: música rápida, escritura rápida, vídeo rápido; fotografía, diseño e ilustración elaborados a bajo coste y consumidos apresuradamente. Podemos atiborrarnos hasta hartarnos. Cómo de enriquecedores son estos productos y cuán sostenibles son los sistemas que los crean son preguntas que nos debemos plantear.
La forma en que se paga a los artistas (y cuánto) afecta al arte que crean: el arte que experimentamos, el arte que marca nuestra época y moldea nuestra conciencia. Esto siempre ha sido así. El arte puede ser atemporal, en el sentido de que trasciende su tiempo, pero, como cualquier otra cosa humana, también se hace en el tiempo, condicionado por las circunstancias en las que se gesta. La gente prefiere negarlo, pero todo artista lo entiende. Obtenemos más de lo que financiamos y menos de lo que no. El arte verdaderamente original —experimental, revolucionario, nuevo— siempre ha sido un asunto marginal. En buenos tiempos para el arte, gran parte del mismo puede mantenerse en la línea de la viabilidad, allí donde consigue sobrevivir, donde el artista puede plantarse y seguir trabajando hasta ser reconocido. En tiempos difíciles, se ve arrastrado en la dirección contraria. ¿Qué tipo de arte nos estamos dando en el siglo XXI?
Las personas que pagan por el arte son las que determinan, ya sea directa o indirectamente, lo que se produce: los mecenas del Renacimiento, los burgueses aficionados al teatro del siglo XIX, las masas de público del siglo XX, los organismos públicos y privados de financiación, los patrocinadores, los coleccionistas, etc. La economía del siglo XXI no solo ha absorbido mucho dinero de las artes, sino que también lo ha movido de manera impredecible y no del todo mala. Han surgido nuevas fuentes de financiación —en particular los sitios de micromecenazgo—; algunas antiguas están reapareciendo, como el patrocinio privado directo; las existentes se están volviendo más fuertes de diversas maneras, como el arte de marca y otras formas de mecenazgo empresarial, o más débiles, como el empleo académico. Todo lo cual también está transformando lo que se hace.
Mi mayor interés en este libro es describir esos cambios. Internet permite un acceso sin mediación tanto al público como al artista. Al obstaculizar la producción profesional, fomenta la amateur. Favorece la velocidad, la brevedad y la repetición; la novedad pero también la reconocibilidad. Se prima la flexibilidad, la versatilidad y la extroversión. Todo esto (y mucho más) está cambiando también lo que pensamosdel arte: cambiando lo que pensamos que es bueno, cambiando lo que pensamos que es arte.
¿Sobrevivirá el arte? No me refiero a la creatividad, o a cosas como componer música, hacer dibujos o contar historias. Siempre hemos hecho esas cosas y siempre las haremos. Me refiero a un determinado concepto del arte —el Arte con mayúsculas— que ha existido solo desde el siglo XVIII: el arte como un reino autónomo de construcción de significados, no subordinado a los viejos poderes de la Iglesia y el rey o a los nuevos poderes de la política y el mercado, no sometido a ninguna autoridad o ideología ni a ningún amo. Me refiero a la noción de que el trabajo del artista no es entretener al público o halagar sus creencias, no es alabar al Señor, al grupo o a una bebida deportiva, sino declarar una nueva verdad. ¿Sobrevivirá eso?
Hablé con la cantante, bajista y compositora Kim Deal, otro icono de la escena musical independiente (forma parte del grupo Pixies y The Breeders). Deal se crio en Dayton (Ohio), donde vive de nuevo a sus cincuenta años. Sin rastro de autocompasión, se comparó con el tipo de trabajadores del Medio Oeste industrial de Estados Unidos (cada vez más, el Medio Oeste posindustrial), entre los que creció. «Soy una trabajadora de la industria automotriz —me dijo—. Soy una trabajadora del acero. No soy más que otra persona en la historia del mundo cuya industria se ha vuelto arcaica y ha desaparecido». Excepto que la música no es como la minería del carbón o la fabricación de látigos de carruaje. Podemos vivir sin estos últimos; hemos encontrado alternativas al carbón. La música no se puede sustituir. ¿Cuánto tiempo durante un día normal pasas consumiendo arte? No solo arte visual, no solo las llamadas bellas artes, sino arte en general: narraciones en libros, narraciones en televisión, jazz en el estéreo, canciones en los auriculares, pinturas, esculturas, fotografías, conciertos, ballet, películas, poesía, obras de teatro. Varias horas al día, sin duda. Dada la forma en que la gente escucha música en este momento, es posible que cada minuto del día.
¿Podemos vivir sin artistas profesionales? Los evangelistas de la tecnología nos quieren hacer pensar que sí. Insisten en que hemos regresado a la edad de oro de lo amateur. A la producción popular, como en los viejos tiempos. Sin embargo, de todo el arte que consumes, ¿cuánto ha sido creado por aficionados? Aparte de la banda de tu compañero de piso, probablemente no mucho. ¿Has visto el grupo de improvisación de tu primo? ¿Acaso es ese el único tipo de arte que quieres tener disponible, no solo durante el resto de tu vida sino durante el resto de la historia previsible? Es cierto, tendrás acceso a todo, pero ¿qué abarca ese «todo»? ¿La banda del compañero de piso de alguien? Las grandes obras de arte, incluso las que son simplemente buenas, dependen de la existencia de individuos capaces de dedicar la mayor parte de su energía a producirlas; en otras palabras, profesionales. La creatividad amateur es sin duda algo maravilloso para aquellos que la practican. Pero no debe confundirse con el artículo original.
* * *
Uno de los ejemplos más atroces de la confiada perspectiva tecnológica ultraoptimista (y uno de los más notorios entre los músicos) lo publicó en 2015, en el New York Times Magazine, Steven Johnson, un destacado escritor sobre ciencia y teoría de los medios de comunicación. El artículo, «The Creative Apocalypse That Wasn’t»,[3] se basaba en unos pocos conjuntos de datos muy generales (y mal interpretados) para argumentar que nunca ha existido mejor momento para ser artista. En una de las respuestas al mismo, «The Data Journalism That Wasn’t»,[4] Kevin Erickson, director del grupo de investigación y defensa Future of Music Coalition, desmontó punto por punto la argumentación de Johnson. Allí, Erickson afirmaba lo siguiente: «Si uno quiere saber cómo les va a los músicos, debe preguntarles a ellos, y a cuantos más mejor. Obtendrá variadas respuestas de diferentes músicos, y todas serán correctas desde el punto de vista de sus propias experiencias. Pero su comprensión general reflejará mejor la complejidad del panorama».
Así que eso es lo que hice. Pregunté a los músicos, a un montón de músicos; y a novelistas, biógrafos, poetas y dramaturgos; a gente que dirige documentales, películas de ficción y programas de televisión; a pintores e ilustradores; a dibujantes y artistas conceptuales. Este libro se basa en unas ciento cuarenta extensas entrevistas formales y muchas conversaciones informales con profesores, periodistas y activistas; productores, editores y comerciantes; consultores, administradores y decanos. Aunque sobre todo con artistas.
Las historias de artistas individuales tienden a adoptar una de las dos formas siguientes: historias de éxito viral que sirven como propaganda para Silicon Valley, como la de Chance the Rapper, que ganó tres Grammy sin tener firmado ningún contrato discográfico, o E. L. James, que convirtió su fánfic de Crepúsculo en Cincuenta sombras de Grey. Hay también, como siempre ha habido, biografías y perfiles de artistas de éxito de todo tipo, así como entrevistas con ellos. Estos últimos son del todo inobjetables; queremos saber más sobre estas extraordinarias personas, incluidos su origen ordinario y sus esfuerzos iniciales. Pero entre los dos géneros, cada historia que oímos sobre artistas es una historia de éxito, y en cada una de ellas el éxito parece ser inevitable, porque ya ha ocurrido. Nuestras ideas acerca de la vida que llevan los artistas están distorsionadas por un enorme sesgo de selección. La gran mayoría de los artistas, incluso de aquellos que trabajan durante toda su vida —en la actualidad un pequeño porcentaje del total— no se hacen ricos ni famosos. Esa es la clase de gente con la que quise hablar: no los unicornios que se han hecho grandes, sino artistas como el escritor Matthue Roth, la ilustradora Lily Kolodny, el músico Martin Bradstreet y el cineasta Micah Van Hove. Además, la mayor parte de las personas a las que entrevisté eran jóvenes profesionales, de entre veinticinco y cuarenta años: personas que están construyendo su carrera profesional en la economía contemporánea, y cuyas historias, por tanto, tienen más que decir sobre el reto de conseguirlo.
Antes que nada quiero hacer un breve comentario sobre dichas entrevistas, que fueron la parte más gratificante y ciertamente la más conmovedora de la escritura de este libro. Decidí llevarlas a cabo por teléfono en lugar de en persona porque creí que semejante acuerdo, al librar a mis entrevistados de la timidez de un encuentro cara a cara, haría que las interacciones fueran más francas, más honestas y menos cautelosas. Como así fueron. Pedí a mis entrevistados una hora de su tiempo. Las conversaciones se alargaron sin excepción alguna. A menudo, hablamos durante una hora y media, incluso dos, mientras estas personas me revelaban los detalles más sensibles de su vida financiera. Y al final, a menudo eran ellos los que me daban las gracias a mí. La gente quiere ser escuchada. Quiere contar su historia. Me sentí honrado por la confianza que estos extraños depositaron en mí, y solo espero demostrar haber sido digno de ella en las páginas que siguen.
* * *
Emprendo este proyecto en mi doble condición de persona ajena al ámbito artístico y persona involucrada en él. Soy escritor, pero no artista: me gusta describir el tipo de trabajo que hago como de no ficción y no creativo, aunque solo sea porque creo que es importante que haya al menos una persona en el mundo de hoy, en el que la palabra «creatividad» está en boca de todos, que se levante con orgullo y declare: «No soy una persona creativa». Pero durante los últimos doce años, también he sido trabajador autónomo a tiempo completo. En un sentido práctico general mi situación se parece a la de mis entrevistados.
Me aproximé al mundo del arte un día de 1987, cuando entré en la clase de Crítica de Danza de Tobi Tobias, en el Barnard College. (Estaba cursando un máster en Periodismo al otro lado de la calle, en Columbia). Para nuestro primer trabajo, Tobi no nos hizo ir al teatro. Nos envió al mundo, a mirar simplemente cómo se movía la gente. Observar y describir. Esa asignatura cambió mi vida. Aprendí que nunca antes había visto el mundo porque nunca me había molestado en mirarlo, y también que en eso consiste el arte y el amor al arte: en no ser un esnob, en no distraerse; en ver lo que está delante de ti. Descubrir la verdad.
Ese curso cambió realmente mi vida. Fue el motivo por el que a finales de ese mismo año decidí volver a la facultad para estudiar Literatura Inglesa, como siempre había querido (había estudiado ciencias), y también la razón por la que me convertí en crítico: crítico de danza en Nueva York durante diez años, y luego crítico literario durante los últimos veinte. A lo largo de los primeros diez de esos veinte años, también fui profesor de Literatura Inglesa en la Universidad de Yale. Llevo toda mi vida adulta pensando acerca del arte.
Solo cuando ya estaba trabajando en este libro reconocí su continuidad con el anterior, que analizaba la educación universitaria de élite y el sistema que lleva a los estudiantes a ella. Ambos versan acerca de lo que nuestra economía brutalmente desigual está forzando a los jóvenes a hacer y ser. Ambos van de la supervivencia del espíritu humano bajo el régimen de esa economía. Sin embargo, hay una gran diferencia entre los dos proyectos. En mi libro sobre la universidad,[5] evité en gran medida la cuestión del dinero, ya que quería que mis lectores pensaran para qué otra cosa podía servir la educación. Hoy en día, sin embargo, el dinero es lo único en lo que la gente piensa cuando se trata de la universidad. Este libro se enfrenta al problema opuesto. Todo es cuestión de dinero, y el dinero es lo último en lo que la gente quiere pensar cuando se trata de arte. Por qué eso es así es la cuestión por la que debemos empezar.
[1]Literalmente «palabra hablada», spoken word es un tipo de performance poética en la que se mezclan elementos musicales y teatrales. (N. de la T.).
[2]Modelo de economía basado en pequeños encargos o trabajos cortos y esporádicos, en gran medida favorecido por el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación. (N. de la T.).
[3]Johnson, Steven, «The Creative Apocalypse That Wasn’t», New York Times Magazine, 19 de agosto de 2015.
[4]Erickson, Kevin, «The Data Journalism That Wasn’t», futureofmusic.org, 21 de agosto de 2015.
[5]El rebaño excelente. Cómo superar las carencias de la educación universitaria de élite, Madrid: Rialp, 2019. (N. de la T.).
02
Arte y dinero
Según la mentalidad popular, un capítulo con este título debería ser muy corto. Se reduciría a una frase, en realidad: el arte no tiene nada que ver con el dinero, no debe tener nada que ver con él, se contamina al entrar en contacto con él, se degrada con la sola idea del dinero.
Estos artículos de fe son en realidad de fecha relativamente reciente. En el Renacimiento, cuando los artistas aún eran considerados artesanos, nadie se lo pensaba dos veces a la hora de intercambiar arte por dinero. Los artistas trabajaban por encargo, con términos que especificaban —como la socióloga Alison Gerber dice en su libro The Work of Art—los pormenores de «tema, tamaño, pigmento, tiempo de entrega y enmarcado».[6] Solo en la modernidad, con la aparición del Arte con mayúsculas —el arte como un reino autónomo de expresión—, surgió la noción de que el arte y el comercio se excluían mutuamente. A medida que se fueron desmoronando las creencias tradicionales a lo largo de los siglos XVIII y XIX —por la ciencia moderna, por la crítica escéptica de la Ilustración—, el arte heredó el papel de la fe, convirtiéndose en una especie de religión secular para las clases progresistas, el lugar al que la gente acudía para satisfacer sus necesidades espirituales: de significado, de orientación, de trascendencia. Como la religión antes, el arte era considerado superior a las cosas mundanas. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero.
Lo mismo que sucedió con el arte, pasó con los artistas, los nuevos sacerdotes y profetas. Fue la modernidad la que nos proporcionó al bohemio, al artista hambriento y al genio solitario; imágenes, respectivamente, del feliz anticonformismo, de la devoción monacal y de la elección espiritual. La pobreza artística se veía como algo glamuroso, un signo externo de pureza interior.
A estas ideas, el siglo XX añadió una dimensión manifiestamente política y específicamente anticapitalista. El arte no solo quedaba fuera del mercado, sino que estaba destinado a oponerse a él: a apoyar —si no a liderar— la revolución social, que sería ante todo una revolución de la conciencia. Y «las herramientas del maestro nunca desmantelarán la casa del maestro», como escribió Audre Lorde. Buscar aceptación en el mercado significaba ser «captado», perseguir recompensas materiales, ser un «vendido».
Y así sigue siendo en la actualidad. Palabras como «carrera» y «profesional», por no hablar de «propiedad» (como en «propiedad intelectual»), se perciben por lo general como sospechosas en el arte. En la música, la gente habla del «código indie»,[7] que incluye el desdén por el dinero y el éxito: si logras alcanzar el éxito con tu grupo, me dijo Martin Bradstreet, dejas de ser indie por definición. El arte visual serio —el arte del «mundo del arte»— se considera a sí mismo como una forma de discurso crítico antihegemónico. En el prefacio de una antología de escritos recientes de The Paris Review, la revista literaria más importante de Estados Unidos, Lorin Stein, entonces director de la publicación, deploró la idea de que los escritores novatos pudieran ser animados a pensar en sí mismos como profesionales; de hecho, el título de la recopilación es The Unprofessionals. En su estudio El don, Lewis Hyde insiste en que la obra de arte pertenece a una «economía del regalo», no a un sistema de intercambio de mercancías. Dicho libro, un clásico moderno, sigue siendo un referente para los artistas casi cuarenta años después de su publicación.
Los legos en la materia defienden con fervor tales ideas tanto como los artistas, si no más. No queremos que los músicos que tanto nos gustan piensen en dinero, como dijo uno de mis entrevistados, y nosotros no queremos pensar en ellos pensando en ello. Las obras de arte existen realmente en el reino del espíritu. En su pureza e inmaterialidad, en su intensidad de ser, nos proporcionan una muestra del jardín del Edén, ese estado del que aún no han caído y en el que creemos que nuestras almas tienen su propio hogar. Y así queremos que nuestros artistas sean tan puros como el arte que crean. Queremos que se comporten como si el mercado, con sus enredos, no existiera: como si hubiéramos alcanzado la condición, después del fin del capitalismo, con la que tantos sueñan.
* * *
Estos ideales son hermosos, pero son justamente eso, ideales, que de manera inevitable se deben comprometer al entrar en el mundo. Puede que el arte exista en el reino del espíritu, pero los artistas no. Tienen cuerpo además de alma, y los cuerpos tienen su propia demanda bruta. Por decirlo llanamente, los artistas tienen que comer. El libro El don resulta inspirador —vale la pena detenerse en esta obra que ha determinado la manera de pensar sobre el tema de tantas personas—, pero es significativo que los ejemplos de Hyde procedan íntegramente de leyendas, de la antropología, de la poesía y el mito, con apenas algunas palabras sobre la verdadera historia de la relación entre arte y dinero.
El libro de Hyde esconde la verdad: las economías del don o del regalo siempre están sostenidas por sistemas subyacentes de apoyo que en última instancia dependen, al menos en las sociedades modernas, del mercado. Eso incluye el sistema del que Hyde es miembro, igual que lo fui yo: el ámbito académico. Hyde cree que la ciencia es una economía del don[8] (como lo es, por extensión, la erudición en general) porque los científicos no reciben pago por publicar su trabajo. Pero por supuesto que lo reciben: de manera indirecta, de sus universidades, en forma de empleos o de aumentos y promociones que reciben por ser académicamente productivos. El prestigio se negocia bajo mano a cambio de dinero: cuanto más prominente sea un académico, más dinero tiende a ganar. Las universidades, a su vez, se financian a través de matrículas, becas, impuestos y demás fondos, todo lo cual lo genera en última instancia el mercado.
En el mundo académico pude observar ese tipo de mistificación a cada instante, especialmente cuando los estudiantes de posgrado de mi institución intentaron formar un sindicato (porque, como a los artistas, les estaban jodiendo). Un profesor titular, dueño de una bonita casa y una elegante segunda residencia, se mostraba escandalizado cada vez que oía hablar de dinero en relación con el trabajo que desempeñaban los intelectuales. ¿Dinero?, ¿qué dinero? ¿Dinero?, ¡qué vulgar! Trabajamos por amor al arte, era la idea, y la universidad nos recompensa por puro altruismo. No tiene nada que ver con el mercado.
Así ocurre también en el mundo del arte, otro reino repleto de profesionales de izquierdas y de instituciones sin ánimo de lucro mediante las cuales se ganan la vida. El estatus, acumulado a través de un sistema de acreditaciones, es convertible, de forma indirecta, en efectivo. Una escritora puede no ganar nada con su colección de poesía, publicada probablemente por alguna editorial o medio sin afán de lucro, pero eso le ayudará a conseguir un puesto como profesora. Un escultor puede no ganar nada por exponer en un museo, pero con ello aumenta el precio que su marchante puede cobrar por su obra. Becas, premios, residencias, conferencias, encargos: todo ello son formas que utilizan las instituciones para lavar el dinero —recibido a menudo de donantes muy ricos, que no amasaron su fortuna jugando a las palmas palmitas— de los artistas. No te pagan por vendernada —¡Dios nos libre!—, sino por ser quien eres y hacer lo que haces.
La falsa conciencia, también conocida como el negarse a aceptar algo, roza la hipocresía. Katrina Frye es una joven fotógrafa que se convirtió en consultora —de hecho, en coach profesional y de vida— para artistas de todo tipo en el área de Los Ángeles. «Deja de mentirte a ti mismo —les dice a sus clientes—. No finjas estar vendiendo tu alma al intentar hacer algo comercial. Eso es lo que has estado haciendo todo el tiempo». El director de cine Mitchell Johnston (nombre ficticio) me dijo lo siguiente sobre el principal lugar en el que Hollywood busca nuevos talentos: «La mayoría de la gente en Sundance es independiente y busca ser dependiente». Esta postura es endémica en el mundo del arte, donde la cuestión del dinero es particularmente difícil, dada la estrecha relación entre la retórica revolucionaria y las pequeñas montañas de dinero. «Es importante crear la ilusión de que no se trata de un negocio —asegura un colaborador anónimo en I Like Your Work: Art and Etiquette(un panfleto publicado por Paper Monument, una editorial independiente especializada en arte)—[9] y de que no te has servido de tus relaciones para impulsar tu carrera». Artistas como Andy Warhol y Jeff Koons, escribe el economista holandés Hans Abbing en Why Are Artists Poor?,al hacer alarde con picardía de su interés por el dinero ejemplificanuna sofisticación común: «Al ironizar sobre lo que subyace en el centro del arte, el mundo del arte consolida de manera un tanto juguetona la negación de la economía».[10]
También se puede mentir sin más. Si los artistas no hablan de dinero, a menudo es porque prefieren no hablar del suyo propio, en especial si les ha llegado o les llega de sus padres o cónyuges. Detrás del mundo del arte hay una gran cantidad de privilegios, financieros y de otra índole, así como un fuerte deseo de ocultarlos. La escritora Sarah Nicole Prickett, que se crio en una familia de clase media en London (Ontario), ha hablado acerca de los tipos de vida que descubrió al adentrarse en el mundo literario de Nueva York: individuos con «dinero secreto»[11] y «geniales y tranquilas expectativas». En su ensayo «“Sponsored” by My Husband: Why It’s a Problem That Writers Never Talk about Where Their Money Comes From» (Esponsorizada por mi marido. ¿Por qué es un problema que los escritores nunca mencionen de dónde proviene su dinero?), la novelista Ann Bauer menciona a dos aclamados autores, el uno «heredero de una gigantesca fortuna»,[12] el otro criado en el regazo del establishment literario. Ambos mintieron por omisión —frente a un público numeroso y en respuesta a interlocutores jóvenes e impresionables— sobre las ventajas que les habían ayudado a alcanzar su éxito. Al parecer, hablar acerca de tu fondo fiduciario o de tus maravillosos contactos —o de la forma en que los conseguiste y de los codazos que tuviste que dar— socavaría la impresión de que has alcanzado el éxito únicamente gracias a tu particular genialidad.
En el colmo de la falsedad y la hipocresía, las imágenes de pureza artística se despliegan como estrategias de marketing. Esa artimaña ha sido habitual en la música, al menos desde los años sesenta. Pobreza significa autenticidad, y la autenticidad lo es todo. Los grupos acuden en limusina a las sesiones de fotos, donde se disfrazan de vagabundos bohemios. En cuanto al mundo del arte, Hans Abbing escribe: «A menudo es comercial ser poco comercial. Expresar valores antimercado puede contribuir al propio éxito en el mercado».[13] Existe dinero en el mundo del arte, solo que está oculto.
* * *
Las víctimas principales de esta conspiración de piadosa fantasía son los artistas, por lo general los jóvenes, demasiado ingenuos para detectar el doble juego. Si los artistas son a menudo naífs con el dinero es porque se les ha dicho que no piensen en ello. Si con frecuencia son unos inútiles cuando se trata de gestionar sus carreras profesionales, es porque se les ha enseñado a considerar una grosería el término «carrera». Katrina Frye me explicó que lo más importante que tiene que enseñar a sus clientes —que a menudo acuden a ella todavía en la veintena, hastiados y quemados por haber sido engañados durante tanto tiempo— es a acallar las voces internas y bajar las barreras psicológicas para que puedan ganarse la vida como artistas. «Todas esas opiniones sobre el dinero y el arte son falsas. Es pura invención», les dice.
No puedo pensar en otro campo en el que la gente se sienta culpable de que le paguen por su trabajo, y más culpable aún por querer que lo hagan. La escritora Adelle Waldman, que obtuvo un sorprendente éxito con su primera novela, Los amores fugaces de Nathaniel P., me dijo que se sentía incómoda por vivir, de momento, de las ganancias de las ventas del libro, a pesar de no haber cobrado ni un centavo por los años que le llevó escribirlo (y a pesar de que seguía escribiendo). Sammus es una rapera afrofuturista de poco más de treinta años. Me explicó que la primera vez que uno de sus CD obtuvo cierta aceptación (vendió unas trescientas copias en la plataforma de música online Bandcamp), le entró tanta ansiedad a la hora de reclamar el dinero que al final lo publicó gratis en SoundCloud una semana después. Lucy Bellwood se tomó un año sabático a los dieciséis años de edad, durante el cual se hizo a la mar en una réplica a escala real de un velero de la era de la Revolución estadounidense. Más tarde, lanzó su carrera como dibujante profesional al documentar la experiencia en una encantadora novela gráfica titulada Baggywrinkles: A Lubber’s Guide to Life at Sea. Bellwood ha llegado a dar una charla sobre su tormentosa relación con el dinero: su miedo a estar condenada de por vida a la pobreza; su vergüenza por haber solicitado cupones de comida; su dificultad a la hora de aceptar —pronuncia las palabras como si la idea fuera tabú— que «puedes desear la estabilidad de unos ingresos razonables».[14] No puedes triunfar como artista, sugirió: o eres un fraude porque no ganas lo suficiente con tu trabajo o eres codiciosa por ganar demasiado. «Demasiado gorda, demasiado delgada; demasiado alta, demasiado baja»:[15] cualquiera que sea el camino que decidas tomar, el mundo te bombardeará con opiniones y juicios.
Los efectos no son solo psicológicos. Bellwood me habló de la vergüenza que le daba negociar tarifas más altas, y no es la única. El ilustrador Andy J. Miller (conocido profesionalmente como Andy J. Pizza) se ha consagrado —a través de su pódcast, Creative Pep Talk, así como de clases, charlas y libros— a educar a los artistas sobre las realidades de una carrera profesional. Me contó que en su sector ve a «un montón de artistas que cargan con ese peso, que se venden mal y barato, mientras que la gente que es inteligente con el dinero se aprovecha de ellos». En la música, el código indie parece incluir ser estafado, que no te paguen por un concierto o que sí te paguen pero menos de lo convenido. («Oye, no lo has hecho por la pasta, ¿verdad que no?»). Y es que los escritores y otros artistas sí que crean por razones inmateriales, me soltó Mark Coker, fundador de la plataforma de distribución de libros electrónicos Smashwords: «Esta gente está lista para que la exploten». Esa explotación puede adoptar múltiples formas: desde el robo descarado, el autosabotaje como el de Bellwood o la monetización del contenido digital sin una compensación adecuada, hasta el pago insuficiente por parte de las organizaciones artísticas —incluidas las no lucrativas— para las que trabajan los artistas. En el fondo, lo que hay es la percepción de que los artistas no deberían pedir dinero; o, como dijo otro de mis entrevistados: «El arte debería ser solo arte».
* * *
El arte es trabajo. El hecho de que la gente lo haga porque le gusta, como forma de expresión personal o por compromiso político, no hace que deje de serlo. Tampoco el hecho de que no sea un empleo, que no se trate de un trabajo regulado. Los chefs a menudo hacen lo que hacen porque les gusta, pero nadie espera comer gratis. Los organizadores políticos lo hacen por compromiso, pero se los recompensa por su tiempo. El trabajo por cuenta propia sigue siendo un empleo. Incluso si no se tiene un jefe, es trabajo.
Si el arte es un trabajo, entonces los artistas son trabajadores. A nadie le gusta escuchar esto. A quien no es artista, porque malogra sus ideas románticas sobre la vida creativa. Tampoco les gusta a los artistas, como me han explicado quienes han tratado de organizarlos como trabajadores. Se tragan los mitos, prefieren pensar que son especiales. Ser un trabajador es ser como los demás. Sin embargo, aceptar que el arte es trabajo, en el sentido específico de que merece una remuneración, puede ser un acto crucial de empoderamiento, así como de definición propia. En «With Compliments», su contribución al volumen Scratch: Writers, Money and the Art of Making a Living, la periodista convertida en carpintera y biógrafa Nina MacLaughlin habla de aprender a rechazar la idea de que el elogio, la oportunidad y la exposición son formas adecuadas de compensación por escribir, tanto como lo serían por construir una casa. «La gente se pregunta cuándo puede uno llamarse a sí mismo escritor —concluye—. Creo que tal vez la respuesta sea cuando reconoces que se trata de un trabajo».[16]
Es difícil crear arte. Nunca acude a ti sin más. La idea de la inspiración espontánea es otro mito romántico. Puede que para los aficionados crear arte sea una forma de recreación, pero nadie —ya sea amateur o profesional— que haya intentado hacerlo con algún grado de seriedad piensa que sea fácil. «Un escritor —dijo Thomas Mann— es alguien para quien la escritura es más difícil de lo que lo es para los demás». Más difícil porque siempre puedes hacer más, más cosas que sabes cómo hacer, y porque te exiges un nivel más alto. Sería muy fácil para mí hacerte un dibujo, porque no sé dibujar. No sería bueno, y no esperaría que me pagaras por ello. Sammus, la rapera afrofuturista, cambió de opinión acerca de cobrar por su música a medida que se dedicaba cada vez más a ella. «La idea de valorar mi arte se hizo realidad —me explicó—, ponerle un precio a las cosas que he creado», encontrar un equivalente monetario a «las noches de insomnio y ansiedad y a todas las relaciones que me había costado el dedicarle todo ese tiempo a la música. Ahora me siento comodísima a la hora de fijar una cantidad de dinero por mi trabajo».
El arte tiene valor. Debería tener un valor económico. No, la gente no merece que se le pague por hacer algo que le gusta —argumento que a menudo se oye en relación con temas como la piratería—, pero sí merece que se le pague por hacer algo que a ti te gusta, algo que les gusta a otras personas. Así es como funciona el mercado, estableciendo un precio a otros tipos de valor. Querer que te paguen no indica ser un capitalista. Ni siquiera que apruebes el capitalismo. Solo significa que vives en una sociedad capitalista. Nadie podría ser más de izquierdas que Lise Soskolne, la jefa de WAGE (Working Artists in the Greater Economy), que se encarga de organizar una remuneración justa para los artistas, ayudantes de estudio y otros trabajadores del mundo del arte, pero el manifiesto del grupo exige «la remuneración del valor cultural en valor capitalizado».[17] La escritora y artista visual Molly Crabapple, otra artista de izquierdas ejemplar, lo expresa así en su ensayo «Filthy Lucre»: «No hablar de dinero es una herramienta de la lucha de clases».[18] Ser de izquierdas no tiene nada que ver con pretender que el mercado no existe; se trata de trabajar dentro del mismo, mientras exista, a favor de la justicia económica: que se pague a la gente, no lo poco que estén dispuestos a soltar los jefes o el público, sino tanto como valga su trabajo.
Los artistas no están en esto para hacerse ricos. (¿Y qué si lo estuvieran? ¿Desde cuándo los motivos de alguien son una razón para decidir cuánto pagarle?). Los únicos artistas que fantasean con hacerse ricos son los principiantes y los aspirantes. El resto conoce la verdad: convertirse en artista suele ser una elección con la que se ganará menos dinero que el que se podría obtener de otra manera. Los artistas perseveran, a pesar de las penurias financieras, porque su independencia y su realización personal valen más para ellos que la riqueza (lo que tampoco es un motivo para no pagarles). A menudo, incluso toman decisiones a lo largo de su trayectoria profesional que conllevan no maximizar sus ingresos, renunciando a oportunidades que podrían resultar lucrativas —al menos comparadas con otras— pero que no les parecen suficientemente interesantes. Cuando los artistas afirman que se les debe pagar por su trabajo, y un pago justo, es porque quieren ganarse la vida, no porque quieran enriquecerse. Quieren lo suficiente para seguir creando. Los artistas son como otros profesionales que trabajan por vocación y compromiso —profesores, trabajadores sociales— y que optan por la satisfacción en lugar de la riqueza. Continúan teniendo que pagar facturas. No hay que hacer algo por dinero para querer obtener dinero por hacerlo. Solo hay que estar vivo.
* * *
Pero los artistas, o algunos de ellos, se equivocan en una cosa. Varias de las personas con las que hablé dijeron que los artistas (es decir, todos ellos) deberían contar con el apoyo del público: como una cuestión práctica, para hacer frente a la crisis económica en el mundo del arte y porque se lo merecen. Pero no lo merecen, al menos no simplemente por ser artistas. Monica Byrne es una premiada dramaturga y escritora de ciencia ficción cuyas obras incluyen What Every Girl Should Know, una obra de teatro sobre la lucha por el control legal de la natalidad, y The Girl in the Road, una novela que transcurre en un futuro cercano en la India, África y el mar de Omán. «Damos por sentado —me dijo— que nadie se gana la vida escribiendo relatos breves. ¿Por qué no? Se trata de un trabajo a tiempo completo». Pero no es un trabajo, no en el sentido de que alguien te haya pedido que lo hagas. La gente debería cobrar por escribir historias que otros quieren leer, no solo por escribirlas. Los artistas trabajan sin tener la seguridad de recibir algo a cambio. Uno escribe una historia y luego espera que alguien le pague por publicarla. O se la autopublica y confía en que sus lectores le paguen directamente. Satisface una demanda que no puede estar seguro de que exista, y si no existe, se le acabó la suerte. Nadie merece apoyo, público o no, por hacer algo que ninguna persona quiere. En ese sentido, los artistas no son diferentes de los individuos que abren restaurantes o tiendas, muchas de las cuales también fracasan. Ser un artista no es un trabajo. En términos económicos, es un negocio.
Con un trabajo, te pagan por tu tiempo: diaria, semanal o mensualmente, según sea el caso, de acuerdo a una tarifa calculada por hora o por año. Tus gastos relativos al trabajo, con la excepción probable de los de desplazamiento, suelen ser modestos. Y si trabajas a comisión, o como autónomo, lo haces en condiciones acordadas de antemano, y el pago está garantizado si el rendimiento es satisfactorio.
Crear arte es diferente. Comienza con una inversión, a menudo grande y con frecuencia sufragada en su totalidad por el artista. Antes que nada, se trata de una inversión de tiempo: un mes para completar un cuadro; dos o tres años para escribir y producir un álbum; tres, cuatro, cinco años para terminar una novela. El tiempo, por supuesto, es dinero. El que se necesita para mantenerse a uno mismo (y tal vez a una familia) durante ese período. La inversión también suele ser financiera en un sentido más estricto. Recuerda que incluso una película con un «micropresupuesto» puede costar alrededor de cuarenta mil dólares (y a menudo mucho más). Grabar un álbum de forma seria significa pagar el tiempo de estudio y al personal, los músicos de sesión y el coste de la masterización; uno de los músicos con los que hablé dijo que lo normal suele ser unos veinte mil dólares. En el mundo de las artes visuales, se paga por los utensilios y los materiales, que cuestan una fortuna, así como por el espacio del estudio, que vale aún más. Y todo esto antes de saber si la inversión producirá un retorno.
¿De dónde procede ese dinero, ese capital? Esa es la pregunta del millón. Proporcionar una respuesta actuando como fuente de inversión externa es lo más importante que hace la industria cultural. Los editores ofrecen anticipos a cambio de una parte de los beneficios futuros, al igual que las discográficas. Los estudios de cine y televisión firman acuerdos de desarrollo. Todos ellos también cubren los costes de producción —correctores y diseñadores de libros; estudios de grabación e ingenieros; actores, cámaras, equipos—, así como el pago del marketing y la publicidad. Es cierto, la industria cultural tiene problemas, siendo el principal que deja a mucha gente fuera. Las grandes discográficas solo pueden fichar a un porcentaje muy pequeño de todos los grupos musicales que hay. Si añadimos las independientes, donde los anticipos son ínfimos, siguen quedando fuera la gran mayoría de los músicos. Antes de Internet, esa gente no tenía adónde ir. Ahora disponemos de sitios de micromecenazgo, en especial Kickstarter, que se centra exclusivamente en proyectos creativos y está diseñado para proporcionar el capital inicial, o capital riesgo, que de otro modo llegaría en forma de anticipo.
Pero hay otro modo de conseguir capital inicial para el arte: el arte. Los artistas en activo sacan a flote sus proyectos actuales, al menos en parte, con el dinero que ganaron con los anteriores. En la música lo llaman el ciclo del álbum: escribir, grabar, publicar, ir de gira; aburrirse de tocar las mismas canciones una y otra vez, descansar, repetir. Cada álbum financia el siguiente, es decir, los próximos dos o tres años de vida, incluido el tiempo que el músico se toma en explorar y experimentar, reflexionar y crecer, y dar el siguiente paso en su viaje de desarrollo como compositor e instrumentista. Los músicos de éxito no se «sientan a cobrar derechos de autor», como dice el cliché anticopyright. Trabajan en material nuevo. Si de verdad se están forrando, es probable que también estén involucrados en varias formas de trabajo gratuito: ya sea participando en espectáculos benéficos, dedicándose al activismo, asesorando y ayudando a artistas más jóvenes o incluso financiando el trabajo de otras personas.
Pero si la música es gratis, o se piratea el cine independiente hasta la saciedad, o se reducen los anticipos de los libros debido a Amazon, el ciclo de financiación se rompe. Si un proyecto no genera dinero, o muy poco, no va a financiar nada. Cuando uno compra un CD, no «paga por el plástico», otro cliché anticopyright que implica que no se debe pagar nada por la música digital. Se paga por el próximoCD, la próxima descarga, el próximo álbum, el que aún no existe. Amy Whitaker es una escritora y educadora que trabaja en la intersección del arte y los negocios. «Cuando enseño técnicas comerciales a artistas —explica en Art Thinking—, suelo decirles que les van a pedir que sean generosos, que pongan algo en el mundo antes de recibir una compensación a cambio».[19] Como miembros del público en la era del contenido libre, se nos pide también que seamos generosos. Si le das dinero a un artista, lo convertirá en arte.
Poner algo ahí fuera antes de recibir una compensación a cambio: esa no es la descripción de una economía del regalo. (La idea de regalo es que no se recibe nada a cambio). Es la descripción de una economía de mercado. Es lo que hacen todos los dueños de un restaurante cuando compran comida por la mañana y la preparan a mediodía antes de saber cuánta gente irá a comer o cenar. Es lo que el granjero hacía cuando cultivaba alimentos. Sí, el arte forma parte de la economía de mercado, del ciclo de inversión y retorno. Tenemos que dejarnos de infantilismos con respecto a esto. Debemos dejar de recular con horror ante la mención de los términos «promoción», «flujo de caja», «modelo de negocio», «abogado» en relación con el arte. Yo mismo me he visto obligado a aprender esta lección. También yo era un purista cuando empecé este proyecto. También yo seguía negando los hechos. Pero ¿de qué otra manera pensamos que se crea el arte en una sociedad en la que casi todo se hace de ese modo? ¿Pensamos que nos lo trae la cigüeña sin más? Es hora de perder la inocencia.
El mercado no es malo. Es una de las formas de satisfacer nuestras necesidades. Tampoco es sinónimo de capitalismo, al que precede por miles de años (al igual que el dinero). Y, de hecho, lo más probable es que tampoco estés en contra del capitalismo, aunque creas estarlo. (Otra lección que he tenido que aprender sobre mí mismo). Si eres un bernícrata —esto es, perteneciente al ala más progresista del Partido Demócrata—, o lo que la gente entiende hoy en día por socialista, no estás en contra del capitalismo. (Era lo que pensaba Elizabeth Warren cuando se llamó a sí misma «capitalista hasta los huesos»).[20] Estás en contra del capitalismo salvaje. Estás en contra de la codicia, de la desigualdad obscena, de los beneficios e ingresos desmedidos, de que los multimillonarios y las grandes empresas controlen al Gobierno, y de la reducción de todos los valores al valor del dinero. Crees que hay que contener y controlar el mercado: a través de legislación, regulación y litigios; por activistas, sindicatos y la generosa prestación de servicios públicos. Yo también lo creo. Pero no se puede domar el mercado si no se reconoce su existencia.
Nada de lo que digo aquí pretende negar que la relación entre arte y dinero sea tensa o pueda serlo en algún momento. Hyde no se equivocó al sugerir en El don que ambos son en esencia incongruentes, o, por así decirlo, metafísicamente inconmensurables. No es tanto que no deban tocarse como que no pueden hacerlo. Las obras de arte no pueden ser mercancías, aunque a veces debamos tratarlas como tal. Son recipientes del espíritu; podemos comprar el recipiente, pero nunca el espíritu. Decir que el arte pertenece al mercado no significa que debería hacerlo, solo que, dada la situación del mundo, esto es así.
Incluso Hyde lo reconoce al final. «Gran parte de este libro —escribe en su conclusión— insinúa que hay un conflicto irreconciliable entre el intercambio de dones y el mercado».[21]