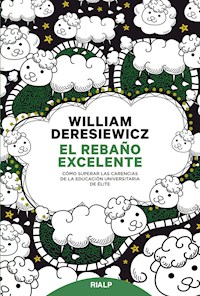
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Rialp
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
¿Es el universitario una oveja, que hay que unir a un buen rebaño para que alcance una buena posición económica? ¿Eso es todo, o casi todo? Deresiewicz denuncia carencias, interpela, incomoda. Porque está en juego la propia construcción interior de la persona. Enseñar no es un problema de ingeniería. No se trata de transferir una cierta cantidad de información de un cerebro a otro. "Educar" significa "conducir". El trabajo de un profesor es conducir los poderes que permanecen latentes en el interior de los estudiantes. Un profesor despierta; un profesor inspira (...). No está allí para "responder preguntas", o al menos esa no es la parte más importante de su trabajo; está allí para hacerlas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
William Deresiewicz
EL REBAÑO EXCELENTE
Cómo superar las carencias de la educación universitaria de élite
EDICIONES RIALP, S. A.
MADRID
Título original: Excellent Sheep. The Miseducation of the american elite and the way to a meaningful life
© 2014 William Deresiewicz, con acuerdo de Free Press, una división de Simon & Schuster, Inc.
© 2019 de la versión española traducida por DAVID CERDÁ
by Ediciones Rialp, S. A.,
Colombia, 63, 8º A - 28016 Madrid
(www.rialp.com)
Realización ePub: produccioneditorial.com
ISBN (versión impresa): 978-84-321-5177-4
ISBN (versión digital): 978-84-321-5178-1
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Para mis estudiantes, y como siempre, para Jill
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
DEDICATORIA
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTE. EL REBAÑO
1.LOS ESTUDIANTES
2. LA HISTORIA
3. EL ENTRENAMIENTO
4. LAS INSTITUCIONES
SEGUNDA PARTE. UNO MISMO
5. ¿PARA QUÉ SIRVE LA UNIVERSIDAD?
6. INVENTARTE TU VIDA
7.LIDERAZGO
TERCERA PARTE. ESCUELAS
8. GRANDES LIBROS
9. GUÍAS ESPIRITUALES
10. SU GUÍA PARA LOS RANKINGS
CUARTA PARTE. SOCIEDAD
11. BIENVENIDO AL CLUB
12. LA AUTODESTRUCCIÓN DE LA MERITOCRACIA HEREDITARIA
AGRADECIMIENTOS
SOBRE EL AUTOR
INTRODUCCIÓN
ESTE LIBRO, EN MUCHOS SENTIDOS, es una carta que envío a mi yo de veinte años. Habla del tipo de cosas que me hubiera gustado que alguien me incitase a pensar cuando iba a la universidad, como, para empezar, qué sentido tenía ser universitario.
Yo era como muchos de los chicos de hoy en día (y como muchos de los chicos de antaño). Iba a clase como un sonámbulo, como un zombi. La universidad era un espacio en blanco. La universidad era «lo siguiente que tocaba hacer». Uno iba a la universidad, estudiaba lo que fuera y de ahí pasaba a la siguiente fase, tal vez algún posgrado. Más adelante aguardaban otros objetivos apenas entendidos: estatus, dinero, llegar a lo más alto; en una palabra, «el éxito». En cuanto a qué universidad escoger, se trataba de fardar, y por supuesto uno escogía el lugar más prestigioso que llegara a admitirle. En cuanto a lo que significaba en sí adquirir una educación y por qué iba alguien a desear tal cosa —cómo podría contribuir a forjar tu carácter, a desarrollar tu independencia intelectual o a que encontrases tu camino en este mundo—, nada de eso estaba sobre la mesa. Como los chicos de hoy, me vi procesado en un sistema que toda la gente a mi alrededor sencillamente daba por sentado.
Ingresé en la universidad en 1981. El sistema estaba entonces en sus comienzos, pero ya era, inconfundiblemente, un sistema, un conjunto de partes firmemente engarzadas. Cuando hablo en este libro de educación de élite, me refiero a instituciones prestigiosas como Harvard o Stanford o Williams, así como al universo mayor de las universidades selectivas de segundo rango, pero también me refiero a todo lo que lleva a ellas y emana de ellas: los institutos privados de alto copete, la creciente industria de tutores y consultores, los cursos preparatorios y los programas de desarrollo; el propio proceso de admisión, una especie de dragón agazapado que custodia las puertas que dan entrada a la edad adulta; las escuelas de posgrado de renombre y las oportunidades de empleo que aguardan a los titulados; y los padres y las comunidades, de clase alta y media-alta, que empujan a sus hijos hacia las fauces de esta maquinaria. En resumidas cuentas, me refiero al sistema completo de nuestra educación de élite.
Lo que este sistema les hace a los chicos y cómo pueden ellos escaparse, lo que le hace a nuestra sociedad y cómo podemos desmantelar esta amenaza: esos son los temas de los que trata este libro. Un día, cuando daba clases en Yale sobre la literatura de la amistad, nos pusimos a hablar sobre la importancia de estar solo. Saber adoptar una postura introspectiva, apuntaba yo, es una precondición esencial para gozar de un mundo interior, y la precondición esencial para la introspección es la soledad. Mis estudiantes digirieron aquello durante un segundo —introspección, soledad, un mundo interior, cosas sobre las que probablemente nunca se les había pedido antes que reflexionaran—, y entonces uno de ellos dijo, en una especie de despertar de la autoconciencia: «¿De modo que nos está diciendo que la nuestra no es más que, como si dijéramos, una excelencia de rebaño?».
¿En todos los casos? Seguro que no. Pero tras veinticuatro años en la Ivy League —fui a la Universidad de Columbia; me doctoré en la misma institución, y allí fui también profesor asociado durante cinco años, más mi experiencia en Yale— eso era más o menos lo que pensaba sobre ese asunto. El sistema fabrica estudiantes que son listos y talentosos y están motivados, sí, pero también son ansiosos, tímidos y están perdidos, muestran una escasa inquietud intelectual y tienen atrofiado el sentido de propósito: atrapados en una burbuja de privilegios, apuntando sumisamente todos a la misma dirección, estupendos en lo que hacen, pero sin idea alguna de por qué lo hacen. En 2008, cuando salía por la puerta, publiqué un ensayo en el que esbozaba algunas de estas críticas. Titulado «Las desventajas de una educación de élite», el artículo apareció en American Scholar, una pequeña publicación literaria trimestral. Con suerte, pensé, conseguiré unos pocos miles de lectores.
En vez de eso, se hizo viral casi desde el momento de su publicación. En unas semanas, había recibido cien mil visitas (y fueron muchos cientos de miles en los meses y años siguientes). Aparentemente, había tocado un nervio. Ya no eran los quejidos de un antiguo profesor. A juzgar por los muchos correos electrónicos que me iban llegando, la inmensa mayoría provenientes de estudiantes y recién graduados, me había hecho eco de un amplio descontento existente entre los jóvenes más destacados de nuestro tiempo: la sensación de que el sistema los estaba estafando al negarles una educación significativa, inoculándoles valores que rechazaban pero que de algún modo no podían superar, y fallándoles a la hora de pertrecharlos para que construyeran su futuro.
Desde entonces he hablado con estudiantes en campus a lo largo y ancho de los Estados Unidos, me he escrito con muchos otros, he respondido a las preguntas de estos jóvenes y he planteado mis propias preguntas, y he leído y escuchado sus historias. Ha sido para mí una educación en sí misma, y este libro es un reflejo de ese diálogo que aún continúa. Se publican muchos libros sobre la educación superior, pero ninguno, hasta donde yo sé, habla a los propios estudiantes, y mucho menos los escucha.
Comienzo el libro discutiendo el propio sistema; un sistema que, por decirlo en pocas palabras, te fuerza a escoger entre aprender y tener éxito. La educación es la vía por la que una sociedad articula sus valores; la vía por la que los transmite. Cuando a menudo me muestro crítico con el tipo de chicos que abunda en las escuelas más selectas, mi crítica se dirige realmente a los adultos que les han hecho ser quienes son, esto es, al resto de nosotros. La segunda parte empieza explicando lo que los estudiantes pueden hacer, como individuos, para escapar a las garras del sistema: para qué debería ser la universidad, cómo encontrar un camino distinto en la vida, qué significa ser un verdadero líder. La tercera parte extiende el argumento, bajando al detalle sobre el propósito de una formación en humanidades y sobre la necesidad de contar con profesores entregados y clases reducidas. Mi afán no es tanto decir a los jóvenes dónde deben estudiar, sino por qué.
La cuarta parte retoma la cuestión social de más alcance. El sistema tiene el cometido de producir nuestra clase dirigente, la llamada meritocracia, las personas que comandan nuestras instituciones, gobiernos y empresas. ¿Y cómo ha funcionado eso hasta la fecha? A estas alturas parece claro que no muy bien. Lo que les estamos haciendo a nuestros chicos nos lo estamos haciendo en última instancia a nosotros mismos. Ya va siendo hora, a mi juicio, de repensar, reformar y revertir el proyecto de educación de élite en su conjunto.
Una palabra más sobre lo que quiero decir cuando hablo de la élite. No pretendo usar el término como suele hacerse, como un insulto contra los liberales o los intelectuales, sino simplemente como un nombre para aquellos que ocupan los escalones más altos de nuestra sociedad: tanto conservadores como liberales, gente del mundo de los negocios y profesionales libres, clases altas y medias; directivos, triunfadores, toda la cohorte de personas que estudiaron en universidades selectas y actualmente dirigen la sociedad para su propio y exclusivo beneficio. Este libro es también, implícitamente, un retrato de esa clase, a la que evidentemente le ha llegado el momento de abandonar su lugar en el escenario de la historia.
PRIMERAPARTE
EL REBAÑO
1.
LOS ESTUDIANTES
«LOS SUPERHOMBRES», ASÍ LOS HA LLAMADO el escritor James Atlas, los prototipos de estudiantes ultrasobresalientes de las universidades[1] de hoy en día. Un doble grado, un deporte, un instrumento musical, un par de idiomas extranjeros, voluntariados en esquinas apartadas del mundo, y unos cuantos hobbies para completar el cuadro: han dominado todos estos aspectos, y aparentemente sin esfuerzo, con una serena autoconfianza que pasma tanto a sus compañeros como a los adultos. Los estudiantes de élite actuales, dice David Brooks, proyectan un notable nivel de «confort, confianza y competencia». En Libertad, la novela de Jonathan Franzen, los chicos de un prestigioso college de artes liberales «parecían alegremente competentes en todo».
Esa es la imagen que tenemos de estos envidiables jovencitos, que parecen ser los triunfadores de esa carrera de obstáculos en que hemos convertido la infancia. Pero la realidad —tal y como he podido atestiguarla con mis antiguos alumnos, y tal y como me ha llegado a través de cientos de jóvenes que me han escrito en los últimos años o de estudiantes con los que me he encontrado en los campus de todo el país, y además la he leído en los sitios en los que estos chicos se sinceran— es muy diferente. Quien mire tras la fachada de afable confianza y aparente ajuste perfecto al mundo que los estudiantes de élite de hoy proyectan contemplará a menudo niveles tóxicos de miedo, ansiedad y depresión, de vacío y falta de sentido y soledad. Todos estamos al tanto de lo estresados e hiperpresionados que están los chavales de instituto; ¿por qué asumimos que la cosa mejora una vez llegan a la universidad?
Las pruebas apuntan a lo contrario. Una reciente encuesta de amplio espectro entre los estudiantes universitarios de primer año encontró que los autodiagnósticos que reflejaban bienestar emocional habían caído al nivel más bajo en los veinticinco años en los que se había realizado dicho estudio. En otra encuesta reciente resumida por la American Psychology Association bajo el titular «la crisis en los campus», casi la mitad de los estudiantes universitarios reflejaron sentimientos de desesperación, mientras que casi la tercera parte refirió estar «tan deprimido que me ha costado funcionar durante los últimos doce meses». Los servicios de asesoramiento de las universidades están desbordados. Las tasas de uso de estos servicios han ido en aumento desde mediados de los años noventa, y entre los estudiantes que acuden a ellos la proporción de los que tienen problemas psicológicos severos prácticamente se ha triplicado, acercándose a la mitad del alumnado. Tras reunir a un equipo de expertos para abordar la salud mental de los estudiantes en 2006, el rector de Stanford escribió que «cada vez vemos más estudiantes que han de luchar con problemas de salud mental que van desde caídas de la autoestima y desórdenes en el desarrollo a la depresión, la ansiedad, los desórdenes alimentarios, la automutilación, la esquizofrenia y las tendencias suicidas». Como me decía por correo el presidente de una universidad, «parece que hay una especie de epidemia de depresión entre la gente joven».
Si acaso, la ya de por sí lamentable situación que se da en los institutos se deteriora en la universidad, puesto que allí los estudiantes se encuentran solos, tratando de negociar con un abrumador y novedoso medio mientras son responsables de tomar decisiones sobre su futuro cuando en su niñez no han podido armarse con las herramientas que les permitan gestionar eso. Son cada día más los que combaten la situación echando mano de los antidepresivos y los ansiolíticos; otros se toman periodos sabáticos, o sueñan con hacerlo. «Si las cosas van a torcerse», dice un estudiante de Pomona, «lo harán en la universidad».
He oído hablar de esta situación desgraciada una y otra vez. De un profesor asociado en Princeton: «El otro día un estudiante que hacía su tesis se desmayó en mi oficina a causa de la presión que le imponía la vida académica». De alguien que estaba en proceso de ser transferido desde Stanford: «Para muchos estudiantes llegar a la cumbre absoluta significa ser consumidos por el sistema. He visto a mis compañeros sacrificar la salud, sus relaciones, la posibilidad de explorar y actividades que no pueden cuantificarse y son esenciales para el desarrollo de sus almas y corazones, y todo por graduarse y tener un determinado currículum». De un estudiante de Yale: «Un amigo mío dio en el clavo: “Puede que esté hecho polvo, pero si no estuviera hecho polvo no estaría en Yale”».
La soledad es uno de los principales factores. «La gente en Yale», afirmaba un antiguo estudiante, «no tiene tiempo para relaciones reales». Otra estudiante me dijo que no tendría tiempo para tener amigos hasta que no bajase un poco el ritmo en los últimos años de la carrera, y que en la actualidad ir a ver una película era una experiencia desconocida. Un artículo reciente publicado en Harvard Magazine describía a los estudiantes pasando al lado de sus compañeros de cuarto al ir de actividad en actividad como barcos que se cruzan en la noche. Los chicos saben cómo conectar entre ellos y a menudo se les dan bien las «habilidades interpersonales», pero ambas cosas están lejos de la amistad de veras. La vida romántica también se conduce según el espíritu utilitarista: quedadas o amigos con derecho a roce para calmar la comezón sexual, «pragmáticos matrimonios de universidad», como los denomina Ross Douthat, que proporcionan estabilidad y les permiten poner sus carreras por delante. «Me he posicionado en la universidad de tal manera», decía un estudiante de la Universidad de Pensilvania en un reciente artículo del New York Times, «que soy incapaz de tener una relación amorosa significativa, porque siempre estoy ocupado y las personas que me interesan también están siempre ocupadas».
Pero esta tendencia compulsiva a sobresalir de los universitarios de élite de hoy —la sensación de que han de seguir corriendo tanto como puedan— no es lo único que los aleja de forjar la clase de relaciones profundas que podría aliviar su angustia. Aquí se da también algo más insidioso: resistencia a la vulnerabilidad, el miedo a parecer que son los únicos incapaces de soportar la presión. Estamos hablando de jóvenes que han tenido éxito en cuanto se han propuesto, en parte gracias a proyectar esa imagen de confianza de que podrán siempre con todo. Ahora, cuando llegan a la universidad, hay más en juego y la competencia es más fiera. Todos piensan que son los únicos que sufren, de modo que nadie dice nada, y de ese modo sufren todos. Todos se sienten como un fraude; todo el mundo piensa que todos los demás son más listos de lo que verdaderamente son.
Los estudiantes en Stanford hablan del «Síndrome del pato de Stanford»: serenos en la fachada, braceando desesperados a punto de ahogarse en su fuero interno. En una entrada reciente en su página web titulada «Colapso», un estudiante de segundo año del MIT confesaba lo avergonzado e inútil que se sentía y la «abrumadora soledad» que a veces le invadía. La entrada se hizo viral, recabando el reconocimiento y la gratitud de estudiantes de al menos una docena de otras universidades. «Gracias por compartir», decía uno de los comentarios. «Todos nos sentimos así más veces de las que nos gustaría admitir. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para ponerlo en palabras». Algunos estudiantes de Pomona, que se vanagloria de ser «la cuarta universidad en términos de felicidad» de Estados Unidos (sea lo que sea que eso signifique), me hablaron de la carga que supone ese sambenito, y del régimen de actividades grupales con las que la universidad trata de reforzarlo; me hablaron de la presión que sienten por tener que satisfacer a la policía de la felicidad proyectando una apariencia de bienestar perfecto.
Aislados de sus compañeros, estos chicos también están separados de sí mismos. Las interminables «pasadas por el aro», que se remontan a la escuela primaria, que constituyen la razón principal por la que accedieron a la universidad de élite —los clubs, bandas musicales, proyectos, equipos, las medias de selectividad, las extraescolares, los fines de semana de refuerzo, las clases particulares, los tutores, la enseñanza en «liderazgo», los voluntariados— no les dejaron ni tiempo ni recursos para averiguar qué querían hacer con sus vidas, o incluso qué esperaban sacar de la universidad. Las cuestiones en torno al propósito o la pasión no estaban en el programa. Cuando alcanzaron el refulgente destino hacia el que su niñez y su adolescencia había apuntado por completo, una vez franquearon las puertas de Amherst o Dartmouth, muchos chicos descubrieron que no tenían ni idea de por qué estaban allí, o de qué era lo siguiente que querían hacer.
Como me contó Lara Galinsky, autora de Work on Purpose [Trabajar con un propósito], a los jóvenes no se les enseña a prestar atención a aquello con lo que están conectados. «No le puedes decir a un estudiante de Yale “encuentra lo que te apasiona”», me contaba un antiguo estudiante. «La mayoría de nosotros no sabe lo que es eso, y esa es precisamente la razón por la que terminamos en Yale, porque nuestra única pasión es el éxito». De acuerdo con Harry R. Lewis, antiguo decano del Harvard College, «demasiados estudiantes, tal vez tras uno o dos años utilizando la universidad a modo de cinta transportadora hacia ninguna parte, sufren una crisis, sin tener ni idea de por qué han trabajado tan duro». Una chica de Cornell me resumió su vida de la siguiente forma: «Odiaba todas mis actividades, odiaba todas mis clases, odiaba todo lo que había hecho en el instituto, mi expectativa es que odiaré mi trabajo, y así es como van a transcurrir el resto de mis días».
Si los adultos no están al tanto de esto, es en parte porque están mirando en la dirección equivocada. Obtener sobresalientes ya no significa que todo vaya de maravilla, aunque en su día así fuera. «Tenemos estudiantes que, pase lo que pase en sus vidas, saben cómo sacar esas notas», ha dicho la encargada del servicio religioso judío de Stanford, Patricia Karlin-Neumann. «Es muy importante que nos quitemos la venda que nos impide ver su angustia».
Lo cierto es que estos chicos son muy hábiles a la hora de escondernos sus problemas. Yo mismo estuve poco al tanto, durante mis años en Yale, de lo profunda que era la infelicidad de mis estudiantes. Es solo ahora que ya no tengo posición de autoridad alguna cuando algunos de ellos se han sentido lo suficientemente cómodos como para abrirse y contarme sus miserias. La estudiante que me dijo que no tendría amigos hasta sus últimos años de carrera parecía de lo más sana: divertida, amistosa, «real», sin ser competitiva en grado extremo. Una estudiante brillante, en definitiva. Otra chica, asimismo estupenda, igualmente bien adaptada hasta donde yo sabía, me confesó después que había sido muy infeliz en el instituto, en donde estuvo deprimida o estresada todo el tiempo. Cuando ambas acabaron el instituto —tras años aprendiendo cómo agradar a sus profesores y tutores, por no mencionar la práctica de congraciarse con los padres de sus amigos— estas estudiantes de élite ya se habían convertido en consumadas combatientes en el mundo de los adultos. Educados, complacientes, apacibles y pulcros; de impecables modales, pulido aspecto e intachable vocabulario (y, por cierto, a menudo perfectamente medicados), muchos chicos se han construido una fachada de felices y sanos estudiantes de alto rendimiento.
Ya sería malo si toda esta infelicidad estuviera siendo infligida en pro de un aprendizaje genuino, pero esto está en las antípodas de lo que el sistema actualmente proporciona. A nuestras más prestigiosas universidades les encanta destacar la valía de los estudiantes que aceptan: sus medias en los exámenes de acceso, la proporción de ellos que forma parte del diez por ciento superior de notas en el instituto, el estrecho cedazo de su sistema de admisiones, todas esas cifras que U.S. News & World Report nos ha enseñado a adorar. Y no se confunda: los estudiantes de élite de hoy están, en términos puramente académicos, fenomenalmente preparados.
¿Cómo podrían no estarlo, dado lo cuidadosamente que se los ha criado para ello, después de todo el empeño que se ha puesto en su selección y entrenamiento? Son el equivalente académico de los atletas de la selección norteamericana, entrenados y machacados y alimentados desde su más tierna infancia con tal propósito. Sea lo que sea que les pidas, lo harán. Cualquier obstáculo que les interpongas, sabrán saltarlo. Un amigo que enseña en una universidad puntera pidió en cierta ocasión a su clase que memorizase treinta versos del poeta del siglo XVIII Alexander Pope. Todos y cada uno de los alumnos supieron plasmar los versos, con sus signos de puntuación, sin fallo alguno. Contemplarlos al redactar el ejercicio en clase fue, me dijo, algo verdaderamente pasmoso, como ver a purasangres ejercitarse en el hipódromo.
El problema es que a los estudiantes se les ha enseñado que eso es todo lo que significa la educación: hacer tus deberes, obtener las respuestas y ser un as en los exámenes. Nada de lo que han visto en su aprendizaje apunta a la existencia de algo de mayor calado. Han aprendido a «ser estudiantes», no a usar sus cabezas. En cierta ocasión hablaba con alguien que enseña en un campus asociado a una universidad estatal que se quejaba de que sus estudiantes no piensan por sí mismos. Bueno, le dije, los estudiantes de Yale piensan por sí mismos, pero solo porque saben que queremos que lo hagan. Enseñé a muchos chicos estupendos durante mis años en la Ivy League, chicos brillantes, reflexivos y creativos con los que era un placer hablar y con los que aprendí mucho. Pero la mayoría de ellos parecían contentarse con colorear las figuras que su educación había trazado para ellos. Muy pocos consideraban que la universidad era parte de un proyecto más vasto de descubrimiento y desarrollo intelectual, uno que ellos dirigieran y se dirigiera a ellos.
Estoy lejos de ser el único que piensa esto. Una amiga que dio clases en Amherst mencionó a un estudiante que se le acercó para que le ayudase con su escritura, pero solo porque ya había sido admitido en la facultad de Medicina y entonces se sentía libre para aprender. De haber sido un estudiante de primer o segundo año, le dijo, no le hubiera dedicado un minuto al asunto. Tengo otro amigo que enseña Bellas Artes en una prestigiosa universidad especializada en la materia. Sus chicos están bien dispuestos a aceptar retos creativos, me dijo, pero solo si eso les sirve para obtener un sobresaliente. «No puedo imaginarme a un estudiante de Yale pasando un fin de semana entero tirado en la cama leyendo poesía o pegado al teclado programando una rompedora aplicación para el iPhone», me dijo un antiguo colega del departamento de ciencias de la información, que asistió a la universidad a finales de los setenta. «Sin embargo, cuando yo era estudiante, la gente hacía cosas así constantemente; el lugar estaba infestado de frikis, y eso formaba parte de lo que hacía que la universidad fuese interesante».
Los estudiantes sencillamente no tienen tiempo para ese tipo de aventuras intelectuales. El frenético ritmo de las actividades extracurriculares se ha extendido hasta ocupar todo el espacio disponible, desplazando esta búsqueda vital del foco de las energías estudiantiles. David Brooks y otros observadores han hablado sobre la muerte de las discusiones acaloradas a horas intempestivas, de la escasez de discusiones intelectuales espontáneas. He escuchado quejas similares de estudiantes de Brown, Penn, Cornell, Pomona y Columbia. «Nunca he sido capaz de explicarme a mí mismo por qué me siento mucho más “listo” —más productivo, más creativo, más interesante (y, lo que es más importante, más interesado) en verano de lo que me siento mientras duran las clases», me escribió un estudiante de último curso de Princeton. Una chica de otra facultad me contó esto sobre su novio de Yale:
Antes de empezar la universidad, se pasaba la mayor parte del tiempo leyendo y escribiendo relatos. Tres años después, se ha vuelto dolorosamente inseguro, preocupándose por cosas que a mis amigos que estudian en la universidad pública les traen sin cuidado, como el estigma de comer solos o si está haciendo el suficiente «networking». Solo yo sé que finge saber de libros leyendo por encima el primer y último capítulo de cada libro del que oye hablar, devorando recensiones en vez de hincarle el diente al libro real. Hace esto no porque le falte curiosidad, sino porque un mayor premio social espera a quien es capaz de hablar de libros en vez de leerlos realmente.
Hay excepciones, por supuesto: buscadores, pensadores, «frikis apasionados», chicos que se acercan a la aventura intelectual con el espíritu de un peregrino, personas que insisten, contra toda probabilidad, en intentar obtener una educación de veras. «Yale», me dijo uno de ellos, «no es propicio para los buscadores». Otro me comentó, hablando de una amiga suya que había abandonado la universidad, «Yale le resultaba agobiante para esa parte de ti a la que llamarías alma». Y un tercero apuntó: «Es difícil construir tu alma cuando todo el mundo alrededor está vendiendo la suya».
Mis ejemplos suelen provenir de Yale porque es allí donde enseñé principalmente, pero lo que relato no se circunscribe a dicha institución. Si acaso, me parece que Yale probablemente merece su reputación de ser la mejor entre las universidades de élite en cuanto a cómo nutre la creatividad y la independencia intelectual de sus alumnos. Otros sitios menos profesionalizados, como Penn, Duke o la Universidad de Washington, y lugares con tanta aversión por los intelectuales como Princeton y Dartmouth, son claramente peores. Pero eso es precisamente lo que asusta. Si Yale es la mejor, entonces la mejor está bastante mal.
Con todo, si algo he aprendido en los últimos años es que los estudiantes de élite de hoy no llegan a la universidad como un rebaño de ovejas o un ejército de robots, con unos cuantos intelectuales rebeldes entre ellos sobreviviendo en los márgenes. La mayoría está entre una cosa y la otra: son idealistas y curiosos, como los chicos que les precedieron, están hambrientos de significado y propósito, como los chicos que les precedieron, aunque asolados por demandas psicológicas que son el inevitable producto del proceso por el que tuvieron que pasar para llegar a la universidad.
«Todo sistema educativo», escribió Allan Bloom, «aspira a producir un determinado tipo de ser humano». Crecer como parte de la élite implica aprender a valorarte en función de los signos de éxito que marcan tu progreso en y a través de la élite: los títulos, las notas, los trofeos. Se te alaba por eso; se te premia en consecuencia. Tus padres alardean; tus profesores sacan pecho; tus rivales se mueren de envidia. Finalmente, el mayor premio de todos, aquel que te hace traspasar la frontera de tu adolescencia y te aúpa para que veas el mundo: ser admitido en la universidad de tus sueños. O no tan finalmente, porque el partido, por supuesto, no termina ahí. La universidad, por supuesto, es más de lo mismo. Ahora los nombres mágicos son: Nota Media, la sociedad Phi Beta Kappa, las becas Fullbright, el examen de acceso a la especialidad médica, la facultad de leyes de Harvard, Goldman Sachs. Todas estas palabras componen no solo tu destino, sino tu identidad; no solo tu identidad, sino tu valor. Son lo que tú eres, y lo que vales.
El resultado es lo que podríamos llamar «titulitis». El fin de la vida pasa a ser la acumulación de estrellas doradas. De ahí el extenuante sinfín de actividades extracurriculares, el desprecio del aprendizaje como un fin en sí mismo, la incapacidad para imaginarse haciendo algo que no quepa poner en un CV. De ahí también la sensación de competición constante (si quieres incrementar la participación en una actividad, me dijo un profesor de Stanford, haz que haya que competir para acceder a ella). De ahí la endémica tendencia de los académicos al escaqueo que Douthat describe en Privilege, las memorias del tiempo que pasó en Harvard, donde todo el intelecto se pone al servicio no de que el alumno aprenda lo más posible, sino de salir del paso haciendo lo menos posible. Y de ahí que estén tan de moda los dobles grados. Ya no es suficiente con añadir optativas y otros saberes al campo principal de conocimientos que has elegido, deambulando libremente por los diversos campos académicos, haciendo conexiones fortuitas y descubrimientos, del modo en que la educación superior norteamericana estaba diseñada para permitirte crecer (y en esto era única entre los distintos sistemas que hay en el mundo). Debes tener otro título ya, o ¿para qué si no ha sido todo? Una vez me encontré incluso con alguien que tenía un cuádruple grado. Daba la impresión de creer que eso significaba que era muy listo.
La titulitis lleva aparejada una concepción estrecha de la practicidad que entiende la educación solo en términos de utilidad inmediata, una propuesta que marcha, en las facultades más prestigiosas, bajo una sola bandera: la economía. En 1995, la familia de grados en economía era la más popular en tres de las diez mejores universidades según las listas de U.S. News. En 2013, era la más grande en al menos ocho de las catorce principales. Entre las que cumplían esta regla, Harvard, Princeton, Penn, Dartmouth y probablemente Columbia y la Universidad de Chicago (no es siempre fácil concluir al respecto debido a los cambios operados en los informes). Era la mayor en cuatro de los diez mayores colleges de artes liberales, sitios que se supone que ofrecen otro tipo de educación —Williams, Middlebury, Swarthmore, Carleton y Wellesley—. Era casi igual de popular entre las siguientes diez facultades de cada lista, el resto hasta las veinte mejores; era la principal en seis de cada diez de estas siguientes, y, en total, en veintiséis de las cuarenta que componen la lista combinada. El sesenta y cinco por ciento concentrado en una sola carrera: una convergencia asombrosa.
A un tiempo, y no es coincidencia, las finanzas y la consultoría se han convertido en las carreras más codiciadas. En 2007, casi la mitad de los egresados de Harvard a los que esperaba ya un contrato nada más graduarse fueron a parar a estas dos industrias. Estas cifras amainaron un tanto tras el colapso financiero, pero no demasiado ni por mucho tiempo. En 2010, casi la mitad de los titulados de Harvard todavía terminaban en alguno de estos campos, y lo mismo ocurría con más de la mitad de los de Penn y más de un tercio de los de Cornell, Stanford y el MIT. En 2011, el treinta y seis por ciento de los titulados de Princeton fueron al sector financiero.
En Yale en 2010 solamente fue un cuarto entre ambos campos, pero tal y como lo expresó Marina Keegan al año siguiente, en un ensayo que se hizo viral en la Red, ¿por qué hemos de normalizar ese «solamente»? «En un lugar tan diverso y dispar como Yale, es muy significativo que una proporción tan grande de personas terminen haciendo lo mismo; algo además tan significativo como sus planes después de postgraduarse». Y aún más significativo resulta, continuaba, teniendo en cuenta que los estudiantes ingresan en la universidad en general sin tener fijadas sus intenciones. «Dirigí un estudio, científico y creíble […] a principios de esta semana, en el que preguntábamos a los recién ingresados, uno tras otro, qué pensaban hacer tras graduarse. Ni uno solo de ellos dijo que quería ser consultor o dedicarse a la banca de inversiones».
La cuestión, así pues, es por qué ocurre esto. ¿Por qué tantos estudiantes de élite terminan optando por uno de estos dos campos, y qué nos dice eso sobre estas promociones universitarias en su conjunto? La codicia no es la única explicación. Recuérdese que estos chicos han sido condicionados, antes que nada, para pasar por el aro. Eso es lo que les resulta familiar; lo que les hace sentirse seguros; lo que creen que es apropiado. En el instituto, todo el mundo tiene el mismo objetivo, entrar en la universidad más prestigiosa que sea posible, y todos los aros se disponen para que el destino sea ese. Pero una vez que estás en la universidad, ya no hay tantas certezas. Las direcciones se multiplican, y en muchas de las sendas abiertas se extiende la niebla. Como apuntaba Keegan, no se rellenan solicitudes para ser músico. ¿Cómo te conviertes en emprendedor, en político, en guionista? ¿Cómo consigues trabajar en el Departamento de Estado, en Silicon Valley, para el New York Times? ¿Cuántas opciones hay ahí afuera de las que no has oído hablar, y cómo va eso de conseguir un trabajo? No es de extrañar que, a medida que el final de la carrera se acerca, muchos estudiantes den vueltas frenéticamente en busca de otro aro por el que pasar.
En cuanto a las opciones, lo que estos chicos han escuchado es que las suyas son ilimitadas. Una vez que te comprometes con algo, sin embargo, eso deja de ser cierto. Un antiguo estudiante me envió, algunos años después de acabar la universidad, un ensayo que había escrito y titulado «La paradoja del potencial». Los estudiantes de Yale, decía, son como las células madre. Pueden convertirse en cualquier cosa, de modo que tratan de retrasar todo lo que pueden el momento en el que han de convertirse justo en algo en concreto. La posibilidad, paradójicamente, se convierte en limitación. «Mis amigos y yo no íbamos a la carrera por una vía con mil ramales, con posibles destinos en todos los lugares del globo», escribía. «Por el contrario, nos movíamos con cautela, en grupos, arrastrándonos por unos pocos senderos trillados para asegurarnos de que en dos o cuatro años pudiéramos ser células madre de nuevo, todavía indiferenciadas, rebosantes aún de potencial».
Esa es precisamente la situación que las firmas de consultoría han aprendido a explotar. Sus reclutadores caen sobre los campus de élite como hordas vikingas. Facilitan la presentación de candidaturas, aunque también dificultan el proceso de selección, lo que es aún mejor. El trabajo queda estupendo en tu currículum, y aceptándolo no estás renunciando a ningún camino distinto, porque puedes seguir haciendo lo que quieras cuando lo dejes. En cuanto al trabajo en sí, se parece mucho a la universidad: análisis riguroso, integración de modalidades dispares de información, comunicación clara y efectiva. Ni siquiera tienes por qué haber estudiado economía: por lo general estas firmas están encantadas en contratar a graduados en humanidades. Buscan exactamente lo que aquellos mostraron en la universidad: inteligencia, diligencia, energía, aptitudes. Y por supuesto te ofrecen un montón de dinero.
Un antiguo alumno me escribió esto:
El problema real es que los estudiantes de Yale y los de otras universidades similares tienen la impresión de que malgastan su título si aceptan un trabajo que no les paga cien mil dólares anuales durante el primer año o poco después. Creo que las empresas de consultoría en particular apelan a esta fantasía perversa que albergan la mayoría de los estudiantes de la Ivy League de que alguien debe pagarles sencillamente por venir de Yale o Harvard o similares. Todas las razones que he escuchado de mis compañeros para explicar por qué estarán haciendo consultoría el año próximo desembocan en lo mismo: «Porque puedo». Son muy pocos los que tienen el coraje de apartarse de ese esquema.
Y no son solo las compañías de consultoría. Lo mismo cabe decir de la banca de inversión. «Lo que Wall Street averiguó», en palabras de Ezra Klein, «es que las universidades están produciendo un gran número de graduados inteligentísimos y completamente desnortados. Chicos con una gran potencia mental, una ética de trabajo impecable que no tienen ni idea de qué hacer tras acabar la carrera». Lo mismo ocurre con las facultades de Derecho, aunque en tales casos la recompensa financiera suela demorarse algunos años. Y lo mismo cabe decir de Teach For America[2], que es de largo el destino más popular entre los graduados entre las instituciones sin ánimo de lucro: un proceso de selección duro, un camino claro, un procedimiento competitivo para las candidaturas, dedicación parcial, queda genial en el currículum, no limita tus opciones, impresiona (ahí va otra estrella dorada), y siempre puedes ir a Bain o Morgan cuando termines, como de hecho hacen muchos de los que terminan el programa. TFA está a eones de Wall Street, en términos morales, pero el problema primordial, cuando se trata del tipo de opciones que los estudiantes de élite eligen tras la universidad, no es la codicia, sino la inercia. Si el gusto por el dinero es el que termina imponiéndose es en gran medida porque muchos chicos acaban la universidad sin un sentido de propósito interno; en otras palabras, sin saber en qué cosa, más allá del dinero, merece la pena que empleen su tiempo.
Y esto es lo que resulta irónico. A los estudiantes de élite se les dice que pueden ser lo que quieran, pero la mayoría de ellos terminan escogiendo entre unos pocos caminos muy similares. Hay campos que desaparecen de su vista: el clero, el ejército, la política electoral, la enseñanza, incluso la propia academia, en su mayoría, incluyendo la ciencia básica. Es cierto que los jóvenes de hoy parecen estar más comprometidos socialmente, en general, de lo que lo estuvieron muchas generaciones anteriores: son más conscientes del estado del mundo y están más interesados en hacer algo al respecto. También es verdad que manifiestan más inclinaciones creativas y emprendedoras. Pero es igualmente cierto, al menos en las facultades más selectas, que incluso si tales aspiraciones terminan materializándose fuera de la universidad —un enorme «si»—, suelen desarrollarse con la misma concepción estrecha de lo que tiene valor en la vida: opulencia, credenciales y prestigio.





























