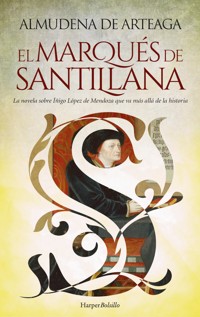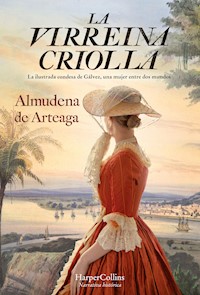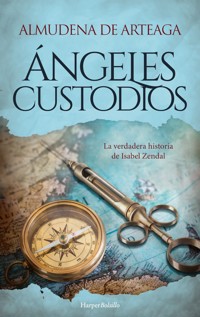La princesa de Éboli. La mujer más enigmática y fascinante del Siglo de Oro. E-Book
Almudena De Arteaga
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
La mujer más enigmática y fascinante del Siglo de Oro. Esta espléndida novela recrea las memorias de una mujer excepcional: Ana de Mendoza, princesa de Éboli, quien por su belleza e inteligencia provocó la atracción y el rechazo de los hombres más importantes de su tiempo. Implicada en una trama política y sentimental, al lado de Felipe II, la princesa de Éboli luchó por sus derechos con fuerza y decisión inusuales en una mujer de la España del siglo xvi. Postrada en su lecho de muerte después de muchos años de presidio, desvelará cada uno de los secretos que su apasionada vida guardó. Narración histórica y de intriga, recreada por una descendiente directa de la princesa, Almudena de Arteaga y del Alcázar, de la familia de los Mendoza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
La Princesa de Éboli
© Almudena de Arteaga del Alcázar, 1997, 2023
© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Ibérica, S. A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®
Imágenes de cubierta: Adaptación del retrato de una joven desconocida de la corte de Sánchez Coello de 1570 (se cree que es una hija de Felipe II o la propia Éboli)
I.S.B.N.: 9788418623851
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
1. Cuénteme, madre (1540-1560)
2. El príncipe en mis bodas (1552)
3. Desposada sin marido
4. Primeros años de matrimonio (1561-1563)
5. La corte se traslada a Madrid
6. El osado caballero (1564-1566)
7. El nuevo secretario del Rey
8. El inicio de un año oscuro (1566-1569)
9. La madre Teresa en Pastrana
10. Paseos nocturnos (1570)
11. Batallas ganadas: preludios de muerte (1571-1573)
12. Mi discutida clausura (1573-1576)
13. El metomentodo Escobedo (1577-1578)
14. Maldito secreto
15. Embrollo entre secretarios
16. La indecisión real (1579-1580)
17. Tenebrosos lugares
18. Encierro en libertad (1581)
19. Injustos procesos (1592)
Si te ha gustado este libro…
Para mis hijas Almudena y Teresa, ahora mujeres, que de niñas vieron nacer la primera edición de esta historia
1 CUÉNTEME, MADRE (1540-1560)
Un rayo de luz penetra en la intimidad de mi cama, atravesando sin ningún recato ni pudor las cortinas de mi dosel.
Sin duda imita a todos los que me han rodeado durante estos años. ¡Qué vida tan vacía la de aquellos que han de ocuparse de los asuntos ajenos inmiscuyéndose en la de otros! ¡Rompen su privacidad con el único fin de llenar levemente la suya, carente de interés!
Todos ellos nunca supieron el inmenso gozo que me producía que se hablase de mí, pues siempre me gustó llamar la atención. Mas lo que ahora en realidad me aflige es que los sentimientos y vivencias me abordaron a tal velocidad, que la disposición para percibirlos plenamente me faltó.
Postrada en la cama, me siento envejecida por mi larguísimo enclaustramiento.
Alguien se acerca por el pasillo y llama a la puerta; sin esperar respuesta entra Ana y se sienta a los pies de mi cama.
Esta hija mía es el vivo reflejo de mi juventud. Su tez blanca resalta sus negros cabellos, y su curiosidad nunca deja de asombrarme.
Cabizbaja y zalamera, me ruega:
—Por el amor de Dios, madre, debéis comprender que me gustaría saber todo de vos para poder rezar por vuestra alma.
Vine al mundo un día de aquel verano llamado del fuego, porque los bosques agostados ardían solos. ¡Diabólico tributo a la descendiente directa de un cardenal! «¡Grande hasta en sus pecados!», como diría en su momento la Católica Isabel.
Quizá por esta causa mi madre sufrió mucho en el trance, y a punto estuve yo de morir. Pero me encomendaron a Nuestra Señora del Puig y enseguida aquella sin peligro estaba, y mi padre también muy alegre aunque yo fuese niña, pensando que a Nuestro Señor le placería darle después hijos varones, muchos y buenos. Sin embargo, mi madre nunca volvería a parir.
Durante mis primeros meses de vida se rezaba diariamente el rosario para que sobreviviera, pues yo era muy menuda y de escasa salud. De ahí mi temor, desde que fui mujer, a heredar esta desgraciada condición: la infertilidad.
Dicen que siempre fui pequeña de cuerpo pero bien proporcionada, además de una niña impaciente y muy consentida, a pesar de los esfuerzos de mi aya por educarme severamente: demasiados intereses y miradas se dirigían hacia mí, yo lo sabía, y mi madre siempre aceptaba mis peticiones. No recuerdo un solo castigo impuesto por ella, pero sí su empeño por que bordara, paseara y rezara, tareas que eran para ella su único pasatiempo.
Físicamente, ya desde niña dijeron que yo era más Mendoza que De la Cerda, de lo cual me siento halagada, pues la belleza de mis antecesores mendocinos es bien conocida, y esta herencia es fuerte, ya que vos, hija, os parecéis más a mí que a vuestro padre. Sobre todo en el pelo, que, aunque ya cano, lo recuerdo exacto al vuestro. De niña me encantaba que me lo cepillasen durante horas antes de recogerlo. Aquel masaje que el peine producía en mis sienes conseguía calmar y sosegar mis ajetreados ánimos; y gracias a este quehacer diario lograban que estuviera por lo menos un rato quieta y relajada.
Mi padre, como buen Mendoza, sospechó ya cuando cumplí los ocho años que su descendencia no sería más larga. Decidió entonces hacer conmigo lo que habría hecho con un hijo varón: así fue como yo le acompañaba a cacerías. Aunque iba en litera hasta el campo, allí montábamos y cabalgábamos durante horas en busca de una presa. Yo montaba a la amazona, pero llegué a aprender a la jineta y a manejar la brida como los grandes hombres de a caballo.
Recuerdo mi primer potro, al que llamé Hermano, supongo que a falta de uno de verdad con quien compartir mi existencia. Un año después supe tirar con ballesta, aunque pequeña. Pero nada era parecido a la cetrería, la caza con halcones me apasionaba de tal modo que las horas con aquellas aves se me hacían minutos.
Mis incesantes esfuerzos por igualarme a los hombres tanto en el pensamiento como en las actuaciones tenían un único fin: menguar el dolor de mi padre por no tener aquella descendencia masculina tan deseada. Por aquellos tiempos solo pensaba en contentarle.
Un día salí de caza, acompañada únicamente de dos monteros. Al regresar mi felicidad era inmensa, pues llevaba colgadas de mi cincha tres liebres. ¡Mis primeras tres presas conseguidas sin ayuda!
Cuando ya divisábamos la casa, recuerdo el latir acelerado de mi corazón, mi señor padre por fin se sentiría orgulloso de mí.
Al entrar en la sala en la que se encontraba, se levantó de inmediato, frunció el ceño y me miró altivo. ¿Por qué aquel hombre por el cual respiraba se obcecaba en transformar mis alegrías en decepciones en un solo segundo?
No pude articular palabra.
—Veo que ya no sabéis bien qué hacer para convertiros en lo que no sois y nunca seréis —me dijo él en cambio.
Salí sollozando. ¿Acaso no percibía que todo lo que hacía era por él?
No disfrutaba de igual modo con las lecturas y lecciones de mi maestro de letras, siempre hablándome en latín, que yo procuraba escribir y leer a la perfección. No me gustaban las horas de estudio, pero era obligación que debía cumplirse si después quería dedicar mi tiempo a otros menesteres.
Así fue que los quehaceres de los hombres me satisfacían más que los de las hembras. Mas en el vestir era sumamente presumida y disfrutaba con los trajes nuevos que me hacían las costureras de casa. Para la primera comunión me dejaron vestir de colores y llevar cosas de oro y seda. La tela de mi saya era de un brocado de raso y oro, venida de Flandes, con mangas anchas, forradas de terciopelo amarillo de dos pelos con su gorrete. Su textura y color me entusiasmaron. También me obsequiaron mis padres con un collar de gruesas perlas del que pendía una cruz guarnecida de diamantes y esmeraldas.
Sin embargo, mi única preocupación era demostrar a mi padre mis dotes masculinas.
Un día que parecía estar de mejores humores le reté a tirar de esgrima conmigo. Mi sorpresa fue gratísima cuando accedió. Aquella misma tarde le demostraría mi facilidad para manejar el florete.
Pero mi impaciencia comenzó apenas terminé de engullir el desayuno. Tenía que practicar, mas mi maestro de armas no llegaría ¡hasta pasado el mediodía! Era demasiado tiempo para esperarlo cruzada de brazos. Fue así como pensé en un sustituto contra quien tirar. ¡Y quién mejor que aquel paje que, aunque pequeño, era muy hábil! No sería capaz de negarme la colaboración que necesitaba.
Mientras le esperaba observaba una vitrina cargada de espadas, rodelas, montantes y floretes; parecían desear ser empuñados por mi diestra mano y colaborar en mi singular destreza.
Abrí la puerta de aquel inmenso mueble y, después de dudar unos instantes, me decidí por el florete. Nada más empuñarlo entró el paje, exhausto y corriendo.
No me enfadé, ¿para qué? El pobre venía con la cara desencajada, si le gritaba tardaríamos más aún en comenzar. Tomé un segundo florete y lo lancé hacia él diciendo:
—¡En guardia!
En ese mismo instante sentí como si algo tirase de mi cuerpo hacia delante y tropecé. El destino y mi euforia quisieron que me pisara el sayo y mi cabeza fuese justo a parar al florete del paje.
Aunque este quiso apartarlo, un vil diablillo dirigiendo su mano ensartó mi ojo en la punta de su arma.
Perdí mucha sangre y los médicos llegaron a temer por mi vida, pero gracias a mi patrona santa Ana, a mi fortaleza habitual y a mis fuertes deseos de no abandonar esta vida pronto recuperé la salud.
No sucedería lo mismo con mi ojo.
Sucumbí a una profunda tristeza. Al mirarme en el espejo, recordaba aquellos halagos sobre mi belleza que en tantas ocasiones había escuchado; sin embargo, mi madre consiguió sacarme de semejante pesar hábilmente. Fue la primera persona que con cariño me llamó «tuerta», y quizá por ello toleré este apodo toda mi vida y pude llevar el parche sin vergüenza. Muy pronto, en concordancia con mi carácter, convertí mi defecto —para unos lo era— en una virtud, pues me percaté de que allí donde me hallase era el centro de atención.
La verdad es que la cicatriz apenas se vislumbraba. Desapareció pronto, y esto me permitió usar de un parche que luego se convertiría en el notable aderezo de mi indumentaria, logrando fomentar mi presunción. Lo combinaba con el tono de mis vestidos como si de una joya más se tratase e, incluso años después, viviendo en Madrid e inmersa en la corte, me valía de perlas, o de mi propio pelo trenzado, para asirlo a mi cabeza, idea que chocó en un principio a las damas, que al fin hubieron de reconocer una vez más mi originalidad, mi cualidad predilecta.
Curioso me parece ahora que esa cicatriz no me agobiara cuando pensaba en el matrimonio. Pero mi señora madre bien me había enseñado desde mi más tierna infancia que el desposorio era una obligación semejante a la de estudiar latín, así como una manera más de engrandecer a la familia. Poco importaba una herida cuando una oportunidad se mostraba.
La prueba de ello se vio un día en que mi padre me leyó una carta enviada por el príncipe Felipe.
De los mayores cuidados que tengo para más acrecentar y sublimar a don Ruy Gómez de Silva, es el procurar casarlo lo más altamente posible; con esto, además de honrarlo, le doy parientes y defensores que lo amparen en Castilla. Siendo vos perteneciente a una de las mejores casas de España, y teniendo por hija a doña Ana, es mi deseo que accedáis a darla en matrimonio a mi fiel servidor.
Así fue como mis padres comprometieron gustosos mi mano. Al año siguiente viajarían a Madrid para que el príncipe firmara los asientos, capitulaciones de mi casamiento, y el término de dos años para mi velación ante nuestra Santa Madre Iglesia, pues bien sabéis que la velación es la parte fundamental del sacramento matrimonial y yo todavía no estaba capacitada para cumplirlo.
Aquello me alegró enormemente, pues significaba que seguiría viviendo en casa con mis padres por dos años más.
Sobre todo después de oír la respuesta de mi padre cuando le pregunté si con la carta había llegado algún retrato.
—No nos envió pintura que lo represente, pero os lo describiré lo mejor que pueda: es un caballero apuesto y distinguido, de mediana estatura y esqueleto sutil, de movimientos graciosos y sobre todo lleno de gentileza, mucho mayor que vos, pero sin duda juicioso y capaz de haceros feliz.
2 EL PRÍNCIPE EN MIS BODAS (1552)
Hacía cerca de media hora que andaba apoyada en el alféizar de la ventana, atisbando entre las celosías. Había llegado el momento, solo me quedaba un día para tomar estado.
Por fin conocería al hombre junto al cual debía pasar el resto de mi vida.
Entusiasmada, vi que cabalgaba vestido de sayo y bohemio de gorgorán pardo, guarnecido de pasamanos de oro, calzas encarnadas y jubón de tela amarilla.
Pero a medida que se fue acercando y sus facciones se hacían más claras a mis ojos, más bien me pareció casi anciano; a mis doce años me impactó tanto, que recuerdo haberlo comparado incluso con mi padre.
Pensé que mejor sería no profundizar en detalles que no podían eludir ni cambiar mi obligación al casamiento. Habida cuenta de mi ojo, mejor sería apreciar las virtudes que los defectos.
A toda prisa fui a la capilla, en donde se hallaban mis señores padres recogidos oyendo misa. Acababa de sentarme cuando él entró con andares elegantes. Pareciome un viejo de nuevo, pues más de cerca caneaba y le faltaba ya algún diente.
Después de inclinarse ante Dios Nuestro Señor, se echó a los pies de mi señor padre pidiéndole las manos, luego nos las besó a las señoras, primero a tu abuela y después a la que te habla. Su mirada hacia mí fue penetrante y duró un segundo, pues bien sabía que no se ha de mirar fijamente a los ojos de una dama en público. Yo sí le miré con detenimiento, y por primera vez sentí miedo a lo desconocido. Después de pedirme la mano, yo pedí las suyas, y los dos regresamos al lugar que se nos señaló.
Su voz era clara y sosegada al igual que sus movimientos. Mas ¿qué pensaría él de mi persona? Sin duda estaba encantado. Al día siguiente sería dueño de una niña dulce y bella que en poco tiempo pariría hijos sanos.
La misa prosiguió, pero incapaz fui de seguirla, pues, disimuladamente, analizaba a vuestro padre centímetro a centímetro y movimiento a movimiento. Me sentía muy lejana. Con ayuda de Dios, así se lo pedí entonces, confiaba en que llegaríamos a entendernos. Cuando más nerviosa me sentí fue en la comunión, al verle pasar frente a mí de nuevo. Pero muy rápido me consolé pensando que dos años eran un largo tiempo para asimilar la idea. Al finalizar los divinos oficios, vuestro padre se despidió afectuosamente de todos y se fue.
Toda la casa rebosaba de gentes y sirvientes corriendo de sala en sala para que ningún detalle faltase. Gastadores, piqueros y jardineros trabajaban afanosamente en los alrededores de nuestra casa al son de trompetas y atabales. En los patios y despensas entraban sin descanso provisiones para las celebraciones de mi boda. Carros provenientes de todas las aldeas de los alrededores portaban perdices, cabritos, vacas, terneras, aves, pescados. Habían traído también una carga de perazas y otra de camuesas, así como espárragos de Talavera enviados por su corregidor, amén de trigo y cebada en abundancia. Llegaban sin cesar presentes de nuestros vasallos, como salmón, escabeche de las montañas del norte y ostras frescas.
Además de la servidumbre de casa, se habían traído cocineros, veedores de mesa, botilleros, reposteros de plata, de estrados y de ropa blanca. Casi no se podía andar por los pasillos, pues el hervidero de personas era terrible. Yo pasaba horas observándolo todo, y lo más curioso era que ninguno de ellos chocaba con otro, pues el orden de sus pasos era similar al de un hormiguero.
Era domingo. Mi santa seguro que me acompañaría y favorecería en esa gran jornada. A las doce habíamos de entrar en la iglesia, y ya me retrasaba cuando mi señora madre entró en mis aposentos portando una diadema que jamás vi anteriormente, cuajada de brillantes y rubíes. De inmediato me la colocaron sobre el recogido de mi melena.
Lo que más ilusión me causó fueron unos chapines con cintas de raso color encarnado al igual que mi saya, toda bordada de oro. Al colocarlos en mis pies, ¡crecí casi un palmo! Era lo único que me faltaba para sentirme realmente grandiosa. No quería despegarme del espejo, porque parecía al menos cinco años mayor de lo que era y me imaginaba que así sería cuando me convirtiese en una gran dama.
En ese momento entró una enana anunciando la llegada del príncipe Felipe, ¡nada menos que para apadrinarnos!
Vestida estaba y me dispuse a salir de mis aposentos. Bajé las escaleras de caracol que daban al salón de linajes con sumo cuidado, pues tropezar no quería y difícil me era andar deprisa con mis chapines nuevos. Al entrar en el salón, señoras engalanadas y caballeros venidos de todas partes me esperaban. En un gran estrado, bajo un dosel, se encontraban mis señores padres con los duques del Infantado y toda la familia más cercana. ¡Nunca vi tantos Mendoza reunidos!
Cientos de ojos, muchos de ellos desconocidos, se centraban en mi persona. Aquella sensación de escudriño a la que me estaba viendo sometida debería de haber amedrentado a una frágil niña como yo, pero no fue así. Me erguí aún más de lo que estaba y proseguí mi majestuoso paseo.
Al solemne silencio, siguió música de trompetas y atabales. En el exterior, y casi al mismo tiempo, comenzaron a sonar las salvas de los mosqueteros que fuera aguardaban a su alteza.
Presta comencé a andar junto a mis padres y en pos de nosotros toda la comitiva nos siguió. Aunque en abril estábamos, el día era claro y ni una leve brisa corría. En la puerta vimos que desde la lejanía se acercaba ya el príncipe, acompañado de unos cincuenta caballos. Junto a él cabalgaba mi futuro esposo, que traía puesto, a tono con mi saya, unas calzas y jubón de tela encarnada y capa de terciopelo. Confieso que lo encontré muy apuesto.
Sin embargo, ya en el templo, llegado el momento de mi aceptación tardé en contestar. Un freno parecía paralizar mi lengua.
Antes de hacerlo miré primero a mi padre, que asintió con la cabeza, pues pensó que solicitaba su último consentimiento. Luego dirigí la mirada hacia mi madre, en la cual me pareció percibir una sonrisa cargada de dolor, y por último miré a Ruy. Entonces sentí como si una ola en mi interior trepara hacia mi garganta.
Preparativos, vestidos, joyas y nervios no me habían dejado reflexionar hasta ese preciso momento sobre lo que en realidad estaba haciendo. Era mi deber, de acuerdo, pero ¿por qué crecer tan rápido y admitir responsabilidades demasiado prematuras para mi edad? No lo sé, lo cierto es que aquellas dudas se prolongaron el tiempo que restaba de la misa. Lo hecho, hecho estaba y así debía ser.
Al regresar a casa continuaron los festejos. Se corrieron en la plaza cinco toros bravos y luego comenzó el juego de cañas, con seis cuadrillas de seis jinetes cada una, donde participaron los invitados más ilustres, incluido vuestro abuelo, que lució mucho.
Al finalizar pasamos todos a vestirnos de nuevo, pues un gran baile de máscaras se había dispuesto en el palacio. Me sentía rendida porque intenso había sido el día y a esas horas normalmente ya en la cama me encontraba. Pero bajé al salón. Fue entonces cuando su alteza me dirigió la palabra por vez primera solicitándome inaugurar el baile.
Era más alto que yo, y eso hizo que me sintiera más cohibida de lo que estaba. Sus vivísimos ojos azules, el pelo rubio y la grave solemnidad colaboraron para estimular mi nerviosismo. Noté cómo el rubor se alzaba en mis mejillas. Él debió de sentirlo, pues su mirada afable y cariñosa procuró tranquilizarme y, al tiempo que me tendía la mano, dijo:
—No os preocupéis, pues no soy gran bailarín, y aunque vos mucho tiempo tampoco tuvisteis de practicar, seguro estoy de que daremos juntos buenos y grandes pasos.
Comenzó el baile y todas las miradas se clavaron en nosotros. Recuerdo que al mirarle sus labios carnosos y la barba saliente pensé que algo debía decir yo, pues no estaba bien callar cuando un príncipe otorgaba a una dama ese honor. Entonces le dije:
—Alteza, me someto enteramente a vos y a aquello que queráis.
3 DESPOSADA SIN MARIDO
Abrumado de esta tarea en la cual no se me permite descuidar un detalle ni en las minucias, me veo con frecuencia obligado a transcribir las cartas de Mi Señor don Felipe de mi propia mano, en letra reposada, oficial e hierática. Esto, unido al trabajo y relaciones, no me dejan escribiros ni las más míseras líneas.
María Tudor es muy gran señora y excelente persona, pero más vieja aún de lo que se nos decía.
Mi señor, correcto siempre con ella, no le manifiesta nada que pueda creer que ha pasado ya de la edad de las pasiones.
A mi parecer, si la reina vistiera el traje y tocado a la usanza de las damas de nuestro país, pareciera menos vieja y trasnochada. Pero mi Señor sabe que este matrimonio no se ha contraído para satisfacer sus apetitos y sí para conceder un heredero a las coronas española e inglesa, que ambas están muy necesitadas de ello.
Cuando Dios Nuestro Señor conceda a los dos este propósito podremos regresar, y así cumplir nosotros con el mismo deber que ellos.
Después de leer aquellas letras, seguía sintiéndome lejana a mi marido. Un año después de nuestro casamiento, vuestro padre había acompañado a Inglaterra a su alteza, y no regresaría a España hasta tres años más tarde. No habíamos hablado a solas ni un solo instante.
En todas sus cartas no hacía más que hablarme de don Felipe, como si estuviera familiarizada con él, y de describirme tierras lejanas que no me interesaban ni atraían en absoluto. Sus halagos tampoco me hacían mella. ¿Cómo podía desear cegarse con mi rostro, si tanto este como mi figura habían cambiado en todo, excepto en lo del parche?
Los dos años señalados para nuestra velación matrimonial habían pasado, y ya estaba yo lo suficientemente desarrollada como para cumplir con esa obligación y consumar el matrimonio. Deseaba tener mi primer hijo lo antes posible.
Cuando por fin conseguimos reunirnos lo encontré más envejecido, y ya canas tenía hasta en la barba. Pero lo que más me impresionó fueron sus negros ojos. La primera noche juntos no supe cómo retener por más tiempo a mi doncella en mi aposento. Supongo que las excusas se agotaron y más aún cuando vuestro padre entró e hizo una discreta seña para que nos dejara a solas. Fue entonces cuando descubrí aquellos placeres de alcoba de los cuales tanto hablaban entre cuchicheos las sirvientas. Y bien digo los descubrí, porque para seros franca no tuve la oportunidad de saber lo que era el disfrutarlos hasta pasados algunos años.
De todos modos, vuestro padre logró en muy poco tiempo espantar todos mis temores y, después de esa noche, muchas veces me visitó y nunca dejó de mostrar gran delicadeza para conmigo.
Pero Dios estaba con nosotros, porque solo tres meses después se confirmó mi embarazo. Mi miedo secreto quedó así disipado. Siempre temí no ser fértil, pues mi aya, desde que era párvula, me decía que si a una mujer Dios no le otorgaba hijos como a las mulas en ella se acabaría su sangre.
Apenas pasados unos días de su tan ansiado regreso, tu padre marchó rumbo a Roncesvalles. Se tenía que unir por orden del rey a la comitiva que iba a recibir a la futura reina Isabel. Después de tantos años esperando, otra vez me encontraba sola. Únicamente tenía como compañía a mis doncellas y a una hermana de Ruy.
Recién llegada de Portugal estaba vuestra tía, y no parecía entender mi pasión por los quehaceres de los hombres. Me reprendía siempre por todo. Mi felicidad tristeza y enojo le producían. El negro era su color y el paño su tela. Gracias al Señor, al nacer tus hermanos repartió con habilidad sus malos humores entre todos, y mi ración quedó un poco más menguada. Para mi consuelo y tranquilidad, Dios quiso llamar a aquella amargada mujer justo un año antes de la muerte de vuestro padre, por lo que vos tuvisteis la inmensa suerte de no llegar a conocerla.
Partí a Guadalajara dos meses después. Allí fue donde vi por primera vez a doña Isabel. Una niña era, y su pureza y belleza a todos nos entusiasmó. Cinco días durarían las fiestas de bodas y tornabodas, con meriendas y cenas seguidas de bailes, y hasta una corrida de toros y leones.
Durante uno de aquellos bailes, una gallarda empezó a sonar. Los músicos tañían sus instrumentos, y todos en corro nos pusimos para pasarnos el hacha.
Acabada la danza me dirigí hacia donde la reina se encontraba. Se veía que ganas tenía de conocer damas jóvenes, pues de viejas se había visto rodeada durante toda la noche. De pronto, mis piernas empezaron a temblar y caí desmayada.
Mi embarazo grandes mareos me causaría los tres primeros meses, pues casi nada podía tragar hasta pasadas unas horas del despertar. Aun así, la felicidad de mi maternidad me consolaba. ¿Sería niño? Este ruego a la Virgen lo repetía a diario y varias veces.