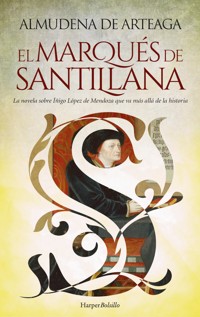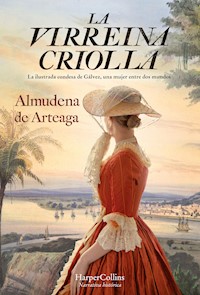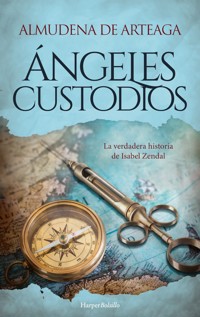7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Premio de Novela Histórica Alfonso X El Sabio «Solo espero que al morir yo no terminen asesinándose entre sí, ya que el odio enraíza en sus almas». A lo largo de toda su vida María de Molina sufrió por amor. Primero por casarse con su sobrino, Sancho IV de Castilla, matrimonio que no fue bien visto ni por el anterior rey, Alfonso X, ni por el papa, que denegó la dispensa por lazos consanguíneos. Su viudedad y la posterior regencia a la espera de la mayoría de edad de su hijo Fernando IV, aguantando los embates de la desestabilizada política ibérica, fueron un nuevo trago amargo para la reina. Al final de sus días presenció la muerte de su hijo y de su nuera y protegió de nuevo como regente a su desvalido nieto, el futuro Alfonso XI, envuelto en las intrigas palaciegas castellanas y los problemas políticos. Esta novela narra, con la pasión y elegancia habituales de la autora, la intensa vida de María de Molina, esposa de Sancho IV de Castilla. Una mujer única que en plena Edad Media gobernó tres veces a su pueblo entre los siglos XIII y XIV.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
María de Molina. Tres coronas medievales
© Almudena de Arteaga 2004, 2023
© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®
Imagen de cubierta: Alamy
ISBN: 9788419809124
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Árbol genealógico
Primera parte. La reina mal casada. Sancho IV, el Bravo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Segunda parte. Madre, reina, consejera. Fernando IV, el Emplazado
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Tercera parte. Abuela templada y justa. Alfonso XI, el Justiciero
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Epílogo
Dramatis personae
Bibliografía
Si te ha gustado este libro…
A mi hija Teresa
«Solo espero que al morir yo no terminen asesinándose entre sí, ya que el odio enraíza en sus almas».
A lo largo de toda su vida, María de Molina sufrió por amor. Primero, por casarse con su sobrino, Sancho IV de Castilla, matrimonio que no fue bien visto ni por el anterior rey, Alfonso X, ni por el papa, que denegó la dispensa por lazos consanguíneos. Su viudedad y la posterior regencia a la espera de la mayoría de edad de su hijo Fernando IV, aguantando los embates de la desestabilizada política ibérica, fueron un nuevo trago amargo para la reina.
Al final de sus días presenció la muerte de su hijo y de su nuera y protegió de nuevo como regente a su desvalido nieto, el futuro Alfonso XI, envuelto en las intrigas palaciegas castellanas y los problemas políticos.
PRIMERA PARTE LA REINA MAL CASADA SANCHO IV, EL BRAVO
Amigos y vasallos de Dios omnipotente,
si escucharme quisierais de grado atentamente
yo os querría contar un suceso excelente:
al cabo lo veréis tal, verdaderamente.
GONZALO DE BERCEO
Milagros de Nuestra Señora
1
ESPONSALES REALES EN TOLEDO, 25 DE JUNIO DE 1282
Por España quisiera enseguida empezar,
por Toledo la grande, afamado lugar:
que no sé por qué extremo comenzaré a contar,
porque son más que arenas a la orilla del mar.
GONZALO DE BERCEO
Milagros de Nuestra Señora
Mis aposentos eran un hervidero de gentes. Todos corrían de un lado a otro, presos del nerviosismo que suscita un acontecimiento de este tipo. Los últimos alfileres que adornaban y sujetaban mi tocado estaban siendo prendidos sobre mis sienes con tanta fuerza que parecían estar clavándose en mi sesera.
Mi aya, doña María Fernández de Coronel, empujaba nerviosa e impaciente el impla que me cubría ante el inminente evento. Semejante tortura me hacía ladear la cabeza.
—Mi señora, si no procuráis un poco de concentración y os estáis quieta, no podré terminar a tiempo. Fue vuestra merced la que se empeñó en lucir la luenga y clara cabellera suelta. Si me hubieseis hecho caso y al menos una trenza decorase vuestra nuca, sería más fácil asir esta toca a vuestra rebelde testa.
Pensativa y soñadora, procuraba permanecer inmóvil enrollando una y otra vez un mechón de pelo a un dedo. La duda, el nerviosismo y la inseguridad me atenazaban.
La muchedumbre gritaba desde las angostas callejas que llevaban hasta la catedral de Toledo y me impacienté, dando un manotazo a doña María para que no me trepanase el cráneo por enésima vez.
—¡Terminad de una vez o conseguiréis que acuda a mi boda como un cristo con la corona de espinas!
Me callé un segundo y suspiré.
—Si al menos el vulgo fuese más silencioso, este nudo que porto en las entrañas se desataría.
La que ejerció como mi madre, desde que esta murió en los campos de Molina, no se contuvo al reprenderme:
—Ya podéis acostumbraros, María. Es muy posible que en muy poco tiempo os convirtáis en la reina de Castilla y León. Haced a todos partícipes, pues, de vuestra inteligencia. Hoy tenéis una oportunidad inmejorable para ello. Si obráis como es menester, todas las almas de estas villas y ciudades os aclamarán más aún que ahora.
Suspiré de nuevo y cerré los ojos inspirando profundamente, mientras las mujeres encargadas de engalanarme humedecían afanosamente mis manos y cuello con esencias de jazmín y azahar que habían traído de Andalucía para este grandioso día. El dulce olor que manaba de dichos perfumes solo consiguió disipar durante un efímero segundo la angustia que me atenazaba, pues, al instante, regresaron las preocupaciones que bullían desde hacía ya tiempo en mi cabeza.
—Es curioso, María, cómo osáis asegurar mi próxima coronación sin titubear ni un solo segundo. Mucho han de cambiar las cosas, mi buena amiga, antes de aseverar con tanta seguridad. Los ánimos que fomentan las contiendas entre padre e hijo tendrán que apaciguarse pronto o los problemas se enquistarán.
»Vuestra seguridad me pasma. Todos sabemos que Sancho, mi futuro marido, fue el segundo en nacer de los hijos de nuestro rey Alfonso. Aún está por ver si el padre está dispuesto a nombrarle sucesor del reino en contra de los infantes De la Cerda, los hijos de don Fernando, su difunto hermano mayor. Tan enfadado se muestra su majestad con esta nuestra boda que no asiste. Don Alfonso se limita a permanecer en Sevilla como si nada ocurriese y así nos hace ver que su voluntad no es fácil de quebrantar. Será notable su ausencia, así como la de alguno de mis cuñados.
Mi aya me dio un capón.
—Sois ingenua y casi os mostráis párvula en vuestras cavilaciones. ¿Qué prueba más clara queréis que la que os brinda el gentío? Ellos os demuestran que no yerro en mis aseveraciones.
Señaló la ventana con el ceño fruncido, obligándome a mirar hacia allí. La fina piedra de alabastro que cubría su hueco filtraba la luz, pero no demudaba ni un ápice el clamor del exterior. Mi aya prosiguió displicente:
—¿No escucháis, acaso, al gentío vitoreándoos? No hay un miembro del pueblo, de la nobleza o del clero, que no esté pendiente de vuestro inminente desposorio. Incluso ya se hacen llamar vuestros vasallos y aún no habéis sido coronada reina. Abrid vuestros sentidos y profundizad en ellos. Ya lo hicisteis con los perfumes y el olfato; hacedlo ahora con el oído y la vista, que al gusto y al tacto les daréis rienda suelta esta noche al yogar con vuestro esposo. No os obcequéis en cubrir vuestra alegría. Disfrutad este momento y no lo ensombrezcáis.
La besé en las manos y la miré a los ojos.
—Gracias, mi aya. Hacéis, sin proponéroslo, que no eche de menos a mi madre en este día tan significativo de mi vida.
No quiso escucharme y se hizo la sorda. Doña María era mujer a la que no le gustaba demostrar sus sentimientos. A pesar de ello, yo sabía mejor que nadie que debajo de esa armadura de frialdad se escondía un corazón caliente y cargado de ternura.
Alzando mis brazos me hizo girar hacia una pulida bandeja de plata que reflejaba mi semblante casi por entero.
Asentí contenta con el resultado de mi transformación. Doña María, después del capón que me acababa de dar, me besó en la mejilla. No pude más que sonreír y abrazarme a ella.
—La verdad es que no me he de quejar. Soy una mujer afortunada, me siento como si fuera la única entre un millón. Pocas son las ricahembras de Castilla que hoy en día se casan con el hombre que soñaron. Yo lo he conseguido.
La dueña me interrumpió:
—Os desposáis con el hombre que amáis y que, además, os corresponde. No hay moro, judío o católico que no lo comente en esta ciudad tan variopinta que es Toledo.
Sonreí alzando la vista al cielo.
—Es cierto que Sancho me quiere y así me lo ha demostrado. No solo insistió en desposarme en contra de la voluntad de su padre, sino que, además, por mí se enfrentó al rey de Aragón dejando plantada a Guillermina de Moncada, la que para muchos es su mujer. Por ello le acusan de bígamo. No es un secreto en la corte que también ha provocado al papa, ignorando su extraña e injustificada demora al otorgarnos la dispensa que como tía y sobrino necesitamos para contraer matrimonio. ¡A muchos les permitió consumar con un parentesco aún más afín que el nuestro! ¿Qué es lo que le impide firmar su consentimiento?
Negando con la cabeza, me contesté a mí misma. Abrazada a la conformidad, me sentía presa de la incertidumbre.
—Menos mal que el obispo de Toledo, todos sus misacantanos y otros clérigos apoyan nuestra causa. El buen hombre, sin necesidad de papel episcopal alguno, accede a casarnos. Algunos dicen que así cuestionan la supremacía que el sumo pontífice tiene sobre ellos y que serán excomulgados, pero se equivocan de lleno. Todos sabemos, y no es mera suposición, que el papa ya firmó nuestra dispensa. Si no ha llegado a nuestras manos el ansiado documento es por cuestiones ajenas a nosotros. Quizá el emisario de la Santa Sede fue asaltado y asesinado en el camino a manos de algún desalmado que, ignorante y analfabeto, nunca supo de la importancia de su correo.
Aún en mi aposento, ultimando los detalles que me acompañarían hasta el altar, me puse a monologar de tal forma que todos me escuchaban en silencio sin atreverse a rebatir lo que yo misma repetía en voz alta una y otra vez para autoconvencerme de que estaba en lo cierto.
Tomé un escriño que había sobre mi tocador. Acaricié la seda brocada con la que estaba tapizado y lo abrí. Todos los presentes pudieron entonces admirar la cruz de oro que, engastada con piedras preciosas de gran tamaño, me acompañaría hasta el día de mi muerte. Pero la joya no solo era eso. El precioso metal que refulgía ante nuestros ojos escondía algo mucho más preciado y que era menester guardar en secreto, ya que los codiciosos lo ambicionarían. La reliquia bien podría haber sido un trozo del pesebre del Niño Dios, un pedazo de la Vera Cruz o una espina de la corona de Cristo, pero Sancho sabía que existían demasiadas en la tierra como para ser todas verdaderas; por eso quiso entregarme algo más certero y menos digno de falsificar por cualquier abad necesitado.
La joya mostraba a través de un pequeño orificio su tesoro. Un pedazo de la gamuza sanguinolenta que un día cubrió la herida del costado de san Francisco de Asís. El recuerdo de su santo estigma velaría por mí para siempre. El mismo Sancho, a sabiendas de la ilusión que me haría, me lo entregó la noche anterior a los desposorios.
Al ver la reliquia, algunas de mis dueñas la ovacionaron, aunque ignoraban que el precio que pagó por ella fue elevado no tanto por el tamaño de las piedras preciosas engastadas como por el valor del tesoro que la cruz escondía.
La tomé y la pendí de mi cuello con una fina cinta de seda. Abrí el escote y la filtré bajo mi sayal para que, acariciando mi piel y sobre mi corazón, me protegiese camino del altar. La apreté fuertemente contra mi pecho y, suspirando, retomé el monólogo.
—Tres son los enemigos que se crea Sancho al casarse conmigo y los tres son reyes. El primero, su padre, don Alfonso, el décimo de este nombre de entre todos sus antecesores, rey de Castilla y León. El segundo, el rey de los reinos que lindan con nuestras fronteras y al que más hemos de temer, el de Aragón. Su tercer contrincante no es otro que el representante del Rey de los Cielos en la tierra. ¿Hay mayores enemigos en este mundo? Nunca podré igualar su demostración de cariño, ya que me antepone a cualquier interés o persona. De este modo, solo emplaza al peligro en su propósito de suceder en los reinos de su señor padre.
Una voz tenue y triste sonó al fondo de la habitación, justo al lado del guadamecí que decoraba el muro.
—Os felicito, María, sin duda os desposáis con un gran hombre.
Entre escarpines, sayos de seda brocados, almohadones y un sinfín de ropajes, aguardaba agazapada mi prima María Alfonso de Ucero junto a su hija y mi ahijada. Una hermosa niña de ojos claros llamada Violante. La pequeña me miraba extasiada.
La amistad que mantuve con su madre desde mi infancia a la juventud creó una complicidad inmemorial entre las dos, que se quebrantó en cuanto se decidió mi desposorio con Sancho.
—Nadie mejor que vuestra merced para saberlo, María Alfonso.
Ella asintió sumisa. Había sido la barragana de Sancho y con él tuvo dos hijas, una de ellas, Violante. Se levantó cabizbaja y supe que me quería decir algo. Callada, esperé a que comenzase. Lo hizo con lágrimas en los ojos.
—No es quizá el momento más idóneo, María, pero quiero que me prometáis que os haréis cargo de la niña. Juradme que la cuidaréis en la corte como si de vuestra propia hija se tratase. He decidido partir aína e ingresar en clausura. Podría llevarla conmigo, pero no quiero que ella pene el cautiverio que a mis pecados corresponde. Entendedme, me siento incapaz de presenciar el desposorio. Por eso no he esperado a mañana.
La abracé con cariño y le susurré en el oído para no hacer más público su sufrimiento:
—Vuestra sinceridad me turba. No es menester que os enclaustréis involuntariamente. Sabéis que os admito en la corte junto a nosotros, pues sé que nunca me traicionaríais. Vuestro amorío con Sancho finalizó y el mío se hace incipiente. Si os quedáis con nosotros, prometo desposaros con un noble caballero que cuide de vuestra merced y de los vuestros.
Ella dio un paso atrás separándose de mí y apartó su mirada. Pude ver cómo una lágrima surcaba su mejilla.
—Os lo ruego. No me lo hagáis más difícil. Solo os pido que me aseguréis una guardia y custodia digna para mi hija Violante.
Intenté atraerla de nuevo hacia mí, pero ella se apartó poniendo a la niña entre las dos. No quise dilatar más su sufrimiento y tomé a la pequeña en mi regazo. La seda carmesí de mi vestido nupcial crujió al acogerla.
—¿Cómo puedo negarme, si por sus venas corre la sangre de Sancho? Partid tranquila.
Tragué saliva. Ella besó a su hija, dibujó en su frente con el dedo pulgar la señal de la cruz y salió corriendo con el rostro, atenazado por el desconsuelo, entre las manos.
El suceso consiguió silenciar los gritos de la muchedumbre, que se desgañitaba desesperada vociferando mi nombre.
Mi aya tomó a la pequeña Violante de la mano y me trajo a la realidad posando sobre mis hombros un manto forrado de piel.
—Mi señora, os repito lo de hace un instante. No nubléis un momento tan feliz con pensamientos inoportunos. No solo os aguarda el pueblo, recordad que vuestro futuro esposo os espera en el altar. Si seguís dilatando vuestra aparición, sus huesos se cubrirán de musgo por la humedad del templo que, aunque estemos en junio, sigue fresco y húmedo. Sus gruesos muros guardan con celo todo lo que por su portón se filtró y aún no han calentado las gélidas ráfagas de viento que se colaron en enero.
Asentí y me dispuse a salir a la calle, donde tendría que bajar en andas desde el alcázar hasta la catedral. La guardia perfectamente uniformada acordonaba un ficticio pasillo humano para agilizar nuestro paso.
Muchos osados del vulgo pretendían tocarme e intentaban cruzar como fuese la barrera humana formada por maceros, soldados y miembros de la guardia real. Pensaban que haciéndolo atraerían a la fortuna como lo hace la giba de un jorobado. Ni que decir tiene que la osadía de estos les hacía merecedores de un buen mamporro, propinado casi siempre con los pendones o varas que portaban mis hombres según el distintivo de su condición. Cuando se recuperó la calma continué y tras mi venia desfiló el cortejo.
Toledo era una gran fiesta. Las campanas empezaron a tañer atrayendo con su sonido aún a más gentío. Sus habitantes se entremezclaban y empujaban para verme mejor al pasar. Mudéjares alzaban a los niños judíos al aire para que nos viesen y los cristianos alardeaban del fasto de la comitiva. Por un día, todos se sintieron hermanados a pesar de vivir en los diferentes barrios de la plaza fuerte.
En las horas de asueto me gustaba asomarme a las almenas y atisbar desde las alturas los quehaceres de todos. Era curiosa en ese aspecto, pero en aquel momento hubiese dado mi bien más preciado a quien me librase de tanta expectación.
Toledo era para Sancho lo mismo que Sevilla para su padre don Alfonso. Por lo que decidimos casarnos en aquella ciudad.
Cuando me detuve en el atrio principal del templo, sentí vértigo ante tanta expectación y me así aún más fuerte del brazo de mi hermano Alfonso. A falta de padre, él sería su sustituto en esta empresa. Una docena de semblantes conocidos que me aguardaban impacientes me reverenciaron por primera vez. Como nieta de rey no me extrañó el saludo, aunque solo deseaba que no me apabullasen demasiado con felicitaciones y halagos.
Para tranquilizarme, procuré centrar mi atención solo en los rostros más cercanos y queridos. A la primera que vi fue a mi futura cuñada doña Berenguela, señora de Pastrana, Hita, Buitrago, Ayllón y Guadalajara, que vino acompañada por su rubio hermano Pedro. Habían asistido sin miedo a las represalias por parte de don Alfonso, mi suegro. Su presencia señaló aún más la ausencia del resto de los parientes de Sancho que no acudieron. Unos por estar en Aragón y otros en Sevilla.
Los miré con gratitud y sin interrumpir el silencio que la solemnidad del momento requería. Procuraba no hacer demasiado evidente mi alteración. Sancho agradeció mi llegada. Allí estaba, vestido de blanco y cubierto de pieles. Las voces de los monjes que cantaban desde el coro marcaron mi descompasado y nervioso paso. En cuanto sentí su cercanía me relajé. La seguridad que Sancho me transmitía anulaba el temor a un incierto devenir. ¡Estaba tan segura de mis actos!
De inmediato, y como la tradición simbólica mandaba para mi válida entrega, mi hermano y padrino tomó mi mano derecha y la entrelazó con la de Sancho. Me fue imposible contener una abierta sonrisa al sentir la caricia de su piel.
El arzobispo de Toledo se limitó a verificar con agrado la validez del consentimiento que otorgamos. Así debía ser, pues, según el concilio de Lyon, los únicos ministros válidos en estos nuestros esponsales éramos nosotros. Nos entregó los anillos y ya desposados recorrimos tras él el corto camino que nos separaba desde el atrio al altar mayor del templo. El resto de los presentes nos siguieron alegres para tomar asiento. Solo faltaba que el arzobispo diese paso a la liturgia debida. Todo fue tan sincero y profundo que nadie pareció percatarse de la falta de alusión a nuestro grado de consanguinidad o la necesaria bula eximente para un válido sacramento.
Me dejé llevar por la tranquilidad y sin darme cuenta comencé a analizar cada centímetro de su cuerpo: su torso corpulento era el de un luchador nato y sus brazos, los de una tenaza de herrero. Las prietas calzas perfilaban como una segunda piel sus fornidas piernas.
Aquellos ojos del color de la miel me miraron jocundos y sinceros mientras me apretaba la mano con fuerza y deseo. La sentí caliente y sudorosa. Miré hacia nuestros trenzados dedos. El color tostado de su piel contrastaba con mis marfileños dedos, que, muy lejos de sostener rodelas y espadas en los campos de batalla, se limitaban a pasar las páginas de un libro, a tocar el arpa o a bordar un paño.
Sentí la aspereza de su palma e imaginé cómo muy pronto lijaría todo mi ser con la pasión retenida de un amante hasta el momento prohibido. Un cosquilleo incontrolable recorrió mis entrañas en sentido ascendente hasta escapar en un furtivo suspiro. Andaba tan ensimismada con su rostro que no escuché con la debida atención la bendición y final de la liturgia. Al percatarme de mi despiste sonreí y Sancho, intuyendo mi sueño, me secundó.
Al salir, el clamor se hizo mayor. Los trovadores nos dedicaron sus mejores composiciones. Los músicos tocaron alegres compases y el pueblo bailó lanzando vítores. Después de un largo banquete nos retiramos al aposento nupcial mientras el resto siguió disfrutando de las celebraciones. Ardíamos en el deseo de conocernos por completo y sin tapujos.
2
EN LA VILLA DE TORO
Que a cobiiçasse
esigo levasse,
e que averia
noite mui viçosa
se con ela albergasse,
e mui sabrosa.
ALFONSO X EL SABIO
Cantigas de Santa María
Aquella noche fue gloriosa. Recordé las palabras de mi dueña, María Fernández de Coronel, y agudicé casi todos mis sentidos, el tacto, el olfato, el gusto y la vista. Intenté eludir el del oído pero me fue imposible. Sancho, como hombre ducho en sus lances amorosos, me trató con dulzura. Todo lo que un día entre juegos juveniles me contó la de Ucero que experimentó en su lecho se hizo aún más hermoso. Tanto que me siento incapaz de describirlo, pues es algo que ha de sentir uno mismo.
Cansados de tanto gozo, nos tumbamos jadeando. Nuestro lecho estaba a salvo de miradas y cerrado. Aun así, los dos sentimos la presencia de los testigos que a escasos pasos de nosotros, por no decir pulgadas, esperaban notificar la consumación del matrimonio. Intenté ignorarlos pero me fue imposible. ¡Cómo iba a conseguirlo si los cortinajes de nuestro dosel se movían mecidos por su cercanía! Solo les faltaba tumbarse a nuestro lado.
Un perro ladró casi a la altura de mi almohada. La tela me impedía verlo, pero me pareció escuchar la respiración acelerada de su dueño arrastrándolo por el suelo. El sobresalto hizo emerger en mí el pudor que hasta el momento no tuve. Me tapé con la piel que cubría el lecho, como si mi desnudez fuese pública.
Aquel requisito era una paradoja que bien nos podíamos haber ahorrado ya que, al parecer, el papa no aprobaba nuestro matrimonio. Aun así, me negué a prescindir de él, de tal forma que nadie pudiera poner en duda nuestro vínculo.
Para la Iglesia, a partir de aquel momento estábamos en pecado mortal. Para nosotros, muy bien casados. Por ello seguíamos todos los trámites que por costumbre eran menester. En el fondo albergábamos la esperanza de que la dispensa del papa llegase en cualquier momento y ya hubiese sido dictada. Desguarnecidos como estábamos, Sancho sintió mi decoro y quiso despojarme de tal sentimiento.
—¿Os incomodan, María?
Asentí. Su voz brava y grave resonó en la habitación.
—¡Os basta con lo que escuchasteis para saber que hubo coyunda!
El coro de voces que nos rodeaba contestó al unísono:
—¡Nos basta!
La orden de Sancho no se hizo esperar.
—Retiraos todos y llevaos a las bestias con vuestras mercedes. Cumplido este deber, ansiamos intimidad.
El sonido de una decena de pasos cansinos y desplacientes comenzó. El perro indiscreto gruñó, incómodo por tener que cambiar una estancia caliente por un frío corredor. Nos sorprendió, además, el cacarear de una gallina que se debía de haber colado entre las piernas de algún testigo aprovechando el trasiego. Sin duda, estábamos más acompañados de lo que suponíamos.
Los dos aguardamos impacientes para poder liberar todo nuestro ardor con un poco de intimidad. Aún jadeantes, mirábamos el escudo de armas que había bordado en el techo del dosel. Me abracé al velloso y sudoroso pecho de Sancho. Con la mano, seguí cada uno de los músculos de su brazo y continué por la cintura hasta bajar más.
Al sonar el portazo que nos aislaba de todos los indiscretos expectantes, Sancho se posó sobre mí. Holgamos de nuevo. La pasión nos embriagó. Esta vez la soledad deseada en la que nos encontrábamos nos meció, y lo que anteriormente fue dolor placentero se tornó gozo absoluto.
Recuperado el aliento y entrelazados entre las sábanas, dirigimos de nuevo nuestras miradas a las armas de Castilla y el león que coronaban nuestra unión en cuerpo y alma. Entreabrimos los cortinajes del dosel y encendimos la vela de la mesilla de noche. Ya anochecía y la llama, además de iluminarnos, alejaba a los demoníacos espíritus que pretendiesen rondarnos. El reflejo de la pequeña luz hizo aún más etéreo y majestuoso el momento. Sancho sonrió y a la mente me vino el día en que lo vi por primera vez.
—¿Recordáis cómo nos conocimos, Sancho?
—¿Cómo lo he de olvidar? Fue en una cacería en Tierra de Campos. Posado sobre el brazo, portabais el mejor pájaro. El halcón estaba tan bien adiestrado que inmediatamente cautivó la mirada de todos. Se mostraba mejor que sus hermanos los sacres, neblís o gerifaltes.
Me senté sobre el lecho y me puse en jarras.
—¿Es eso, mi señor, lo que más os impresionó de mí cuando me conocisteis?
Sancho tiró de la manta que me cubría. Posó su mirada sobre mi pecho descubierto y, palpándomelo, sonrió.
—Tenéis que entenderlo. No tenía otro punto de referencia. Andabais demasiado recatada como para que otra cosa me llamase la atención.
Me enfurecí en broma.
—Supongo que no me teníais tan a mano como a María Alfonso de Ucero, que, por cierto, nos ha dejado a Violante, vuestra hija, en la corte, porque ella ha decidido enclaustrarse.
Sancho no se sorprendió en absoluto.
—Sentís celos.
No contesté.
—No habéis de tenerlos porque desde el día en que os vi por primera vez en la cacería que precedió al bautizo de Violante no he podido gozar plenamente con otra mujer. Dad las gracias a vuestra prima María Alfonso porque os nombró madrina de la pequeña. De no haber sido así, quizá nunca nos hubiésemos conocido.
Asentí. Sancho continuó vagando por el recuerdo de la añoranza:
—Nos albergabais en vuestra casa, en Molina. Estaban todos los de mi linaje. Mi hermano Alfonso no había muerto aún, y sus hijos, los infantes De la Cerda, eran aún muy pequeños, tanto que jugaban contentos a tirar del extraño y grueso pelo que a su padre le nacía en el pecho. De ahí su mote, ya que era tan duro que se confundía con una cerda. Mi padre acudió con nosotros y mi madre, doña Violante, le acompañó. Fue de los últimos años felices que recuerdo en familia.
Le interrumpí.
—Fue entonces cuando os conocí a todos. Mi padre intuyó en nuestras miradas cierta atracción, pero no se atrevió ni siquiera a pensar en un enlace entre ambos. Si no hubieseis estado comprometido con Guillermina de Moncada, quizá alguien se hubiese aventurado a comentarlo. A Guillermina ni siquiera la conocíais y vuestros esponsales se celebraron por medio de procurador cuando vos no habíais cumplido los trece. Para entonces ya casi la habíais olvidado y, sin embargo, ella apareció inesperadamente entre los invitados.
Me interrumpió.
—¡Y qué susto! Era fea y ruda. Por su voz ronca y su risa cascada, bien podría haber sido una vieja de las que imparten remedios en los poblados. ¡Qué diferencia con vos!
Me azaré ante el piropo y procuré corresponder.
—Vos me parecisteis bravo, rudo, irascible, indómito y valiente. No me preguntéis por qué, pero en la discusión que tuvimos en el banquete pude intuir la nobleza de vuestro corazón. La franqueza y la entrega desinteresada que demostráis ante lo que creéis que debe ser se refleja en vuestro rostro como una cicatriz más de las que se dibujan en vuestra piel. ¿Qué os gustó de mí?
No lo dudó.
—Mostráis siempre una voluntad inquebrantable y un carácter fuerte como el hierro para tomar vuestras propias determinaciones. Pero al mismo tiempo sois femenina, templada y tranquila. Melosa en vuestro tono de voz, también sabéis escuchar cuando es necesario. Os reflejáis diferente a aquellas mujeres que hablan por hablar sin medida ni pausa y ejercitando el arte del vocablo imprudente. Vuestro carácter calmado y vuestra posición callada os permiten pensar antes de dar rienda suelta a la lengua. Pero, sobre todo, María, si hay algo que os hace tan digna de mí como a mí de vos, es vuestro taimado proceder. Sin proponéroslo, apaciguáis a las ánimas más impulsivas. María, con vos obtendré la serena calma que necesito cuando yerre en mi proceder, pues no es un secreto que me apodan el Bravo, entre otras cosas, por mi feroz arrebato.
Le abracé de nuevo. Sancho, soslayando el sentimentalismo, me preguntó intrigado:
—Decidme, que me he perdido entre tanta virtud. ¿Qué pasó durante aquella discusión acontecida en el banquete del bautizo de Violante?
—¡Cómo es posible que no lo recordéis! Os mostrabais tan contrariado ante Guillermina que no pudisteis frenar vuestros impulsos. No recuerdo el motivo que os llevó a perder la compostura, pero callasteis a todos vociferando improperios sin ton ni son. El único que pudo apaciguaros fue fray Jerónimo de Ascoli, que, como buen franciscano, amansó vuestra furia armado de una sutileza sublime. Os dijo que guardarais vuestra ira para la nueva cruzada en Tierra Santa. El santo padre ansiaba tener príncipes cristianos para esa causa y bien se podrían trocar solicitudes por favores. Sonreísteis ante su afrancesada represalia, dado su origen. Os henchisteis de orgullo y sin miedo le contestasteis que le dijera al santo padre que antes de comenzar tan largo viaje tendríais que terminar con la herejía en vuestros reinos.
»Cuando terminasteis, todos rieron menos Guillermina, que gruñó como un cerdo. Quizá vuestra imprudente contestación fue la premonición del caso que haríais en un futuro al papa. Como mensaje secreto, hacíais ver al de Ascoli y a los presentes que ni siquiera el sumo pontífice podría indicaros en un futuro cómo guiaros o actuar.
Sancho me pasó la mano por la cabeza como a una niña a la que se le promete algo.
—No os preocupéis, María. Haré todo lo que pueda para que llegue pronto la dispensa que necesitamos. Legalizar nuestro matrimonio es lo primero, pues no sería bueno que nuestros hijos naciesen como simples bastardos.
Después de un día entero arropados por el yacer, holgar y descansar en una misma estancia y sin separarnos ni un segundo, Sancho, inquieto como era, no aguardó ni una semana para ponerse al día con sus constantes trasiegos, devenires y viajes. Tardé mucho tiempo en ver su barba de nuevo brillante y desempolvada, pues, como el legendario Cid, parecía portar una parte de los caminos que recorría adheridos a su pelo y piel.
Acudimos a Escalona al bautizo de un sobrino nuestro. Juan Manuel fue el nombre que eligieron para el niño. No sería digno de recordar en este momento si no fuese porque, al crecer, esta criatura daría de qué hablar a todo el reino. Morando allá en Escalona, nos llegaron noticias preocupantes procedentes de Sevilla. Mi suegro parecía estar dubitativo con respecto a la sucesión del trono.
De acuerdo con las nuevas y para que las cosas no se emponzoñasen aún más, se hacía urgente la convocatoria de las Cortes en Valladolid y nuestro inmediato reconocimiento como legítimos sucesores de Alfonso X. Los prelados, nobles, ricohombres y miembros de las hermandades acudieron aguijados a nuestro llamamiento. Todos ellos eran conscientes de que al jurarnos como los herederos del reino de Castilla y León y rendirnos pleitesía firmaban la enemistad con el hasta entonces rey, mi suegro don Alfonso. Fue menester conceder algún que otro privilegio a los más reticentes y sus voluntades fueron fáciles de doblegar.
El padre de Sancho, confiado ante su proceder, esta vez se equivocaba a nuestro favor. Sin duda, llevaba demasiado tiempo encastillado en Sevilla y había dejado abandonados a sus vasallos castellanoleoneses. Enfadado por nuestra desobediencia al casarnos, quiso propinarnos un duro castigo. ¿Qué mejor condena que la privación de la sucesión? Los De la Cerda, nuestros enemigos en la continuación al trono, aguardaban un momento propicio para atacarnos. Este había llegado. El rey don Alfonso, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, le entregaba el reino de Jaén al mayor de los infantes De la Cerda, su nieto y tocayo. Su prepotencia al respecto abrió una brecha en el muro de las voluntades dubitativas de sus vasallos.
¿Cómo un solo rey iba a dar al traste con la unificación del reino? Mi propio padre renunció a León, entregándoselo a su hermano el santo de Fernando, para que lo uniese a Castilla y ahora el rey, por apaciguar ánimos y propinar escarmientos, jugaba con escisiones territoriales. Don Alfonso mostraba al reino sin tapujos la decadencia de una mente senil, avejentada e insensata.
Ese era, al menos, el mensaje que quisimos inculcar a todos los que asistieron a las Cortes y, sin duda, la idea ahondó en sus seseras, hasta el punto de que muchos salieron de inmediato para reunir sus propias huestes y ponerlas al servicio de Sancho.
Al mes de la reunión en Valladolid, caballeros, soldados de a pie, vasallos y campesinos salían armados, cada uno según su condición. Partían en dirección a Andalucía con la intención de anexionar al reino los territorios segados y, ya de paso, ampliar la reconquista contra el moro. La guerra se iniciaba de nuevo.
Aquellos hombres que se despedían en los rellanos de sus moradas de mujeres, madres, hijas y hermanas ignoraban que el enemigo se estaba haciendo demasiado fuerte. Don Alfonso tejía en nuestra contra una gruesa telaraña. A su merced quedaban atrapados todos nuestros enemigos para luchar en su bando. Los más destacados fueron Gastón de Bearne, el padre de Guillermina de Moncada, la triste mujer abandonada por Sancho. El rey de Francia, Felipe III; el de Aragón, Pedro III; y el papa. Tanto era el afán de don Alfonso por molernos que incluso llegó a pactar con los moros benimerines para que debilitasen las fronteras que lindaban con las nuestras. Como estratagema no estaba mal, ya que así nos obligaba a distraer parte de nuestro ejército en esta defensa.
Mi primer embarazo creció entre trifulcas, guerras, viajes y temores. El día que me obligaron a guardar reposo los médicos, comadronas y barberos, estábamos en Córdoba. Por primera vez desde que me desposé no pude acompañar a Sancho en su empresa hacia Badajoz y tuve que aguardar su regreso. Momento que nunca aconteció ya que una noche tuve que huir de Córdoba, a pesar del peligro que aquello entrañaba para el nacimiento satisfactorio de la criatura que portaba en las entrañas. Los moros acechaban el antiguo califato desde el otro lado del Guadalquivir. Sin duda, se negaban a renunciar a tan hermosa ciudad. Defendida por los grandes maestres de Alcántara, Calatrava y San Juan, me sentí segura en el viaje de evasión.
Durante el trayecto supe que los hermanos de Sancho, don Juan, Jaime, Pedro y Manuel, desertaron de nuestro bando para unirse al de su padre. Intenté convencerlos de lo contrario mediante misivas y a espaldas de Sancho, pero no lo conseguí. Al parecer, su padre los había amenazado con una posible excomunión por parte del papa. Podían rebelarse contra todo lo terrenal, pero lo divino era demasiado inalcanzable como para jugar con ello. Tenían miedo a la pérdida de sus ánimas. La muerte rozaba con demasiada asiduidad sus cuerpos como para negarles un destino placentero a sus espíritus. Ante los temores que demostraban, no pude insistir.
¡Cómo iba a hacerlo si la primera que temía al diablo de la excomunión era yo misma!
Al llegar a Toro, no hubo noche que no me despertara en el convento de Santa Sofía bañada en sudor por una pesadilla que me auguraba una estancia posible en los infiernos. Los ronquidos de Sancho a mi lado me traían a la realidad y solo disipaban momentáneamente mis temores.
Cuando al mes nos notificaron la muerte del infante don Pedro, nuestro hermano, no pudimos guardarle rencor. Sus temores a la condenación eterna, al menos, sostuvieron su salvación. No era menester echarle en cara el que nos hubiese dado la espalda en el último momento de su vida. No pude más que recordarlo el día de mi desposorio como el primero de una larga fila de ricohombres de Castilla junto a su hermana doña Berenguela. Sobre su brazo enguantado portaba un azor torzuelo, el mejor de su colección. Como sabía de mi pasión por la cetrería, me lo regaló aquel día.
El destino se mostraba caprichoso. ¿Quién iba a pensar que mi buen cuñado Pedro yacería, tan solo un año después de mi matrimonio, bajo las losas de la misma catedral? ¿Qué astrónomo predijo que moriría a causa de las garras infectadas de una de aquellas rapaces? Las heridas que usualmente le hacían en el antebrazo se pudrieron tanto que contagiaron al resto de su joven cuerpo. La gangrena lo devoró sin solución, pero descansa en paz porque salvó su alma.
Al poco tiempo, mis peores pesadillas se hicieron premonitorias de una realidad muy probable. Sancho no pudo esconderlo y tuvo que notificármelo. Su bravura se hizo ternura por una vez.
El temblor del pulso de fray Jerónimo de Ascoli al entregarle una carta ya abierta le delató.
—Su majestad, parece al fin que vuestro padre ha conseguido su propósito.
El corazón me dio un vuelco al comprobar el lacre pontifical. Sabíamos que el rey había escrito al papa Martín, informándole de nuestra actitud y solicitándole que por su intercesión le restituyésemos todos los territorios que él consideraba arrebatados por nuestra mano. El sumo pontífice le contestó a él con suma rapidez, lo que nos hizo intuir que la dispensa de nuestro matrimonio se rezagaría aún más.
Sancho, ante la mirada asustada de Ascoli, tomó la carta, la arrugó y la tiró a la chimenea. Intenté desesperada recuperarla de entre las llamas, pero me detuvo asiéndome fuertemente del brazo.
En sus ojos se reflejaban el odio, el rencor y la furia. Forcejeé con él para liberar el brazo y, una vez conseguido, me froté la muñeca dolorida. Contrariado, me acarició.
—Lo siento, María. No era mi intención lastimaros.
Tomó mi mano y me la besó. La aparté bruscamente ya que la curiosidad me ahogaba. La esperanza de una negativa a mis sospechas aún volaba en el ambiente.
—No intentéis disimular, Sancho. Ya nos conocemos demasiado bien como para que intentéis esconderme algo. ¿Qué decía?
Se limitó a emitir un gruñido y se encogió de hombros.
—Qué más os da. ¿Tanto importa lo que ha de estipular un hombre que dice ser el representante de Dios y que obtuvo el cargo solo Dios sabe cómo?
Miré el fuego. Un pedazo negro de papel quemado ascendía succionado por el tiro de la chimenea. Me desesperé y me arrodillé a sus pies con un viso de súplica silenciosa en la mirada.
Sancho me abrazó musitándome muy cerca del oído aquellas palabras que tanto ansiaba escuchar. Su entrecortada respiración y el latir acelerado de su corazón indicaban su enojo, a pesar de que su voz fuese casi muda.
—El papa Martín IV, tras los informes que sin duda le mandó mi padre, ha decidido calificar nuestra boda de pública infamia e incestuosa, ya que somos tía y sobrino. Nos insta a separarnos por matrimonio nulo y castiga a todos los que permitieron este desposorio.
Poco a poco fue bajando el tono hasta casi hacerse inaudible. Me separé de él secándome una lágrima que por mi mejilla se deslizaba atemorizada. No quería demostrar tan claramente mi sentir.
—Hablad alto y claro, Sancho, que lo dicho no se torna secreto por susurrarlo ni su importancia nimia por no vocalizarlo. Decís que nos castiga por nuestro proceder. ¿Qué pena nos impuso?
Sancho tragó saliva, ya que conocía mis temores. Para mi desgracia esta vez alzó su voz de forma que sus palabras resonaron en la estancia, rebotaron en la piedra de los muros y patearon mis entrañas para que su morador se enterase de que no sería legítimo.
—¡Nos excomulga!
No pude sostenerme en pie. Sancho me sujetó para que no cayese e intentó calmarme con promesas de venganza.
—No sufráis, María, porque ordenaré matar a todo el que ose divulgar o acatar el contenido de esa bula que se quema en donde debe arder. Los fuegos infernales. El tribunal de Dios sabe de nuestra inocencia, y de su ministro en la tierra ya me encargaré yo. Le demostraré de haldas o de mangas su ignorancia. El papa es viejo y testarudo. Sin duda, está influenciado por necios y porros enemigos. Solo resta una cosa: esperar a que muera e intentar dialogar con su sucesor.
Lo oía callada, pero ni siquiera lo escuchaba. Acariciaba mi abultado vientre pidiendo perdón a su morador por no poderle otorgar todo lo que yo hubiese querido.
Nuestros enemigos acabarían por enterarse de lo acontecido y, enardecidos, aprovecharían la tesitura para contraatacarnos, decantándose a favor de los De la Cerda por el incesto cometido. Los caballeros de las órdenes militares, mendicantes y eclesiásticas, por el mismo miedo a la excomunión que padecieron mis cuñados, nos darían la espalda. Nuestros partidarios menguarían sin remedio.
No quería dar todo por perdido. Iría aína, y a escondidas de Sancho si fuese necesario, a ver a mi primo y suegro don Alfonso. Le convencería e incluso le suplicaría para que pactase la paz con su hijo.
El nonato sintió la preocupación en la que estaba inmersa y en ese mismo momento empujó. Parecía querer liberarme pronto del embarazo. Obligada por el primer dolor de parto, las piernas me fallaron. Me arrodillé sobre una mullida alfombra repleta de dibujos geométricos sujetando mi vientre. Inmediatamente sentí cómo un templado líquido recorría mis nalgas y vi cómo empapaba la lana de mi sostén.
Pasadas dos horas, el llanto de Isabel me hizo olvidar de inmediato el reciente sacrificio. El repicar de las campanas del convento de Santa Sofía en Toro anunció a todos lo acontecido. La niña estaba sana y fuerte. Sancho la alzó en sus brazos para reconocerla como suya, recordando la ancestral costumbre de nuestros antepasados los visigodos, y me prometió hacer lo imposible por conseguirme como regalo el señorío de Molina. Este, por aquel entonces, pertenecía a una de mis hermanas, pero, por orden del rey mi señor, bien se le podría permutar por otro de mayor valor monetario aunque no sentimental.
Doña María Fernández de Coronel tomó a la niña en su regazo con alegría, recordándome que hacía unos veintitrés años que había hecho lo mismo conmigo. Aquella mujer fue mi aya y se convertiría gustosa en la de mi hija Isabel. Con ella dejaría muy pronto a la recién nacida para correr en pos de la paz, a pesar de que todos se esmeraban para que yo no me preocupase de nada.
Nueve años hacía ya que duraba la contienda entre padre e hijo y había llegado el momento de intentar de nuevo por la vía de la diplomacia y la plática, lo que no se consiguió en la guerra. Tan pronto como me recuperé quise cumplir con el propósito más inmediato que rondaba mi cabeza: hablar con don Alfonso, mi suegro. Tendría que aceptar un acuerdo; el poder real estaba tan mermado en Castilla que las hermandades tomaban cada vez más fuerza en detrimento de la nobleza y la propia monarquía. Así agrupados, los hombres, sin recurrir a su rey, defendían sus ciudades y haciendas de posibles vándalos o ladrones.
3
LA SABIA CORTE SEVILLANA
La piedra que llaman philosophal
sabia facer, o me la enseñó.
Fizimosla juntos: despues solo yo
con que muchas veces creció mi caudal,
e viendo que puede facerse esta tal
de muchas maneras, mas siempre una cosa
yo vos propongo la menos penosa,
por más excelente e más principal.
El libro del tesoro
Al entrar en el salón del trono me quedé perpleja. El bullicio silencioso de todos los que por allí andaban aturdía a cualquiera. Nadie me anunció, por lo que mi aparición pasó totalmente inadvertida. Avancé lentamente, midiendo cada uno de mis movimientos y esperanzada de poder hacer lo mismo con mis palabras. Rogué a Dios para que las pronunciadas fuesen las idóneas y oportunas.
Mi primo Alfonso, sin duda, se había ganado a pulso el sobrenombre que desde entonces le acompañaba. Bastante mayor que yo, me recordaba a mi fallecido padre, su tío, en gestos y semblante. Era delgado, anciano y enjuto, lo que le hacía parecer ficticiamente desmazalado. Su mirada se mostraba penetrante, y el resto de su rostro se adivinaba expresivo bajo la luenga barba que lo escondía. Las arrugas que surcaban su frente, uniéndose en el entrecejo, lejos de atemorizar a nadie, imponían respeto. El rey Sabio, entre tanto intelecto, partidas, poemas, astrología y astronomía, parecía haber olvidado lo que fueron las armas en su vida.
Aquel hombre inquieto que había conquistado muchas plazas andaluzas, el Algarve e incluso había optado nada menos que a la corona imperial, basándose en los derechos de su abuelo materno, el duque de Suabia, se mostraba ahora más sosegado y tranquilo que nunca.
Postrado boca arriba en una litera, observaba ensimismado las estrellas del firmamento. Sus largos dedos se aferraban a un extraño instrumento, como los de un niño a una espada de madera. Era un astrolabio. Estaba concentrado intentando encontrar cierta estrella perdida en el firmamento. De vez en cuando se incorporaba para tomar notas en un libro que reposaba abierto sobre un atril. La parte central de sus páginas en blanco resaltaba enmarcada por una greca de dibujos miniados por los monjes. Alfonso rellenaba con sumo cuidado cada hueco, tanto que no quiso hacerse valer del escribano. De vez en cuando intercambiaba astrolabio por nocturlabio, calamita, cuadrante o una esfera armilar. Todos aquellos artilugios eran instrumentos visuales de posición totalmente desconocidos para los profanos en la materia.
Uno de sus lacayos le sujetaba la pluma y el tintero para alcanzárselo cada vez que extendía la mano solicitándolo. Todo a su alrededor estaba meticulosamente estudiado para que nada alterase su concentración. Con sumo cuidado y ajeno a todo lo que le rodeaba, dibujaba estrellas en su prolijo libro de estudios astrológicos y astronómicos. Hablaba solo, mientras esbozaba con perfección lo que bullía en su cabeza.
—Aquí está la Tierra, allá una estrella que acabo de descubrir y a la que aún no le puse nombre. Las situaré primero en sus coordenadas perfectas y, cuando termine con los cálculos precisos, ordenaré pintar una gran cúpula celeste de la capilla para que sea presidida por el pantocrátor que corona el firmamento. En ella quedarán para la posteridad todos mis hallazgos. Así, todos los hombres que en un futuro se sientan presos del conocimiento de los astros podrán consultar lo que a bien quieran saber. Trabajarán sobre mis descubrimientos tal y como yo lo hice sobre los de los sabios árabes y judíos que dejaron nota escrita con anterioridad.
Tomó dos notas más, se enderezó sujetándose los riñones y se frotó los párpados antes de continuar.
—¡Si tuviese algo más potente que este cristal de roca tallado en forma de media esfera! Es tan cierto que aumenta el tamaño de astros y estrellas a mis cansados ojos como que los distorsiona. ¡Tantas cosas inventadas y tan pocas servibles a este fin! Creo que un tal Roger Bacon inventó algo bautizado como «lente». Aseguran que al observar a través de sus vidrios las cosas se agrandan sorprendentemente. ¡Ojalá sea cierto y Dios me dé vida para probarlo!, porque cuanto más examino el universo más cuenta me doy de su complejidad.
Se rascó la cabeza punteando sobre las tablas y continuó con su disertación.
—Según esto, tengo una vana intuición. Casi me atrevo a aseverar que la Tierra no es el centro del universo.
No pude más que interrumpirle.
—No digáis sandeces. Muchos, si os escuchasen, asegurarían vuestra folía.
Frunciendo el ceño no contestó, ni siquiera me saludó. Quizá me consideró demasiado ingenua, poco versada y osada como para poder discutir al respecto.
Su hambre de saber le tenía sorbido el seso. Tanto que, inconsciente de sus propias limitaciones, pretendía abarcar él solo la vasta e ilimitada síntesis de la cultura acontecida a lo largo de un siglo a punto de extinguirse. El número XIII desde que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo.