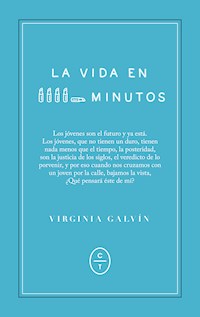
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Círculo de Tiza
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La Vida en Cinco Minutos es un libro escrito con la agilidad de un blog (Agujeros Negros), pero ahora, las inteligentes reflexiones de Virginia Galvín se trasladan a vivir al barrio de Guttemberg. La prosa de Galvín es sutil y honda. Sus vivencias son personales pero conectan de manera casi mágica con una lección de lectores que se reconocerán en sus sentido del humor y en su valentía para afrontar la vida con sus desastres y sus milagros. En palabras de Héctor Abad Faciolince, autor del prólogo, "Virginia posee el desenfado y el escepticismo de conocer el mundo. Y no es feminista; es algo mejor y más sencillo: plena y despejadamente femenina, sin ostentación, sin pedir perdón y sin pedir permiso."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
© Virginia Galvín, 2015
De esta edición:
© Círculo de Tiza (Derecho y Revés, S.L.), 2015, Madrid
www.circulodetiza.es
© del prólogo: Héctor Abad Faciolince, 2015
© de la fotografía: Uxía Da Vila
© de las ilustraciones: Rebollo-León
Primera edición: Junio de 2015
Diseño gráfico: Miguel Sánchez Lindo
ISBN: 978-84-121034-0-3
Depósito legal: M-5516-2015
Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra, ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera y por ningún medio, ya sea electrónico, físico, químico, mecánico, óptico, de grabación o fotocopia sin autorización previa por escrito de la editorial.
A Irene y Clara, que me hacen más y mejor
Con el afán de la vida
Este libro está hecho con las páginas arrancadas de un blog (Agujeros Negros). Y los blogs, que yo sepa, no llevan nunca prólogo. Lo mejor de ellos es que nadie los presenta ni los justifica. Están ahí y punto, altivos y serenos, humildes y distantes, por si alguien quiere leerlos o pasar de largo. Yo he frecuentado el blog de Virginia Galvín: me gusta entretenerme en su entusiasmo o su cansancio de ser madre; en sus lecturas, sus insomnios, sus cenas, sus viajes, sus palabras. Antes que prologuista de papel, fui fiel lector virtual. Tal vez a eso se deba que hoy irrumpa aquí, a celebrar que su escritura venga ahora bajo un nuevo formato.
Una de las ventajas del blog sobre el libro consiste en que es posible saber exactamente cuántos ojos se han posado en sus páginas al menos por un instante. Hasta hoy, primero de mayo del año 2015, día del trabajo, el blog de Virginia Galvín ha tenido ya 171.654 visitas. Es mucho: casi nadie vende tantos libros. Claro, hacer clic no es leer. ¿Cuántas entradas del blog habrá leído cada uno de los visitantes, cuántos párrafos o páginas? ¿O cuántos habrán llegado allí simplemente desviados durante la búsqueda de una definición para una tarea de astrofísica? Eso no se sabe.
Un prólogo es cosa de libros, no de blogs, repito. Y de libros viejos. Los prólogos me saben a siglo XIX: escritor añejo presenta a joven promesa de las letras. O el libro primerizo de una editora con larga experiencia. O el intento de versos de un amigo. Pero aquí no se trata de esto. Aquí se trata de un blog cuyas entradas se editan, se corrigen y se imprimen, se vuelven libro. ¿Por qué? ¿Qué tiene un libro que no tenga un blog y qué tiene un capítulo que no tenga un post? Ni que los blogs sufrieran de envidia del libro. Editar e imprimir las páginas de un blog ¿qué significa? ¿Subir de estatus? ¿Tener la ilusión de que se vuelve más perdurable lo efímero? No creo que tampoco sea esto.
Creo que es algo simple, y algo que se añade, un más, una adición: lo que era blog, será también impreso, y así una parte de las inteligentes ocurrencias de Virginia Galvín en Agujeros negros se traslada a vivir al barrio de Gutenberg. El título del libro es otro: La vida en cinco minutos. Un título que tiene la prisa del blog, aunque ahora trasladado a la actitud de lectura más lenta del libro. Quizá sea eso lo que gana un blog al pasar a ser libro: el libro predispone a una lectura que se paladea más despacio. El medio, por supuesto, influye en el mensaje. La vida es más silenciosa y anónima cuando uno se pasa a vivir al viejo y achacoso centro histórico donde habitan los libros. Ni siquiera te escriben insultos, halagos, comentarios. El libro está limpio; para escribir sobre él hay que buscar otro espacio. Pero lo más normal, lo que suele ocurrir en el mundo letrado de los libros es que te ninguneen, te pasen por alto, te vuelvan invisible. Si hay demasiados blogs, que los hay, también hay demasiados libros.
Pero está bien que La vida en cinco minutos se imprima. Yo me he divertido y he aprendido y he pensado leyéndolo en pantalla, antes, a pequeñas dosis ocasionales, y ahora en papel, en tres sesiones de pocas horas, sano y con fiebre, sentado y en la cama, en la ciudad y en el campo. ¿Qué le da el papel a un texto, además de cierta lentitud y detenimiento en la lectura? Aun en papel la escritura de Galvín sigue siendo muy rápida. Es un libro escrito en los minutos libres de la madrugada, o en las vertiginosas horas del insomnio, o en las pausas de ensueño de una lectura luminosa, o en la barra de un bar, o en la resaca de una historia que no fue. Eso, en el blog, tenía algo de impromptu, de improvisación de jazz. En el libro el impromptu está transcrito, repensado. Y el lector ya no está en un concierto (como en Internet), sino ante una grabación, en un sillón de la casa. Eso. Hay más concentración; el momento de leer no es casual, sino escogido. Uno llega a un blog, pero escoge los libros.
Cuando leo o hablo con Virginia Galvín siempre aprendo algo. Puedo recordar algunas de las palabras que me ha enseñado las veces que nos hemos visto en su Madrid, durante mis viajes esporádicos a la península, cada muerte de Papa. Ese es nuestro deporte, nuestro negocio: salimos a comer, a conversar, a tomar vino, y mientras ella me regala palabras, yo le sugiero libros. Me ha enseñado muchas, pero soy olvidadizo, que es otra manera de decir ingrato.
Quiero recordar una, por específica: mamporrero. El que se encarga de introducir el miembro del caballo en el agujero negro, quiero decir, en la vulva de la yegua, para esparcir allí su lluvia de estrellas. Cuando me la enseñó, tenía yo cincuenta años, cuatro yeguas, me dedicaba a las letras, y no me sabía esa palabra tan exacta, tan específica, sobre un oficio. No era una palabra propiamente erótica, no, pero algo pícaro sí que tenía al salir de la blanca sonrisa y la lengua afilada (la combinación perfecta para una boca) de una mujer como Virginia Galvín. Fue uno de esos regalos que no se pagan ni con las memorias de Stefan Zweig, El mundo de ayer.
Y sí. Nunca tendré con qué pagarle sus palabras a Virginia. Las clásicas, castizas, y los neologismos que se inventa: porculero, melasudista. A los mestizos de las viejas colonias españolas, al menos a los tímidos, siempre nos escandaliza un poco lo boquisucias que pueden ser las mujeres de España. Nos ponen a imaginar demasiado: ¿qué es lo que les suda? ¿Cómo sueltan tan fácil la palabra culo? Los de América hablamos como monaguillos; si mucho como sacristanes. Usamos un español servil, sumiso, de colonizados. Por eso voy a España a buscar palabras como quien caza, no mariposas, sino halcones, aves de altanería, y mucho mejor si oídas de la boca de alguien como Virginia.
Siempre me ha abismado la sabiduría de las mujeres frívolas. También «frívola» es una palabra de siglo XIX. Y no le hace justicia a la autora de este libro, tan siglo XXI. Ella no es veleidosa, sensual, insustancial; tiene la hondura de la desfachatez y el desparpajo de las mujeres libres de su época. No me canso de alabar esta maravilla del siglo XX, eso que vino con la píldora y la liberación femenina, al menos en Occidente. Virginia tiene la voz de las nuevas mujeres; las que nos dicen a los hombres, jódete. Tiene el desenfado y el escepticismo de conocer el mundo y de estar muy por debajo del arribismo y muy por encima del resentimiento. Y no es feminista; es algo mejor y más sencillo: plena y despejadamente femenina, sin ostentación, sin pedir perdón y sin pedir permiso.
No es solo femenina; es sutil y honda independientemente del género de quien escribe. Ejemplos de su sutileza y hondura hay muchos en las páginas que siguen; vaya este por ahora:
«…yo pensaba en la elipsis de lo inútil. En que todas las conversaciones banales, esas que uno entabla para rellenar, podrían reunirse en una enciclopedia […] para ser repartida entre los solos de la Tierra, de manera que hasta los más tímidos y sociópatas irremediables pudieran hablar con desconocidos. Y, en una fase posterior, el proyecto crecería hacia la consistencia e incluiría guiones sobre filosofía, astronomía, literatura o heráldica. De modo que con el paso del tiempo el solitario sería un espécimen codiciado por tantos acompañados que tragan calimocho verbal cuando se sientan en familia a la hora de la cena».
Sí, hay sabiduría. La sabiduría de la conversación, del viejo ésprit francés. Se siente uno en una carta de Louise Collet, pero contemporánea. «Calimocho verbal», qué expresión más precisa. En Colombia le diríamos refajo (mezcla asquerosa de cerveza y cola), a este tal calimocho. El que vive de calimocho verbal, vive a medias y es un flojo. Las palabras, bien usadas, sirven para pintarnos al individuo.
Quizá por eso Virginia Galvín es tan sensible a las palabras. Las busca, las protege, las cultiva. Oigamos lo que dice sobre ellas: «Las palabras deberían ser sagradas. Me irrita sobremanera su mal uso y agradezco como un bálsamo la lectura de párrafos donde cada término ilumina un tramo del túnel. Donde nada sobra ni falta. Ocurre pocas veces y ese día es una fiesta». Eso se nota en sus lecturas; eso se nota en su escritura.
Este libro (ese blog) está hecho de experiencias rápidas sobre las que se reflexiona sin temor, sin complejos. Viajes (en metro, en avión, en pequeños hoteles baratos, en grandes hoteles de lujo). Lecturas, ya lo dije, muchas lecturas. Y también se alimenta, sobre todo, diría yo, de vouyeurismo auditivo, una idea que ha de tener un nombre exacto que no encuentro. Galvín cita frases que oye de soslayo en un bar, en la calle, en el autobús, y se las roba reconociendo su origen. Ser escritor es tener grandes orejas; oído para esas frases maravillosas de cuando hablan su español aromático y vivaz los castellanos. Como esta de un borracho que no se quiere redimir: «Si me pides un café lo escupiré en este santo suelo». ¿Habrá mejor manera, más elegante y elíptica, de pedir un vino? Es del mismo que dijo, y Virginia lo oyó: «Una cosa es mi salud y otra mi vida». Por Dios, hay que buscar la filosofía, no en los libros, sino en las cantinas. Y esto es lo que hace la sensible Virginia, con su carita virginal de yo no soy ni fui ni seré nada más que inofensiva. Ella oye y apunta. Piensa y describe.
O se espanta también con las idioteces que podemos decir los hombres. ¿Qué tal un ex, arrecho de repente, que aparece en el móvil a media noche con ganas de recalentar una sopa revenida? Se merece esta respuesta sagaz de la bloguera merecedora de editar sus chats en un papel: «Sí, muchos cambios en mi vida, que no caben en un WhatsApp. Y a las doce de la noche no recibo. No estoy de guardia para los fantasmas del pasado. Las pasiones del presente me tienen muy entretenida, caro mío».
El ritmo de casi todo el libro es allegro ma non troppo. El tono ligero le va a los temas ligeros, y también a los más duros; si es demasiado ligero, me puedo distraer o saltar la entrada: un ejemplo en mi caso es la moda, la ropa que uno se pone. La falla, en este caso, es mía y no del libro: ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Confieso, sin embargo, que si a la autora la viera mal vestida no la reconocería. Y sería muy triste confundirla con otra. No desprecio la moda, pero no la practico, simplemente la evito del modo menos vistoso posible.
A veces puede ocurrir lo contrario: demasiada desenvoltura cuando de algo muy serio se trata, y Galvín escurre el cuerpo —el compromiso de ir más a fondo— con una coquetería o una risa. Ahí quisiera decirle, no vayas tan rápido, dime más, no creas que con un exabrupto risueño o con una insolencia cejijunta todo se soluciona. Pero ella puede ser así, sin serlo, un poco olímpica. Se calla y se larga cuando le da la gana, por supuesto. A veces siento que me toma el pelo (sí, a mí, personalmente) y luego me doy cuenta de que no, que no es a mí: que es a todos. A veces, para encontrar el aforismo pulido, hay que desbrozar pequeños añadidos: «Los secretos de la intimidad yacen entre los subrayados de los libros». Pero no hay que escarbar para encontrar sentencias sabias en este libro, así estas se refieran a series serias o bobas de TV. Es un libro útil y sutil porque está lleno de vida vivida. Vivida y meditada; con afán, sin demasiado tiempo, pero con agudeza.
Uno quisiera que al estilo propio se le pegara tanta levedad, que no es frivolidad, sino soltura, ligereza: lo contrario de toda pesadez. Como cuando uno ve a Virginia salir de la oficina y alejarse feliz en bicicleta, rauda y sonriente. ¿Adónde, adónde? Eso solo lo sabe su pelo corto al viento (rubio: nadie es perfecto), sus uñas muy limadas, su sonrisa y su cuerpo de muchacha, su estilo de muchacha, tenga la edad que tenga esta muchacha.
Héctor Abad Faciolince
Volare, cantare
«Mi fantasía erótica es levantarme y que la cocina esté recogida».
Mi hermano I. y yo solemos tener conversaciones muy sesudas. A los dos nos encanta escaparnos un rato como aquella vez que viajamos juntos a Nueva York, él licenciado en busca de su primer trabajo, yo a punto de casarme, vuelo really cheap con escala en Berlín y veinte horas después un hotel modesto en la capital del mundo rascacielos donde dieron por hecho que éramos matrimonio dada la coincidencia de apellidos. Y donde hubo que esperar muertos de agotamiento en el lobby hasta que conseguimos dos camas.
Si tuviera que congelar dos o tres imágenes de aquella escapada sería un taxista negro que trató de confundirnos mascullando un slang endemoniado, un bar de luces mortecinas donde cenábamos frugalmente (I. siempre fue frugal) y una foto en la que mi hermano sostiene un cubo enorme rojo no sé si en Wall St. No estoy segura de si aquel fue mi primer Nueva York, creo que sí, pero desde luego siempre será mi mejor Nueva York. Con ampollas en los pies, los dólares justos y toda la ciudad por delante, abierta en canal, desinhibida, y yo escoltada por el paso nervioso e impaciente de mi hermano.
Después, él siempre me ha dicho que me debía un viaje pero los años se empeñan en escaparse como agua por sumidero. Yo me casé, me descasé. Él encontró un trabajo pero antes me hizo de canguro ocasional y entregado de mi hoy adolescente recién nacida. Y ahora, las raras veces que hace un plan de fin de semana con su mujer me deja a sus hijas en custodia jubilosa y es una fiesta. Un Nueva York sin avión y sin escalas. En primera y con menú gourmet deluxe.
He vuelto a esa ciudad un par de veces. Me he dado cuenta de que es un fantasma. Un jeroglífico que cuando descifras se deshace como esas misses huecas una vez que sueltan cetro, maillot y maquillaje. Las enormes avenidas, el asfalto. El MoMA, el Guggenheim, Central Park, «Tú y yo» en el Empire State, tan destronado en las alturas. La moda sin complejos, los gordos mórbidos. El Cotton Club, las razas enredadas, la basura por las calles, el olor metálico y frío del dinero... Con el tiempo mi carácter viajero se ha vuelto de provincias aunque sean capitales como Roma o Lisboa. Ciudades con adoquines. Más abarcables, menos hostiles. De puentes sobre un río, de cafés recoletos y de hoteles boutique. Fachadas donde no se me pierda la vista, balcones con helechos, museos sin pretensiones (como la Fundación Antonio Pérez de Cuenca, se me ocurre).
Y supongo que mi fantasía erótica, querido hermano, es despertarme en una cama blanca de una ciudad así. Y leer el periódico despacio mientras desayuno en un rincón de Trastevere que podría llamarse Barrio Alto. Y destrozar los planes de ayer y coger la bicicleta, y parar de vez en cuando. Sin prisas y sin brújula.
Y según escribo entiendo que necesito un viaje con urgencia. Un vuelo sin escalas. Escapista perdida, como entonces. Cuando era más joven y más Nueva York. Y la ambición se medía en kilómetros y sellos de tinta en el pasaporte...
Señores que compran lencería a sus mujeres
«Aquel hombre tenía todo el aspecto de estar casado con una mujer muy fea con la que practicaba sexo imaginativo».
Hay personas que son personajes. Cuando las conoces te asalta una frase como un rayo que te achicharra lo justo para calcinarlo todo excepto tu imaginación. Luego, como eres de conciencia escrupulosa, intentas apartarlo de tu mente pero es imposible. El tipo, del que sin duda sabes poco, no solo está dotado de un corazón abierto al amor como un mapamundi, sino que en su nevera es probable que haya tres tipos de quesos corrientes, anchoas en aceite de girasol y una botella de vermut.
Un buen personaje jamás te decepciona. Posee la coherencia que a ti te falta, y sus contradicciones están programadas, de modo que nunca osarías reprochárselas. Es uno y trino. Duerme solo con el pantalón del pijama y se peina sin raya. Hasta que conoció a su señora parecía desinteresado por el sexo femenino y consideraba que un señor que entra en una corsetería a por un conjunto para su pareja era un guarro. Ni más, ni menos.
Confieso que no me gusta nada comprar lencería cuando hay un hombre sentado mirando, o trasteando entre los sujetadores. Lejos de encontrarlo tierno, me provoca rechazo y un pudor irremediable. Mi personaje, diría, es de los que adquieren por catálogo looks íntimos más cercanos al sadomaso que al satén. Su fea esposa se los pondrá, desafiante, y quiera el cielo que no le dé por airear sus fantasías en Instagram. Porque ellos son de los que se graban en vídeo para excitarse los viernes por la noche. Y se quieren, vaya si se quieren.
Como a los personajes hay que situarlos en un punto del planeta, elegiré una capital de provincias de no más de 60.000 habitantes. Podrían ser de Huesca, una de esas ciudades pueblo, con su casino, sus pórticos de El Coso y sus deliciosas trenzas de azúcar almibarado. Un lugar donde el tiempo se detiene los domingos y los viejos se aburren como vacas que espantan moscas.
El protagonista, ahora que lo pienso, en algo recuerda al dueño de los Almacenes Rafael, tienda vetusta de mi barrio que podría ser de Soria o de León. Su escaparate, invariable hace más de treinta años, es un compendio de bragas de cuello vuelto, batamantas acrílicas, calcetines de oferta y corbatas tiesas de caballero para desafectados de la moda. Sus carteles, escritos a mano, son un reclamo permanente. El mostrador, de madera. La luz, blanca de fluorescente. Y un horror vacui tan ordenado que el señor Rafael y su ayudante —una mujer que fue joven hace 30 años y se ha hecho vieja entre fajas y hules al corte—, encuentran cualquier cosa que les pidas en un santiamén.
Rafael conoce a las mujeres como nadie. Es una más cuando les explica las bondades de una media de cristal color visón introduciendo el puño con extremada delicadeza para no saltar los puntos. Las uñas, impecables y pulidas. El bigote recortado con esmero y un tono capilar que huele a química. A tinte descatalogado de un marrón clarito inexistente en el pantone universal. La chaqueta de punto, color panza de burra. El pantalón de tergal. Y su edad, un reto para cualquiera porque siempre ha estado igual, desde que yo era pequeña y acompañaba a mi madre a por goma elástica o paños de cocina de algodón.
En este punto debo apartarme de la realidad porque Rafael, el hombre, es célibe como la madre que lo parió. Y mi personaje, ya lo he dicho, tiene otros gustos y una mujer fea que ya olvidó su fealdad a base de amor y de tientos en el culo. Mantendré Huesca, de momento, como escenario de los hechos, y los viernes como citas para la contorsión y el disfraz de cuero acrílico.
En la nevera, queso y longaniza. Y champán barato, que un día es un día. Y el vermut para las visitas o para la nuera, esa mujer de gustos raros y dudosa catadura moral...
Si estás solo, este es tu club
—El mundo de los espíritus debe ser muy complicado.
—Sí, me imagino que sí.
Las personas que están solas tienden a hablar con cualquiera. Aquella mujer le estaba contando a su vecino de asiento del Metro que hacía espiritismo como quien juega un solitario a las cartas, y enseguida, sin aparente conexión, que había sido profesora en la universidad pero un vapuleo del destino la había arrojado a una vía muerta. Hasta «lo suyo» (y al decirlo se señalaba las piernas, obesas, tumefactas y sometidas a la tortura de unas medias de nylon que apretaban como argollas y le daban un aire a morcilla recién atada tras la matanza) daba clase en la Escuela de Arquitectura, aseguraba, y su mundo era prolijo y variado como un colmado de pueblo donde lo mismo te venden pimientos en conserva que volúmenes atrasados de un manual de cocina de la Sección Femenina.
Frente a ella, fingiendo no mirarla pero sin perder detalle, yo pensaba en la elipsis de lo inútil. En que todas las conversaciones banales, esas que uno entabla para rellenar, podrían reunirse en una enciclopedia ambiciosa de alcance planetario para ser repartida entre los solos de la Tierra, de manera que hasta los más tímidos y sociópatas irremediables pudieran hablar con desconocidos. Y, en una fase posterior, el proyecto crecería hacia la consistencia e incluiría guiones sobre filosofía, astronomía, literatura o heráldica. De modo que con el paso del tiempo el solitario sería un espécimen codiciado por tantos acompañados que tragan calimocho verbal cuando se sientan en familia a la hora de la cena.
Un hombre solo, una mujer sola, me pareció observando a mi vecina del Metro, es un dechado de posibilidades. Un depósito atiborrado de respuestas a quien nadie pregunta. Siempre atentos a pegar la hebra, siempre con un hueco disponible en su vacío para aprender oficios insólitos. Y con un talante hipersocial, oculto tal vez bajo esas rodillas hinchadas por la tensión infame de las gomas, sometidas a un escarnio físico que se da por bien empleado porque —oh, sorpresa— es un nuevo y excitante tema de conversación.
—Yo tenía unas piernas de concurso, no se vaya usted a pensar. Torneadas, de tobillo fino y largas, muy largas.
—Ya veo...
—Pero cuando las tenía también tenía un trabajo en la universidad, y un marido esperándome en casa a la hora de comer, con un plato de lentejas pasado de pimentón y mucha destreza en los dedos, ya sabe...
Un solitario, compruebo, es un charco de nostalgia que no se seca con el sol. Y al igual que el ludópata sale con paso apresurado hacia el casino o las tragaperras, él busca con denuedo la sala de espera de la consulta del médico de la Seguridad Social o un mercado de abastos con largas colas en los puestos. Dos caladeros infalibles donde abordar interlocutores con la guardia tan baja como los chanquetes antes de la prohibición.
Así que pensé, entre Gran Vía y Tribunal, que habría que habilitar «cajas lentas» en los supermercados para estos hombres y mujeres que no desean volver a casa porque en casa hay tormentas de eco. Y que bien podría urdirse un canal de televisión propio donde el presentador no da noticias sino palique, y al que se pueda llamar sin necesidad de contar dramas como en el teléfono de la esperanza. Porque ahí afuera hay demasiados solos que no sufren palizas ni son pobres como las ratas. Su problema, su verdadero problema, es que sienten que nada de lo que digan a su marido, a su mujer, a sus hijos y hasta al perro es lo suficientemente interesante como para que prenda la mecha y alumbre una conversación.
Y quizás, con el tiempo, los solos y solas podrían reunirse en un club antisocial. Un lugar muy elitista con un dress-code exigente —tal vez las medias de nylon por la rodilla, color carne, para ellas, y el polo acrílico marrón para ellos—, dotado de un espacio para invocar ese mundo de los espíritus tan complicado que tiene una ventaja descomunal: solo se personan cuando los invocas. Y si haces un esfuerzo —eso en el solitario se da por descontado, como el valor en el ejército— es posible que te cuenten quién eras cuando dabas clase en la facultad de Arquitectura y tu hombre te esperaba ansioso de lentejas y de siesta con magreo, mientras un coro de admiradores seguía tus pasos por el andén del Metro, soberbia y cabalgando sobre unas piernas tan largas como la soledad.
P.D.: Dedicado a nuestros mayores, que un día, sin previo aviso, le cuentan al médico que su hijo ha aprobado un examen, verá, o que tienen una reserva en un hotel de playa todo incluido al que irán con la cuñada... Y hay que alarmarse, porque tal vez sea el comienzo de la verdadera decadencia, esa que no entiende de artrosis ni Sintrom, pero mata de pena.
Anatomía de una maleta
Adoro los aeropuertos, esos templos de paso donde todo el mundo tiene un propósito y la vida fluye entre pantallas que cambian alborotadamente de letras, destinos, puertas de embarque y códigos numéricos con horas. Cada vez que entro siento un vuelco en el estómago, la sensación parecida a la de hacer cola para montar en la montaña rusa del parque de atracciones. Cuando viajo, aunque no sea por vacaciones, mi ánimo juega al voley en una playa turquesa imaginaria y el árbitro se parece a David Gandy.
Hacer la maleta me gusta tanto como odio deshacerla. Puedo dejarla dos o tres días varada en algún sitio inadecuado de mi casa, con la esperanza secreta de que se vacíe sola, y cada cosa vuelva sigilosa, de puntillas, al cajón correspondiente. Pero hacerla, digo, preparar el viaje, es excitante. Un Tetrix donde los indómitos bajamos la cabeza y nos plegamos a la dictadura del orden y el espacio.





























