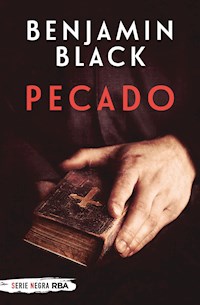9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Benjamin Black combina la habilidad para urdir tramas del estilo de Agatha Christie con la elegancia de grandes narradores del siglo XX, como Herry James, Evelyn Waugh o Nancy Mitford. LAS VIDAS DE LA HEREDERA AL TRONO BRITÁNICO Y SU HERMANA CORREN PELIGRO A causa de los constantes bombardeos que sufre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, los reyes de Inglaterra han decidido alejar a las dos princesas de la capital. En una misión de alto secreto, las chicas de diez y catorce años viajan hasta la destartalada mansión de un familiar en un remoto pueblecito irlandés, donde deben vivir de incógnito hasta nueva orden. Se diría que Irlanda es un refugio seguro, a buen recaudo de los nazis, pero nadie parece haber reflexionado sobre la hostilidad que siguen despertando los ingleses en la isla.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Título original: The Secret Guests
© John Banville, 2019.
© de la traducción: Miguel Temprano García, 2019.
© de esta edición digital: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2019. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO635
ISBN: 9788491875284
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
BENJAMIN BLACK EN RBA
La niña se quedó de pie en la oscuridad delante de la alta ventana y observó con emoción y fascinación las bombas que caían sobre la ciudad. El cielo en el este, donde estaban los muelles, se incendiaba y centelleaba con toda suerte de colores —amarillos y azules y rosas y malvas—, mientras ascendían grandes nubes de humo ribeteado de rojo. Era como si se hubiese adelantado la noche de Guy Fawkes. O no: parecía una especie de acontecimiento teatral, como el último acto de una ópera, y que toda la actuación la dirigiera el barrido de la batuta de los reflectores.
De hecho, se veía a sí misma como una figura en un escenario, ahí de pie, con la enorme habitación en sombras a su espalda y el cielo incendiado a lo lejos.
Entonces, algo llegó volando a toda prisa de la oscuridad y golpeó contra el cristal de la ventana que tenía delante, y le hizo dar un respingo. Después del primer sobresalto, se acercó a la ventana y vio al pájaro fuera sobre la gravilla, tumbado de espaldas con las alas recogidas contra los costados con una pulcritud antinatural. Estaba estremeciéndose y tenía los ojos abiertos, vio cómo brillaban igual que pequeñas cuentas negras bajo el resplandor del cielo. ¿Qué tipo de pájaro era? Un búho no —¿habría búhos en medio de la ciudad?—, pero podía ser un estornino o incluso un cuervo pequeño. Ella sabía que iba a morir, y, mientras aún lo estaba mirando, las convulsiones cesaron y las alas se relajaron.
Imaginó a la gente en los muelles, a los obreros, a los marineros, a los bomberos, a las personas que iban por la calle e incluso a las que estaban en sus casas, muriendo así, con los brazos apretados con fuerza contra los costados y mirando el cielo en llamas, y luego imaginó sus ojos apagándose y los brazos relajándose.
La puerta se abrió a su espalda.
—¿Qué haces? —preguntó con aspereza su hermana.
La niña no se apartó de la ventana.
—Nada —respondió.
Su hermana se adelantó deprisa y corrió las gruesas cortinas, lo que hizo que las anillas sonaran arriba en el riel.
—¿No sabes que hay que apagar las luces?
Su hermana era cuatro años mayor que ella, y muy mandona.
—Las luces no estaban encendidas.
—Da igual..., la norma es tener las cortinas echadas en todo momento después de que oscurezca.
La niña suspiró. Se llamaba Margaret. Tenía diez años.
—Un pájaro se ha estrellado contra la ventana y se ha matado —dijo—. Está fuera, en el suelo, si quieres verlo.
—No deberías estar aquí, de pie al lado de la ventana. Si cayese una bomba, habría una explosión y el cristal se haría pedazos y te mataría.
—¿Lanzarían bombas aquí, contra nosotros?
Era una posibilidad que no se le había ocurrido. Sintió curiosidad por saber cómo sería que te volaran por los aires. Pero el palacio era tan grande que no se desplomaría, ¿no? Solo se dañaría el tejado y se caerían las chimeneas.
—Lanzan las bombas en todas partes —respondió su hermana—. Vamos..., mamá y papá nos están esperando.
Salió la primera de la habitación. Fueron por un pasillo ancho donde había arañas de cristal, e hileras de sillas doradas a ambos lados unas enfrente de otras, y grandes espejos ornamentados en las paredes, impasibles como centinelas.
Mientras andaban, Margaret estudió a su hermana con interés.
—Estás temblando —dijo.
—¿Qué?
—¿Te dan miedo las bombas?
Su hermana no la miró.
—Pues claro que no.
Llegaron a una ancha puerta doble, con dos lacayos con librea en posición de firmes, uno a cada lado.
—Vete a saber por qué habrá volado el pájaro hacia la ventana —dijo pensativa Margaret—. A lo mejor también tenía miedo de todo ese ruido y de las luces.
Los lacayos se adelantaron con elegancia y abrieron cada uno una hoja de la puerta para dejar pasar a las niñas.
El enorme salón de techo alto tenía un empapelado dorado descolorido y una alfombra de color amarillo oscuro. También ahí había una araña de cristal. Cuadros grandes y borrosos, retratos en su mayoría, en diversos tonos de marrón y negro y rojos descoloridos, se inclinaban un poco de las paredes, como si las personas en ellos escucharan con atención todo lo que ocurría en la sala. Había una enorme chimenea de mármol con un fuego de carbón absurdamente pequeño que humeaba detrás de la rejilla: en época de guerra todo el mundo tenía el deber de ahorrar combustible.
El padre de las niñas, alto, delgado y con un terno de tweed gris, estaba de pie junto a la repisa de la chimenea con una copa de jerez en una mano y un cigarrillo en la otra. La madre, con un vestido de seda gris y un peinado como un casco de cabello ondulado, estaba sentada en un sofá de cretona; también ella tenía un cigarrillo y una copa, aunque la suya estaba llena de ginebra.
—¡Vaya, hola a las dos! —dijo el padre alegremente. Una serie de bombas cayeron no muy lejos y estremecieron los cristales de las ventanas en sus marcos, por lo que él añadió—: Vaya un estruendo, ¿eh?
Tenía un ligero tartamudeo que empeoraba cuando estaba nervioso o enfadado.
Al cabo de quince minutos las sirenas dieron la señal de todo despejado. Margaret y su padre se habían sentado a una mesita redonda de patas retorcidas y pies como garras de león. Estaban jugando a las damas. Su madre, todavía reclinada en el sofá, hojeaba un ejemplar de Punch. La hermana mayor estaba en un sillón con un libro abierto sobre el regazo. Era evidente que fingía leer, Margaret la miró y luego volvió a mirarla con los ojos entornados; notó que su hermana seguía asustada, aunque el bombardeo hubiese cesado, de momento.
Su padre hizo un movimiento en el tablero.
—¡Ajá! —exclamó triunfal—. ¿Ves?, estoy a punto de coronar.
Margaret se rio despreciativa.
—Así serán dos coronaciones.
—Es ve... verdad —dijo su padre, sonrojándose un poco por la dificultad al pronunciar la palabra; le avergonzaba su tartamudeo o su «impedimento en el habla», como insistía en que lo llamara su madre, aunque de hecho rara vez aludía a él y nunca en su presencia. A Margaret le inspiraba lástima. No conocía a ningún otro adulto que tartamudeara.
—Lilibet, cariño —le dijo la mujer del sofá a su hija mayor, que estaba sentada con el libro en las rodillas—, ¿estás segura de tener todo listo y empaquetado? La señorita Nashe llegará enseguida.
—Sí —replicó la niña—, todo está preparado.
La niña siguió con los ojos fijos en el libro. Margaret volvió a mirarla. El ambiente en la sala se había vuelto tenso.
—Vais a tener que ser valientes —dijo su madre, con voz suave—. Será solo una temporada y luego volveremos a estar juntos.
—¿Por qué no podemos ir a Escocia y así podríais venir con nosotros? —preguntó Margaret.
—Porque tu padre y yo debemos quedarnos para estar con el pueblo y compartir su... su...
—¿Su qué? —quiso saber la niña.
—Su valentía —dijo el padre—. Y para demostrarle al señor Hitler que no tenemos miedo ni de él ni de sus bombas y que nunca nos rendiremos a sus a... amenazas. —Se volvió hacia su hija mayor—. ¿Verdad, Lilibet?
—Sí, papá —dijo la niña del sillón. Su padre hizo ademán de mover una ficha, cambió de opinión y se sentó pensativo.
Margaret volvió a mirarla de cerca, y, sin que la vieran sus padres, hizo una mueca y le sacó la lengua.
—No entiendo qué tiene que ver la valentía con enviarnos a Irlanda —le dijo a sus padres—. A mí me parece huir.
Su padre y su madre cruzaron una mirada.
—A veces pienso —dijo el rey, sonriéndole a su hija pequeña por encima del tablero— si no deberíamos enviarte a ti con el señor Hitler, cariño. ¡Estoy convencido de que le darías un susto de muerte solo con mirarlo!
Fuera volvieron a sonar las sirenas. La niña del sillón apartó la vista de su libro para mirar las cortinas que tapaban las ventanas y pasó la página.
1
El subinspector de la Garda Strafford se detuvo al pie de las escaleras del Kildare Street Club y miró irritado por tercera o cuarta vez calle arriba en dirección a los edificios del gobierno. El ministro llegaba diez minutos tarde, Strafford estaba seguro de que a propósito: los hombres que se creían importantes nunca desaprovechaban una oportunidad, por muy trivial que fuese, de demostrar su importancia.
Era la hora de comer de un cálido día de octubre. El sol se alzaba en el cielo en alguna parte, y el aire estaba impregnado de una suave y pálida neblina dorada. Strafford, congénitamente delgado, llevaba un terno de tweed oscuro que le quedaba grande a su figura alta y esquelética, una camisa verde oscuro y una corbata oscura. En la mano derecha tenía un suave sombrero de fieltro y en el brazo izquierdo, una gabardina doblada. Su pelo era tan claro que casi no tenía color, y un mechón de la frente tendía a caerle sobre los ojos, de modo que tenía que apartarlo constantemente con un rápido gesto de la mano y cuatro dedos extendidos y rígidos.
Volvió a mirar calle arriba.
Era raro pensar que en Europa estuviesen en guerra mientras ahí reinaba una paz soñolienta, o al menos eso parecía. La República de Irlanda se había declarado neutral en el conflicto y pensaba seguir así, por lo que ni siquiera llamaba a la guerra, guerra, y se refería a ella llamándola «La Emergencia». Los graciosos de los pubs hacían muchas bromas con eso.
El ministro de Asuntos Exteriores, Daniel Hegarty —Dan el Hombre de la Calle, como le gustaba que lo llamaran los fieles del partido y también la gente normal, sobre todo en época de elecciones—, la persona a quien esperaba con impaciencia Strafford, tenía fama de ser casi cultivado. En su juventud había estudiado una temporada en Heidelberg, y se decía que había cenado una vez con W. B. Yeats y lady Gregory en el hotel Russell. No obstante, él se quitaba importancia. Uno de los puntales de su estrategia política consistía en fingir que era un simple campesino, aunque no se dejaba engañar por nadie, y todo el mundo lo sabía.
Un coche enorme, negro y reluciente se detuvo al lado del bordillo, un chófer con un traje negro se apeó con elegancia y abrió la puerta trasera, y el ministro en persona salió y se puso el sombrero.
Rondaba los cuarenta años, aunque parecía mayor. Su figura recordaba a un barril de cerveza Guinness ligeramente comprimido y alargado. La impresión la subrayaba un abrigo negro, largo y amplio, un poco ceñido a la altura de donde debía de estar la cintura, si es que alguna vez había tenido cintura, por un ancho cinturón muy apretado. Su cabeza era grande, demasiado para sus rasgos, que se apelotonaban en el centro de una cara tan ancha y redonda como un plato. Llevaba gafas sin montura y un bigotito negro, como una mancha de hollín aplicada con el dedo debajo de la nariz, que era un regalo llovido del cielo para sus oponentes, que le apodaban Adolf. Sus ojillos azules estaban profundamente hundidos entre los pliegues de grasa, y su boca, que a Strafford le recordaba a la válvula de un balón de fútbol, estaba curvada hacia abajo por las comisuras. Se decía que era más ladrador que mordedor —aunque había algunas personas en política que podían mostrarte las huellas de dientes que les había dejado en varias partes blandas de su anatomía— y que, cuando estaba con sus amigos, le gustaba relajarse delante de una botella de cerveza o un vaso de whisky. Incluso se sabía que una noche, en la fiesta de la conferencia anual del partido, había hecho algún chiste que otro y que había cantado una canción rebelde, con una suave e inesperada voz de barítono.
—¿Es usted Strafford? —preguntó. Tenía un marcado acento de Cork—. ¿Qué edad tiene? Parece que vaya aún en pantalón corto.
Le estrechó la mano con indiferencia al policía. Era una mano suave y caliente y sorprendentemente pequeña, casi delicada, y por un momento a Strafford se le pasó por la cabeza que en el interior de los pliegues del enorme abrigo había escondida una mujer minúscula, una ayudante, o incluso una esposa o una hija, a quien el ministro llevaba consigo a todas partes para que estrechara las manos por él. A Strafford se le ocurrían a menudo esas ideas extrañas. Eso le hacía pensar que en esencia debía de ser muy frívolo, sin duda una grave debilidad en un policía, pero no sabía cómo ponerle remedio.
Los dos hombres subieron las escaleras, pasando entre las columnas de piedra pulida que había a ambos lados, y Strafford abrió la puerta con el gran panel cuadrado de cristal y se apartó para dejar pasar primero al ministro. ¿Convendría aludir a la leyenda de que habían colocado el cristal en la puerta en la guerra de Independencia para, en caso de asalto, ver llegar a los pistoleros por las escaleras? Por supuesto que no, pensó, recordando justo a tiempo que, en aquellos días, el propio ministro había sido un pistolero. Strafford pensó también en señalarle en la fachada el friso con los monos de piedra jugando al billar, una rareza —¿a quién se le habría ocurrido?—. Pero dudó de que a Dan el Hombre de la Calle le interesaran esos detalles imaginativos.
A diferencia de Strafford, el ministro Hegarty se tomaba a sí mismo muy en serio.
A través de la puerta abierta los recibió una corriente de aire caliente cargado del olor de humo de cigarro, ternera recocida, vino añejo y hombres viejos. El Kildare Street Club era el cuartel general no reconocido de la Irlanda protestante angloirlandesa. Strafford notó por el modo en que el ministro miraba aquí y allá, haciendo un esfuerzo por enderezar los gruesos hombros, encorvados e imposibles de enderezar, no solo que el sitio no le era familiar, sino que además lo intimidaba.
El ministro se quitó el sombrero y se debatió para desembarazarse del abrigo. Llevaba un traje cruzado de sarga azul marino, una camisa blanca de cuello alto y almidonado y una corbata de color azul oscuro con un nudo minúsculo que daba la impresión de no haber sido deshecho desde la primera vez que lo anudó. A Strafford, el ministro le había recordado a alguien desde el momento en que se apeó del coche, ahora recordó a quién era. Con ese traje ceñido y la asfixiante corbata, con la cabezota y el fino mechón de pelo negro y brillante pegado a la frente pálida y húmeda, era el vivo retrato de Oliver Hardy.
Un anciano encorvado de pelo blanco con un frac polvoriento se materializó de pronto ante ellos —como salido en ese mismo instante de una trampilla oculta en el suelo—, y el ministro retrocedió con un respingo y apretó posesivamente el abrigo y el sombrero contra el pecho.
—Vengo a ver a... —empezó.
—Sí, sí, señor Hegarty —lo interrumpió el conserje, cogiendo las cosas del ministro—, venga por aquí.
Hegarty echó una mirada perpleja al policía —¿cómo había sabido el conserje quién era?— y Strafford sonrió y le hizo un gesto con la cabeza para animarlo. Estaba acostumbrado a sitios así. Su padre había sido miembro del club, aunque hacía mucho que había dejado de pagar las cuotas. Cuando el padre de Strafford iba a pasar su acostumbrado fin de semana a la ciudad, se entretenía plantándose delante del enorme ventanal que daba a la calle Nassau, con su traje de cuadros más chillón y el chaleco a juego, las manos entrelazadas detrás de la espalda, la cadena del reloj y el pañuelo de seda, los atributos de su clase, bien visibles, y viendo pasar con mirada furiosa a los transeúntes.
El ministro accedió por fin a soltar el abrigo y el sombrero, y el anciano conserje se los cogió, se puso el abrigo en el brazo, colocó encima el sombrero y los acompañó al bar.
A Strafford se le ocurrió que, igual que Hegarty era clavado a Ollie Hardy, tal vez él mismo recordara a su vez al joven Stan Laurel, pálido y larguirucho como era, con el pecho hundido, la cabeza alargada y su actitud amable y distraída. Tuvo que apretar con fuerza los labios para contener una sonrisa. Su madre, muerta hacía mucho tiempo, decía, cuando él era niño, que tenía un sentido del humor raro, y él pensaba que en conjunto tenía razón, aunque, a medida que se fue acercando a la edad adulta, fue aprendiendo a mantenerlo a raya. Siempre había sido un solitario, y sus bromas privadas eran una especie de compañía, igual, suponía, que el amigo imaginario de un niño.
El bar estaba vacío, excepto por el barman, con pantalones de rayas y chaleco negro. El ministro pidió un Jameson.
—Imagino que no podrá usted beber, estando de servicio —le dijo a Strafford.
—Bueno, hablando estrictamente, no estoy muy seguro de estar de servicio, ministro. Tomaré un Bushmills.
Hegarty sorbió aire por la nariz. Bushmills, claro: la bebida de los protestantes.
El camarero colocó los dos vasos de licor de color tostado sobre la barra, señalando cuál era cuál, luego puso al lado de cada uno de ellos un vaso de agua.
Hegarty levantó el vaso de Jameson.
—Sláinte —dijo, con una leve provocación en la voz; se sabía que era muy radical en la cuestión de la lengua, y una vez incluso había propuesto un plan de diez años para que el irlandés fuese obligatorio en todo el país. Llevaba un pequeño alfiler circular de oro en la solapa y se proclamaba gaeilgeoir.
Strafford también cogió su vaso.
—Sláinte —respondió con resolución; la vida social era un campo minado en esa todavía joven nación.
Bebieron un rato en silencio, observando el espejo y las botellas alineadas detrás de la barra. Hegarty miró el reloj.
—Debería haber llegado ya, ¿no? —dijo malhumorado—. Pensaba que su gente era siempre puntual.
Strafford entendió con exactitud lo que quería decir con eso de «su gente». Era uno de los pocos no católicos en la Garda, hasta donde él sabía, el único protestante con el rango de subinspector. Había ascendido deprisa —solo llevaba un par de años en el cuerpo cuando lo sacaron de las calles y lo ascendieron a subinspector—, aunque aún no estaba del todo seguro de por qué había ingresado en la Garda. Tal vez quiso hacer un gesto de apoyo al nuevo orden. Los protestantes eran solo el cinco por ciento de la población de la República, y la mayoría se habían retirado discretamente de la vida pública con la llegada de la independencia, dejando que dirigiera el cotarro la nueva burguesía católica. Strafford era de ascendencia angloirlandesa —aunque como individuo no podía ser más diferente de los caballeros rurales aficionados a montar a caballo de Yeats— y había tenido un vago y levemente pudoroso sentido del deber, no habría sabido decir con exactitud respecto a qué. En cualquier caso, ahora se había reconciliado con su anómala situación como miembro protestante de una institución casi exclusivamente católica del Estado, y apenas pensaba en ello salvo en las ocasiones en las que se lo recordaban a la fuerza.
El ministro y él casi habían terminado la copa y el funcionario de la embajada británica, que era la razón de que estuviesen allí, seguía sin aparecer. Strafford podía oír al ministro respirando con fuerza por la nariz, el ruido de un hombre importante que se sentía ofendido y tenía dificultades para controlar su genio. El ministro Hegarty no estaba acostumbrado a que le hicieran esperar.
Al final pasó más de un cuarto de hora antes de que apareciera Richard Lascelles. Era uno de esos ingleses de aspecto lánguido —Strafford conocía bien el tipo— deliberadamente afectados, pero con una voluntad de acero templado y un brillo implacable que asomaba detrás de una sonrisa despreocupada y cuidadosamente mantenida. Llevaba un abrigo militar, unos zapatos gruesos y relucientes hechos a mano, y un sombrero hongo sujeto por el ala con el pulgar y en equilibrio sobre la parte interior de la muñeca; daba la impresión de que debía de haberle costado mucho tiempo y esfuerzo dominar ese truco, cuyo propósito no quedaba muy claro, como no fuese el placer que debía de proporcionarle llevar a cabo con tanta habilidad algo trivial y difícil al mismo tiempo.
Sí, decidió Strafford, Lascelles, detrás de esa apariencia tan cortés, debía de ser un poco guasón. Valía la pena tenerlo presente.
—Siento llegar tarde —dijo Lascelles, alargando el brazo, haciendo que el sombrero diera un salto mortal, cazándolo al vuelo con la punta de los dedos y dejándolo sobre la barra; sus llamativas habilidades eran inagotables—. Hemos tenido un poco de lío en la embajada. —Le estrechó la mano a Hegarty y echó una sonrisa extrañada en dirección a Strafford—. Pensaba que esta iba a ser una reunión privada —añadió con una sonrisa.
Hegarty le presentó al subinspector. Lascelles volvió a sonreír, con más calidez. Le había bastado otra mirada más detenida a la ropa y a la actitud de Strafford para identificar con precisión la clase social, la casta y la religión del joven.
«Vaya a ver qué quiere —le había dicho a Strafford su jefe, el inspector Hackett—. Usted habla su mismo idioma».
En el departamento del ministro se habían opuesto a que el subinspector estuviera presente, pero la petición para esa reunión había llegado desde la embajada a través de Hackett —los británicos lo conocían y confiaban en él, hasta donde confiaban en cualquiera en este país— y habían creído aconsejable que alguien del cuerpo acompañara al ministro.
Strafford pensó que todo era claramente irregular, dadas las tensiones con Gran Bretaña por la neutralidad, y por las presiones del gobierno británico por las exigencias de la Armada de tener acceso a los puertos irlandeses, que el gobierno irlandés se había negado en redondo a conceder. ¿Y por qué el Kildare Street Club? Aunque estos días casi todo era irregular, con las ciudades inglesas atacadas cada noche por los bombarderos alemanes y el Reino Unido preparándose para una invasión.
—Bueno —dijo Hegarty—. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Lascelles?
Le habían ofrecido una copa a Lascelles, pero él había declinado. Entonces dijo:
—¿Por qué no vamos arriba y comemos? Aquí la carne no está mal y tienen una bodega muy buena.
Hegarty y el subinspector apuraron el whisky, que habían estado moviendo con cuidado, y los tres subieron las escaleras hasta el comedor del primer piso. Ahí, tres grandes ventanales inundados de luz daban a la calle Nassau, a las verjas del Trinity College y al campo de críquet que había detrás. Estaban jugando un partido, sin duda uno de los últimos de la temporada, y las pequeñas figuras de blanco se movían sobre la hierba como a cámara lenta, igual que los celebrantes de un arcaico ritual religioso, que, pensó Strafford, en cierto modo es lo que eran.
En la sala habría una docena de hombres comiendo, algunos de dos en dos, pero sobre todo solos. Ese día no había mujeres, aunque un par de años antes se había acordado, contra una fuerte oposición, que los miembros pudieran invitar a señoras a comer o cenar en el club. En un rincón había una mesa para tres claramente apartada: la gente de Hegarty había llamado para asegurarse de que no habría nadie sentado lo bastante cerca para oír lo que decía el ministro. Aunque la embajada no había revelado la naturaleza del asunto que iban a tratar en esa reunión, estaba claro que tendría cierto peso y relevancia y que, dada la delicada situación de las relaciones anglo-irlandesas en esa época de crisis y conflicto internacionales, no era conveniente que saliera a relucir.
Hegarty y el inglés eligieron sopa de rabo de buey de primer plato, y los tres pidieron lenguado a la plancha de segundo. Lascelles propuso tomar una copa de vino tinto, puesto que beberían una botella de blanco con el pescado.
—El burdeos de la casa es excelente —dijo.
Pidieron una botella de burdeos, aunque Strafford no bebió y dijo que prefería esperar un poco; por lo general apenas bebía, había pedido el whisky en el bar solo para dejar claras ciertas cosas, y ahora empezaba a notar los efectos.
Mientras esperaban a que llegase la sopa, Lascelles hizo un gesto con la cabeza en dirección a los lejanos jugadores de críquet.
—Quién pudiera estar ahí en vez de aquí —dijo melancólico, luego se volvió a toda prisa hacia los dos hombres sentados a la mesa y añadió—: Dicho sea sin ánimo de ofender a los presentes, claro.
—Bueno, señor Lascelles. —Las gafas sin montura de Hegarty brillaron con la luz reflejada de la ventana—. ¿Vamos al grano? Sospecho que quiere pedirme usted algo.
Lascelles volvió a dirigir la mirada hacia el partido de críquet, apoyándose con un codo en el reposabrazos de su silla y frotándose la barbilla lentamente con la punta del dedo justo debajo del labio inferior.
—Bueno, el caso es, ministro —dijo, y dudó un momento, era evidente que estaba escogiendo sus palabras con cuidado—, que nuestros jefes de Londres nos han ordenado, a la embajada, quiero decir, que hagamos una petición un tanto delicada a su gobierno.
—¿Qué clase de petición? —preguntó Hegarty, sin hacer el menor esfuerzo por disimular el tono de hostilidad y suspicacia de su voz. Lascelles no se dio por enterado; no llevaba mucho en su puesto, pero ya tenía bastante experiencia en tratar con la burocracia irlandesa.
—Se trata de dos niñas —dijo.
Hegarty lo miró con intensidad.
—¿Niñas?
—Eso es. De dos niñas pequeñas, para ser exactos.
2
En ese momento les llevaron la sopa, y la frugal ensalada verde, que había pedido Strafford para no llamar la atención mientras los otros dos tomaban el primer plato. No obstante, Hegarty miró con desprecio la lechuga un poco ajada; sin duda pensaba que Strafford estaba siendo ostensiblemente sobrio, o eso pensó Strafford; con un hombre como Hegarty no había término medio; ¿qué debían de haber pensado Yeats y lady G. de él?
Strafford vio que los jugadores de críquet habían parado para hacer un descanso y se dirigían al pabellón. Despreciaba todos los deportes, menos el tenis, que le gustaba por su fluida elegancia: no era que se le diese bien, pero había admirado, y en algunos casos envidiado, a los pocos jugadores de talento que pasaron por su colegio.
—Las niñas tienen diez y catorce años —estaba diciendo Lascelles, rociando vigorosamente la sopa de sal—. Tienen que salir de Londres cuanto antes. Desde que empezó el Blitz, no hemos sabido qué hacer con ellas. Pero es primordial que estén a salvo en algún sitio, en un lugar del que podamos estar seguros.
Hegarty, con la cuchara sopera suspendida en el aire, estaba observando a Lascelles con la mayor atención.
—¿Y puede saberse quiénes son esas «niñas»?
Lascelles también dejó de comer y volvió a esbozar una sonrisa, mostrando los dientes. Era apuesto, en un sentido refinado aunque algo brutal, con la frente estrecha, los pómulos marcados y los ojos oscuros y con un brillo extraño. Su piel tenía una textura correosa, como si hubiese pasado muchos años en un clima ecuatorial. Los diplomáticos, por la experiencia que tenía Strafford de ellos, eran una raza aparte; su frecuente desarraigo y los traslados a diversos sitios del mundo les daban, además de su actitud estudiada e insulsa, un no sé qué de nervioso y agitado, como si temiesen que en cualquier momento pudiera llegar un mensajero con la orden de hacer las maletas y partir al cabo de una hora.
Hegarty seguía esperando la respuesta a su pregunta. Lascelles miró a un lado un momento con los labios apretados.
—Digamos solo, ministro —respondió en voz baja—, que son de buena familia..., de muy buena familia.
—Entiendo —dijo Hegarty, y volvió a meter la cuchara en la sopa. Estaba sonriendo con gesto astuto, lo cual tenía el efecto de hacer que se le contrajeran los rasgos faciales, de modo que parecían apelotonarse aún más—. Su rey y su reina, tengo entendido —dijo en tono conversacional, tapándose los ojos—, insisten en quedarse en Londres mientras duren los bombardeos nocturnos para... —alzó la vista, con las cejas arqueadas— compartir el sufrimiento de la gente corriente.
—Sí, desde luego. Sus majestades son inflexibles, no se dejarán convencer.
—Muy noble por su parte, estoy seguro —observó Hegarty, con un leve y seco gesto desdeñoso—. ¿Y su familia se quedará también con ellos?
—Se supone que sí —dijo, midiendo sus palabras—. Pero, claro, en tiempos así, hay muchas cosas que es mejor ocultarle a la opinión pública. Podría afectar a la moral, ya me entiende.
—Ah, ¿sí? —dijo Hegarty con una risa ronca.
Sentado entre el ministro y el diplomático, Strafford estaba fascinado al observar el avance de la negociación que estaban llevando a cabo, aunque todavía no se habían planteado las condiciones de ningún trato que pudiesen llegar a hacer.
Dos niñas, de una familia de la más alta sociedad inglesa; tenía bastante idea de quiénes podían ser. Aquel encuentro se había vuelto muy interesante de pronto.
Hegarty terminó la sopa, apartó el cuenco a un lado, se llevó la servilleta a la boca pequeña y rojiza y tosió en el puño minúsculo; a pesar de su corpulencia, varias partes de su cuerpo estaban hechas en miniatura, como si se hubiese detenido su desarrollo, los últimos vestigios, por así decirlo, del niño que, por implausible que pudiera parecer hoy, debía de haber sido.
—Irlanda es neutral en esta guerra, señor Lascelles —dijo puntilloso—. Como usted sabe muy bien.
—Por supuesto. Pero también sé, de hecho creo que los dos lo sabemos, qué es lo más conveniente para los intereses de Irlanda.
El camarero, un gorila de pelo cano con chaleco de rayas, se acercó a la mesa. Les ofreció la carta de vinos, y Lascelles la cogió y la estudió con el ceño fruncido y toqueteándose el labio inferior entre el dedo índice y el pulgar. Hegarty miró a Strafford y, sin modificar lo más mínimo su expresión, le guiñó el ojo.
Lascelles miró al camarero.
—Creo que tomaremos el Riesling seco, Dudley —dijo.
—Muy bien, señor Lascelles —gruñó el camarero. Tenía la piel de las mejillas y la barbilla enrojecida, con manchas y pelada con escamas grises. A Strafford le pareció que tenía pinta de boxeador retirado. El personal de esos sitios siempre era interesante, y le resultaba frustrante no haber podido dar con la manera de hacer averiguaciones sobre su pasado sin parecer prepotente u ofenderlos. Lo último que podía imaginarse era que Dudley se llamara Dudley. Pero así se llamaba, a no ser que Lascelles se lo hubiera inventado, lo cual era muy posible, en vista de su idea de la diversión. Los tipos de mirada dura como él disfrutaban burlándose de lo que ellos habrían llamado las clases inferiores.
—Lo más conveniente para nuestros intereses, dice usted —observó Hegarty, mirando pensativo a los jugadores de críquet—. ¿Y de qué se trata, según usted?
La niebla se estaba espesando sobre el campo de juego, y al sol le costaba más que nunca atravesarla.
—Lo cierto es que, en mi opinión, nuestros intereses, los suyos y los nuestros, coinciden en este caso —respondió en voz baja Lascelles, mirando a izquierda y a derecha, asegurándose dos veces de que nadie podía oírle.
—Los ingleses fusilaron a mi padre hace veinte años, en la guerra de Independencia —dijo Hegarty en tono cordial e incluso amistoso—. ¿Lo sabía, señor Lascelles?
Lascelles apuró el vino de la copa, la dejó sobre el mantel y le dio vueltas y vueltas despacio sobre la base, mirándola fijamente.
—Sí, lo sabía —dijo en voz baja—. Pero, por lo que he oído, en esa época tan lamentable su padre también se las arregló para fusilar a unos cuantos de nuestros muchachos. De hecho —volvió a sonreír, mostrando otra vez los dientes—, si no estoy equivocado, usted mismo empuñó las armas, de joven en..., ¿dónde fue? ¿La Brigada del Oeste de Cork? —Se volvió y miró hacia la ventana—. ¡Muy buen lanzamiento, sí, señor! —exclamó.
Lascelles rellenó su copa y la del ministro, Strafford puso la mano sobre la suya. Mientras asistía a la conversación de aquellos dos hombres, había ido teniendo cada más la sensación de estar perdiendo la pigmentación, de modo que, muy pronto, acabaría volviéndose transparente del todo. De hecho, por lo que se refería a la pareja sentada con él a la mesa, era como si fuese ya invisible, una figura hecha de cristal, hasta ese punto lo estaban ignorando. No le importó; en las relaciones sociales era, y se alegraba de serlo, un espectador nato, más a menudo un observador, rara vez un agente.
Dudley el Improbable llegó con el pescado, ayudado por un joven pelirrojo —un crío, en realidad— de nudillos agrietados, que parecía un ternero asustado. Trajeron el Riesling y Dudley lo descorchó con una brusca pericia de la que se sentía vanamente orgulloso. Sirvió un poco en la copa de Lascelles y esperó, con el antebrazo detrás de la espalda. Lascelles probó el vino, se enjuagó la boca con él, llenó una mejilla y luego la otra antes de tragárselo, después asintió con la cabeza en dirección al camarero.
—¿Debo entender, señor Lascelles —dijo Hegarty, cuando se marcharon Dudley y su ayudante—, que querría usted separar a esas dos niñas de su muy buena familia y enviárnoslas una temporada para que cuidemos de ellas?
Lascelles había cortado trocitos de pescado y patatas en cubos individuales del tamaño de un bocado. Debía de haber pasado al menos parte de su juventud en Estados Unidos, decidió Strafford, pues sabía que así era como enseñaban a comer a los niños estadounidenses. Igual que pasaba con el personal del club, era imposible saber, en el caso de esos tipos de la embajada, de dónde procedían o cuáles eran sus antecedentes. Este parecía y sonaba como el típico alumno de Eton y Oxford, pero podía haber sido de cualquier parte. ¿Era Lascelles un apellido inglés? Aunque Strafford creyó recordar que el secretario personal del rey tenía un apellido parecido..., de hecho, entonces recordó que no era parecido sino idéntico: Tommy Lascelles. Le habría gustado saber si este sería algún pariente suyo; no podía haber muchas familias con ese apellido.
—Esa es la idea general, sí —dijo entonces Lascelles, todavía diseccionando con habilidad su comida—. Como acaba de señalar, ministro, Irlanda es neutral, y me alegra decir que es un lugar muy pacífico —hizo una pausa— hoy en día. Y, por tanto, resulta ideal para nuestro propósito. Al principio pensamos que lo mejor para ellas sería Canadá, pero los submarinos de los jerries empiezan a ser preocupantemente eficaces en el Atlántico norte. ¿Australia?, está demasiado lejos. ¿Sudáfrica...?, en fin. Así que se nos ocurrió, quiero decir que a Londres se le ocurrió, que tal vez ustedes aceptarían acoger a esas pobres niñas desamparadas y darles protección por un tiempo. —Dio un sorbo al vino y frunció apreciativamente los labios—. No está mal este vino blanco del Rin, ¿verdad?
Hegarty siguió con la cara inclinada sobre el plato —igual que una oveja sobre la hierba, pensó Strafford—, aplastando las patatas en la salsa del pescado y metiéndose bocados de la papilla resultante en la boca, proceso acompañado de pequeños sorbidos de apreciación, sin duda inconscientes.
—Y dígame, señor Lascelles —dijo, masticando todavía y sin alzar la mirada—, ¿qué...? —Hizo una pausa de un instante y luego continuó—: Para no andarme con remilgos, ¿qué sacaríamos nosotros de esto?
Lascelles estaba absorto en separar, medir y cortar la comida. A pesar de su manera yanqui de comer, tenía que haber estudiado en un colegio privado, decidió Strafford: solo alguien que hubiese asistido a uno de los establecimientos educativos más exclusivos de Inglaterra podría comer el lenguado aguado y las patatas blandas con una indiferencia tan natural, aunque también él había dejado los gruesos guisantes, que no eran verdes sino de un tono grisáceo y polvoriento muy poco apetitoso. Irlanda, pese a su neutralidad, también sufría algunas de las privaciones de la guerra.
A pesar de las apariencias, Lascelles estaba escuchando. Dejó el cuchillo y el tenedor, bebió otro trago de vino y, secándose la boca con la servilleta, acercó la silla a la mesa y se inclinó hacia delante como quien hace una confidencia.
—Su país, según tengo entendido, necesita carbón —dijo en voz baja, hablando por la comisura del labio—. E Inglaterra, señor Hegarty, tiene carbón en abundancia...; es uno de nuestros pocos recursos inagotables en estos tiempos tan difíciles.
—No lo dudo —respondió Hegarty, entornando los ojos de párpados ya gruesos de por sí—. Las cuencas de Yorkshire, los valles de Gales... —dejó la frase en unos soñolientos puntos suspensivos; Irlanda solo tenía su turba.
—Exacto —dijo Lascelles, asintiendo con la cabeza—. Pues bien, el gobierno de su majestad, por medio del Foreign Office, propone la posibilidad de un envío quincenal al puerto de Dublín de..., bueno, digamos de momento X toneladas de ese material como regalo del antiguo opresor —esbozó una sonrisa burlona— al antiguo oprimido.
—¿Un regalo? —dijo Hegarty, adelantando el labio inferior y mostrando el interior purpúreo y brillante, en lo que parecía al mismo tiempo una sonrisa y un gesto desdeñoso.
—Un incentivo, entonces —concedió Lascelles sin darle importancia.
De pronto se volvió hacia Strafford como si acabara de recordar que estaba allí, y se dirigió a él:
—Y a usted, joven, ¿qué le parece el lenguado?
—Muy bueno —respondió Strafford del modo más inexpresivo e indiferente posible.
De hecho, había dejado el pescado, que además de insípido estaba tibio. Lascelles seguía comiendo el suyo con infatigable celeridad, llevándose las porciones individuales del plato a la boca con rapidez de experto. Strafford especuló sobre qué edad podía tener. Debía de rondar los cuarenta, supuso, como Hegarty, pero, a diferencia de este, parecía más joven de lo que era, con esos grandes dientes blancos y la piel bronceada, que en los pliegues de debajo de los ojos y detrás de las orejas tenía un tono decididamente negruzco. Sí, sin duda había estado en las colonias.
Entretanto, Hegarty miraba por la ventana e intentaba quitarse un trozo de pescado que se le había quedado entre las muelas.
—Pide usted mucho —dijo por fin, dirigiéndose a Lascelles—. Si la legación alemana llegara a olerse el trato que propone, nos veríamos todos en una situación muy delicada.
—¿Cómo iban a «olérselo»? —preguntó riéndose Lascelles.
—¿Y si alguien las reconociera?
—Nuestra impresión es que su presencia en las regiones más remotas..., su presencia en la Irlanda rural resultará tan improbable que a nadie se le ocurrirá que puedan ser ellas. Se las ha advertido de que tendrían que usar un nombre falso, Ellen y Mary. Estoy seguro de que se lo tomarán como una especie de juego, y se dejarán llevar por el espíritu de la idea.
—Es arriesgado.
—Desde nuestro punto de vista, dejarlas en Londres sería un riesgo mucho mayor. Todo se ha tenido en cuenta. Podemos enviar a las niñas en avión una noche oscura o en un navío de la Armada sin distintivos, y nadie se enterará.
—No, para empezar solo los empleados y las limpiadoras de la embajada británica —respondió con sequedad Hegarty. Siguió un rato intentando quitarse el trozo atrapado entre las muelas—. Y dígame —quiso saber—, ¿qué se supone que debemos hacer con esas crías si dejamos que vengan?
El inglés cerró los ojos un momento e hizo con la mano izquierda un gesto como para limar asperezas.
—Hemos hablado con el duque de Edenmore —murmuró—, y está dispuesto a alojarlas. Su casa está en Clonmillis Hall, cerca del pueblo de Clonmillis en el condado de Tipperary... —Se interrumpió—. ¿Sabe que hasta que me destinaron aquí nunca caí en que Tipperary era un sitio real? Pensaba que era un nombre inventado en la vieja canción bélica. —Se rio y negó con la cabeza. Luego volvió a ponerse serio—. El duque es una especie de pariente de... de la familia de las niñas. La propiedad de Clonmillis es muy grande, está bastante aislada y es segura. Según nuestra gente, no podría haber un sitio mejor para esas pobrecitas.
Hegarty echó una mirada inquieta por la sala. Daba la impresión de que quería poner fin al encuentro.
—Lo único que puedo hacer es trasladar su petición a... a nuestra gente —dijo.
—¡Excelente! —Lascelles dio un alegre golpecito en el borde de la mesa con la punta de los dedos de ambas manos—. En ese caso, esperaré su respuesta. —Volvió a ponerse solemne—. Pero debo subrayar que es un asunto de la mayor urgencia.
—Lo entiendo —dijo Hegarty, con un toque de irritación—. De todos modos, tendremos que evaluar los diversos aspectos del asunto. Está la cuestión de la seguridad, la confidencialidad y... todo lo demás. —El almuerzo había concluido. Volvió a mirar a su alrededor con aire indeciso. Era idéntico a Oliver Hardy en esos momentos en las películas en las que el gordo empieza a darse cuenta de que algo está a punto de ir muy mal—. ¿A quién le pido la cuenta en este sitio?
—¡Oh!, no se preocupe por eso, lo cargarán automáticamente a la cuenta de la embajada —dijo Lascelles con un gesto cordial—. ¿Tomará un café antes de irse?
—¿Cree que podrían prepararme una taza de té?
—Seguro que sí, ministro, seguro que sí. ¿Y usted, señor Stafford..., prefiere café o té?
—Es Strafford —dijo Strafford, y sonrió—. Con erre. No se preocupe, todo el mundo lo dice mal.
3
Por su aspecto, Celia Nashe parecía la clásica rosa inglesa, pero su padre, que había servido varios años en el cuerpo de policía de Palestina, siempre decía que ella era con mucho la más dura de los dos. Tenía lo que un publicitario describiría como una tez de melocotón, pelo corto entre rubio y pajizo que nunca había necesitado una permanente, y una de esas sonrisas que cualquier aviador se sentiría afortunado si fuese su último recuerdo mientras su Spitfire caía chirriando hecho pedazos con el morro por delante hacia el mar. Había sido uno de los pocos miembros femeninos de la sección especial —su padre tenía buenos contactos allí—, pero cuando la posibilidad de la guerra se convirtió en una certeza, se las arregló para pedir el traslado al MI5, en parte gracias a sus propios méritos, pero sobre todo al recurso a numerosas influencias, una vez más de su padre, y también, y de manera mucho más notable, de un tío materno que era general de brigada en la Guardia Real.
Cualesquiera que fuesen sus expectativas sobre el servicio, la realidad había sido, tenía que admitirlo, una clara decepción. Desde el principio, sus colegas masculinos le habían dejado claro, sin lugar a dudas, que las «puñeteras mujeres» eran lo último que necesitaban o hacía falta allí; que solo la habían dejado entrar porque estaban en guerra y los hombres hacían falta en otra parte; y que no pensara que jamás podría llegar a ser un agente operativo. La dejarían en la reserva hasta que se presentara alguna tarea más fácil.
La misión que acababan de encargarle le parecía no tanto fácil como decididamente extraña. Sus jefes le habían dado poca información. Debía partir de Londres a un lugar no muy lejano —a Escocia, supuso, o incluso a Gales, aunque esperaba que no fuese allí— y llevar consigo ropa y bártulos para lo que podía ser una larga estancia. Su trabajo sería cuidar de «un par de crías», le había informado pomposamente Manling, su jefe directo, mientras se daba golpecitos en la nariz con el dedo índice.
—¿Puedo saber quiénes son esas niñas, señor? —había preguntado ella.
—No, no puede, jovencita —le había respondido Manling con una risa altanera—. Pronto lo averiguará. Mañana la llevarán a recogerlas, luego las trasladarán a las tres a la costa para coger un barco.
Así que no era a Escocia, pero tampoco a Gales, algo era algo.
—¿Un barco adónde?
Manling se había limitado a sonreír y a negar con la cabeza con fingido pesar; ella notó lo mucho que le divertía mantenerla en la inopia. Era gordo, de mediana edad, con un caso grave de caspa y las manos muy largas —lo había intentado con ella más de una vez, y en cada ocasión había sido educada pero firmemente rechazado—, y le gustaban la intriga y el misterio del mundo en que se movía.
Pero todos los hombres con los que trabajaba eran así, si es que podían llamarse hombres, porque, por lo que había visto, más bien eran como colegiales maduros. Esperaba que supieran lo que hacían. Había oído rumores de más de una operación que se había ido al garete porque los mandarines al mando habían sido desastrosamente arriesgados. Todos eran demasiado displicentes respecto a la vida de los hombres sobre el terreno. Después de un desastre total, en el que habían muerto tres agentes experimentados, había oído al jefe de Manling, que era incluso más pomposo que este, observar casi divertido: «Vaya, no ha sido uno de nuestros mejores momentos, ¿no?».
Las mujeres, por supuesto, lo harían mejor, pero las mujeres nunca llegarían a lo más alto, no en ese oficio, a no ser que, como en la Gran Guerra, muriesen los hombres suficientes. Pero los tipos como Manling —a menudo se sonreía por lo adecuado de su nombre— nunca arriesgarían el cuello entrando en acción. Eran un hatajo de chupatintas, a pesar de sus andares de guerreros endurecidos en la batalla, recién llegados de una ofensiva extremadamente secreta y peligrosa.
Le dieron una automática Browning —«Firme aquí y no me apunte a mí»—, un arma excelente y manejable, pensó ella, y una tarde la llevaron a un campo de tiro en Surrey para enseñarle a disparar. De hecho, resultó no ser tan manejable, y además era sorprendentemente pesada. Las lecciones sobre su uso fueron rudimentarias, pues nadie imaginó por un momento que tuviese que disparar un cargador con rabia. El cabo al mando la felicitó por la rapidez con que le había cogido el tranquillo y le dijo que tenía muy buena puntería, luego lo estropeó invitándola a ir con él al cine.
La noche en que iba a dejar Londres, un coche enorme, negro y reluciente como un animal salvaje, más parecido a un navío de guerra que a un automóvil, con los faros pintados de negro y solo unas pequeñas cruces visibles en medio de cada faro, la había recogido justo antes de las diez en su piso de Finchley Road y la había llevado a lo que ella supuso que era el centro de la ciudad: debido al apagón era difícil saber en qué dirección iban. Luego se produjo un bombardeo, aunque lo peor se concentró lejos, en los muelles. El chófer, un civil, o al menos con ropa de civil, la había saludado con sequedad y luego no había dicho ni una sola palabra. Ella hizo ademán de sentarse delante a su lado, pero él la empujó sin muchas ceremonias al asiento trasero.
Todo se volvió cada vez más irreal. Mientras viajaban en la oscuridad, apenas distinguía la silueta del chófer y empezó a pensar que era un autómata, y que seguirían así toda la noche, con el coche avanzando susurrante, los edificios cerniéndose a su alrededor y luego desapareciendo a su espalda, las bombas cayendo al este y el cielo inflamándose en llamas entre turbias nubes de humo y la vívida tracería del fuego antiaéreo.
Por fin terminó el bombardeo, aunque los muelles siguieron ardiendo, y continuarían haciéndolo hasta el amanecer y más tarde.
La noche estaba nublada, pero luego salió brevemente la luna y vio que estaban en el Mall, con la mole baja, grisácea y alargada del Palacio de Buckingham justo delante de ellos. Supuso que iban camino de la casa segura que había oído que el servicio tenía cerca de la estación Victoria. No obstante, cuando parecía que iban a dejar atrás el palacio y a encaminarse hacia el sur, el chófer, para su sorpresa y su súbita consternación, dobló por una puerta lateral, que se abrió lentamente ante ellos, y llegaron a un patio pequeño y adoquinado.
El rey y la reina —por poco se desmaya: ¡el rey y la reina!— la recibieron en un salón amarillo.
—¿Nadie la ha advertido de la naturaleza de la ta... tarea que se le ha confiado, querida? —le preguntó con amabilidad el rey.
—Bueno, sabía que tenía que acompañar a dos niñas en un viaje al extranjero, pero no quiénes eran las niñas o adónde íbamos a ir.
Fue evidente que a la pareja real le disgustó oír lo poco que le habían contado, y Celia notó que estaban haciendo un esfuerzo por no demostrarlo.
—Bueno —continuó su majestad, volviéndose hacia Celia—, no nos corresponde a nosotros pre... preguntarnos el porqué en tiempos como estos, ¿eh? Estoy seguro de que hará usted una labor espléndida. ¡Desde luego, le deseamos la me... mejor de las suertes!
Siguieron charlando unos minutos, aunque luego apenas pudo recordar lo que habían hablado: la reina había guardado silencio con una vaga sonrisa a media distancia. Al principio había sido abrumador, pero luego, en fin, bastante normal. La pareja real lo mismo podrían haber sido un tío y una tía acaudalados a quienes no hubiese conocido nunca, pero tan tibios, distantes y educados como tienden a ser siempre los parientes ricos.
Luego aparecieron las niñas, con sus abrigos de viaje y sus zapatos discretos y se las presentaron. Ella recordó hacer una reverencia: puede que fuesen unas niñas, pero también eran princesas. La mayor parecía incómoda y evitó mirarla directamente a los ojos, le resultó difícil decidir si por altanería o por timidez. La pequeña, lo notó enseguida, era dura como el pedernal, y la miró con frialdad de arriba abajo con ojos calculadores y, a menos que fuesen imaginaciones suyas, escépticos. ¡Menudo descaro, aunque fuese una alteza real!
Las dos llevaban bolsitos idénticos, de aspecto sorprendentemente vulgar, hechos de cuero rosa con el asa de cadenilla dorada, y, por alguna razón, la conmovieron y despertaron su instinto maternal y protector. Como todo el mundo, se estaba acostumbrando a la guerra, pero en ocasiones como esa reparaba en que cientos, incluso miles, de personas, entre ellas niños no muy distintos de esas dos, estaban siendo masacrados en las calles, en sus casas, en refugios antiaéreos improvisados, cada noche en las grandes ciudades industriales por todo el país. Durante la preocupante falta de incidentes de los primeros meses, los meses conocidos como la guerra Ilusoria, todo el mundo había especulado sobre cómo sería una guerra total en el frente doméstico; ahora ya lo sabían.