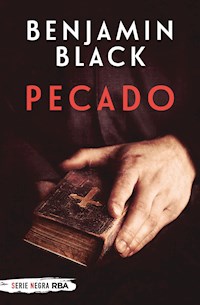
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Irlanda, invierno de 1957. En la apartada mansión de Ballyglass House el reverendo Lawless ha sido asesinado en escabrosas circunstancias. El inspector Strafford, que ha llegado desde Dublín para investigar el crimen, se sorprende al comprobar que la mayoría de las personas cercanas al párroco evitan que la verdad salga a luz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
XI Premio RBA de Novela Policiaca
Otorgado por un jurado formado por Paco Camarasa, Luisa Gutiérrez,
Antonio Lozano, Soledad Puértolas y Lorenzo Silva.
Título original: Snow
© John Banville, 2017.
© de la traducción: Miguel Temprano García, 2017.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2017. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO119
ISBN: 9788490568927
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
INVIERNO, 1957
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
VERANO, 1947
24
INVIERNO, 1957
25
26
27
CODA
28
GANADORES DEL PREMIO RBA DE NOVELA POLICIACA
NOTAS
INVIERNO, 1957
Soy un cura, por el amor de Dios, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí?
Había reparado en el casquillo vacío y sin bombilla, pero no le había dado importancia. No obstante, cuando llegó a mitad del pasillo, donde la oscuridad era mayor, algo le agarró del hombro izquierdo, una especie de animal, le pareció, o un pájaro grande y robusto, que le clavó las garras en la parte derecha del cuello justo por encima del borde del alzacuellos de celuloide. Solo sintió el golpe rápido y lacerante, luego el brazo se le entumeció hasta la punta de los dedos.
Con un gruñido, se apartó de su atacante. Notó un regusto a bilis mezclada con whisky, y algo metálico y áspero que era el sabor del terror mismo. Una calidez pegajosa descendió por su costado derecho y por un instante dudó de si el animal no le habría vomitado encima. Avanzó tambaleándose y llegó al rellano, donde brillaba una única bombilla. Se tocó la pechera de la camisa y se puso las manos delante de la cara; a la luz de la bombilla, la sangre que había en ellas parecía casi negra.
El brazo seguía entumecido. Trastabilló hasta las escaleras. La cabeza le daba vueltas y temió rodar por ellas, pero se aferró al pasamanos con la mano izquierda y consiguió bajar la amplia curva hasta el vestíbulo. Una vez allí se detuvo, mareado y jadeante, como un toro herido. No oía nada, solo un retumbar lento y sordo en las sienes.
Una puerta. La abrió, buscando con desesperación dónde refugiarse. La punta del pie se le enganchó en el borde de la alfombra y cayó de bruces, desmadejado y sin fuerzas, y al caer se golpeó la frente contra el parqué.
Yació inmóvil en la penumbra. La madera, que olía a cera y polvo viejo, le rozó suave y fría la mejilla.
El abanico de luz del suelo a sus pies se plegó de pronto cuando alguien entró y empujó la puerta para cerrarla. Un animal, el mismo u otro, se inclinó sobre él, respirando. Unas uñas o garras, no supo decir qué, rebuscaron en su regazo. También ahí estaba pegajoso, pero no por la sangre. Vio el brillo de la cuchilla, notó cómo cortaba, fría y profundamente, su carne.
Habría gritado, pero le fallaron los pulmones. No le quedaban fuerzas, ya no. A medida que desfallecía, también fue disminuyendo el dolor, hasta que no quedó más que un frío cada vez más gélido. Confiteor Deo... Rodó de espaldas, soltó un suspiro como un estertor, y una burbuja de sangre se hinchó entre los labios separados, se hinchó y se hinchó, y estalló con un leve sonido que sonó cómico en el silencio, aunque a esas alturas ya no pudo oírlo.
Lo último que vio, o le pareció ver, fue un leve parpadeo de luz que amarilleó un instante la oscuridad.
1
—El cadáver está en la biblioteca —dijo el coronel Osborne—. Venga por aquí.
El inspector Strafford estaba acostumbrado a las casas frías. Había pasado sus primeros años en una mansión grande y sobria muy parecida a esa, luego lo habían enviado al colegio en un lugar que era aún más grande, gris y frío. A menudo se maravillaba de los extremos de pobreza e incomodidad que se daba por descontado que soportarían los niños sin la más mínima queja o protesta. Ahora, mientras seguía a Osborne por el amplio vestíbulo —losas pulidas por el tiempo, una cornamenta en una placa, retratos borrosos de los antepasados de Osborne en las paredes a ambos lados—, le pareció que el aire era incluso más frío allí que fuera. En una cavernosa chimenea de piedra, tres trozos de turba húmeda colocados en forma de trípode ardían hoscos, sin emitir ningún calor detectable.
Había estado nevando sin cesar durante dos días y esa mañana todo pareció detenerse con silencioso pasmo ante el espectáculo de semejantes extensiones de blancura ininterrumpida por todas partes. La gente decía que era inaudito, que nunca había visto un tiempo así, que era el peor invierno que se recordaba; pero decía eso mismo todos los años cuando nevaba y también los años en que no nevaba.
La biblioteca daba la impresión de ser un sitio donde no hubiese entrado nadie desde hacía mucho tiempo, y ese día era como si estuviesen abusando de su paciencia, como si estuviera indignada de que violasen su soledad de forma tan brusca y repentina. Las vitrinas con la puerta de cristal de las paredes miraban hacia delante con frialdad y, detrás del vidrio empañado, los libros aguardaban hombro con hombro con una actitud de resentimiento mudo. Las ventanas con parteluces estaban encajadas en gruesos alféizares de granito, y la luz reflejada por la nieve, irreal, cruda y blanca, brillaba a través de los numerosos cristales emplomados. Strafford ya había echado un vistazo escéptico a la arquitectura de la casa; falso estilo Artes y Oficios, había pensado enseguida con desprecio. No es que fuese un esnob, o no exactamente, lo único que pasaba era que le gustaba que se dejasen las cosas como estaban y no que se las disfrazase de lo que nunca podrían ser.
Pero ¿y él? ¿Era enteramente auténtico? No le había pasado desapercibida la mirada de sorpresa con la que el coronel Osborne, al abrir la puerta principal, le había observado de pies a cabeza. Era solo cuestión de tiempo que le dijesen, el coronel Osborne o alguna otra persona de la casa, que no parecía un policía. Estaba acostumbrado. La mayor parte de la gente lo decía a modo de cumplido, y él intentaba tomárselo como tal, aunque siempre se sentía como un estafador a quien le hubiesen descubierto el truco.
Lo que querían decir era que no parecía un policía irlandés.
El inspector Strafford, de nombre St. John —se pronuncia «Sinyún», explicaba fatigado—, tenía treinta y cinco años y parecía diez años más joven. Era alto y delgado —la palabra era desgarbado—, de rostro estrecho y afilado, ojos que bajo cierta luz eran verdes y pelo de ningún color en particular, con un mechón que tenía tendencia a caerle sobre la frente como un ala lacia y brillante, y que él se apartaba con un gesto rígido característico en el que utilizaba los cuatro dedos de la mano izquierda. Llevaba un terno gris que, como toda su ropa, parecía ser una talla o dos más grande de la cuenta, una corbata de lana con el nudo muy apretado, un reloj de bolsillo con una cadenilla —había sido de su abuelo— y una gabardina gris con una bufanda de lana gris; se había quitado el sombrero de fieltro negro blando y ahora lo sujetaba a un lado por el ala. Tenía los zapatos empapados por la nieve fundida —no pareció reparar en los charcos que se estaban formando a sus pies en la alfombra— y también tenía los bajos de los pantalones mojados.
No había tanta sangre como debería, en vista de las heridas infligidas. Cuando miró más de cerca, reparó en que alguien había fregado la mayor parte. También habían manipulado el cadáver del cura. Yacía de espaldas, con las manos juntas sobre el pecho y con los pies, calzados con unos zapatos de clérigo grandes y brillantes, alineados con pulcritud. Solo le faltaba un rosario alrededor de los nudillos.
No digas nada de momento, se dijo Strafford; ya habrá tiempo de hacer preguntas incómodas después.
En el suelo, al lado de la cabeza del cura, había un alto candelabro de latón; la vela se había consumido y el sebo se había derramado por los lados; extrañamente, parecía una cascada helada de champán.
—Qué cosa tan rara, ¿verdad? —dijo el coronel tocándolo con la puntera del zapato—. Le aseguro que me dio escalofríos. Como si hubiesen celebrado una misa negra o algo así.
—Hum.
Strafford nunca había oído hablar del asesinato de un cura, no en este país, o al menos no desde los días de la Guerra Civil, que había terminado cuando él daba sus primeros pasos. Cuando se conocieran los detalles, si es que llegaban a saberse, sería un escándalo enorme; no quería pensar en eso, aún no.
—¿Dice que se llamaba Lawless?
El coronel Osborne frunció el ceño al mirar al muerto y asintió con la cabeza.
—El padre Tom Lawless, sí... o el padre Tom, que es como lo llamaba todo el mundo. —Alzó la vista para mirar al inspector—. Gozaba de mucha simpatía entre la gente de aquí. Todo un personaje.
—¿Amigo de la familia?
—Sí. Viene a menudo, supongo que ahora debería decir «venía», desde su casa en Scallanstown. Guarda su caballo en nuestros establos... Soy el montero mayor de Keelmore, el padre Tom nunca se perdía una salida. Se suponía que ayer íbamos a cazar, pero nevó. Vino de todas formas, se quedó a cenar y le ofrecimos una cama para pasar la noche. No podría haberle dejado marchar con ese tiempo. —Sus ojos volvieron a mirar el cadáver—. Aunque, al verlo ahora y lo que le ha pasado al pobre hombre, lamento no haberlo enviado a su casa, con nieve o sin ella. No se me ocurre quién puede haber hecho algo tan espantoso. —Tosió un poco y apuntó avergonzado con el dedo en dirección a la entrepierna del muerto—. Le he abrochado los pantalones como mejor he podido, por decoro. —Adiós a la integridad de la escena del crimen, pensó Strafford con un suspiro silencioso—. Cuando lo examine verá que... en fin, que han castrado al pobre hombre. Qué salvajes.
—¿Cree que han sido varias personas? —preguntó Strafford arqueando las cejas.
—Varias. Una. No lo sé. Esto se veía mucho en los viejos tiempos, cuando luchaban por su supuesta libertad y el campo estaba abarrotado de asesinos energúmenos de todo tipo. Todavía deben de quedar unos cuantos, si es que eso sirve de algo.
—Entonces ¿cree que el asesino, o los asesinos, vinieron de fuera?
—Por Dios, hombre, no creerá que alguien de la casa haría una cosa así, ¿no?
—¿Un ladrón? ¿Algún indicio de allanamiento..., una ventana rota, una cerradura forzada?
—No sé, no lo he mirado. ¿No es ese su trabajo, buscar pistas y demás?
El coronel Osborne parecía rondar los cincuenta, era delgado y correoso, tenía un bigote como un cepillo de uñas y unos ojos azul hielo de mirada penetrante. Era de talla mediana, habría sido más alto de no haber sido tan patizambo —el resultado, tal vez, pensó sardónicamente Strafford, de tanto salir de caza— y tenía unos andares extraños, entre inseguros y tambaleantes, como un orangután con un problema en las rodillas. Llevaba zapatos gruesos de cuero muy bien cepillados, pantalones de montar de sarga con la raya muy marcada, una chaqueta de caza de tweed, camisa de cuadros y una pajarita de topos de color azul pálido. Olía a jabón, a humo de tabaco y a caballos. Empezaba a clarearle la coronilla y tenía unos mechones de pelo rubio muy engominados y peinados hacia atrás que se juntaban en la base del cráneo formando una especie de rizos puntiagudos, como la punta de la cola de un pájaro exótico.
Había combatido en la guerra como oficial de los Dragones de Inniskilling, había hecho algo notable en Dunkerque y le dieron una medalla.
Todo un tipo el coronel Osborne, un tipo que Strafford conocía muy bien.
Era raro, pensó, que alguien se tomara la molestia de vestirse y acicalarse tan minuciosamente, cuando el cadáver de un cura castrado y apuñalado yacía en el suelo de su biblioteca. Pero, claro, había que guardar las formas, fuesen cuales fueran las circunstancias —durante el sitio de Jartum habían seguido tomando el té todos los días, a menudo al aire libre—, ese era el código de la clase a la que pertenecía el coronel, que era también la clase de Strafford.
—¿Quién lo encontró?
—Mi mujer.
—Entiendo. ¿Dijo si estaba así, tumbado de esta forma, con las manos juntas?
—No; de hecho, lo adecenté un poco.
—Entiendo.
Demonios, pensó, ¡demonios!
—Pero no le junté las manos... eso debió de ser la señora Duffy. —Se encogió de hombros—. Ya sabe cómo son —añadió despacio con una mirada elocuente.
Strafford sabía que con eso se refería a los católicos, claro.
Luego el coronel sacó una pitillera de plata del bolsillo interior de la chaqueta, apretó el cierre con el pulgar, abrió la pitillera en la palma de la mano y mostró dos pulcras hileras de cigarrillos, cada una de ellas sujeta con una goma elástica. Strafford reparó automáticamente en que la marca era Senior Service.
—¿Le apetece fumar?
—No, gracias —respondió Strafford. Siguió contemplando el cadáver. El padre Tom había sido un hombretón de hombros robustos y pecho ancho; unos mechones de pelo lanoso le asomaban de las orejas... Los curas, al no estar casados, tendían a descuidar esas cosas, pensó Strafford. Lo que le recordó—: ¿Y dónde está ella ahora? —preguntó—. Su mujer.
—¿Eh? —Osborne le miró por un segundo, con dos colmillos de humo de cigarrillo saliéndole de la nariz—. Ah, sí. Está arriba, descansando. Le he dado un poco de brandy y de oporto. Ya imaginará en qué estado se encuentra.
—Por supuesto.
Strafford se dio unos golpecitos con el sombrero en el muslo izquierdo y miró distraído. Todo tenía un aspecto irreal: la enorme sala cuadrada, las estanterías nobles, la elegante aunque descolorida alfombra turca, la disposición de los muebles y el cadáver, tendido con tanta pulcritud, con los ojos abiertos y velados, mirando vagamente hacia arriba, como si su propietario no estuviese muerto, sino sumido en una especulación desconcertante.
Y luego estaba el hombre que había al otro lado del cadáver con los pantalones recién planchados, la camisa de algodón de cuadros y la pajarita anudada de forma experta, con su bigote militar, los ojos fríos y un rayo de luz de la ventana que había a su espalda centelleando en la pendiente de su cráneo tenso y bronceado. Era demasiado teatral, sobre todo con esa luz brillante y artificial que se abría paso desde fuera; parecía la escena final de un melodrama de salón, con el telón a punto de bajar y el público dispuesto a aplaudir.
¿Qué había ocurrido la noche anterior para que este hombre acabase muerto y mutilado?
—¿Ha venido desde Dublín? —preguntó el coronel Osborne—. Debe de haber sido peligroso. Las carreteras parecen de cristal. —Hizo una pausa, levantó una ceja y bajó la otra—. ¿Ha venido solo?
—Me llamaron por teléfono y me acerqué. Estaba visitando a unos parientes cerca de aquí.
—Ah, ya veo —murmuró el coronel. Luego carraspeó—. ¿Cómo ha dicho que se llama? ¿Stafford?
—Strafford, con erre.
—Lo siento.
—No se preocupe, le pasa a todo el mundo.
El coronel Osborne asintió con la cabeza, frunció el ceño y se quedó pensando.
—Strafford —musitó—. Strafford.
Le dio una larga calada al cigarrillo y cerró el ojo por el humo. Estaba intentando ubicar el nombre. El inspector no se ofreció a ayudarle.
—Pronto llegará más gente —dijo—. Guardias, de uniforme. Un equipo forense. Y un fotógrafo.
El coronel Osborne le miró alarmado.
—¿De prensa?
—¿El fotógrafo? No... uno de los nuestros. Para hacer un registro fotográfico de la... de la escena del crimen. Apenas les molestará. Pero es probable que la historia llegue a los periódicos y también a la radio. Es inevitable.
—Sí, supongo que sí —dijo sombrío el coronel Osborne.
—Claro, lo que cuenten no dependerá exactamente de nosotros.
—¿Qué quiere decir?
Strafford se encogió de hombros.
—Estoy seguro de que sabe tan bien como yo que en este país los periódicos no publican nada que no haya sido..., en fin, censurado.
—¿Censurado? ¿Por quién?
—Por los que mandan. —El inspector hizo un gesto hacia el cadáver que había a sus pies—. Han asesinado a un sacerdote.
El coronel Osborne asintió con la cabeza y movió la mandíbula a los lados como si mascase.
—Por mí pueden censurar todo lo que quieran. Cuanto menos salga a la luz, tanto mejor.
—Sí. Podría tener suerte.
—¿Suerte?
—Podría no salir nada a la luz. Me refiero a que las circunstancias podrían..., digamos, encubrirse. No sería la primera vez.
El coronel no reparó en la ironía de esa última observación: el encubrimiento en caso de escándalo no solo no era raro sino más bien la norma. Volvió a contemplar el cadáver.
—Aun así, es un mal asunto. Dios sabe lo que dirán los vecinos.
Una vez más, miró de soslayo al detective con una mirada intrigada.
—Strafford —dijo—. Es raro, pensaba que conocía a todas las familias de por aquí.
Se refería, claro, a todas las familias protestantes, y Strafford lo sabía. Los protestantes eran más o menos el cinco por ciento de la población de la todavía joven República, y, de ese número, solo una pequeña fracción —los «protestantes de a caballo», como los llamaban con desprecio los católicos irlandeses— se las arreglaban aún para aferrarse a sus fincas y vivir más o menos como habían vivido antes de la independencia. Por eso no era ninguna sorpresa que pretendieran conocerse o al menos tener noticia unos de otros, mediante una intrincada red de parientes, familia política, vecinos y una cohorte de antiguos enemigos.
En el caso de Strafford, no obstante, era evidente que el coronel Osborne no tenía respuesta. Divertido, el inspector decidió ceder... ¿qué más daba?
—Roslea —dijo, como si fuese una contraseña, que, cuando se paró a pensarlo, es lo que era—. Cerca de Bunclody, esa parte del condado.
—¡Ah, sí! —dijo ceñudo el coronel—. ¿Roslea House? Creo que estuve una vez, en una boda o algo por el estilo. ¿Es su...?
—Sí. Mi familia todavía vive allí. Bueno, mi padre. Mi madre murió joven y solo tuvieron un niño.
«Solo un niño»; siempre le sonaba raro a sus oídos de adulto.
—Sí, sí —farfulló asintiendo el coronel, que no le había prestado mucha atención—. Sí, claro.
Strafford notó que no estaba muy impresionado: no había ningún Osborne cerca de la parroquia de Roslea, y el coronel no estaba muy interesado en ningún sitio donde no hubiese ningún Osborne. Strafford imaginó a su padre riéndose; a su padre le divertían las pretensiones de sus correligionarios y los complicados rituales de clase y privilegios, o de privilegios imaginarios, con que vivían, o intentaban vivir, en esos tiempos difíciles.
Al pensarlo, Strafford volvió a dejarse llevar por el asombro: ¿qué podía haber sucedido para que un cura católico, «un amigo de la familia», estuviese tendido muerto en su propia sangre, en Ballyglass House, la casa solariega de los Osborne, de la antigua baronía de Scarawalsh, en el condado de Wexford? No era raro que quisiera saber qué dirían los vecinos.
A lo lejos oyeron llamar a la puerta principal.
—Debe de ser Jenkins —dijo Strafford—. El oficial Jenkins, mi ayudante. Me avisaron de que estaba de camino.
2
Lo primero en lo que reparaba todo el mundo al ver al oficial Jenkins era en lo achatada que tenía la cabeza. Era como si le hubiesen rebanado la coronilla, como el extremo de un huevo cocido. ¿Cómo, por pequeño que sea, puede caber un cerebro en un espacio tan reducido?, pensaba la gente. Intentaba disimular la deformidad untándose el pelo con Brylcreme y peinándoselo con una especie de tupé, pero no engañaba a nadie. Se decía que a la partera se le había caído de cabeza cuando nació, pero la historia parecía un tanto inverosímil. Extrañamente, nunca llevaba sombrero, tal vez pensaba que un sombrero le aplastaría el pelo ahuecado con tanto cuidado y echaría a perder el intento de camuflaje.
Era joven, todavía en la veintena, serio y entregado; también era inteligente, aunque no tanto como él creía, tal como había tenido ocasión de pensar a menudo Strafford con cierta comprensión. Cuando alguien decía algo que no entendía, se quedaba callado y atento, igual que un zorro al olfatear la presa. No era popular en el Cuerpo, lo cual era razón suficiente para que a Strafford le fuese simpático. Los dos eran marginados, algo que no preocupaba a Strafford,o al menos no mucho, aunque Jenkins odiaba que lo dejaran de lado.
Cuando la gente le decía en broma, como si por alguna razón eso les divirtiera, que lo que necesitaba era echarse novia, fruncía el ceño y se le ruborizaba la frente. Que se llamase Ambrose no era ninguna ayuda, y menos cuando todo el mundo, excepto él mismo, lo llamaba Ambie: Strafford reconocía pesaroso que era difícil parecer un hombre serio cuando tenías el cráneo achatado como un plato vuelto del revés y te llamabas Ambie Jenkins.
Por pura coincidencia, Jenkins llegó a la vez que el equipo forense, que subió detrás de él los escalones de la entrada, dejando tras ellos penachos de humo de cigarrillo.
Eran Hendricks, el fotógrafo, un hombre fornido con gafas de concha, espesas cejas negras y un caso grave de acné heredado de la adolescencia; Willoughby, el experto en huellas dactilares —al menos se suponía que era un experto— cuya piel color de masilla y manos temblorosas eran las marcas evidentes de un bebedor secreto; y su jefe, el fumador compulsivo Harry Hall —a quien siempre llamaban por el nombre y el apellido, como si fuesen uno solo, por lo que sonaba como un apellido con guion: HarryHall—, que, con sus enormes hombros encorvados, el cuello grueso y los colmillos prominentes y amarillos, a Strafford le recordaba siempre a un elefante marino.
Strafford había trabajado antes con los tres; en privado los conocía como Lew, Curly y Mo. Se quedaron sobre las losas del vestíbulo sacudiéndose la nieve de las botas y echándose el aliento en las manos. Harry Hall, con la colilla de un cigarrillo pegada al labio inferior y dos centímetros de curva ceniza en la punta, contempló la cornamenta y los retratos ennegrecidos de las paredes y soltó una de sus risas de fumador.
—Dios, ¿habéis visto esto? —resolló—. Solo falta que se presente Poirot en la escena. —Lo pronunció «Puarrot».
También habían llegado un par de guardias de uniforme en un coche patrulla, uno alto y el otro bajito, ambos boquiabiertos, recién salidos de la academia de la Garda en Templemore e intentando ocultar su falta de experiencia y su torpeza con su actitud desafiante y mirando con fijeza y la mandíbula adelantada. En realidad, no tenían nada que hacer, así que Jenkins les pidió que esperasen en el vestíbulo a ambos lados de la puerta principal y no dejasen entrar ni salir a nadie sin la autorización correspondiente.
—¿Cuál es la autorización correspon...? —quiso preguntar el más alto de los dos, pero Jenkins le dedicó una mirada vacía y no dijo más.
Aunque, cuando Strafford hizo pasar a Jenkins y a los forenses a la biblioteca, el guardia alto observó al otro y murmuró:
—La autorización correspondiente... ¿a qué se refiere si se trata de una casa particular? —Y los dos se rieron con la risa cínica que estaban intentando aprender de los veteranos del Cuerpo.
El coronel Osborne seguía de pie al lado del cadáver, tieso como una vela, rígido y expectante. También allí Harry Hall miró feliz y asombrado a su alrededor, y contempló los estantes, la chimenea de mármol y los muebles medievales falsos.
—Es una biblioteca —le susurró incrédulo a Hendricks—. Una puta biblioteca de verdad, ¡y con cadáver y todo!
Los forenses nunca dedicaban su primera atención al cadáver, era una parte no oficial de su código profesional. No obstante, Hendricks se había puesto manos a la obra, las bombillas del flash de su Graflex se encendían, silbaban y dejaban a todos los presentes ciegos uno o dos segundos después de apagarse.
—Venga a tomar un poco de té —dijo el coronel Osborne.
La invitación estaba dirigida solo a Strafford, pero el oficial Jenkins no se percató o le trajo sin cuidado —Jenkins tenía una vena engreída— y siguió a los dos hombres cuando salieron de la sala. En la cocina, Osborne le miró con severidad, pero no dijo nada. Jenkins se alisó el pelo de la nuca; no iba a dejarse avasallar por un irlandés anglófilo con zapatos de cuero y pajarita.
—¿Se las arreglarán ahí dentro? —le preguntó el coronel Osborne a Strafford, haciendo un gesto hacia la biblioteca.
—Serán muy cuidadosos —respondió cortante Strafford—. Normalmente, no rompen nada.
—¡Ah!, no me refería..., es decir, solo quería saber si... —Frunció el ceño. Estaba rellenando el hervidor de agua en el fregadero.Al otro lado de la ventana las ramas negras y desnudas de los árboles estaban cargadas con tiras de nieve que brillaba como azúcar granulada—. Parece una pesadilla.
—Casi siempre es igual. La violencia siempre parece fuera de lugar, lo que no es de extrañar.
—¿Ha visto usted muchos? Asesinatos y cosas así.
Strafford esbozó una leve sonrisa.
—No hay «cosas así»..., el asesinato es único.
—Sí, entiendo lo que quiere decir —respondió Osborne, aunque era evidente que no lo entendía del todo.
Dejó el hervidor sobre el fogón; tuvo que buscar las cerillas, las encontró por fin. Abrió los armarios y se quedó mirándolas con impotencia. Estaba claro que no había pasado mucho tiempo en la cocina en los últimos años. Sacó tres tazas de un estante; dos tenían grietas en los lados, como finos pelillos negros. Las dejó sobre la mesa.
—¿A qué hora encontraron el cadáver...? —empezó Jenkins, pero se interrumpió al ver que los dos hombres miraban detrás de él. Se volvió.
Una mujer había entrado sin hacer el menor ruido.
Se quedó al lado de una puerta baja que conducía a otra parte de la casa, con una mano tensa sobre la otra a la altura de la cintura. Era alta —tenía que encorvarse un poco para pasar por la puerta— y muy delgada, su piel era pálida y sonrosada, como la leche desnatada cuando se mezcla con una gota de sangre. Tenía el rostro alargado, igual que una Virgen de un pintor clásico poco conocido, ojos negros y la nariz fina con un bultito en la punta. Llevaba una rebeca beis y una falda gris que le llegaba hasta la pantorrilla y que le hacía arrugas en la cadera, apenas más ancha que la de un muchacho.
No era guapa, le faltaba carne para eso, pensó Strafford, pero de todos modos algo en su apariencia frágil y melancólica hizo sonar una campana en su interior con un silencioso y pequeño «¡tin!».
—¡Ah!, estás ahí, cariño —dijo el coronel Osborne—. Pensaba que estabas durmiendo.
—He oído voces —respondió la mujer, mirando a Strafford, a Jenkins y otra vez a Strafford con ojos inexpresivos.
—Es mi mujer —explicó Osborne—. Sylvia, este es el inspector Strafford, ¿y...?
—Jenkins —replicó Jenkins, subrayando la palabra con un gesto de desaprobación; no entendía por qué la gente no recordaba nunca su nombre..., al fin y al cabo no se llamaba Jones, ni Smith—. Oficial Jenkins.
Sylvia Osborne no les saludó, se limitó a adelantarse desde la puerta mientras se frotaba las manos. Daba la impresión de tener frío, era como si no hubiese entrado en calor en toda su vida. Strafford tenía el ceño fruncido; al principio había pensado que debía de ser la hija de Osborne, o tal vez una sobrina, pero desde luego no su mujer. De hecho, le había dado la impresión de que era como mínimo veinte años, e incluso veinticinco, más joven que su marido. En cuyo caso, pensó, tenía que ser su segunda esposa, puesto que tenía hijos crecidos; le habría gustado saber qué había sido de la primera señora Osborne.
El hervidor de agua soltó un pitido estridente.
—Me he cruzado con alguien en las escaleras —dijo la señora Osborne—, un hombre. ¿Quién es?
—Probablemente, uno de los míos —respondió Strafford.
Ella le miró con gesto inexpresivo, luego se volvió de nuevo hacia su marido. Le observó mientras vertía el agua hirviendo en una gran tetera de porcelana.
—¿Dónde está Sadie? —preguntó.
—La he enviado a casa de su hermana —respondió con brusquedad Osborne. Luego miró a Strafford—. El ama de llaves. La señora Duffy.
—¿Por qué? —quiso saber sorprendida su mujer, arrugando la pálida frente. Todos sus movimientos eran lentos y cuidadosamente calculados, como si estuviese vadeando en el agua.
—Ya sabes lo cotilla que es —observó Osborne, desviando la mirada, y luego murmuró para sus adentros—, aunque su hermana tampoco es que sea muy discreta.
La señora Osborne miró a un lado y se llevó una mano a la mejilla.
—No lo entiendo —dijo con voz vacilante—. ¿Cómo pudo entrar en la biblioteca si rodó por las escaleras?
Una vez más, Osborne contempló a Strafford, con un movimiento de cabeza casi imperceptible.
—Imagino que eso es lo que está intentando averiguar el hombre del inspector Strafford —le dijo a la mujer en voz alta, aunque luego suavizó el tono—. ¿Quieres un poco de té, cariño? —Ella negó con la cabeza y, con la misma expresión de perplejidad, dio media vuelta y salió por la puerta por la que había entrado, sin apartar las manos de la cintura y con los codos apretados contra los costados, como si corriese peligro de derrumbarse y necesitara sujetarse—. Cree que ha sido un accidente —les aclaró en voz baja Osborne cuando se marchó—. No me ha parecido oportuno contárselo... ya se enterará.
Repartió las tazas de té y se quedó la que no estaba desportillada.
—¿Sabe si alguien oyó algo por la noche? —preguntó Jenkins.
El coronel Osborne le miró con cierto desagrado, como sorprendido de que alguien de rango inferior se creyera con el derecho de hablar sin pedir permiso a su superior.
—Desde luego yo no oí nada —dijo lacónico—. Supongo que es posible que Dominic sí lo oyese. Me refiero a mi hijo Dominic.
—¿Y qué hay de los demás? —insistió Jenkins.
—Nadie ha oído nada, que yo sepa —replicó muy envarado el coronel, mirando su taza.
—¿Y dónde está ahora su hijo? —preguntó Strafford.
—Se ha llevado al perro a dar un paseo —dijo Osborne. Su expresión daba a entender que incluso a él le parecía como mínimo incongruente: aquí un muerto y allí un perro al que hay que sacar a pasear.
—¿Cuánta gente había anoche en la casa? —preguntó Strafford.
Osborne desvió la mirada hacia arriba y movió los labios mientras contaba en silencio.
—Cinco —dijo—, contando al padre Tom. Además del ama de llaves, claro. Tiene una habitación —hizo un gesto en dirección al suelo—, en el piso de abajo.
—Entonces usted, su mujer, su hijo y el padre Lawless.
—Eso es.
—Así me salen cuatro; ¿no ha dicho que eran cinco, sin contar al ama de llaves?
—Y mi hija, ¿no se lo he dicho? Lettie. —Algo cruzó vagamente por su semblante, como la sombra de una nube que rozara una colina un día ventoso—. Dudo que oyera nada. Duerme muy profundamente. De hecho, no parece hacer otra cosa. Tiene diecisiete años —añadió, como si esto explicase no solo la afición a dormir de su hija, sino también muchas otras cosas.
—¿Dónde está ahora?
El coronel Osborne dio un pequeño sorbo de la taza y torció el gesto, Strafford no supo si por el sabor del té —era tan fuerte que casi era negro— o al pensar en su hija. Aunque decidió meditarlo después. Una de sus reglas era que en un caso de asesinato no había nada en lo que no valiese la pena fijarse. Puso las dos manos sobre la mesa y se levantó.
—Quisiera ver la habitación donde durmió anoche el padre Lawless —dijo.
Jenkins también se había puesto en pie. El coronel Osborne siguió sentado mirándoles, abandonó un instante su actitud enérgica y escéptica y, por primera vez, pareció inseguro, vulnerable y asustado.
—Es como una pesadilla —repitió. Miró casi implorante a los dos hombres que tenía delante—. Supongo que se pasará. Que pronto parecerá más que real.
3
El coronel Osborne había hecho pasar a los policías de la cocina al pasillo, y se hallaban al pie de la escalera —Strafford admiró para sus adentros la elegante curva del pasamanos—, cuando, en ese instante, Harry Hall salió de la biblioteca arrastrando los pies y encendió un cigarrillo cubriéndose con la mano.
—¿Tiene un momento? —le preguntó a Strafford.
El inspector miró la corpulenta figura que tenía delante e intentó no mostrar su antipatía. No era que tuviese mucha importancia: hacía mucho que los dos habían dejado claro su mutuo desagrado, aunque habían llegado al acuerdo tácito de no dejar que eso interfiriese con su trabajo: a ninguno de los dos le importaba tanto el otro como para pelearse.
El coronel Osborne y el oficial Jenkins se habían detenido en los primeros escalones y se habían dado la vuelta, esperando.
La tensión entre Strafford y el forense era palpable, el coronel Osborne frunció el ceño y miró a Harry Hall, a Strafford y a Jenkins con interés inquisitivo.
Era curioso —estaba pensando Strafford— cómo, en la escena de un crimen violento, las peleas y las disputas estallaban de forma exagerada y extrema, igual que, cuando se quema un bosque, se producen pequeños incendios en otros sitios cercanos que todavía no parecen amenazados por las llamas.
—Claro —dijo Strafford, mientras se volvía hacia los dos hombres que le esperaban en la escalera—. Jenkins, suba con el coronel Osborne y vaya echándole un vistazo al dormitorio. Subo en un minuto.
Harry Hall volvió a la biblioteca. Hendricks estaba colocando otro rollo de película en la cámara, mientras Willoughby, que se había puesto un par de guantes de goma, se arrodillaba al lado de la puerta e, indiferente, aplicaba unos polvos en el picaporte con una brocha suave de marta cibelina. Harry Hall dio una calada al cigarrillo con gesto preocupado.
—Es raro —dijo en voz baja.
—¿Usted cree? Empezaba a pensar algo por el estilo —respondió Strafford. Harry Hall se limitó a encogerse de hombros. A Strafford siempre le sorprendía que su ironía pasara desapercibida tan a menudo.
—Lo apuñalaron arriba y, de algún modo, se las arregló para llegar aquí —dijo Harry Hall—. Supongo que intentando huir de quien le había apuñalado. Mi suposición es que entró y se cayó, había perdido ya litros de sangre, y que yacía en el suelo cuando le cortaron el aparejo: los cojones, la polla, todo el tinglado. Que, dicho sea de paso, no hemos encontrado. Alguien debe de habérselos quedado de recuerdo. Un corte limpio, a propósito, con un cuchillo afilado como una cuchilla de afeitar, un trabajo de profesional.
Dio otra calada al cigarrillo. Al aspirar hizo un sonido sibilante y se volvió para mirar el cadáver del suelo. Strafford se preguntó distraído cómo alguien, cualquiera, podía haber realizado un número suficiente de castraciones para ganarse el título de profesional.
—Como puede ver —prosiguió Harry Hall—, alguien lo adecentó. Fregaron la sangre del suelo, pero después de que estuviera seca. Menudo trabajito.
—¿Y cuándo debieron de hacer el trabajito?
El hombretón se encogió de hombros; estaba aburrido, no solo con este caso, sino con su trabajo en general; le faltaban siete años para jubilarse.
—A primera hora de esta mañana, lo más probable —dijo—, teniendo en cuenta que la sangre estaba seca. También limpiaron la alfombra de la escalera; todavía se ven las manchas.
Se quedaron un momento en silencio contemplando el cadáver. Hendricks estaba sentado en el brazo de un sillón de respaldo alto con la cámara en el regazo: su misión allí había concluido y estaba descansando un poco antes de subir a hacer más fotografías. De los tres, Hendricks daba la impresión de ser el más despierto, cuando en realidad era el más perezoso de todos.
Willoughby seguía arrodillado al lado de la puerta, todavía aplicando los polvos.Al igual que los otros dos, sabía que la escena del crimen había sido totalmente alterada, y que su trabajo casi seguro sería una pérdida de tiempo; aunque no parecía importarle mucho.
—El ama de llaves —dijo Strafford apartándose el mechón de pelo de los ojos con cuatro dedos rígidos—, ella fue quien hizo la limpieza, o al menos lo intentó.
Harry Hall asintió con la cabeza.
—Siguiendo órdenes del coronel Siniestro, supongo.
—¿Se refiere al coronel Osborne? —preguntó Strafford con una sonrisa imperceptible—. Es probable. Tengo entendido que a los viejos soldados no les gusta ver sangre: les trae demasiados recuerdos o algo por el estilo.
Volvieron a guardar silencio, luego Harry Hall dio un paso hacia el inspector y bajó aún más la voz.
—Oiga, Strafford, esto pinta muy mal. ¿Un cura muerto en una casa llena de protestantes? ¿Qué van a decir los periódicos?
—Probablemente, lo mismo que los vecinos —respondió distraído Strafford.
—¿Los vecinos?
—¿Qué? ¡Ah!, al coronel le preocupa que pueda producirse un escándalo.
Harry Hall resopló.
—Diría que la probabilidad es bastante alta, la verdad —dijo con sequedad.
—¡Oh! Yo no estaría tan seguro —murmuró Strafford.
Se quedaron allí, mientras Harry Hall apuraba el cigarrillo y Strafford se acariciaba pensativo la mandíbula enjuta. Luego fue a donde estaba Willoughby.
—¿Qué hay?
Willoughby se incorporó con movimientos dificultosos haciendo muecas.
—Esta espalda mía —jadeó— me está matando. —Tenía gotas de sudor en la frente y en el labio superior; era casi mediodía, y necesitaba una copa cuanto antes—. Hay huellas, claro —dijo—, cuatro o cinco diferentes, una de ellas ensangrentada, que supongo que podemos asegurar que es del reverendo padre. —Sonrió, levantando el labio por un lado en lo que pareció más una mueca—. Debía de ser un tipo fornido, para llegar aquí desde el rellano.
—Puede que lo trajesen.
Willoughby se encogió de hombros; estaba tan aburrido como los otros dos. Los tres estaban aburridos: aburridos, helados y deseando largarse de ese sitio lúgubre, frío y sanguinolento y volver a su acogedor despacho en Pearse Street. Eran dublineses: estar en el campo les daba escalofríos, al menos a Harry Hall y a Hendricks, pues Willoughby ya los tenía.
—¿Y en el candelabro? —quiso saber Strafford.
—¿Qué?
—¿Ha encontrado huellas en él?
—Aún no lo he comprobado. Lo he mirado por encima... parece que lo han limpiado.
Harry Hall se acercó al tiempo que encendía otro cigarrillo. Fumaba Woodbines, no porque fuesen baratos, sino porque eran fuertes. «No hay nada mejor para arrancar las flemas», decía, y tosía con fruición para demostrarlo.
—Bueno —dijo—, ¿cómo vamos a manejarlo?
—¿Manejarlo?
—Ya sabe a qué me refiero. Esto va a traer muchos problemas, más de uno podría quemarse los dedos.
Strafford miró las manchas de nicotina en las manos rollizas de aquel hombretón.
—¿Ha llamado alguien a una ambulancia? —preguntó.
—Hay una del hospital general de Wexford de camino —respondió Harry Hall—. Aunque a saber cuándo llegará con este tiempo.
—No es más que nieve, por Dios —dijo Strafford con un destello de irritación—. ¿Por qué tiene que repetir todo el mundo lo mismo?
Harry Hall y Willoughby cruzaron una mirada; hasta el menor estallido de Strafford se consideraba una prueba de su frialdad aristocrática y de su desprecio por quienes lo rodeaban; sabía que lo llamaban lord Estirado por un personaje de un tebeo del colegio. Y no le habría importado de no ser porque su reputación de ricachón dificultaba aún más su trabajo.
—En cualquier caso —dijo Harry Hall—, ya hemos terminado.
—Sí —respondió Strafford—. Gracias, sé que no podían hacer mucho dadas las...
—Hemos hecho todo lo posible —le interrumpió Harry Hall entornando los ojos—. Espero que lo refleje en su informe.
Strafford suspiró; estaba harto de esos Tres Chiflados y tenía tantas ganas de perderlos de vista como ellos de marcharse. Harry Hall se alejó y empezó a ayudar a los otros dos a recoger el equipo; los tres tenían una sufrida expresión de agravio. El inspector fue hacia la puerta, se detuvo al llegar y se volvió hacia Harry Hall.
—¿Han advertido al doctor Quirke de que hay un cadáver de camino?
Hacía poco que habían nombrado al doctor Quirke patólogo del Estado.
Harry Hall volvió a mirar a Willoughby y sonrió.
—No está —dijo.
—¡Ah! ¿Adónde ha ido?
—¡De luna de miel! —exclamó Hendricks—. ¡Yuju!
Y disparó el flash, para celebrarlo.
4
En vez de subir a ver el lugar donde habían atacado al cura, Strafford deambuló un rato por las habitaciones de abajo, para orientarse. Siempre hacía lo mismo cuando investigaba un crimen, tenía que fijar en su imaginación la geografía del lugar donde se había cometido; la clave era formarse una imagen de la escena y ubicarse en ella para de ese modo tener un punto de vista. A veces, en situaciones así, se incorporaba a sí mismo a la escena, como una figura de cartón en la maqueta de un escenógrafo, sin moverse y dejando que lo moviesen a él; la idea le gustaba, aunque no sabía muy bien por qué. Jugaba a ser Dios, habría dicho su novia —su antigua novia— con una de sus miradas amargas.
Había dos salones: uno a la izquierda y otro a la derecha de la puerta principal. Pero solo el de la izquierda daba la impresión de estar en uso. Un fuego de leña ardía en la chimenea y había libros y periódicos desperdigados aquí y allá, y tazas, platillos y vasos en una mesa baja, y la bufanda de tela escocesa de alguien estaba colocada sobre el respaldo de un sillón. Qué familiar le resultaba todo: los muebles destartalados, el vago desorden y ese leve olor a moho y humedad que desprenden todas las casas antiguas. Había pasado su infancia en habitaciones como esas; las viejas impresiones solían ser duraderas.
Se plantó delante de una de las grandes ventanas que daban a los árboles desnudos, al césped cubierto de nieve y a la curva del camino lleno de baches que conducía a la carretera principal. Había una montaña cubierta de nieve a lo lejos; parecía irreal, nítida y pintoresca, igual que los adornos de un pastel de Navidad. Debía de ser el monte Leinster, pensó; detrás el cielo estaba cargado de nubes plomizas y purpúreas: más nieve en camino.
Strafford se dio unos golpecitos en los incisivos con las uñas de dos dedos, como hacía cuando estaba distraído, o ensimismado, o ambas cosas.
Harry Hall tenía razón, ese era un caso raro, y tenía muchas posibilidades de causarle muchas complicaciones si no iba con sumo cuidado y lo manejaba de la mejor manera.
Aún no sabía con exactitud qué manera era esa ni cuáles eran las complicaciones que le amenazaban. Pero los curas no morían asesinados, y menos en sitios como Ballyglass House; la Iglesia católica —los que mandan, dicho con otras palabras— se entrometería, y sin duda lo taparía, contaría alguna mentira creíble para el público; la única cuestión era saber cuán profundamente enterraría los hechos.
Sí, era raro. Sabía muy bien que esa era la razón por la que Hackett —el comisario jefe Hackett, su superior en Dublín— le había puesto al frente del caso. «Conoce usted el terreno —le había dicho Hackett por teléfono esa mañana—. Habla usted su idioma, confiarán en usted. Buena suerte».
Pero en este caso iba a necesitar más que suerte, algo en lo que de todos modos no creía: cada cual se labra su propia suerte, o bien otros, por lo general idiotas, la labran por él.
Algo, un instinto primitivo, le dijo que no estaba solo, y que le estaban observando. Con cuidado se volvió y contempló la sala. Entonces la vio, debía de llevar ahí todo el tiempo. En esas casas viejas bastaba con quedarse inmóvil y en silencio para confundirse con el entorno, como un lagarto en una tapia de piedra. Estaba acurrucada bajo una manta marrón en un viejo sofá delante del fuego, con las rodillas apretadas contra el pecho y el pulgar en la boca. Sus grandes ojos parecían enormes, ¿cómo había tardado tanto tiempo en intuir, en un punto central entre sus omoplatos, la fuerza de su escrutinio?
—Hola —dijo—. Disculpe, no la había visto.
Ella se sacó el dedo de la boca.
—Lo sé. Le he estado observando. —Lo único que podía ver eran la cara y las manos, porque todo lo demás estaba oculto por la manta. Tenía la frente ancha y la barbilla puntiaguda, y unos ojos que parecían tan grandes como los de un lémur. Su pelo encrespado rodeaba el rostro con una mata de rizos rebeldes y, a juzgar por su aspecto, no muy limpios—. ¿No le da asco —preguntó mirándose el pulgar— cómo se arruga y palidece la piel al chuparla? Mire —alargó el dedo para que lo viera—, es como si acabaran de sacarme a rastras del mar.
—Usted debe de ser Lettie —dijo.
—¿Y quién es usted? No, déjeme adivinar. Es el policía.
—Sí. El inspector Strafford.
—No tiene usted pinta de... —Se interrumpió al ver su gesto cansado—. Supongo que deben de decirle a menudo que no parece un policía.Y, con ese acento, tampoco habla como tal. ¿Cómo se llama?
—Strafford.
—Me refería al nombre de pila.
—En realidad es St. John. —Era incapaz de decir su nombre sin sentirse cohibido.
La chica se rio.
—¡St. John! Es casi peor que el mío. Me llaman Lettie, pero en realidad me llamo Lettice, lo crea o no. Imagínese llamar a una niña Lettice. Es por mi abuela, pero aun así...
Sus ojos entornados, entre astutos y divertidos, estaban fijos en él, como si esperase que en cualquier momento fuese a realizar algún truco maravilloso, como, por ejemplo, hacer el pino o levitar; recordó, por su propia juventud, que una cara nueva en la casa siempre parecía augurar un cambio y algo de emoción, o al menos un cambio, pues la emoción es tan rara en una familia así, como la de ella, o la de él antes, que parece una fantasía descabellada.
—¿Le gusta observar a la gente? —preguntó él.
—Sí. Es increíble la de cosas que alguien puede hacer cuando cree que no hay nadie mirando. La gente delgada siempre se hurga la nariz.
—Espero no haberlo hecho.
—Probablemente lo habría hecho, si hubiese pasado más tiempo. —Hizo una pausa—. Es emocionante, ¿verdad? ¡Un cadáver en la biblioteca! ¿Lo ha resuelto ya? ¿Nos va a juntar a todos después de cenar para explicarnos la trama y revelar el nombre del asesino? Yo digo que ha sido el Ratón Blanco.
—¿El...?
—Sylvia, mi madrastra, la reina de los cazadores de cabezas. ¿La ha conocido? Es posible que no se haya percatado, porque es casi transparente.
Apartó la manta a un lado, se levantó del sofá, se puso de puntillas y entrelazó las manos por encima de la cabeza, gruñendo y desperezándose. Era alta para ser una chica, pensó él, delgada y de tez oscura, y un poco patizamba: digna hija de su padre. No era guapa, en ningún sentido convencional de la palabra, y ella lo sabía, pero que lo supiera, lo cual era evidente por su actitud cómica y desgarbada, le daba, paradójicamente, cierto porte enfurruñado. Llevaba pantalones y una chaqueta de hípica de terciopelo negro.
—¿Iba a montar? —preguntó Strafford.
La joven bajó los brazos.
—¿Qué? ¡Ah!, la ropa. No, no me gustan los caballos; son bichos malolientes, que se desbocan, muerden o ambas cosas. Me gusta la ropa, es muy favorecedora y, además, cómoda. Esta era de mi madre, la de verdad, la que murió, aunque tuve que hacerla arreglar. Era muy corpulenta.
—Su padre creía que todavía estaba usted durmiendo.
—¡Ah!, se levanta con las gallinas y piensa que los que no lo hacen son... —hizo una imitación muy convincente del coronel Osborne— «unos puñeteros holgazanes», ya me entiende. En serio, es un viejo farsante. —Volvió a coger la manta, se la echó sobre los hombros, fue a su lado a la ventana y contempló el paisaje cubierto de nieve—. ¡Dios! —exclamó—. ¡Puñeteras extensiones heladas! Y mire: han talado más árboles del bosque. —Se volvió hacia Strafford—. Sabrá usted, claro está, que somos pobres como ratas. Han vendido la mitad de la madera y cualquier día se caerá el tejado. Es la casa Usher. —Sorprendida, hizo una pausa, y arrugó la nariz—. A saber por qué se supone que las ratas tienen que ser pobres. Además, ¿cómo iban a ser ricas? —Se estremeció y se arrebujó en la manta—. ¡Estoy helada! —Le echó otra mirada de soslayo—. Pero, claro, las mujeres siempre tienen frío, ¿verdad?, en las extremidades. Para eso están los hombres, para calentarnos.





























