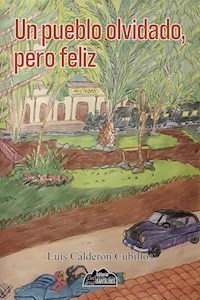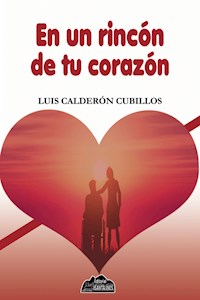Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Santa Inés
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
La apacible vida de los habitantes de un pueblo del interior de la región de Valparaíso se ve interrumpida con el golpe de Estado de 1973. Si antes, las preocupaciones eran las filas para adquirir alimentos, ahora, se respira el miedo y la desconfianza, lo que impide disfrutar de la gran variedad de productos que aparecieron de inmediato, atiborrando las estanterías de los supermercados. El narrador evade tomar partido por lo que ocurre en el país y, en la voz de sus personajes, lamenta el golpe de Estado y la muerte del presidente. Sin embargo, continúa con su tarea de retratarnos lo que ocurre al interior de los hogares, especialmente, en la casa de don Carlos, el padre de Joseph, Inessa y Vladimir; jóvenes que nos permiten conocer a Javier, a don Ricardo y al Grone. El retrato de época es admirable en esta novela de Luis Calderón Cubillos. Nos transportamos, de la mano del narrador, a la década del setenta para conocer a una familia de obreros, cuyos integrantes se mantienen al margen de la polarización política anterior al golpe, como también de los hechos que ocurrieron después. Es como un instinto de supervivencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
©Copyright 2022, by Luis Calderón Cubillos Colección El tren de las Novelas «Los amigos se ven en septiembre» Novela chilena, 114 páginas Primera edición: octubre de 2022 Edita y Distribuye Editorial Santa Inés Santa Inés 2430, La Campiña de Nos, San Bernardo de Chile (+56 9) 42745447 Instagram: Editorial Santa Inés Facebook: Editorial Santa Iné[email protected] Registro de Propiedad Intelectual N° 2020-A-1419 ISBN impreso: 9789566107378 ISBN digital: 9789566107408 Edición Gráfica y Literaria: Patricia González Ilustración de Portada: Luis Calderón Edición de Estilo y Ortografía: Susana Carrasco Edición electrónica: Sergio Cruz Impreso en Chile / Printed in Chile Derechos Reservados
Prólogo«Los amigos se ven en septiembre», del escritor de Villa Alemana, Luis Calderón Cubillos
Al leer esta novela de Luis, no puedo pasar por alto que, desde su mirada me transporta, inmediatamente, a lo que yo viví en Lota, ciudad donde nací y me crie; un pueblo minero con las mismas carencias y necesidades de las familias de la clase baja, tal como la familia de Carlos Cortés de esta hermosa novela.
El relato de la complicidad, la juventud de la época se siente despreocupada, especial, sin sobresaltos hasta el quiebre social, entonces vemos la preocupación de la madre por sacar adelante a sus hijos ante la inminente pobreza y la falta de alimentos, en donde, generalmente, los hijos mayores asumían el mismo rol del padre y tenían que dejar de estudiar para alimentar a los más pequeños.
Sin duda, Luis narra, a través de sus personajes, la simpleza de la vida familiar, las carencias de la época azotada por una cruel dictadura, época que viví con tan solo once años, con miedo, con angustia. A esa edad uno no entiende la maldad del ser humano que no pensó en el daño que nunca se borra de la memoria, que queda marcado en los huesos y, de vez en cuando, aparece como un fantasma; desde levantarte a las 4 de la mañana para hacer largas filas para poder conseguir alimentos.
Es una novela hermosa, cálida con mucho sentido familiar en un entorno que, a pesar de la pobreza, se refleja la unión. Pero, sobre todo, la lealtad.
Es un relato admirable. El narrador nos pasea por la vida de la juventud de los años 70, cuando los chicos, con sus ingenios y travesuras, se las rebuscaban para satisfacer sus necesidades, como disfrutar una fanta burbujeante y refrescante que era un lujo; es una novela que se acerca mucho a la realidad porque este relato no es ficción, es lo que se ha vivido y se vive en nuestro largo y angosto Chile.
Felicitaciones, Luis, por plasmar en estas páginas las vivencias de muchos de nosotros y yo me incluyo, ya que la juventud de hoy no conoce lo paupérrimo de la vida, porque no ha vivido la historia de chile.
Mi padre decía que para escribir «hay que vivir la vida sin parabrisas», es la única forma de contar una historia que te entretenga y te mantenga atrapado hasta hacerla tuya.
Liselotte Johanna MannsPresidenta Fundación Cultural Patricio MannsConcón, 14 de octubre 2022
El frío de la tarde ya comenzaba a hacerse notar, cuando la tranquilidad de la calle se vio interrumpida por las risas y carreras de un grupo de niños que, después de una tarde de juegos en los potreros que se ubicaban frente al poblado, corrían hacia sus casas para no llegar más tarde que el permiso otorgado por sus madres y, obviamente, estar antes que los padres para evitar un reto mayor. Joseph contaba con doce años y a los ocho, había llegado junto a su familia desde la ciudad de Valparaíso, quienes, por enfermedad y trabajo, se establecieron en Villa Alemana, una pequeña ciudad de la V Región. La vida era sana y sin tribulaciones. Todo caminaba bien en la familia Cortés y más aún, ahora que vivían en este lugar con tan benigno clima, especial para el reumatismo crónico que padecía don Carlos, padre de Joseph.
Hace un par de años que don Carlos ya no padece de reumatismo en sus piernas. De verdad, no se acuerda de esa dolencia, ningún dolor se lo recuerda, por ende, su parte física no tiene ningún problema. La madre de Joseph, Ana, aun sin ser autoritaria, es respetada y sus órdenes acatadas como una promesa por sus hijos: Vladimir, Joseph e Inessa.
Terminando el año 1968, don Carlos ingresó a trabajar de obrero en una fábrica de la ciudad de Quilpué, con horario completo de labores, por lo que llegaba tarde a casa, solo con deseos de acostarse para, al otro día, comenzar una nueva jornada. Mientras tanto, sus hijos trataban de responder a su esfuerzo con mejores notas en el colegio, lo que en parte ayudaba en el ánimo a los padres de ese hogar.
Pasaron los años y Vladimir, el hijo mayor, ingresó a la misma fábrica en Quilpué donde trabajaba su padre y con eso dejó, definitivamente, los estudios. Joseph aún seguía estudiando, pero no se sentía cómodo en el colegio; por más que intentaba concentrarse en las tareas que recibía de los profesores, su mente vagaba en cualquier parte menos en los estudios.
Un día, a pocos metros antes del colegio, se topó con un par de compañeros que lo saludaron, pero más tarde en la sala de clases se pudo dar cuenta que sus amigos no estaban allí. Ese detalle, lejos de informar la ausencia de ellos a su profesora, lo inquietó pero con un sentimiento de emoción, pensando que sus amigos, en vez de entrar al colegio, pasaron de largo y, ahora, quizás estarían pasándolo mejor que él, encerrado en esa sala que le producía sueño. Se propuso hablar con ellos al día siguiente y preguntarles qué habían hecho, siempre y cuando sus compañeros quisieran compartir el secreto con él.
Poco a poco, los deseos de ir al colegio se iban restando. Esa noche, pensaba solo en que amaneciera luego para llevar a cabo su plan de unirse a sus compañeros, quizás ellos se negarían, pero Joseph ya tenía sus palabras seleccionadas para convencerlos.
En la mañana, se levantó porque lo despertó el ruido y ajetreo de los vehículos y de personas que trajinaban por fuera de la casa, ya había sol y hacía calor; su madre le había dejado el pan listo tapado con un plato y él debía prepararse té para su desayuno. Su madre trabajaba cerca, ayudando en los quehaceres domésticos en una casa grande y hacía un par de horas que ya se había marchado. Su padre y su hermano Vladimir salían de casa al alba, cuando aún estaba oscuro, sobre todo en invierno.
«¡Mmmm! Otra vez arroz, lo comeré así nomás, sin calentarlo, total helado igual se encuentra bueno», pensó el muchacho.
Su madre dejaba comida preparada, pero Joseph debía calentarla en la cocina, y el arroz era lo que más le costaba porque siempre se quedaba pegado al fondo de la olla donde depositaba su parte. Su hermana menor, Inessa, que concurría al colegio en la mañana, cuando regresaba a casa cerca de las tres de la tarde, se calentaba su comida o, en su efecto, esperaba a la madre que llegara para comer con ella, y mientras llegaba se servía un pan, o un pedazo de queque cuando podía comprarlo en la escuela. Joseph se dirigió al colegio y esperó en la plazuela cercana, sentado en un banco hasta que vio a lo lejos a sus compañeros venir.
—¡Hola, Javier, qué pasa! —los saluda cuando están cerca.
—¡Qué pasa, Joseph! —contesta el aludido, un niño de tes blanca y el más alto de los tres.
—¡Ayer pasaron de largo! ¿Sí o no? —pregunta Joseph, burlonamente.
—¿Cómo así, de largo?
—Ayer no vinimos a la escuela, ¿qué onda? —responde otro de los aludidos.
—Sí, vinieron, lo que pasa es que no entraron, igual no se perdieron nada, la clase estuvo mala.
—Ya y, ¿cuál es el problema si nos viste? ¿Te fuiste de zapeada? —responde nuevamente el mismo.
—¡Ya, déjalo Grone! Oye, Joseph ¿alguien más nos vio? —dice el mentado Javier.
—No, creo que nadie. Yo los vi, de lejos los reconocí, pero no dije nada —responde Joseph.
—Ah, entonces, ¿la profe preguntó algo?
—No nada, pero si los hubieran visto las chiquillas, quizás le habrían dicho a la profe. Yo morí en la rueda, porque no me gustaría que me zapearan si un día no vengo y alguien me ve —dice Joseph, como preparando el terreno para tratar de unirse a ellos para la próxima vez.
—Ah, buena. Ayer fuimos a Quilpué y subimos por un cerro donde hay una cruz —dice uno de ellos.
—Para la próxima, ¿te gustaría ir? —pregunta Javier.
—¡Sí, demás que sí! ¿Cuándo puede ser? —pregunta ansioso Joseph.
—Esta otra semana.
—¡La clase de gimnasia me carga! —dice Joseph.
—Sí, a mí también. Me aburre tener que saltar ese caballete que dice el profe.
—Ya po, ahí entonces, cuando toque gimnasia no venimos, ¿qué opinan?
—De acuerdo, opino igual —responde el apodado Grone.
Desde ese día que se pusieron de acuerdo para faltar a clases cuando estas fueran aburridas, surgió una estrecha amistad entre los tres muchachos; ahora eran más que compañeros de curso y amigos, ahora eran cómplices de las reiteradas faltas a clases, que irían en aumento a medida que pasarían los meses.
El medio ambiente que rodeaba a Joseph colaboró con el cambio en su manera de ser, y en su carácter también se empezó a notar; con 15 años se creía el amo del mundo, el dueño de la verdad, sobre todo cuando Ana, su madre, lo aconsejaba.
—Hijo, nosotros te ayudamos para que estudies, tú solo debes hacer tu parte, ir al colegio, lo único que te puedo decir es que el estudio es la única herencia que le pueden dejar los padres, cuando son pobres, a sus hijos —le decía continuamente la madre a Joseph.
En el último año de la enseñanza básica, Joseph se quedó repitiendo, no pudo pasar de curso, era de esperarse ya que sus continuas ausencias en los ramos que no podía superar, Joseph optaba por faltar y derechamente hacer la cimarra, yéndose a otras ciudades a pasar la tarde. Resultado de todo eso fueron notas rojas en sus calificaciones y, por lo mismo, debería repetir el mismo curso al año siguiente. Sus padres veían el futuro oscuro, la vida estaba muy cara y los alimentos escaseaban, debían hacer maravillas para conseguir artículos de primera necesidad y, para colmo, su hijo había repetido curso.
Al año siguiente, Joseph no quiso estudiar. Decía que quería trabajar para ayudar en la casa con lo que pudiera, sus padres, obviamente, no querían que su hijo dejara dejara el colegio, pero el carácter de Joseph ya era muy rebelde y, al final, sus padres cedieron pensando que más adelante cambiaría esa idea y, tal vez, podría terminar sus estudios de todas maneras.
La única responsabilidad que tenía Joseph en ese tiempo era levantarse muy temprano e ir a hacer la fila para el pan, y dependiendo de la ocasión o necesidad, podía hacer fila para otra cosa.
En el país, todo estaba escaso, la harina, el aceite, hasta los fósforos. Joseph hacía la fila y después llegaba Ana, su madre, intercambiando puesto con él, entonces ahí quedaba desocupado.
Se siguió juntando con sus antiguos amigos, Javier y el Grone; el primero seguía estudiando más en serio y el segundo, al parecer, como le costaba estudiar algunos ramos se juntaba con otros compañeros y, de vez en cuando, faltaba a clases y se iba a pasear a Quilpué, incluso hasta Limache, otra ciudad más al oriente, solo se sacaban la insignia del liceo y estaban más tranquilos, según contaba.
Joseph, en una de sus vueltas por el centro de Villa Alemana, su ciudad adoptiva, se hizo amigo de un suplementero que tenía su quiosco en la entrada de la calle Latorre, don Ricardo. Este, al principio, lo veía como un niño entrometido y sobretodo despierto, esta última cualidad llamó su atención y un día le comentó una idea a Joseph.
—Joseph, si te paso veinte diarios, ¿podrías venderlos?
—Páseme treinta mejor, así tengo toda la mañana para ofrecerlos —respondió Joseph.
—¡Así no es la cosa, hay que venderlos lo más temprano posible, de lo contrario, las noticias ya están rancias!
—Bueno, igual, ¡yo conozco mucha gente!
—Entonces, haremos la prueba mañana temprano, Joseph, ¿qué te parece?
—¡No me hable de pruebas, esa palabra me duele la guata! —responde el muchacho sonriendo.
Al día siguiente, Joseph llega al quiosco temprano, a las ocho de la mañana, justo cuando don Ricardo estaba abriendo su negocio.
—¡Qué bien, Josep, no creía que llegarías justo a la hora, es un buen comienzo! —dice don Ricardo a manera de saludo, mirando al muchacho parado frente a él, con sus manos en los bolsillos de un chaquetón, bufanda y un gorro de lana con visera inclinada hacia un costado.
—¡Qué abrigado andas! ¿Te levantaste muy temprano?
—Sí, don Ricardo, a las seis, tuve que ir a la carnicería. El patrón de mi mamá quería carne y ella se ofreció para comprarla, porque así también nos dará algo —responde Joseph, encogiéndose de hombros y esbozando una tibia mueca demostrando conformismo.
—Bueno, con que le dé unos veinte escudos de carne, sería bueno, si es por la paleteada…
—Sí, claro, por hacer la fila, bueno en este caso yo —sonríe Joseph.
—¡Toma, aquí están los diarios, Joseph, que te vaya bien, y así nos va bien a los dos! —sonríe don Ricardo, ahora mirando a la distancia al muchacho que partió a la carrera, doblando por calle Latorre en dirección a la estación de ferrocarriles.
Justo a esa hora, venía llegando un tren a la estación desde Quillota o Calera, que eran ciudades del interior de la provincia. De las pocas personas que bajaron, solo un par de ellas compró el diario, pero Joseph no se desalentó y decidió partir donde había más casas, hacia el otro lado de la línea férrea.
—¡Oye, chico, viene otro tren de regreso, espéralo! —le gritó un boletero que sacó la cabeza desde una ventanilla—. ¡Y pásame uno a mí!
—¡Está bien! —respondió el muchacho volviendo por sus pisadas.
El tren que venía desde el otro extremo, presumiblemente desde Valparaíso, no tardó en aparecer y el número de pasajeros que bajaron fue mayor, entonces a Joseph le fue mucho mejor con su venta de diarios y cada vez que vendía uno miraba al señor de la boletería con una sonrisa, pero este seguía ocupado vendiendo boletos a la gente que llegaba a su ventanilla.
—¡En la mañana es bueno, así que ven más seguido si quieres vender! —le dijo el boletero una vez que se desocupó.
—Sí, tiene razón, ando buscando clientela, primera vez que vengo —respondió el muchacho.
—Entonces, anótame a mí con uno, pero debes venir todos los días.
—Qué bueno, gracias, me quedaré un rato más y después cruzaré para el sector norte.
Más tarde, luego de vender poco menos que la mitad, Joseph cruzó la línea férrea y se dirigió por las calles frente a la estación, eran casas grandes y solitarias. Cuando pensaba que no había sido buena idea, vio una señora en el jardín de la casa y fue su primera clienta en ese sector, luego un señor que miraba por un gran ventanal, después una señora que barría la vereda y así caminó por esas calles en las que se veían pocos automóviles, pero sí una que otra persona que hacía algún quehacer doméstico, al parecer la mayoría eran jubiladas de sus trabajos, eso pensaba Joseph, porque todas eran del doble de la edad de su padre.
«Este sector me llega a dar sueño», pensaba Joseph mientras caminaba, pero no podía enojarse, porque esa gente mayor le trajo suerte ya que vendió todos sus diarios y, al mediodía, había terminado, por eso caminaba con un aire de felicidad hacia el quiosco de don Ricardo para darle la buena nueva.
—¡Mmm, veo que te fue bien, Josep, pasa por aquí! —le dice don Ricardo, indicando un rincón del quiosco que, desde ese momento, pasaría a ser la «oficina». Ahí, en ese lugar, el muchacho entregó el dinero que sumaba la cantidad de ciento cincuenta escudos, ya que el precio unitario era de cinco escudos y había vendido los treinta diarios.
—Toma, Joseph, será un escudo por diario, no está mal, ya sabes que tienes que venir mañana.
—¡Gracias, don Ricardo! ¡Sí, vendré mañana! —responde Joseph satisfecho de su trabajo.
El muchacho se retiró caminando con lentitud. Nuevamente, había quedado desocupado, esta vez se dirigió a la plaza del sector y se sentó a descansar del dolor de sus pies. El sol al mediodía ya estaba calentando así que se sacó el chaquetón, lo dobló y se sentó sobre él. De vez en cuando, metía su mano al bolsillo y removía las monedas que llevaba. A lo lejos, vio cómo se acercaban a la plaza un grupo de estudiantes y se levantó de donde estaba sentado y se fue.
Llegando a la casa, buscó en la cocina algo de comida, la encontró y se dispuso a calentarla. En ese momento, llegó su hermana Inessa del colegio y se sentaron a almorzar.
—¡Qué calor hace y no hay nada para tomar! —dice su hermana.
—Yo iré a comprar a la esquina una Fanta —dice Joseph, mostrando dos monedas.
—¿De dónde las sacaste? ¡Le diré a mamá que andas con plata para que ella sepa! —grita Inessa, cuando Joseph ya traspasaba la puerta del antejardín.
Al rato, volvió Joseph con una botella de Cachantun. Los negocios donde vendían bebidas estaban cerrados y el único abierto solo tenía agua gasificada, que fue la que compró y trajo a casa.
—Josep, ¿esa plata de quién es? —pregunta Inessa, nuevamente.
—¡Otra vez lo mismo! No agradeces que traje una bebida y sigues preguntando. ¡Mira, tengo más! Estuve vendiendo diarios toda la mañana.
—¿De verdad? ¡Tienes que contarle a mamá para que sepa de dónde sacas plata! —responde Inessa de pie frente a él, con sus manos en la cintura desafiante como era su manera de ser. Inessa era una chica muy despierta e inteligente, aprendió a leer antes de ir al colegio, y cuando pasó de primero básico a segundo, no alcanzó a estar dos meses en ese curso y llamaron a su mamá, la señora Ana, y le dijeron lo que pasaba con ella en el colegio, que era más inteligente que todas sus compañeras, así que propusieron pasarla de inmediato a tercero básico.
—Sí, le contaré, pero esta bebida de agua mineral es solo para la sed. Más rato iré a comprar la Fanta que quería —dice refunfuñando Joseph, mientras comía el arroz ahora recalentado.
—Sí, es buena para la sed, pero tiene mucho gas y eso es malo —dice Inessa.
—¡Ella, la sabelotodo!
Después de almuerzo, Joseph sale de su casa a buscar algún almacén abierto cerca, o si tiene que caminar da lo mismo total tiene toda la tarde. En esos tiempos, el país estaba pasando una crisis, y la alimentación, ropa y artículos de primera necesidad en general, escaseaban. Caminó por la calle principal de nombre Valparaíso y después dobló por un callejón llamado San Enrique, al final había un boliche o almacén de barrio, donde vio una fila de personas, se acercó y se dispuso a esperar.
—¿Qué buscas, chico? —le dijo un hombre casi anciano, delgado, enjuto y de piel arrugada, que se encontraba al final de la fila.
—¡Una Fanta! Creo que debe haber —responde Joseph.
—Sí, yo creo que bebidas debe haber, he visto salir gente con pan y queso, ojalá no se lo lleven todo —dijo el anciano, y cada vez que seguía hablando su voz se iba haciendo más baja.
—¿El pan?
—No, el queso. He estado todo el día en cuatro filas y cada vez que he llegado a la entrada ya se había acabado. Espero tener suerte ahora, sino me voy para mi casa y mañana saldré de nuevo —dice el anciano, sacando un pañuelo y secando su frente, guardándolo nuevamente en su bolsillo.