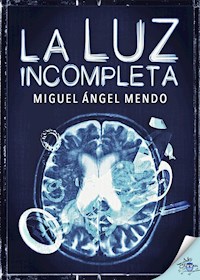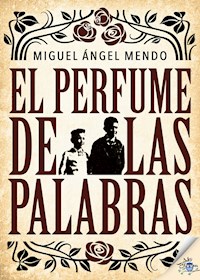4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Los mapas del aire: A principios del siglo XIX, el científico español Manuel de Ciscar cree que existe un mundo de los conceptos que es un reflejo del mundo real. Un patriarca gitano le da la llave que abre las puertas de la otra realidad, pero el universo de las palabras es engañoso y lleno de peligros. Él lleva toda su vida diseñando "mapas de palabras" pero jamás había pensado en visitar estos complicados y misteriosos territorios de la mente, sus ciudades, sus calles... Un día todo cambia: su joven ayudante, Benito, ha penetrado en esos mundos, sin saber los peligros que corre, y su maestro tiene que entrar también a buscarle y a traerle sano y salvo a la vida real. Una novela de Miguel ángel Mendo entre lo histórico y lo fantástico, para lectores de 14 años en adelante.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es
© Miguel Ángel Mendo
ISBN: 9788416873852
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!
LOS MAPAS DE AIRE
Miguel Ángel Mendo
«Pensaba también en los nombres de las hierbas y se los repetía una y otra vez, como buscando en ellos el sonido de viejas historias y lo que cada plañía, entrando por los ojos, había dicho en la vida y en el corazón de los hombres. Porque el nombre que se dice no es el nombre íntimo de las hierbas, oculto en la semilla, inefable para la voz, pero ha sido puesto por algo que los ojos y el corazón han conocido y tiene a veces un eco cierto de aquel otro nombre que nadie puede decir.»
Rafael Sánchez Ferlosio
Alfanhuí
A Eduardo P. Carrera
Capítulo I
EL chico le miraba con una mezcla de asombro y de pena. Le asombraba ver a su maestro, don Manuel, tan rebosante de energías, trajinando de acá para allá sin descanso, metido, casi sumergido, entre papeles, pliegos y enormes volúmenes. Pero sobre todo sentía compasión. No era tan mayor don Manuel como aparentaba, todo lo más cincuenta y cinco o cincuenta y seis años, y, sin embargo, parecía que todos sus afanes se debían sencillamente a la típica demencia de los viejos que la gente de la calle llama «chochez».
Porque don Manuel de Císcar había sido un hombre de reconocido prestigio. Y no sólo en España. Al parecer, había participado en unas famosas expediciones científicas, organizadas por Francia para establecer el sistema métrico decimal, cuando tenía menos de treinta años. Tal vez fuese el hecho de que hubiese intervenido en las comisiones de la Asamblea Nacional Francesa, en plena época revolucionaria, lo que ahora, en 1825, con la reciente llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis y la tremenda persecución de los «afrancesados», le había hecho encerrarse en su viejo caserón y dedicarse a sus extraños y cochambrosos estudios que, al parecer, a nadie interesaban.
—¡Por favor, Benito, no te quedes ahí parado como una estatua!, ¿quieres? Búscame enseguida el pliego FR, que no sé dónde diablos puede haberse metido. Si ahora mismo lo tenía aquí...
Benito corrió en ayuda de su maestro. Indudablemente, el pliego FR estaría debajo de la mesa, porque continuamente se le estaban cayendo al suelo todas las cosas del escritorio, de tan atiborrado como estaba.
El chico no sabía muy bien qué pintaba al lado de aquel viejo chalado, que además era un tanto maniático. Su madre se había empeñado en que don Manuel le acogiese como aprendiz (¿aprendiz de qué?, se decía Benito: ¿aprendiz de loco?), a pesar de que el veterano geógrafo, el conocido cartógrafo y marino, ya tenía cierta fama en el barrio de haber perdido un tornillo de la cabeza. Además, al principio don Manuel se negó rotundamente, con lo cual el muchacho vio abiertas las puertas del cielo. Prefería entrar en el gremio de los tejedores, concretamente en el taller del maestro Senén, donde conocía a otros aprendices.
Y tal vez lo que lo había estropeado todo fuese la tontería que le dio cuando tenía diez años por aprender a leer y escribir, que revolvió Roma con Santiago hasta conseguir que el boticario le enseñase las cuatro reglas. Eso sin contar la maldita afición suya de hacer garabatos en las paredes, que, además de haberle proporcionado algunos buenos coscorrones, había hecho creer a su madre y, a pesar suyo (de ellos), a los vecinos, que el chico tenía mano para el dibujo. Una tontería como otra cualquiera, porque su excelencia don Manuel, en los ocho meses que iba a hacer ya que le tenía a su cargo, no le había mandado ni enseñado otra cosa que hacer recados de acá para allá, limpiar y ordenar y, de vez en cuando, como ahora, sacarle de los aprietos en que su propia torpeza senil le metía. Total, que no había tenido que demostrar nunca sus «magníficas» habilidades con el papel y la pluma, por muy cartógrafo que fuera su maestro.
¿Y qué es lo que parecía mantener vivo al viejo don Manuel? Pues ni más ni menos que lo que él llamaba los «mapas de vocabulario». Sí, él había hecho mapas geográficos, había participado en la medición del meridiano terrestre, había sido uno de los mejores cartógrafos de todo el reino, pero ahora le había dado la locura de hacer otro tipo de mapas: no de países o regiones más o menos lejanas, ni del perfil de las costas, ni de los caminos reales, ni de cualquier otra clase de espacios físicos o territorios mensurables con varas, codos, leguas o toesas, sino mapas de palabras. ¿Alguien ha oído alguna vez una idea más peregrina? ¿Cómo se puede hacer un mapa de algo que no tiene dimensiones, que no tiene ni peso, ni volumen, ni forma?
Benito no se atrevía a discutir con el maestro. Ni a un solo aprendiz que él conociese se le hubiese ocurrido siquiera poner un mínimo gesto de duda a una afirmación del maestro, o (incluso de los oficiales (y eso que aquí no había oficial alguno al que obedecer). Así es que cuando a don Manuel le daba por ponerse a pensar en alto a la hora de la comida, como intentando de muy mala gana guardar las apariencias respecto a su labor de maestro del chico, Benito tenía que hacer enormes esfuerzos por no dormirse o, a veces, por esconder las ganas de reír que le venían.
—Acércame el vino, muchacho. Porque has de saber que el vino es la vida —le explicó en una ocasión —. Y, le hecho, «vino» (que tiene su origen en la «vid») y «vida» son vocablos vecinos, como habrás podido observar en el mapa correspondiente; si no recuerdo mal, sepáralos por el río «ver» (o «vídeo», en latín) —y se emocionaba él solo mientras se escanciaba la bebida y ponía ojos de «ver» —. Porque en la vida, je, je, hay mucho que ver. Aunque si se bebe el vino con avidez, se ve doble y ... Claro, claro: «avidez», «avidez»... AVIDEZ, ¡palabra fundamental!
Apenas si llegaba a terminar nunca de comer porque, cuando se lanzaba a estos soliloquios, la mayoría de las veces dejaba la cuchara en el aire y se levantaba de la mesa como una exhalación a apuntar cuidadosamente su nuevo descubrimiento en un inmenso papel que había colgado de la pared, detrás de su escritorio, a modo de mapamundi. Aún masticando los garbanzos con sus pocas muelas (lo que lo hacía una tarea casi infinita), mascullando emocionados eurekas y encorvado sobre cualquier zona del gigantesco mapa de pared, dibujaba montañas más o menos escarpadas, puentes sobre abismos, golfos y ensenadas, ciudades enteras e incluso intrincadas redes de caminos vecinales con aquellos bizarros nombres que ponían los ojos turulatos al pobre Benito cuando los leía: «Garganta del Betún», «Provincia del Ansia», «Bosque del Ruido»...
Don Manuel era, normalmente, un individuo bastante afable. Lo único que al parecer deseaba era que le dejasen en paz con sus mapas y con unos extraños y misteriosos ejercicios que hacía con la voz en su dormitorio. Así es que, como hemos dicho, casi nunca tenía ojos para el pobre Benito, que deambulaba de acá para allá por aquel frío caserón sin nada que hacer, aburrido y harto de parecer un mueble la mayor parte del tiempo. Hasta que llegó un día en que al chico se le ocurrió hacer un simple e inocente comentario (o al menos eso es lo que él creía) en uno de los momentos más inoportunos.
Capítulo II
POR primera vez después de mucho tiempo, tal vez influido por la larga y lacrimosa súplica que aquella mañana había recibido de la madre de Benito para que se esforzase en hacer del chico un hombre de pro, don Manuel de Císcar iba a mandar a su aprendiz que le pasase a limpio una lista de palabras.
Y, efectivamente, nada más tomarse el desayuno le hizo sentarse en una mesita a su lado, le dio una vieja pluma (tan vieja y tan reseca que parecía de gallina) y le acercó su propio tintero de bronce. Benito tenía ante sí toda una cuartilla de papel amarillento para él solo. Sabía que aquello representaba casi una prueba definitiva. Si emborronaba la hoja O si hacía mala letra, ya se podía despedir de su brillante porvenir como oficial cartógrafo, que malditas las ganas que tenía él ni siquiera de saber qué oficio podría ser ése. Así es que le entró la tentación de, como primera medida, dejar caer una robusta gota de tinta en medio de la impoluta cuartilla. Pero enseguida se acordó del sabor del esparto de las zapatillas de su madre en las posaderas, y se lo pensó mejor.
Se arremangó el brazo, se irguió en el asiento en el mejor estilo que sabía, como le había enseñado el boticario, y se puso a escribir la larga lista de palabras mientras se mordía todas y cada una de las partes de la lengua, para acumular concentración.
Como confiaba más en su memoria que en su rapidez de lectura, Benito leía dos o tres palabras de corrido y luego se ponía a escribirlas una debajo de otra, cuidando especialmente de que no quedasen demasiado desordenadas en la hoja. Así es que cuando, al cabo de tres cuartos de hora, el chico terminó completamente satisfecho su labor y vio que don Manuel, nada más leer la primera palabra, le miraba como se mira a los asesinos, se convenció del todo de que su maestro estaba como una regadera.
—¡Será posible! ¿Y esto es lo que tu madre llama escribir como los ángeles?
—¿Qué ocurre, don Manuel?
—Nada, hijo, nada. Habrá que enseñarte algo de ortografía. Pero la letra está bien.
Y aquí fue donde Benito le salió respondón:
—¿Os referís a esa tontería de las «bes» y las «uves»? Yo en eso no me fijo. Bobadas que se han inventado los licenciados para decir que nadie más que ellos sabe escribir, y para complicar las cosas, que me lo ha dicho el señor boticario. Habría que escribir todo con «b» o todo con «v», y ya está.
Ya decía antes que el viejo geógrafo era una persona afable y tranquila; sin embargo, esta vez, a medida que iba escuchando los razonamientos de su ayudante, se iba poniendo rojo de ira, hasta llegar a tal punto de ebullición que no tuvo más remedio que estallar.
—¡Cómo es posible que Dios me haya enviado un ayudante como éste! ¡Apártate de mi vista, ignorante! ¡Ve y dile a tu madre que estarás mucho mejor cardando lana con tu querido maese Senén!
—Pero, maestro, no os pongáis así. Yo creía que...
—¡Vaya con el zangolotino de las narices! Tú creías, ¿eh?