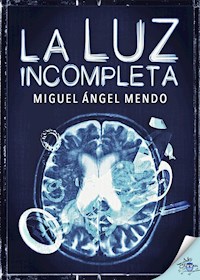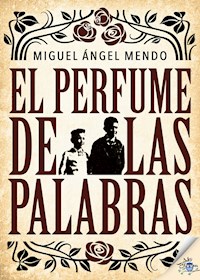4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Por un maldito anuncio: Rafael Mundo, un escritor de literatura infantil, recibe una llamada muy especial: un niño, Matías, le pide un presupuesto para un cuento, pues quiere regalárselo a su amiga Chelo el día de su cumpleaños. Quiere que sea de intriga y que tenga monstruos. El escritor, a quien no se le ocurre ninguna idea para el guión de un anuncio de galletas encargado por una agencia de publicidad, pide ayuda a Matías. Pero la agencia - que en realidad busca niños creativos como Matías ("caza de cerebros infantiles") - utiliza a Rafael como gancho. Al final, el libro de monstruos, que el escritor no llega a escribir al niño, es la propia historia de la novela. Una novela de Miguel ángel Mendo, que fue Premio Lazarillo de la OEPLI en 1989, un clásico ya de la literatura infantil y juvenil, del que se han vendido más de 200.000 ejemplares. Para lectores de 12 años en adelante.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es
© Miguel Ángel Mendo
ISBN: 9788416873869
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.
Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!
Dedicado con cariño a Joanna Szypowska y a Beatriz Entenza
Si no vende, no es creativo
Axioma publicitario
Advertencia
ESTE libro es la reproducción exacta —incluida la nota final— del texto mecanografiado que mi viejo amigo y colega Rafael Mundo me entregó pocos días antes del inicio de un largo viaje cuyo destino no quiso comunicarme.
Me siento obligado a decir que cuando me llamó rogándome que acudiera a su nueva casa —un lujoso chalet en las afueras de Madrid—, Rafael no se hallaba anímicamente en uno de los mejores momentos de su vida. Había sido un escritor de cuentos relativamente conocido, pero a los pocos años del comienzo de su rápida carrera dejó inexplicablemente de escribir. No le volví a ver. No obstante, tenía la idea de que se había metido en negocios —nunca supe de qué tipo— y que estaba amasando una considerable fortuna. También me enteré de que le había abandonado su mujer. Achaqué a este último acontecimiento el estado de postración en que le encontré en mi última visita, cuando me rogó que tratara de editar su manuscrito.
Pero después de leerlo me di cuenta de que, posiblemente, me había equivocado.
1
NO era como otras veces, que abres los ojos y ya estás despierto, no. Aquel día tenía el sueño pesado y el teléfono, una máquina de hacer ruido que había sobre mi mesilla, tuvo que sonar unas cuantas veces antes de hacerme regresar al mundo de los vivos. Metí la cabeza debajo de la almohada cuando noté que lo estaba consiguiendo, pero aquel trasto seguía machacándome el cerebro, así que no tuve más remedio que coger el auricular. De buena gana lo hubiese hecho añicos con un martillo de picapedrero.
—Dígame —farfullé, dándome cruenta de que tenía la boca seca y un acusado mal humor.
—Oiga, ¿es usted Rafael Mundo? —me respondió una voz.
—Sí, soy yo —contesté un tanto asombrado mientras miraba de reojo el reloj (eran las ocho y media).
—¿Es usted un señor que escribe cuentos para niños?
Me senté en la cama, me restregué los ojos y respiré profundamente para intentar salir de la modorra.
—Le pregunto que si es usted un señor que escribe cuentos... —insistió la voz.
—Sí, sí —contesté, abrumado por tanta responsabilidad ya a esas horas de la mañana.
—Bueno, pues quiero preguntarle que cuánto me costaría que me hiciese usted un cuento.
—¿Hacerle un cuento?... ¿Para qué? —no salía de mi asombro—. Perdone... Oiga, por favor... ¿Le importaría llamarme dentro de diez minutos, que todavía estoy medio dormido?
—No puedo —dijo la voz tajantemente—. Tengo que irme al cole enseguida y no me queda tiempo.
Me tranquilicé un poco. Era un niño.
¡Un niño!
—Pero vamos a ver, ¿tú quién eres? —intenté identificar la voz de un sobrino, o del hijo de cualquier amigo, porque estaba convencido de que se trataba de una broma.
—Me llamo Matías, pero usted no me conoce. Yo he leído dos libros suyos.
—¿Y dices que quieres que te haga un presupuesto para un cuento?
—¿Un presu... qué?
—Un presupuesto, es decir, lo que va a costarte un cuento, bien detallado...
—Sí, sí, eso es —me contestó—. Usted lo apunta en un papel y me lo dice. Bueno..., le llamaré luego, que ahora tengo que irme al colegio. Pero no se olvide... Adiós.
Me quedé con el teléfono en la mano y con la boca abierta. Afortunadamente, no tenía un espejo delante, porque no me hubiese apetecido nada ver la cara de panoli que se me había quedado.
Colgué, me fui al cuarto de baño, me lavé los dientes, me afeité..., pero seguía dándole vueltas al mismo asunto. El caso es que la voz no me resultaba conocida en absoluto. Hice un repaso de los niños que conocía entre ocho y diez años, y no había ninguno que pudiese ser el que me había llamado. Decidí olvidarlo.
Eran las nueve. Desayuné y llamé a mi amigo Antonio. A las diez teníamos que ir a una agencia de publicidad para hablar del guión de un anuncio de televisión. Un trabajo que me había salido. Un rollo. Me vestí y me fui para allá.
Fue una mañana agotadora, porque en la agencia tardaron mucho en recibimos; es decir, nos tiramos casi una hora esperando en recepción, junto a una secretaria que no hacía más que poner sellos a unos sobres, recibir llamadas y hablar en idiomas rarísimos. Por si fuera poco, cuando por fin nos hicieron pasar, Antonio y yo no acabábamos de compenetramos con ellos. En algún despacho vecino estaban manejando un aparato que hacía un ruido especialmente desagradable. Un ruido muy agudo y extraño que me produjo un fuerte dolor de cabeza. Total que, después de que comimos en un restaurante, me volví a casa poco animado. Era muy posible que el trabajo no saliese. No habíamos llegado a ningún acuerdo.
El caso es que me quedé dormido viendo un soporífero programa de la tele. Y esta vez sí que me despertó del todo el timbre del teléfono.
—Hola, soy yo, Matías. ¿Me ha hecho ya el presupuerto?...
A mí me dio una especie de risa floja.
—¿Que si te he hecho ya el presupuesto? —le corregí.
—Sí, eso.
—Pues verás..., es que... no he tenido tiempo.
—Bueno, no será tan complicado, ¿verdad? Usted dígame lo que cuesta y ya está.
No sé por qué, pero de repente se me fue el mal humor y me entraron ganas de meterme en el juego.
—Es que no es tan sencillo como tú crees —contesté—. Depende de qué tipo de cuento quieras.
—Pues quiero uno que sea bonito, y que me guste.
—Sí, sí, eso ya me lo imagino. Pero, por ejemplo, ¿cómo lo quieres? ¿De risa? ¿De aventuras? ¿De miedo? ¿De pena?... Son muy diferentes.
—¿Cuánto cuesta uno de aventuras?
—Pues es más caro que uno de pena —dije sin saber muy bien por qué—. Los de pena son mucho más fáciles.
—A mí no me gustan los de pena —me explicó—. Bueno, a veces, un poco sí...
—Y luego, los de miedo son los más caros —continué yo.
—¿Por qué?
De repente no sabía qué contestar. Me estaba metiendo en un buen lío.
—Pues... porque... hay que inventar algún monstruo, y eso es más difícil.
—Me encantan los monstruos —dijo—. ¿A cuánto salen?
—¿Cuánto dinero tienes tú? —pregunté.
—Tengo bastante —afirmó rotundamente—. Casi cuatro mil pesetas.
—Bueno, pues un monstruo sale a quinientas pesetas —le dije. Estaba ya encantado con aquella conversación. Pero me inquieté un poco, porque el niño se había quedado callado.
—¿Te parece mucho? —le pregunté preocupado.
—Es que..., es que estoy haciéndome mis cálculos. Un monstruo... A ver... ¿Y cuánto cuesta que haya un niño?
Terrible pregunta.
—¿Un niño? ¿De cuántos años?
—Pues... de nueve años. ¿Es importante la edad?
—Sí, ya lo creo —dije con firmeza—. Si es un niño mayor es más caro. Porque son mucho más complicados. Y un adulto, ya ni te digo... De nueve años te costará... unas doscientas pesetas.
—¿Más barato que un monstruo? —saltó enseguida.
No había caído yo en eso. A ver cómo lo arreglaba.
—Es que a los monstruos hay que inventárselos enteros, de la cabeza a los pies, y a los niños no, ¿sabes? Es por eso.
—Sí, pero es que yo quiero un niño que sea también inventado entero, de la cabeza a los pies. ¿Le digo cómo tiene que ser?
—Muy bien.
—Pues que tenga el pelo marrón, rizado, y los ojos marrones, bastante alto (como hasta el botón del tercer piso en un ascensor, para que se haga una idea), ni muy gordo ni muy flaco...
—¿Y que sea muy valiente? —pregunté.
—Regular. Para subirse a los sitios sí, pero para ir por lo oscuro... no tanto.
—Ya. El problema es que si en el cuento sale un monstruo y el niño no es muy valiente, va a pasar mucho miedo —dije yo para complicar un poco las cosas.
—...
Se debió de quedar reflexionando sobre lo que le había dicho.
Oye... —dijo de repente, tuteándome ya—. Y si lo hacemos que sea valiente para todo, ¿sale más caro o qué?
—Pues no creo —respondí encantado de no tener que subir más los precios—. Ten en cuenta que en el fondo es más fácil, porque en los cuentos casi siempre el niño es muy valiente. Es lo más corriente, porque eso es lo que más les gusta a los lectores.
—Pero yo no quiero que el niño sea corriente...
¡Vaya!
—Bueno, tú no te preocupes —contesté—. Te lo puedo hacer unas veces valiente y otras un poco asustado, aunque sea más difícil. ¿Te parece? Y cobrándote lo mismo.
—Estupendo... Bueno, ¿y cuándo lo vas a tener?
—Pues... no sé. ¿Lo quieres largo o corto?
—Mediano —dijo sin tener que pensárselo mucho.
—Entonces... yo creo que dentro de quince días.
—¿Tanto? —exclamó el niño—. Yo lo quería para el jueves de la semana que viene...
—A ver..., eso son nueve días. No creo que pueda ser tan pronto. Necesito inventarme el monstruo, ya sabes. Y que sea un poco especial... En fin, lo intentaré.
—Bueno, tú date prisa. Adiós, ya volveré a llamar —y colgó, dejándome otra vez con el teléfono en la mano. Aunque la verdad es que me encanta cómo se despiden los niños. A toda velocidad.