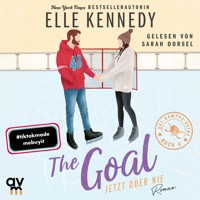6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wonderbooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Avalon Bay
- Sprache: Spanisch
¿Es realmente posible hacer borrón y cuenta nueva? La chica mala está de vuelta, excepto que ya no es la de antes. Genevieve West ha regresado a casa para asistir al funeral de su madre y ayudar en la empresa de su padre durante un tiempo, pero en cuanto contraten a alguien, ella saldrá pitando. Da igual que no deje de encontrarse a Evan, su ex, por la calle, ella ha cambiado y lo que vivieron es cosa del pasado. Evan Hartley sigue siendo tan salvaje como siempre y está convencido de que Genevieve y él están hechos el uno para el otro. Esta vez no piensa rendirse, diga lo que diga ella, pero Evan entiende que se cazan más moscas con miel que con vinagre. Y está dispuesto a todo por conseguir a la antigua chica mala de Avalon Bay. ¿Las segundas oportunidades funcionan? Evan y Genevieve están a punto de descubrirlo. Una novela adictiva de Elle Kennedy, autora best seller de las series Kiss Me y Los Royal
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mala fama
Elle Kennedy
Serie Avalon Bay 2
Traducción de Eva García
Contenido
Página de créditos
Mala fama
V.1: junio de 2024
Título original: Bad Girl Reputation
© Elle Kennedy, 2022
© de la traducción, Eva García Salcedo, 2024
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2024
Todos los derechos reservados.
Se declara el derecho moral de Elle Kennedy a ser reconocida como la autora de esta obra.
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Imágenes de cubierta: Freepik - woodhouse - undrey
Corrección: Isabel Mestre, Sofía Tros de Ilarduya
Publicado por Wonderbooks
C/ Roger de Flor n.º 49, escalera B, entresuelo, despacho 10
08013, Barcelona
www.wonderbooks.es
ISBN: 978-84-18509-83-4
THEMA: YFM
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Mala fama
¿Es realmente posible hacer borrón y cuenta nueva?
La chica mala está de vuelta, excepto que ya no es la de antes. Genevieve West ha regresado a casa para asistir al funeral de su madre y ayudar en la empresa de su padre durante un tiempo, pero en cuanto contraten a alguien, ella saldrá pitando. Da igual que no deje de encontrarse a Evan, su ex, por la calle, ella ha cambiado y lo que vivieron es cosa del pasado.
Evan Hartley sigue siendo tan salvaje como siempre y está convencido de que Genevieve y él están hechos el uno para el otro. Esta vez no piensa rendirse, diga lo que diga ella, pero Evan entiende que se cazan más moscas con miel que con vinagre. Y está dispuesto a todo por conseguir a la antigua chica mala de Avalon Bay. ¿Las segundas oportunidades funcionan? Evan y Genevieve están a punto de descubrirlo.
Una novela adictiva de Elle Kennedy, autora best seller de las series Kiss Me y Los Royal
«La conexión inquebrantable de este dúo se refleja en cada página con una química palpable y una conexión emocional aún más fuerte. Este sí-no-sí-no ofrece un divertido equilibrio de lecciones de vida y escenas de sexo ardiente.»
Publishers Weekly
«La cantidad justa de emoción y sex appeal… Una historia tórrida de primeros amores y segundas oportunidades.»
Kirkus Reviews
«Lleno de escenas lujuriosas, el segundo libro ambientado en Avalon Bay de Elle Kennedy (después de Una buena chica) es una gran lectura para los fans de la serie o como libro independiente.»
Library Journal
«La profundidad de los personajes de Kennedy crea un vínculo difícil de olvidar cuando termina la novela.»
Shelf Awareness
Libro destacado del año en Cosmopolitan
Una de las novelas románticas más esperadas del año según Popsugar
#wonderlove
Capítulo 1
Genevieve
Todas las personas que están emparentadas conmigo, aunque sea vagamente, se encuentran en esta casa. Vestidas de negro, se apiñan alrededor de tablas de queso y cazuelas mientras hablan incómodas. En la pared hay fotos de cuando era un bebé. De vez en cuando, alguien da golpecitos a un botellín de cerveza o a una copa de whisky con el tenedor para proponer un brindis y contar una anécdota de lo más inapropiada sobre mamá, como, por ejemplo, que una vez montó en topless en una moto de agua durante el desfile naval del Día de la Independencia. Mientras mi padre mira por la ventana con gesto de circunstancias, yo, sentada con mis hermanos, finjo que conocemos de sobra esas viejas anécdotas sobre nuestra madre, la juerguista y decidida Laurie Christine West…, a pesar de que, en realidad, no la conocíamos en absoluto.
—Estábamos fumando hierba en la parte trasera de un viejo camión de helados, rumbo a Florida —empieza a contar Cary, un primo de mi madre—, cuando, en algún lugar al sur de Savannah, oímos una especie de crujido que venía de la parte de atrás…
Agarro una botella de agua, pues temo lo que haría con las manos vacías. Me ha costado un huevo mantenerme sobria. Todas las personas con las que me he topado han intentado ponerme una copa en la mano porque no saben qué más decirle a la pobre huérfana de madre.
Me lo he planteado: escabullirme a mi antiguo cuarto con una botella de lo que sea y pimplármela entera hasta que se acabe este día. Pero aún me arrepiento de la última vez que caí en la tentación.
Aunque haría este calvario un poquito más soportable, eso seguro.
La tía abuela Milly da vueltas por la casa como un pez en una pecera. Cada vez que pasa por mi lado, se detiene junto al sofá, me da unas palmaditas en un brazo, me aprieta sin fuerza la muñeca y me dice que me parezco a mi madre.
Estupendo.
—Que alguien la pare —susurra mi hermano pequeño Billy, a mi lado—. Como siga andando con esos tobillitos tan finos, se caerá.
Es maja, pero empieza a darme repelús. Como me llame otra vez por el nombre de mi madre, no respondo.
—Le digo a Louis que baje la radio —prosigue el primo Cary, cada vez más emocionado con su anécdota—, que quiero ver de dónde viene el ruido exactamente. Pensaba que arrastrábamos algo.
Para cuando le diagnosticaron el cáncer de páncreas, mamá llevaba meses enferma. Según papá, lidiaba con un dolor continuo en la espalda y el abdomen que ella había confundido con los achaques propios de la edad. Murió un mes después. Sin embargo, para mí esto empezó hace solo una semana. Primero me llamó mi hermano Jay a media tarde para que fuera corriendo a casa, y después mi padre, para decirme que a mamá no le quedaba mucho.
Todos me lo habían ocultado. Porque mamá no quería que me enterase.
Qué pensamiento más retorcido.
—Pero es que llevábamos kilómetros escuchando el golpeteo ese. Íbamos bastante puestos, ¿vale? Entendedlo. En Myrtle Beach nos cruzamos con un friki, un hippie ya viejo que nos pasó maría.
Alguien tose y gruñe por lo bajo.
—No los aburramos con los detalles —interviene el primo Eddie. Los primos se miran y se sonríen con complicidad.
—Total —reanuda la anécdota Cary, tras mandar callar a todos—, que escuchamos algo y no sabemos qué es. Tony va al volante y vuestra madre —dice mientras señala a sus hijos con la copa— se planta ante el congelador con una cachimba por encima de la cabeza, como si fuera a cargarse un mapache o algo así.
Mi mente está a años luz de esa estúpida anécdota, liada y confusa con recuerdos de mi madre. Guardó cama durante semanas, mientras se preparaba para morir. Su último deseo fue que su única hija se enterase de que estaba enferma en el último momento. Ni mis hermanos tenían permitido velar junto a su lecho en sus últimos días de lenta agonía. Como siempre, mamá prefirió sufrir en silencio y mantener a sus hijos al margen. De cara a la galería, parecerá que lo hizo por el bien de sus niños, pero sospecho que lo hizo por el suyo propio. Querría ahorrarse los momentos íntimos y emotivos con los que, sin duda, la habría torturado su muerte inminente; del mismo modo que había evitado esos momentos en vida.
Al final, la aliviaba tener una excusa para no ejercer de madre.
—Ninguno de nosotros quiere abrir el congelador. Alguien le grita a Tony que pare en el arcén, pero está cagado porque ve a un poli unos coches detrás de nosotros, y, buah, nos acordamos de que llevamos contrabando de un estado a otro, así que…
Y la perdono. Hasta su último aliento, fue ella misma. Nunca fingió ser otra persona. Desde niños, nos dejó claro que le importábamos un comino, por lo que no esperábamos mucho. En cambio, mi padre y mis hermanos deberían haberme contado que estaba enferma. ¿Cómo le ocultas algo así a tu hija, a tu hermana? Aunque viviera a cientos de kilómetros. Deberían habérmelo contado, joder. Puede que hubiese querido decirle algo. De haber tenido tiempo para pensarlo detenidamente.
—Al final, coge Laurie y me dice: «Quitas la tapa, abrimos la puerta lateral y, cuando Tony frene lo justo, tiramos lo que salga al arcén».
La gente ríe por lo bajo.
—Contamos hasta tres, cierro los ojos y quito la tapa pensando que me saltará a la cara algo peludo y con garras. ¿Y qué hay? Un tío sobando. A saber cuándo se metió ahí. Mientras estábamos en Myrtle Beach, supongo. Se acurrucó ahí a echarse una siesta.
No me imaginaba así mi vuelta a Avalon Bay, con la casa en la que crecí llena de personas de luto. Con arreglos florales y tarjetas de condolencias en todas las mesas. Hace horas que volvimos del funeral, pero supongo que estas cosas te persiguen durante días. Semanas. Uno nunca sabe cuándo será aceptable que diga: «Vale, ya está, seguid con vuestras vidas para que yo siga con la mía». ¿Cómo se tira un corazón floral de un metro?
Cuando ya se han olvidado de la anécdota de Cary, mi padre me da unos golpecitos en un hombro y señala el vestíbulo con la cabeza para llevarme aparte. Va trajeado por tercera vez en su vida, seguramente, y no me acostumbro. Otra cosa más que está mal. Vuelvo a un hogar irreconocible, como si hubiera despertado en una realidad alternativa en la que todo me resulta familiar, pero no lo es. Un poco excéntrico. Supongo que yo también he cambiado.
—Quiero que hablemos un ratito —dice mientras nos alejamos del lúgubre festejo. No deja de toquetearse la corbata o de tirarse del cuello de la camisa. Se lo afloja, se convence de que está mejor recto y vuelve a enderezárselo, como si se sintiera culpable—. Sé que no es el mejor momento para sacar el tema, pero tengo que preguntártelo.
—¿Qué pasa?
—Me gustaría saber si te has planteado quedarte aquí una temporada.
Mierda.
—No lo sé, papá. No he pensado mucho en ello. —No esperaba que me acorralasen tan pronto. Creía que tendría tiempo, tal vez un par de días, para ver cómo iba la cosa y decidir. Me marché de Avalon Bay hace un año por un motivo, y, de no haber sido por las circunstancias, habría preferido seguir fuera. Tengo una vida en Charleston. Un trabajo, una casa. Una montaña de paquetes de Amazon en la puerta.
—Confiaba en que me echases una mano con el negocio. Tu madre se encargaba del papeleo, y está todo un poco manga por hombro desde que… —Calla. Ninguno de los dos sabemos cómo hablar del tema, cómo hablar de… ella. Nos parece inapropiado da igual la forma en la que lo abordemos. De modo que nos quedamos callados y nos hacemos un gesto con la cabeza como diciendo: «Ya, yo tampoco, pero te entiendo»—. Se me ha ocurrido que, si no estás muy apurada, podrías ocupar su puesto y poner orden.
Pensaba que pasaría una temporada deprimido y necesitaría tiempo para asumir la pérdida, para asimilar lo que ha pasado. Que se iría por ahí a pescar o algo así. Pero esto es… pedir mucho.
—¿Y qué tal Kellan o Shane? Cualquiera de los dos sabrá más que yo de dirigir el negocio. No creo que les haga gracia que me cuele por la cara.
Mis dos hermanos mayores hace años que trabajan para papá. Además de una ferretería pequeña, regenta un negocio de venta de piedras de construcción que atiende a paisajistas y a gente que se lanza a reformar su casa. Desde que yo era niña, mi madre se encargaba del trabajo interno —pedidos, facturas, nóminas— y papá se ocupaba del trabajo duro de fuera.
—Kellan es el mejor encargado que tengo, y, con todas las reconstrucciones que estamos llevando a cabo en la costa sur, debido a los huracanes, no puedo permitirme apartarlo de las obras. Y Shane se ha pasado el último año conduciendo con el permiso caducado porque el tío no abre el correo. Como lo deje a él a cargo de la contabilidad, estaré arruinado en un mes.
No le falta razón. A ver, quiero a mis hermanos, pero la única vez que nuestros padres dejaron que Shane cuidase de nosotros, permitió que Jay y Billy se subieran al tejado con una caja de petardos. El departamento de bomberos se personó cuando los tres se pusieron a lanzar petardos con un tirachinas a los hijos adolescentes de los vecinos mientras se bañaban en la piscina. Crecer con dos hermanos pequeños y tres hermanos mayores fue como mínimo entretenido.
Aun así, no me dejaré engatusar para ser la sustituta permanente de mamá.
Me muerdo el labio y digo:
—¿De cuánto tiempo hablamos?
—¿Un mes? ¿Dos, quizá?
Mierda.
Me lo pienso un momento y suspiro.
—Con una condición —digo—. Tienes que contratar a un nuevo jefe de personal en las próximas semanas. Me quedaré hasta que encuentres al candidato ideal, pero no será un acuerdo a largo plazo, ¿vale?
Papá me pasa un brazo por los hombros y me besa en la sien.
—Gracias, peque. Me vienes como agua de mayo.
No puedo negarle nada, ni siquiera a pesar de que sé que se aprovecha de mí. Puede que Ronan West parezca un hueso, pero siempre ha sido buen padre. Nos ha dado la libertad justa para meternos en líos, pero siempre nos ha sacado las castañas del fuego. Hasta cuando estaba cabreado con nosotros, sabíamos que nos quería.
—Ve a por tus hermanos, anda. Tenemos que hablar de un par de cosas.
Me voy con un mal presentimiento y una palmadita en la espalda. La experiencia me ha enseñado que las reuniones familiares no son nunca un acontecimiento positivo. Las reuniones familiares traen consigo más revuelo, lo que es horrible, pues ¿no era ya mucho pedir que renunciase a mi vida para mudarme de manera temporal a mi antiguo hogar? Se me pasan por la cabeza cosas como anular mi contrato de alquiler o realquilar mi casa, dimitir o solicitar un año sabático, ¿y mi padre aún tiene más en la lista?
—Eh, caraculo. —Jay, sentado en el brazo del sofá del salón, me da una patada en una espinilla al pasar—. Tráeme otra birra.
—Tráetela tú, comemierda.
Ya se ha quitado la chaqueta y la corbata. Se ha desabrochado los primeros botones de la camisa blanca y se ha remangado. Los demás no tienen mejor aspecto. Desde que volvimos del cementerio, todos han renunciado de algún modo al traje.
—¿Has visto a la señora Grace? La del instituto. —Billy, que no tiene edad aún para beber, trata de ofrecerme una petaca, pero la rechazo con un gesto y Jay se la quita—. Ha estado aquí hace un momento con Corey Doucette y su chucho faldero.
—¿Doucette el Bigotes? —Sonrío al recordarlo. En tercero de secundaria, Corey se dejó crecer una línea de vello encima del labio a lo asesino en serie. Daba mal rollo. Se negó a afeitarse esa cosa tan fea hasta que lo amenazaron con expulsarlo si no se deshacía de ella. Asustaba a los profesores—. La señora Grace tendrá setenta años ya, ¿no?
—Para mí ya tenía setenta cuando me daba clase en segundo —comenta Shane, que se estremece.
—¿Se la está tirando? —A Craig se le desencaja el rostro, horrorizado. Fue uno de los últimos alumnos que tuvo antes de jubilarse. El menor de mis hermanos ya ha acabado el instituto—. Qué turbio.
—Vamos —digo—. Papá quiere hablar con nosotros en la sala de estar.
Una vez reunidos, papá vuelve a tirarse de la corbata y del cuello de la camisa hasta que Jay le pasa la petaca y, aliviado, le da un lingotazo.
—Voy a ir directo al grano: voy a poner la casa a la venta.
—¿Qué dices? —Kellan, el mayor, habla por todos cuando su arrebato interrumpe el anuncio de papá—. ¿A qué viene eso?
—Ya solo quedamos Craig y yo —contesta papá—, y, si en un par de meses se va a la universidad, no tiene mucho sentido seguir anclado a esta casa grande y vacía. Es hora de deshacerse de ella.
—Venga ya, papá —interviene Billy—. ¿Dónde dormirá Shane cuando olvide otra vez dónde vive?
—Solo pasó una vez —gruñe Shane, que le da un puñetazo en un brazo.
—Sí, una vez, ya. —Billy lo empuja—. ¿Y cuando te quedaste dormido en la playa porque no encontrabas tu coche, que estaba a menos de cincuenta metros de distancia?
—Ya vale. Os comportáis como un hatajo de imbéciles. Aún hay gente ahí llorando la muerte de vuestra madre.
Eso hace que todos callen al momento. Por un segundo lo habíamos olvidado. Nos pasa sin cesar. Lo olvidamos y al instante caemos en la cuenta de nuevo y volvemos al presente, a esta realidad extraña que no parece que esté bien.
—Como decía, es una casa muy grande para una sola persona. Está decidido. —El tono de papá es firme—. Pero, antes de que la saque al mercado, tendremos que arreglarla un poco. Hacerle un lavado de cara.
Me da la impresión de que todo cambia muy deprisa y no me adapto. Antes de que me diese tiempo a asimilar que mamá estaba enferma, ya la habían enterrado, y ahora tengo que coger y trasladar mi vida a mi antiguo hogar, para al momento descubrir que ese hogar dejará de existir. Me ha dejado aturdida, pero me mantengo fuerte mientras todo me da vueltas.
—No tiene sentido que la vendamos hasta que Craig empiece el curso en otoño —dice papá—, de modo que aún falta un poco. Pero se hará. Y, cuanto antes lo sepáis, mejor.
Dicho esto, abandona la sala de estar. El daño ya está hecho. Nos deja ahí para que asimilemos las consecuencias de su anuncio. Estamos aturdidos y estupefactos.
—Mierda —suelta Shane, como si se hubiese acordado de que se ha dejado las llaves en la playa y hubiese marea alta—. ¿Tenéis idea de la cantidad de vídeos porno y porros viejos que hay escondidos en esta casa?
—Cierto. —Billy, que finge seriedad, da una palmada y añade—: Pues, cuando se duerma papá, levantamos los tablones del suelo.
Mientras los chicos discuten sobre quién se lleva el alijo que encuentren, yo todavía intento recobrar el aliento. Supongo que nunca me han gustado los cambios. Aún me cuesta asumir la transformación que yo misma he sufrido desde que me fui del pueblo.
Contengo un suspiro y abandono a mis hermanos para volver al vestíbulo, donde reparo en lo que probablemente sea lo único de este sitio que no ha cambiado ni un ápice.
Mi ex, Evan Hartley.
Capítulo 2
Genevieve
¿Cómo se atreve a presentarse aquí con estas pintas? Sus ojos oscuros aún me persiguen en los recovecos más profundos de mi memoria. Aún me parece que atuso sus cabellos castaños casi negros. Está tan guapo como en mis recuerdos. Hace un año que no lo veo y, sin embargo, reacciono a él de la misma forma. Entra en una sala y mi cuerpo lo nota antes que yo. Es una perturbación en la electricidad estática del ambiente que me hace cosquillas en la piel.
Es odioso, eso es lo que es. Y que mi cuerpo tenga la osadía de reaccionar a él ahora, en el funeral de mi madre, es más molesto aún.
Evan, al lado de su hermano gemelo Cooper, recorre la sala con la mirada hasta que me ve. Los dos son idénticos, salvo por cómo se cortan el pelo a veces, pero la mayoría los distingue por los tatuajes. Cooper lleva los brazos enteros tatuados, mientras que Evan tiene la mayor parte de la tinta en la espalda. Yo, en cambio, lo distingo por sus ojos. Cuando despiden un destello travieso o se le iluminan de alegría, necesidad, frustración…, siempre sé cuándo es Evan quien me mira.
Cruzamos la mirada. Asiente. Asiento. Se me acelera el pulso. Literalmente tres segundos después, Evan y yo quedamos al fondo del vestíbulo, donde nadie pueda oírnos.
Es curioso lo cercanos que somos con ciertas personas aunque haya pasado el tiempo. Recuerdos de los dos me acarician como una brisa balsámica. Caminamos por esta casa como si volviéramos a estar en el instituto. Cuando salíamos y entrábamos a escondidas a todas horas. Cuando tanteábamos la pared con torpeza para no perder el equilibrio. Cuando reíamos con susurros histéricos para no despertar a toda la casa.
—Hola —saluda mientras abre los brazos con duda. Acepto su oferta, porque lo contrario se me haría más raro.
Además, siempre se le ha dado bien abrazar.
Me obligo a no abrazarlo más de la cuenta, a no respirar su aroma. Su cuerpo es cálido, musculoso y tan familiar para mí como el mío. Conozco hasta el último ápice de su esbelta y exquisita figura.
Retrocedo precipitadamente.
—Pues eso, que me he enterado. Como es obvio. Venía a darte el pésame. —Evan se muestra cohibido, casi tímido, tiene las manos en los bolsillos y la cabeza gacha mientras me mira por entre sus gruesas pestañas. No me imagino el valor que habrá tenido que echar para venir aquí.
—Gracias.
—Y, bueno, sí. —Se saca una piruleta azul del bolsillo—. Te he traído esto.
No he llorado ni una vez desde que enfermó mamá. Y, sin embargo, aceptar el regalito de Evan hace que se me cierre la garganta y me escuezan los ojos.
De pronto, rememoro la primera vez que uno le dio al otro una piruleta. Otro funeral. Otro progenitor fallecido. Fue después de que el padre de Evan, Walt, muriese en un accidente de tráfico. Conducía borracho, pues Walt Harley era esa clase de hombre imprudente y autodestructivo. Por suerte, nadie más salió herido, pero la vida de Walt acabó esa noche en una carretera oscura, cuando perdió el control y se estrelló contra un árbol.
Por aquel entonces, yo tenía doce años y no sabía qué llevar a una vigilia. Mis padres llevaron flores, pero Evan también era un niño. ¿Qué haría él con unas flores? Lo único que sabía era que mi mejor amigo, el chico por el que llevaba colada desde siempre, estaba sufriendo mucho, y solo tenía un triste dólar. Lo más chulo que podía comprar en una tienda cualquiera era una piruleta.
Evan se puso a llorar cuando planté la piruleta en su mano temblorosa y me senté a su lado en silencio en el porche trasero de su casa.
—Gracias, Gen —me susurró, y nos quedamos más de una hora ahí sentados sin hablar, mientras veíamos las olas besar la orilla.
—Calla —mascullo para mí mientras aferro la piruleta—. Eres tontísimo. —A pesar de mis palabras, ambos sabemos que estoy profundamente conmovida.
Evan esboza una sonrisa cómplice y se alisa la corbata con una mano. Va arreglado, pero no en exceso. Este chico huele a peligro hasta trajeado.
—Tienes suerte de que te haya visto yo antes —digo cuando puedo hablar de nuevo—. No sé si mis hermanos habrían sido tan simpáticos.
Sonríe despreocupado y se encoge de hombros.
—Kellan pega como una chica.
Típico.
—Le diré que piensas eso.
Algunos primos que deambulan por la casa nos ven al doblar la esquina y nos miran como si fuesen a buscar una excusa para hablar conmigo, de modo que cojo a Evan por la solapa y lo meto en el lavadero. Me pego al marco de la puerta y me aseguro de que no haya nadie cerca.
—Me niego a que me digan otra vez lo mucho que les recuerdo a mi madre —gruño—. Es en plan «Tío, la última vez que me viste aún comía papilla».
Evan se pone bien la corbata y dice:
—Creen que así ayudan.
—Pues no.
Todos se empeñan en decirme que mamá era una mujer estupenda a la que le importaba su familia. Es casi espeluznante escuchar a los demás hablar de una mujer que no guarda ningún parecido con la persona que conocí.
—¿Cómo lo aguantas? —me pregunta con brusquedad—. En serio, ¿cómo?
Me encojo de hombros por toda respuesta. Porque esa es la cuestión, ¿no? Me lo han preguntado por activa y por pasiva los dos últimos días, y aún no tengo una respuesta clara. O, al menos, no la que los demás quieren escuchar.
—No estoy segura de que sienta algo. No lo sé. A lo mejor aún estoy en shock o algo así. Uno piensa que estas cosas pasan en una fracción de segundo, o que se alargan meses y meses. ¿Esto, en cambio? Parece que me avisaron tarde. Vuelvo a casa y a la semana muere.
—Lo entiendo —dice—. Antes de que te dé tiempo a asimilarlo siquiera ya se ha acabado.
—Hace días que no doy pie con bola. —Me muerdo el labio—. Empiezo a preguntarme si me pasa algo.
Frunce el ceño con una incredulidad que me deja pasmada, y comenta:
—Es lo que tiene la muerte, Fred. No te pasa nada.
Me río por la nariz al escuchar el mote que me puso. Hacía tanto que no lo oía que casi había olvidado cómo sonaba. Hubo un tiempo en que respondía más a ese nombre que al mío.
—No, en serio. Todavía espero que su pérdida me afecte, pero no es así.
—Cuesta emocionarse por alguien que no te tenía en mucha estima. Aunque sea tu madre. —Hace una pausa y agrega—: Quizá sobre todo si es tu madre.
—Ya ves.
Evan lo entiende. Siempre lo ha entendido. Una de las cosas que tenemos en común es una relación atípica con nuestras madres. Una relación que no puede considerarse como tal. Mientras que su madre es una idea inconstante en su vida —ausente salvo en las pocas ocasiones al año que se deja caer por el pueblo para dormir la mona o pedir dinero—, la mía estaba ausente en espíritu, y hasta en cuerpo si me apuras. La mía era tan fría y distante, incluso en mis primeros recuerdos, que parecía inexistente. Crecí celosa de los parterres de flores que cuidaba en el patio delantero.
—Casi me alivia que haya fallecido. —Se me forma un nudo en la garganta—. No, más que casi. Lo que digo es horrible, lo sé, pero siento que… puedo dejar de esforzarme, ¿sabes? De esforzarme y de sentirme como el culo cuando no cambia nada.
Me he pasado toda la vida esforzándome por conectar con ella. Por entender por qué mi madre no me tenía demasiado aprecio. Nunca he conseguido una respuesta. Quizá ahora pueda dejar de preguntar.
—No es horrible —dice Evan—. Hay gente que no sabe ser padre. No es culpa nuestra que no sepan querernos.
Salvo a Craig; a él sabía quererlo. Tras cinco intentos fallidos, encontró la clave con él. El hijo perfecto al que podía aplicar todos sus conocimientos sobre la maternidad. Quiero a mi hermanito, pero nos han criado dos personas distintas. Es el único de los seis que tiene los ojos hinchados y rojos.
—¿Puedo decirte algo? —pregunta Evan con una sonrisa que me despierta recelo—. Pero prométeme que no me pegarás.
—Vale, eso sí que no.
Se ríe para sí y se relame los labios. Una manía que siempre me ha vuelto loca, pues sé lo que es capaz de hacer con ellos.
—Te he echado de menos —admite—. ¿Soy un cabrón por alegrarme de la muerte de alguien?
Le pego en el hombro y él simula que le he hecho daño. No lo dice en serio. Para nada. Pero, a mi manera, agradezco el gesto, aunque solo sea porque me permite sonreír un instante. Porque me permite respirar.
Jugueteo con la pulserita plateada que llevo en una muñeca. Paso de mirarlo a los ojos.
—Yo también te he echado de menos. Un poco.
—¿Un poco? —inquiere, burlón.
—Solo un poco.
—Mmm…, así que has pensado en mí, ¿cuánto? ¿Una o dos veces al día mientras estabas fuera?
—Más bien una o dos veces en total.
Se ríe entre dientes.
Para ser sincera, tras marcharme de Avalon Bay, durante meses me esforcé al máximo por dejar de pensar en él cuando me asaltaban los recuerdos. Por rechazar las imágenes que me venían cuando cerraba los ojos por la noche o durante una cita. A la larga se volvió más sencillo. Casi conseguí olvidarlo. Casi.
Y míralo ahora. Es como si no hubiera pasado el tiempo. Aún saltan chispas entre nosotros. Es evidente por cómo se inclina hacia mí, por cómo me apoyo en su brazo más de la cuenta. Por cómo duele no tocarlo.
—No hagas eso —le ordeno al reparar en su expresión. Soy presa de sus ojos. Estoy atrapada, como cuando me pillo la camiseta con el pomo de la puerta; pero no es eso, sino un recuerdo que me embota el cerebro.
—¿El qué?
—Ya lo sabes.
Evan tuerce la sonrisa. Solo un poquito. Porque sabe cómo me mira ahora mismo.
—Te veo bien, Gen. —Ya está otra vez. El desafío de sus ojos, lo que implica su mirada—. Pasar un tiempo fuera te ha sentado bien.
Será mamón. No es justo. Lo detesto, aunque le roce el pecho con los dedos y los baje por su camisa.
No, lo que detesto es lo fácil que me desarma.
—No deberíamos hacer esto —murmuro.
Estamos apartados, pero aún nos ve quien decida mirar en nuestra dirección. Evan tantea el dobladillo de mi vestido. Me mete una mano por debajo de la tela y, con ternura, me acaricia una nalga con la yema de los dedos.
—No —me susurra al oído—. No deberíamos.
Así que, por supuesto, lo hacemos.
Nos metemos en el baño contiguo al lavadero y echamos el pestillo. Me quedo sin aire cuando me sube al tocador.
—Es una idea malísima —le digo mientras me agarra de la cintura y yo me apoyo en el lavamanos.
—Ya. —Y funde su boca con la mía.
Nos besamos con urgencia y avidez. Dios, cómo echaba de menos esto. Añoraba que me besara, que me metiera la lengua con fervor, que se desatara y desmelenara. Nos devoramos el uno al otro, casi con demasiada brusquedad, y, aun así, quiero más.
Sucumbo a las ganas y al delirio furioso. Le desabrocho los botones de la camisa con torpeza y le araño el pecho hasta que le duele tanto que me inmoviliza los brazos por detrás. Esto es puro fuego. Con una pizca de rabia, tal vez. Nuestros asuntos pendientes salen a la luz. Cierro los ojos y me preparo para lo que viene; me dejo llevar por el beso y el sabor de su boca. Evan me besa con más ímpetu y pasión, tanto que estoy desesperada.
No lo aguanto más.
Me zafo para desabrocharle el cinturón. Evan me observa. Me mira a los ojos. A los labios.
—Echaba de menos esto —susurra.
Y yo, pero no me atrevo a decirlo en alto.
Ahogo un grito cuando se acerca a mi entrepierna. Temblando, le meto una mano en los calzoncillos y…
—¿Va todo bien por ahí? —Una voz. A continuación, un golpe. Mi numerosa familia está al otro lado de la puerta.
Me quedo paralizada.
—Sí —contesta Evan con las puntas de los dedos a escasos milímetros del centro de mi deseo.
Bajo del tocador, le aparto la mano y retiro la mía de sus calzoncillos. Antes siquiera de plantar los pies en el suelo embaldosado, ya me doy asco. Ni diez minutos en la misma habitación que él y ya se me ha ido la olla.
Me cago en la puta, he estado a punto de acostarme con Evan Hartley en el funeral de mi madre. Si no nos hubieran interrumpido, fijo que habría dejado que me hiciera suya aquí y ahora. Ni yo había caído tan bajo nunca.
Maldita sea.
Me he pasado el último año preparándome para llevar una vida adulta normal, o algo que se le parezca. Para no ceder al más mínimo instinto destructivo que se me pasara por la cabeza. Para tener un poquito de control, coño. Y Evan Hartley se relame y ya sucumbo.
¿En serio, Gen?
Mientras me peino frente al espejo, veo que me mira con una pregunta en la punta de la lengua.
Al fin la formula.
—¿Estás bien?
—No me creo que hayamos estado a punto de hacerlo —murmuro con la voz ahogada por la vergüenza. Recobro la compostura y me pongo a la defensiva. Levanto la cabeza y añado—: No será una costumbre, que te quede claro.
—¿A qué viene eso? —Nos miramos a los ojos a través del reflejo; los suyos están afligidos.
—A que me quedaré en el pueblo para ayudar a mi padre, pero, durante el poco tiempo que esté aquí, no volveremos a vernos.
—¿En serio? —Cuando se percata de lo decidida que estoy, se le desencaja el rostro—. ¿Qué dices, Gen? ¿Me metes la lengua hasta la campanilla y me mandas a freír espárragos? ¿De qué vas?
Me vuelvo hacia él y me encojo de hombros con fingida indiferencia. Quiere que discuta con él porque sabe que es una cuestión muy visceral, y, cuanto más me provoque, más le sonreirá la suerte. Pero no pienso permitirlo; esta vez no. Ha sido un desliz. Una locura momentánea. Ahora estoy mejor. Tengo la cabeza fría y pienso con claridad.
—Sabes que no podemos estar separados —me asegura, cada vez más frustrado con mi decisión—. Lo hemos intentado muchas veces y no ha funcionado.
No se equivoca. Hasta el día en que al fin me marché del pueblo, llevábamos rompiendo y volviendo desde primero de bachillerato. Una atracción y repulsión constante de amor y riñas. A veces soy la polilla y otras la luz.
Sin embargo, la conclusión a la que llegué con el tiempo es que la única forma de ganar es no jugando.
Abro el pestillo y me detengo un momento para mirar atrás.
—Siempre hay una primera vez para todo.
Capítulo 3
Evan
Esto es lo que me pasa por ser majo. Gen necesitaba olvidarse de todo un momento. Vale, guay. Nunca, jamás, me quejaré de haberla besado. Pero, por lo menos, podría haber jugado limpio después. «¿Qué tal si quedamos luego para tomar algo y ponernos al día?». Mandarme a paseo es fuerte hasta para ella.
Gen siempre ha sido un poco borde. Joder, de hecho, es una de las cosas que me atraen de ella. Pero es la primera vez que me mira con semejante desinterés. Como si no fuera nadie para ella.
Alucinante.
Mientras abandonamos la casa de los West y nos dirigimos a la camioneta de Cooper, este me mira con recelo. Salvo por la apariencia, somos del todo opuestos. Si no fuéramos hermanos, lo más seguro es que no fuéramos ni amigos. Pero somos hermanos —peor aún, gemelos—, lo que significa que podemos leernos la mente con un mero vistazo.
—No fastidies —dice, y suspira mientras me juzga con la cara de siempre. Hace meses que critica cada cosa que hago.
—No sigas. —Sinceramente, no estoy de humor para escuchar su sermón.
Se aleja de la larga hilera de coches aparcados en la calle.
—No te creo. Te has liado con ella. —Me mira de soslayo, pero paso de él—. Joder. Te has ido diez minutos. ¿Qué le has dicho? «Lamento mucho tu pérdida. Toma, mi rabo».
—Que te follen, Coop. —Dicho así, suena bastante mal.
¿Bastante?
Está bien. De acuerdo. Quizá casi acostarme con ella en el funeral de su madre no haya sido la mejor idea del mundo, pero… pero la echaba de menos, joder. Verla de nuevo después de más de un año separados ha sido como un jarro de agua fría. Mi necesidad de tocarla y besarla rayaba en la desesperación.
Lo mismo eso me convierte en un debilucho de mierda. Pues vale.
—Creo que ya has hecho suficiente de eso por los dos.
Aprieto los dientes y me obligo a mirar por la ventanilla. Lo que le ocurre a Cooper es que, cuando, de críos, nuestro padre murió y nuestra madre básicamente nos abandonó, se le metió en la cabeza que yo quería que él se ocupara de los dos. Se convirtió en un continuo cascarrabias al que siempre decepcionaba. La cosa mejoró una temporada, cuando sentó la cabeza con Mackenzie, su novia, que le quitó el palo del culo. Pero, ahora que tiene una relación estable por fin, de nuevo cree que está capacitado para juzgar mi vida.
—No ha sido así —le explico, pues noto que está cabreado conmigo—. Hay quien llora cuando está de luto. Gen no es una llorica.
Niega ligeramente con la cabeza y aprieta el volante mientras rechina las muelas, como si no escuchara lo que piensa.
—Te dará un aneurisma. Suéltalo, anda.
—No lleva ni una semana en el pueblo y ya estás pillado hasta las trancas. Te he dicho que era mala idea ir.
Nunca le daría el gusto a Cooper, pero tiene razón. Aparece Genevieve y se me va la pinza. Lo nuestro siempre ha sido así. Somos dos compuestos químicos, en general inocuos, que, al juntarse, se convierten en una combinación explosiva que arrasa una manzana con una solución salina.
—Hablas como si hubiéramos atracado una licorería. Relájate. Solo nos hemos besado.
Cooper rezuma desaprobación cuando dice:
—Hoy ha sido solo un beso. Mañana ya veremos.
¿Y? No le hacemos daño a nadie. Lo miro con el ceño fruncido y espeto:
—¿Y a ti qué más te da?
Él y Genevieve se llevaban bien. Eran colegas y todo. Entiendo que tal vez le guarde rencor por irse del pueblo, pero no se marchó por él. De todas formas, ya hace un año de eso. Si a mí ya se me ha pasado el cabreo, ¿por qué a él no?
Aprovecha que hay un semáforo para mirarme a los ojos.
—Mira, eres mi hermano y te quiero, pero te vuelves gilipollas cuando está cerca. En los últimos meses has madurado mucho. No mandes todo ese progreso al garete por una tía que no te dará más que problemas.
Algo —no sé si su tono desdeñoso o su actitud condescendiente— me toca los huevos. Cooper es un pretencioso de mierda cuando se lo propone.
—Que tampoco es que haya vuelto con ella. No exageres, anda.
Aparcamos delante de nuestra casa, la cabaña playera de dos pisos y apariencia campestre que lleva tres generaciones en la familia. Se caía a cachos antes de que iniciásemos las reformas hace ya varios meses. Hemos invertido casi todos nuestros ahorros y nuestro tiempo, pero está dando sus frutos.
—No te lo crees ni tú. —Cooper apaga el motor y suspira, exasperado—. El cuento de nunca acabar: se pira cuando le da la gana, vuelve de repente, y ya te mueres por hornear galletitas con ella. ¿No te recuerda a otra mujer que conoces? —Tras eso, se baja de la camioneta y cierra de un portazo.
Vale, eso no venía al caso.
De los dos, Cooper es el que se la tiene más jurada a nuestra madre, hasta el punto de que me reprocha que no la odie tanto como él. No obstante, la última vez que vino defendí a mi hermano. Le dije que no era bienvenida aquí, no después de lo que le había hecho. Shelley Hartley se había pasado de la raya.
Pero supongo que ponerme del lado de Cooper no basta para que me dé manga ancha. No veas con los golpes bajos hoy.
Más tarde, durante la cena, Cooper aún le da vueltas a lo de Genevieve. Lo lleva en la sangre.
Qué rabia me da. Intento comerme los dichosos espaguetis, y el capullo este no deja de criticarme mientras le cuenta a Mackenzie, que hace unos meses que vive con nosotros, que casi me tiro a mi ex en la tumba de su madre recién fallecida.
—Me dice Evan que ahora vuelve. Me deja solo en la casa para darles el pésame a su padre y a sus cinco hermanos, que básicamente creen que Evan es el culpable de que Gen huyera del pueblo hace un año —gruñe Cooper mientras clava el tenedor en una albóndiga—. Me preguntan dónde está, y resulta que se está cepillando a la niñita del señor West en la bañera o qué sé yo.
—Que solo nos hemos besado —repito exasperado.
—Joder, Coop —dice Mac tras apartar de su boca el tenedor lleno de pasta y dejarlo en el aire—, que estoy comiendo.
—Eso. Ten más tacto, imbécil —añado para chincharlo.
Cuando no me miran, le doy un trocito de albóndiga a Daisy, el cachorro de golden retriever que hay a mis pies. Cooper y Mac la rescataron del rompeolas el año pasado y ya mide el doble que entonces. Al principio no me entusiasmaba la idea de cuidar de la criatura que la nueva novia de Cooper nos había encasquetado, pero durmió una noche acurrucada a los pies de mi cama con su carita de cachorro y me rompí como un juguete barato. Desde entonces se me cae la baba con ella. Es la única hembra que sé que no me dejará tirado. Por suerte, Coop y Mac están bien, por lo que no hemos tenido que pelear por la custodia.
Es curiosa la vida, a veces. El año pasado, Cooper y yo tramamos un plan intencionadamente maquiavélico para boicotear la relación de Mac con el que por aquel entonces era su novio. En nuestra defensa diré que el tío era un gilipollas. Pero Cooper tuvo que aguar la fiesta y pillarse de la universitaria forrada. Al principio no la tragaba, pero, por lo visto, juzgué mal a Mackenzie Cabot. Yo, al menos, fui lo bastante hombre para reconocer que la juzgué mal. Cooper, en cambio, tenía que soltar todo lo que se le pasaba por la cabeza sobre Gen. Típico.
—¿Qué hay entre vosotros? —pregunta Mac con un destello de curiosidad en sus ojos verde oscuro.
¿Que qué hay? ¿Por dónde empiezo? Genevieve y yo tenemos una historia. Una larga. Hemos vivido cosas buenas y cosas no tan buenas. Lo nuestro siempre ha sido complicado.
—Íbamos a tercero de secundaria juntos —le explico a Mac—. Era mi mejor amiga, ni más ni menos. Siempre estaba de cachondeo y se apuntaba a un bombardeo.
De pronto me inundan los recuerdos de los dos yendo por ahí a las dos de la mañana con nuestras motos y una botella de tequila para los dos. Surfeando las olas cuando se acercaba un huracán y capeando el temporal en la parte trasera del jeep de su hermano. Gen y yo desafiábamos sin parar los límites aventureros del otro, y coqueteamos más de una vez con la muerte o con la amputación, unas situaciones de las que no teníamos derecho a salir ilesos. No había ningún adulto en la relación, por lo que nunca nadie le puso freno. Siempre buscábamos la adrenalina.
Y Gen era pura adrenalina. Valiente y osada. Orgullosa de sí misma, mandaba a la mierda a los que la criticaban. Me volvía loco; más de una vez me rompí la mano por pelearme con los capullos que la acorralaban en el bar. Vale, sí, quizá fuera posesivo, pero no más que ella. Tiraba a las chicas del pelo por mirarme como no debían. En general, la nuestra era una relación de idas y venidas: uno de nosotros se ponía celoso, discutíamos y entonces tratábamos de darle celos al otro. Era algo retorcido, pero era nuestro lenguaje. Yo era suyo y ella era mía. Estábamos enganchados a los polvos de reconciliación.
Los momentos de paz eran igual de adictivos. Nos tumbábamos en una manta en la playa, en nuestro rincón favorito de la bahía, ella acurrucaba la cabeza en el hueco de mi cuello y yo la rodeaba con un brazo mientras mirábamos las estrellas. Nos susurrábamos nuestros secretos más oscuros, a sabiendas de que el otro no nos juzgaría. Joder, es la única persona que me ha visto llorar aparte de Cooper.
—Rompimos y volvimos muchas veces —reconozco—. Pero así era lo nuestro. Y entonces, de repente, el año pasado desapareció. Un día cogió y se fue. Sin decirle nada a nadie.
Se me parte el alma solo con recordarlo. Al principio pensé que era coña. Que Gen se había ido con sus amigas y quería que me acojonase y fuese hasta Florida, o algún sitio así, para dar con ella, discutir y echar un polvo. Hasta que las chicas me juraron que no sabían nada de ella.
—Más tarde me enteré de que se había mudado a Charleston para empezar una nueva vida. Así, sin más. —Me trago la amargura que me constriñe la garganta.
Mac se queda mirándome un momento. Hemos llegado a tener una relación muy cercana desde que se mudó con nosotros, por lo que reconozco cuándo busca la forma amable de decirme que soy un desastre. Como si no lo supiera ya.
—Dispara, princesa. Di qué opinas.
Deja el tenedor y aparta el plato.
—Me parece que tenéis una relación tóxica. Quizá Gen haya hecho bien en romperla para siempre. Os irá mejor separados.
Tras eso, Cooper me fulmina con la mirada, pues nada le gusta más que un «te lo advertí».
—Le dije a Cooper lo mismo de lo vuestro —le recuerdo—. Y mira ahora.
—¡Venga ya! —Cooper tira los cubiertos al plato y la silla chirría en el suelo de madera cuando se echa hacia atrás—. No compares. Lo nuestro no se parece en nada a lo vuestro. Genevieve es un desastre. Lo mejor que ha hecho por ti ha sido dejar de cogerte el teléfono. Pasa de ella, tío. No ha venido por ti.
—Lo estás disfrutando, ¿eh? —le suelto. Me limpio la boca con la servilleta y la arrojo a la mesa—. Esto es una venganza, ¿no?
Cooper suspira mientras se frota los ojos, como si fuera un perro que se niega a que lo domestiquen. Condescendiente de mierda.
—Me preocupo por ti, porque tu polla te ciega tanto que no ves cómo acabará esto. Como siempre acabáis.
—¿Sabes qué te digo? —espeto mientras me levanto de la mesa—. A lo mejor deberías dejar de proyectar tus rayadas en mí. Genevieve no es Shelley. Deja de castigarme por que te cabree que tu mamaíta te abandonase.
Me arrepiento de mis palabras nada más pronunciarlas, pero no miro atrás. Daisy me sigue a la cocina y nos dirigimos a la playa. La verdad es que nadie sabe mejor que yo todas las movidas por las que hemos pasado Gen y yo. Que lo nuestro es inevitable. Pero es lo que hay. Ahora que ha vuelto, no puedo ignorarla.
Lo que tenemos, la atracción que sentimos… no me lo permitirá.
Capítulo 4
Genevieve
Ya me arrepiento. El primer día en el despacho de la tienda de piedras de construcción de papá es peor de lo que imaginaba. Durante semanas —meses, tal vez—, los chicos venían aquí a amontonar facturas de cualquier manera en el mostrador que hay delante de un sillón vacío. El correo se dejaba en una bandeja sin siquiera mirar el remitente. Aún hay una taza de lodo, que en su día fue café, encima del archivador. En la papelera hay sobres de azúcar abiertos que las hormigas vaciaron hace tiempo.
Y Shane no ayuda. Mientras yo estoy frente al ordenador e intento descifrar el sistema de mamá para denominar los archivos y rastrear constancias de pago y cuentas pendientes, mi hermano mayor mira TikTok en su móvil como un poseso.
—Eh, caraculo —digo a la vez que chasqueo los dedos—. Hay unas seis facturas aquí a tu nombre. ¿Las has pagado o están pendientes de pago?
No se molesta en apartar la cabeza de la pantalla.
—¿Y a mí qué me cuentas?
—Son de tus obras.
—Eso a mí ni me va ni me viene.
Shane no ve que simulo que lo estrangulo con las manos. Capullo.
—Hay tres correos aquí de Jerry. Dice que quiere una terraza para su restaurante. Llámalo y quedad para echarle un vistazo y hacerle un presupuesto.
—Tengo cosas que hacer —responde casi farfullando, pues su atención está puesta en la pantallita brillante que tiene entre las manos. Parece que tenga cinco años.
Le lanzo un sujetapapeles con una goma elástica. Le da en mitad de la frente.
—Joder, Gen. ¿De qué vas?
He llamado su atención.
—Toma. —Le acerco las facturas del mostrador y le anoto el teléfono de Jerry—. Ya que estás con el móvil, llámalo.
Sumamente asqueado por mi tono, me responde con desdén:
—Te das cuenta de que no eres más que la secretaria de papá, ¿no?
De verdad que pone a prueba mi amor por él y mis ganas de dejarlo con vida. Tengo cuatro hermanos más. No echaré en falta a uno.
—Tú no me mandas —se queja.
—Papá me ha nombrado jefa de personal hasta que encuentre a alguien. —Me levanto del mostrador, le pongo los papeles en una mano y lo echo del despacho—. A partir de ahora soy tu diosa. Vete acostumbrando. —Y le cierro la puerta en las narices.
Sabía que pasaría esto. He crecido en un hogar con seis hijos; siempre hemos competido por escalar posiciones. Todos tenemos un complejo de autonomía; tratamos de ejercer nuestra independencia mientras nos comemos marrones de los hermanos mayores. Es peor ahora que la mediana de veintidós años les dice lo que hay que hacer a los mayores. Aun así, papá tenía razón: este sitio está en las últimas. Como no lo arregle pronto, se arruinará en menos que canta un gallo.
Después, al salir del curro, quedo con mi hermano Billy para tomar algo en Ronda, un garito para swingers jubilados, que van todo el día en boggies de golf por Avalon Bay e intercambian llaves en una pecera mientras juegan al póker. Las temperaturas cada vez más altas del mes de mayo en la bahía atraen de nuevo a los turistas y a los ricachones de mierda, que llenan el paseo marítimo, por lo que los demás tenemos que buscarnos sitios más originales en los que pasar el rato.
Billy le sonríe al barman de rostro curtido y le pide una birra —aquí nadie le pide la documentación a los vecinos—, y yo opto por un café. Hace un bochorno inusual para esta época del año, incluso al atardecer, y la ropa se me adhiere a la piel como si fuera papel maché, pero nunca le hago ascos a un café caliente y descafeinado. Así se reconoce a los sureños.
—Os vi a ti y a Jay trayendo cajas anoche —me dice Billy—. ¿Era lo último?
—Sí, he dejado casi todas mis cosas en un trastero en Charleston. No tiene sentido que me traiga todo el mobiliario para llevármelo de nuevo en unos meses.
—¿Aún estás empeñada en volver?
Asiento y respondo:
—Aunque tendré que buscarme otro piso.
Mi casero es un cabronazo y no me dejó anular el contrato un par de meses antes cuando se lo comenté, así que seguiré pagándole mientras vivo en el dormitorio de mi infancia. Renunciar al curro no me fue mucho mejor. Mi jefe de la agencia inmobiliaria se rio de mí cuando le mencioné que quería coger una excedencia. Espero que papá me pague bien. Puede que haya enviudado y esté de luto, pero no trabajo por amor al arte.
—Adivina a quién vi entrar en la ferretería el otro día —dice Billy con una cara que me indica que me prepare—. El ayudante del sheriff Zurullo vino a quejarse del letrero de fuera. Me dijo no sé qué de unas ordenanzas municipales y que impedía el paso a los peatones.
Clavo las uñas en la barra deteriorada. Incluso un año después, escuchar el nombre de Rusty Randall, el ayudante del sheriff, todavía despierta en mí una rabia sin igual.
—El letrero lleva ahí ¿cuánto? —continúa Billy—, veinte años por lo menos.
Desde que tengo memoria, vamos. Es un básico de la acera: nuestro cartel de madera con forma de A, con un manitas dibujado que anuncia «¡Sí, está abierto!» mientras agita una llave Stillson. En el otro lado hay una pizarra con la oferta semanal o con los productos recién llegados a la tienda. Cuando era niña, me encantaba acompañar a papá al curro, y él me gritaba desde dentro que no se me ocurriese dibujar en el letrero. Entonces borraba mis dibujos a toda prisa y los trasladaba al suelo de hormigón. Me esforzaba al máximo para que los viandantes sorteasen mis obras de arte, y poco me faltó para morder en el tobillo a los turistas que pisoteaban mi galería con sus náuticos de marca.