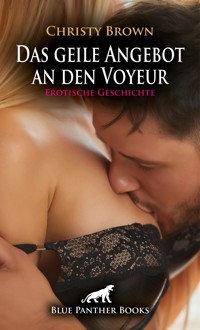8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Rialp
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Esta es la emotiva historia de Christy Brown, un valiente chico nacido en 1933 con una parálisis cerebral. Inmovilizado por la enfermedad, desde niño albergaba la inteligencia y la imaginación de un escritor, y llegaría a figurar entre los grandes de la literatura irlandesa contemporánea. En este relato autobiográfico, rememora sus esfuerzos casi sobrehumanos por aprender a leer y a pintar, e incluso a escribir a máquina con la única parte de su cuerpo que podía controlar: los dedos de su pie izquierdo. Ofrece un ejemplo de gran valor y un mensaje de esperanza, pero también un testimonio de amor: la entrega y cariño de su familia y de su médico, que alentaron siempre sus ganas de vivir. Su vida fue llevada al cine interpretado por Daniel Day-Lewis, y obtuvo cinco premios Oscar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 1991
Ähnliche
CHRISTY BROWN
MI PIE
IZQUIERDO
Cuarta edición
EDICIONES RIALP, S. A.
MADRID
Título original: My Left Foot.
Editado por Mandarín Paperbacks. Michelin House, 81
Fulham Road, London SW3 6RB
© 1954 by CHRISTY BROWN
© 2016 de la versión española, realizada por
ANTONIO R. RUBIO y MARÍA DEL CARMEN RAMÓN,
by EDICIONES RIALP, S. A.
Colombia, 63, 28016 Madrid
(www.rialp.com)
Cuarta edición: octubre de 2016
El editor se encuentra a disposición de los titulares de derechos de autor con los que no haya podido ponerse en contacto
Realización ePub: produccioneditorial.com
ISBN: 978-84-321-4739-5
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
1. LA LETRA «A»
2. «M-A-M-Á»
3. MI HOGAR
4. HENRY
5. KATRIONA DELAHUNT
6. EL ARTISTA
7. UNA MIRADA DE COMPASIÓN
8. LOS MUROS DE UNA PRISIÓN
9. LOURDES
10. LA CASA QUE MAMÁ CONSTRUYÓ
11. VISITA RELÁMPAGO
12. LO QUE PODÍA HABER SIDO
13. LA PLUMA
14. DIGNIDAD Y NO COMPASIÓN
15. LOS TÓPICOS Y CÉSAR
16. ROSAS ROJAS PARA ELLA
CHRISTY BROWN
1.
LA LETRA «A»
NACÍ EN ELhospital de Rotunda el 5 de junio de 1932. Pertenezco al grupo intermedio de mis hermanos, pues nueve de ellos nacieron antes que yo y otros doce después. De los veintidós que éramos, sobrevivieron diecisiete, ya que cuatro murieron siendo niños, pero quedaron todavía trece para dar cohesión a nuestra familia.
Por lo que me han contado, mi nacimiento fue complejo. Mi madre y yo estuvimos a punto de morir. Un nutrido tropel de familiares hizo cola a la entrada del hospital hasta primeras horas de la mañana, en espera de noticias y rezando enfervorizadamente para que todo saliera bien.
Después del parto, a mamá la enviaron a restablecerse a casa durante algunas semanas y a mí me tuvieron mientras en el hospital.
Durante todo el tiempo que permanecí allí, no me dieron ningún nombre, pues no me bautizaron hasta que mi madre se encontró lo suficientemente bien como para llevarme a la iglesia.
Mamá fue la primera en advertir que algo malo me sucedía. Tenía yo entonces cuatro meses y ella se dio cuenta de que, al intentar darme la comida, la cabeza siempre se me desplazaba hacia atrás. Intentó corregirme esta costumbre poniéndome la mano detrás del cuello, para de esta forma mantenerlo erguido. Pero cada vez que ella retiraba la mano, mi cabeza se volvía a venir abajo. Ésta fue la primera señal de alarma. Más tarde, al ir yo creciendo iría fijándose en mis otras deformidades. Se dio cuenta de que, de forma casi constante, yo apretaba las manos llevándomelas a la espalda; y mi madre no podía introducir la tetina del biberón, porque incluso a esa temprana edad apretaba tan fuerte mis mandíbulas que le resultaba imposible que las abriera, o bien de improviso las abría y la boca se me desplazaba al otro extremo. Al cumplir los seis meses, ya no podía ponerme en pie sin tener a mi lado un montón de almohadas; y cuando cumplí doce, me seguía pasando lo mismo.
Muy preocupada, mamá hizo saber a papá sus temores, y ambos, sin pérdida de tiempo, decidieron consultar a un médico. Tenía yo poco más de un año cuando comenzaron a llevarme a clínicas y hospitales, tras convencerse definitivamente de que algo no iba bien, algo que ellos no sabían definir, pero que era una realidad cierta y preocupante.
Casi todos los doctores que me observaron me consideraron un caso a la vez interesante y sin esperanza. Muchos le dijeron a mamá de la forma más suave que yo padecía un retraso mental y que no había ninguna solución. Fue un golpe muy duro para una joven madre que ya había criado a cinco hijos perfectamente sanos. Tan convencidos estaban los médicos de su diagnóstico que les parecía casi una impertinencia la confianza que mi madre había depositado en mí. Y le aseguraban que nada se podía hacer.
Ella no quiso aceptar esta realidad, la realidad inevitable —al menos eso parecía entonces— de que no tenía ni cura ni, por supuesto, esperanza. Pero ella no podía ni quería creer que yo tuviera un retraso mental. No disponía de nada en qué basarse, ni siquiera la más mínima evidencia de que, aunque mi cuerpo estuviera paralizado, mi cerebro no lo estaba. Y, pese a todo lo que le habían dicho los médicos y especialistas, no estaba dispuesta a conformarse. No creo que supiera exactamente el porqué, pero lo sabía sin el menor atisbo de duda.
Al darse cuenta de que los médicos no le hacían ningún bien diciéndole que ella no tenía nada que esperar de mí, o dicho de otro modo, que debía olvidarse de que yo era no un ser humano, sino una cosa a la que alimentar, lavar y cuidar constantemente, mamá decidió desde entonces arreglárselas por sí misma. Yo era SU hijo y, por tanto, un miembro de SU familia. No importaba todo lo torpe e inútil que fuera, porque ella tomó la determinación de tratarme exactamente igual que a mis demás hermanos, y nunca como la “cosa extraña” del cuarto trastero de la que nadie habla, y menos cuando hay visita.
Esta fue una decisión trascendental para mi futuro. Significó que siempre tendría a mi madre a mi lado para ayudarme a combatir todos los obstáculos que se me presentaran, y para infundirme ánimos cada vez que me encontrara abatido. No fue una decisión fácil para ella, porque nuestros parientes y amigos tenían prevista otra cosa. Querían que se me tratara con afecto y ternura, pero nunca tomarme en serio. Eso sería una equivocación. “Por tu propio bien —le decían—, no trates a este chico como a los demás; al final solo vas a conseguir que se te parta el corazón”. Por fortuna para mí, papá y mamá se mantuvieron firmes en contra de esta opinión. Pero mamá no se limitaba a afirmar que yo no era un retrasado mental, sino que quiso también demostrarlo, no porque tuviera un concepto estricto de sus obligaciones para conmigo, sino simplemente por amor. Precisamente por eso saldría victoriosa en esta prueba.
En aquella época ella tenía que cuidar de otros cinco niños, aunque nuestra familia todavía no se había completado. Estaban entonces mis hermanos Jim, Tony y Paddy, y mis hermanas Lily y Mona, que se llevaban entre sí más o menos un año, como en escalera.
Transcurrieron cuatro años, y yo ya había cumplido cinco, pero seguía necesitando de los mismos cuidados que si fuese un recién nacido. Mientras mi padre se ganaba la vida colocando ladrillos, mamá, lenta y pacientemente, echó abajo el muro, también ladrillo a ladrillo, que parecía alzarse entre los demás niños y yo pasando entre los densos cortinajes tras los que se ocultaba mi inteligencia y apartándolos. Fue una tarea ardua y angustiosa, porque ella no iba a obtener de mí más que una sonrisa difusa o un débil balbuceo. Yo no era capaz de hablar ni silabear, ni tampoco de ponerme de pie o de dar un solo paso sin ayuda de nadie. Pero no por eso era alguien pasivo e inerte. Más bien estaba como agitado por un continuo movimiento, un movimiento tan violento como el de una serpiente, que solo me abandonaba durante el sueño. Mis dedos estaban constantemente contraídos, mis brazos se retorcían hacia atrás y mi cabeza se ladeaba. Yo era un enfermo, en resumen, un disminuido.
Mamá me explicó que un día estuvo mucho rato conmigo en una de las habitaciones del piso de arriba de nuestra casa, enseñándome las ilustraciones de un libro de cuentos que me había traído Santa Claus aquellas Navidades. Me iba diciendo nombres de animales y plantas que aparecían en él e intentó, sin ningún éxito, que los repitiera. Esta situación se prolongó durante horas, mientras ella no dejaba de hablarme. Por fin, inclinándose sobre mí, me susurró muy despacio en el oído:
—¿Te ha gustado, Chris? ¿Te han gustado los osos, los monos y todas esas flores tan bonitas? Mueve la cabeza para decir que sí, sé buen chico.
Pero no pude hacer ningún signo para que pudiera entenderme. Inclinó su rostro hacia mí, con una expresión que daba confianza. Repentinamente y de modo involuntario, alargué la mano para alcanzar uno de los rizos que caían por su cuello en un espeso ramillete. Ella se soltó muy despacio de entre mis dedos, aunque no pudo evitar que algunos cabellos se me quedaran enredados.
Luego, tras esquivar mi mirada de asombro, salió llorando de la habitación. La puerta se cerró tras ella. Todo parecía inútil. Todo daba la razón a los argumentos de mis familiares en el sentido de que yo era un retrasado mental al que nadie podía ayudar. Y otra vez empezaron a hablar de llevarme a un internado.
—¡Nunca! —decía mi madre de un modo casi violento cuando le decían algo—. Sé que mi hijo no es ningún retrasado mental. Es su cuerpo el que está enfermo, pero no su cerebro. Estoy segura.
¿Pero estaba segura? Para sus adentros ella le pedía a Dios que le diera alguna prueba de que estaba en lo cierto, porque sabía que una cosa es creer y otra completamente distinta tener pruebas.
Cuando cumplí cinco años, seguía sin dar señales de inteligencia. Aparentemente no demostraba ningún interés por nada, salvo por los dedos de mis pies y, de manera especial, por los de mi pie izquierdo. Pese a que mis hábitos instintivos estaban bien definidos, era incapaz de valerme por mí mismo, y mi padre era entonces el que se ocupaba de mí. Yo solía estar tumbado en la cocina, o en el jardín, en los días despejados del verano, como un montón de músculos encorvados con los nervios retorcidos, rodeado por una familia que me quería y confiaba en mí haciéndome partícipe de su afecto y bondad. Me encontraba solo, prisionero en mi propio mundo, incapaz de comunicarme con los demás, desgajado, separado de ellos, como si un muro de cristal se alzara entre mi existencia y las suyas, al margen de sus vidas y trabajos. Tenía ganas de correr y jugar con ellos, pero era incapaz de soltar las ataduras de mi cautiverio.
Entonces, y de forma imprevista, ¡sucedió! En un momento todo cambió, mi existencia futura tomaría forma definitiva, la confianza de mi madre en mí se vio recompensada y sus temores ocultos se transformaron en una victoria rotunda.
Todo sucedió tan rápido, de forma tan simple, después de tantos años de espera e incertidumbre, que aún me parece contemplar toda aquella escena como si hubiera sucedido hace unos días. Era la tarde de un frío y nublado día de diciembre. La nieve brillaba en las calles; copos chispeantes golpeaban y se deshacían contra los cristales de las ventanas y también colgaban de las ramas de los árboles como plata fundida. Aullaba el viento haciendo rodar montoncitos de nieve que subían y bajaban a cada una de sus ráfagas. Por encima de todo, se extendía la bóveda de un cielo pálido y tenebroso, con una variedad infinita de grises.
Dentro de la casa, toda la familia estaba reunida junto al fuego de la cocina, que alumbraba con su luz difusa la pequeña estancia, formando sombras gigantescas sobre el techo y las paredes. Mona y Paddy se habían acurrucado en un rincón, en compañía de sus desgastados libros del colegio. Estaban haciendo sumas sobre una vieja y desportillada pizarra con un pedazo de tiza amarillo. Yo me encontraba junto a ellos, protegido por unas almohadas con las que me apoyaba contra la pared.
Lo que me atraía sobre todo era la tiza. Era una especie de bastoncillo largo y delgado de un color amarillo muy vivo. Nunca había visto nada igual y ahora se me aparecía tan nítidamente sobre la negra superficie de la pizarra que quedé tan fascinado como si fuera de oro. De repente quise hacer de forma desesperada lo mismo que mi hermana. Así que, sin pensar ni saber lo que estaba haciendo, me incorporé y cogí la tiza de sus manos con mi pie izquierdo.
Ignoro por qué utilicé el pie. Esto es un enigma no solo para muchas personas sino también para mí, porque, aunque demostré un curioso interés por los dedos de mis pies desde temprana edad, nunca había intentado antes hacer uso de ellos. Podían haber seguido siendo tan inútiles como mis manos. Sin embargo, ese día mi pie izquierdo, aparentemente por su propia voluntad, se incorporó y arrebató sin ninguna cortesía la tiza de manos de mi hermana. La sujeté con fuerza entre los dedos de los pies y, de forma impulsiva, hice un violento garabato sobre la pizarra. Después me quedé quieto, algo aturdido, mirando el pedazo de tiza amarilla prendido entre mis dedos, no sabiendo qué hacer con él, y prácticamente ignorando cómo podía haber llegado hasta allí. Alcé la cabeza y me di cuenta de que todos habían dejado de hablar observándome fijamente y en silencio. Nadie se movió. Mona, con su carita mofletuda y sus rizos negros, me miraba con la boca abierta. Frente a la chimenea, y con el rostro iluminado por las llamas, se sentaba mi padre, en tensión y con las manos sobre las rodillas. Yo sentía cómo el sudor me caía por la frente.
Mi madre se aproximaba con un tazón humeante entre las manos. Se detuvo entre la mesa y la chimenea sintiendo también esa tensión. Su mirada se fijó donde yo estaba. Me miró de pies a cabeza observando la tiza en mis dedos. Dejó el tazón, y se acercó arrodillándose junto a mí, como tantas veces había hecho.
—Te voy a enseñar qué hacer con esto, Chris —me dijo y, de un modo brusco y extraño, su rostro enrojeció como mostrando una interna emoción; y tomando otro pedazo de tiza, y tras vacilar un instante, dibujó muy pausadamente en el suelo la letra A.
—Copia eso, cópialo, Christy.
Yo no podía. Miré a mi alrededor, a los rostros que me contemplaban, tensos, agitados, y en ese momento inmóviles y anhelantes, como esperando un milagro. Reinaba un profundo silencio. Las llamas y sombras de la habitación saltaban ante mis ojos adormeciendo la tirantez de mis nervios, como si estuviera soñando despierto. Podía oírse el grifo del agua, el tictac del reloj sobre la repisa de la chimenea, y el crepitar de la leña en el fuego. Lo volví a intentar. Estiré el pie, y, con una fuerte sacudida, solo conseguí trazar una línea retorcida. Mamá me sujetó la pizarra.
—Prueba otra vez, Chris—me susurró al oído—, ¡Otra vez! Lo hice. Me puse rígido y estiré el pie izquierdo por tercera vez. Dibujé un extremo de la letra. Luego el otro. Pero la tiza se rompió y me quedé con un pedazo entre los dedos. Quise entonces echarlo todo a rodar y darme por vencido, pero sentí sobre el hombro la mano de mi madre. Lo intenté una vez más. Estiré el pie. Lo apreté, y sin dejar de sudar, puse en tensión cada músculo. Apretaba tanto las manos que las uñas de los dedos se me clavaban en la came. Apretaba tanto los dientes que casi me corté el labio inferior. Toda la habitación parecía dar vueltas a mi alrededor, y en vez de rostros solo veía manchas blancas. Pero la dibujé, dibujé la letra A; apareció a mi lado, en el suelo. Temblorosa, desgarbada, de bordes poco definidos y con el palito central desigual. Pero era la letra A. Alcé la vista y vi por un momento lágrimas en las mejillas de mi madre. Luego mi padre se agachó para alzarme sobre sus hombros.
¡Lo había conseguido! Aquello iba a dar a mi inteligencia la oportunidad de expresarse por sí misma. Es verdad que yo no podía hablar con los labios, pero desde ahora podía hacerlo con algo más perenne que las palabras habladas: las palabras escritas. Esa única letra garabateada en el suelo con un pedazo roto de tiza, sujeto entre los dedos de mis pies, abrió mi camino hacia un nuevo mundo, fue la llave para liberar mi inteligencia. Y proporcionó un remanso de paz a mi tensión, pues, a pesar de mi boca deforme, yo anhelaba encontrar una forma de expresarme.
2.
«M-A-M-Á»
DESPUÉS DE HABERMEenseñado a dibujar la letra A, mamá quiso enseñarme del mismo modo todo el alfabeto. Estaba resuelta a servirse de la oportunidad que se le había presentado de manera tan prodigiosa, y así ayudarme a comunicarme con los demás por medio de la palabra escrita, ya que no podía hacerlo con la palabra hablada.
Me acuerdo muy bien de cómo lo hizo. I.os días en que no estaba muy ocupada con las tareas domésticas me llevaba al dormitorio principal y se pasaba conmigo horas enteras enseñándome letra tras letra. Escribía cada letra en el suelo con un pedazo de tiza. Después las borraba con un trapo y me las hacía escribir otra vez de memoria colocándome la tiza entre los dedos de los pies. Fue una difícil tarea para ambos. A menudo, yo la interrumpía mientras preparaba la cena, con una especie de grito para que viniera a ver si había escrito correctamente la palabra. Si me equivocaba, se ponía de rodillas, con las manos cubiertas de harina, y me enseñaba la forma correcta de hacerlo. Recuerdo que lo primero que aprendí a escribir fueron mis iniciales: C. B., aunque muchas veces me equivocaba y ponía la B antes que la C. Cuando me preguntaban mi nombre, cogía una tiza y escribía con grandes trazos: C. B.
Poco después aprendí a escribir mi nombre completo. Me sentí muy orgulloso de mí mismo cuando lo conseguí. Me creí alguien importante.
Cuando iba a cumplir seis años, ya estaba harto de escribir siempre solo mi nombre. Quería hacer algo más, algo mucho más importante. Pero me resultaba imposible porque aún no sabía leer y tampoco cómo conseguirlo. Lo único cierto es que estaba celoso de Jim, Tony, Mona y Peter, y creía que yo también lo conseguiría.
Ayudado por mi madre, y de forma lenta y trabajosa aprendí a trazar todas las letras del abecedario, utilizándolas una tras otra. Algo que animó bastante a mamá por aquel entonces fue mi capacidad de escuchar y fijarme atentamente en ella cuando se sentaba a mi lado para darme las lecciones. Y mi atención rara vez decaía.
Me acuerdo de una noche de invierno en que mi madre y yo estábamos sentados en un gran sillón de piel junto a la chimenea. Mi hermano recién nacido dormía en su cochecito al otro lado del hogar. Estábamos solos junto a aquella luz sombría, pues mi padre había ido a una reunión con otros albañiles y mis hermanos estaban jugando en la calle. Mi madre tenía en la mano la cartilla de Peter, y me estaba leyendo cuentos infantiles como el de los niños de Lir convertidos en cisnes por su malvada madrastra o el del rey que convertía en oro todo lo que tocaba. Me siguió leyendo hasta que las sombras envolvieron la habitación y el pequeño Eamonn empezó a agitarse y a llorar. Entonces mamá se levantó, encendió la luz y se rompió el encanto.
Al conocer el abecedario, yo ya tenía mucho avanzado y pronto fui capaz de agrupar letras para formar palabras cortas. Más tarde aprendí a agrupar palabras y a formar oraciones. Estaba progresando, pero no era nada fácil ni sencillo. Mamá tenía por aquel entonces otros siete niños a los que cuidar. Por suerte, mi hermana Lily era una gran ayuda para ella. Lily o Titch, como también la llamábamos, era la mayor y algo así como la madrecita de todos, una chica menudita, de rizos ondulados y ojos vivarachos. Cuando quería, era muy amable, casi un ángel. Pero cuando se ponía furiosa, no tenía nada de angelical. Lily se dio cuenta de las dificultades por las que atravesaba mi madre en menos tiempo de lo que lo hubiera hecho una persona adulta, y actuó en consecuencia. Se ocupó del cuidado de mis hermanos para que de esta forma mamá pudiera dedicarme más tiempo. Lily cocinaba, lavaba y vestía a los más pequeños, y hasta limpiaba los oídos a los mayores todas las mañanas antes de irse al colegio. Quizás también era un tanto impulsiva, porque con frecuencia Jim y Tony andaban por la cocina cabizbajos y avergonzados, dando testimonio de las tareas domésticas de la pequeña Lily en forma de orejas hinchadas y ojos amoratados.
Aunque era incapaz de hablar de modo inteligible, tenía una especie de lenguaje a base de gruñidos, con el que mi familia más o menos me entendía. Y cuando no podían entenderme, señalaba al suelo y escribía las palabras con el pie izquierdo. Pero si no lograba deletrear lo que pretendía escribir, reventaba de ira, y con ello solo conseguía emitir una serie de gruñidos de lo más incoherente. A los siete años, apenas era capaz de expresarme, pero al menos me incorporaba por mí mismo y me arrastraba de un lado a otro sin herirme ni chocar con la porcelana de mamá. No llevaba ni zapatos ni ninguna otra clase de calzado. Desde muy pequeño, mi madre intentó acostumbrarme a llevarlos, ya que opinaba que descalzo tenía un aspecto muy desaliñado. Pero en cuanto ella me ponía los zapatos, yo me los quitaba una y otra vez. No me gustaba tener los pies cubiertos, y, si mamá me ponía zapatos o calcetines, me sentía como si a cualquier persona normal le ataran las manos a la espalda.
Conforme transcurría el tiempo, empecé a depender cada vez más de mi pie izquierdo. Él era mi principal modo de comunicarme y de hacerme entender por mi familia. Poco a poco se convirtió en algo indispensable para mí. Gracias a él aprendí a eliminar algunas de las barreras que se interponían entre mí y los de mi casa. Sería la única llave que abriría la puerta de la prisión en que me encontraba.
Uno de mis hábitos cuando escribía algo en el suelo era escupir, borrarlo con el talón y volverlo a escribir de memoria tal y como mi madre me enseñara. Tenía yo seis años y medio cuando un médico vino a visitar a uno de mis hermanos, que se había fracturado la muñeca jugando al rugby. Al salir, el médico me vio escribiendo con una tiza entre los dedos. Su actitud fue un tanto escéptica y empezó a hacerle preguntas a mamá, y ella, ansiosa por demostrarle que yo podía entender todo lo que él me dijera, me colocó encima de una mesa y le invitó a pedirme que escribiera algo para él. Por un momento se quedó pensativo, a continuación sacó de su maletín una voluminosa agenda, me dio un gran lápiz rojo y me dijo que escribiera en ella mi nombre.
Con el lápiz entre los dedos dirigí el libro hacia mí, me sosegué y escribí muy lentamente mi nombre en la hoja de guarda con grandes letras mayúsculas.
—¡Increíble! Estoy asombrado, Mrs. Brown; es verdaderamente... —comenzó a decir, luego se quedó paralizado por la sorpresa, y mamá se puso colorada, por lo que yo, tras dudar un momento, escupí deliberadamente sobre la página e intenté borrar enérgicamente lo escrito sin llegar a entender por qué las palabras escritas a lápiz no se borraban tan fácilmente como las hechas con tiza.
Sin prestar atención a las excusas de mi madre, el médico se rió y me acarició la cabeza diciéndome que era un buen chico. Después de aquello me visitaría con cierta frecuencia, siguiendo atentamente mis progresos durante bastantes años.
Al tiempo que iba creciendo, mi familia no dejaba de aumentar. Yo crecía en constitución y estatura, y también se desarrollaba mi inteligencia. Mamá se dio cuenta de que casi había sobrepasado el nivel del abecedario y también sus capacidades como maestra. Ya no me contentaba con sentarme a escuchar mientras mamá se ponía a leerme muy pausadamente. No quería descansar hasta que no fuera capaz de leer por mí mismo, como Peter o Mona. Además, estaba impaciente por demostrarles que podía hacer lo mismo que ellos. En lugar de una tiza empecé a utilizar un lápiz, aunque nunca pude acostumbrarme a manejar la pluma. En cierta ocasión intenté escribir mi nombre con la mejor estilográfica de mi padre, mientras unos vecinos permanecían a mi lado de pie y expectantes. Pero, para sonrojo de mi madre, acabé arrojándola al suelo, furioso porque no hacía más que clavarla sobre el papel cada vez que intentaba escribir.
Al saber que me resultaba imposible ir al colegio como los demás niños, mi madre empezó a preocuparse por cómo podría ayudarme, pues, aunque estaba satisfecha de que mi estado mental fuera completamente normal, le daba mucho miedo que me hiciera mayor siendo un analfabeto y, por consiguiente, me encontrara en franca desventaja no solo desde el punto de vista físico sino también desde el intelectual. Estos temores la atormentaban casi constantemente. Pero no era tanto por el hecho de tener un hijo analfabeto, como por el de que fuera un disminuido. Pensaba, sobre todo, en los inconvenientes materiales que yo tendría conforme fuera creciendo. Por encima de todo deseaba equipararme a mis hermanos hasta donde fuera posible, y, como no podía asistir al colegio, hizo todo lo que pudo por aminorar las consecuencias de esa desventaja. Pero mamá no tenía ni demasiado tiempo ni muchas oportunidades de atenderme a diario, porque casi siempre estaba ocupada, esforzándose por sacar adelante a la familia en las épocas de desempleo de mi padre, de enfermedades y otras muchas preocupaciones. A veces le costaba sonreír, pero de una forma o de otra, aprendió a arreglárselas siempre.