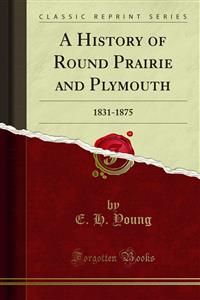Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Adriana Hidalgo Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un clásico de los años 30 donde la heroína es una perfecta ama de llaves… con un secreto que ocultar. A simple vista Hannah Mole es el ama de llaves perfecta: tranquila, eficiente y de aspecto común. Durante años se ha ganado la vida con una sucesión de exigentes ancianas. Cumplidos los cuarenta y algo gastada, Miss Mole regresa a Radstowe, el hermoso pueblo de su juventud. Aunque no exactamente bien recibida, es al menos empleada por el pomposo reverendo Robert Corder. La enérgica Miss Mole no tarda en transformar la deprimente vicaría y en asistir a las necesidades de las desdichadas hijas del reverendo, siempre con el cuidado de no dejar que este la considere más inteligente que él. Además debe estar siempre alerta, pues su pasado encierra un secreto que, de salir a la luz, pondría en peligro su precaria existencia. Esta encantadora novela, un clásico desde su aparición en 1930, fue ganadora del premio James Tait Black Memorial.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Young, E. H.
Miss Mole / E. H. Young
1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Adriana Hidalgo editora, 2024
Libro digital, EPUB - (Literatura_novela)
Archivo Digital: descarga
Traducción de: Luisa Borovsky
ISBN 978-631-6615-11-4
1. Literatura inglesa. 2. Literatura contemporánea. 3. Novelas psicológicas. I. Borovsky, Luisa, trad. II. Título.
CDD 823
Literatura_novela
Título original: Miss Mole
Traducción: Luisa Borovksy
Título original: Editor: Mariano García
Coordinación editorial: Gabriela Di Giuseppe
Diseño e identidad de colecciones: Vanina Scolavino
Imagen de tapa: Rosana Schoijett, C #28, (Velázquez, Ediciones Polígrafa, 1973. Las más bellas rosas, Queromón Editores, 1966), 2010. Collage, papel, hilo. 43,5 x 39 cm
Retrato de autor: Gabriel Altamirano
© Adriana Hidalgo editora S.A., 2024
www.adrianahidalgo.es
www.adrianahidalgo.com
ISBN 978-631-6615-11-4
Prohibida la reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial. Todos los derechos reservados.
Disponible en papel
1
La voz de su nueva amiga, que le deseaba buenas noches, seguía a la señorita Hannah Mole [1] mientras avanzaba por el sendero del jardín. Y cuando rozaba los arbustos de laurel ellos repetían –en susurros, aunque con una rara certeza– la persuasiva invitación de la señora Gibson para que regresara pronto.
–¡Sí, vendré! –respondió Hannah con prisa. Cuando en el sendero desapareció la luz amarillenta, miró hacia atrás. La señora Gibson había cerrado la puerta: había retornado a los problemas que nunca habrían debido surgir en su respetable hogar. Hannah, liberada de la necesidad de entrar en acción, de expresar solidaridad y de aconsejar, pudo admirar la destreza que había demostrado en esas tareas. Pero ante todo, porque era por naturaleza agradecida y también porque tenía aprecio por sí misma, agradeció la oportuna justificación de su fe en que la vida era algo interesante. Una fe persistente –pese a que en los últimos tiempos había exigido una obstinada perseverancia– que le había proporcionado coraje cuando más lo necesitó. No ignoraba la encomiable rapidez con que había aprovechado la oportunidad que se le ofrecía. Por cierto, solo eran agraciadas con esos milagros las personas con ojos que ven y oídos que oyen. Y quién sino Hannah Mole, al toparse con el generoso pecho de la señora Gibson, habría tenido la perspicacia de permanecer allí después de oír su disculpa y de ofrecerle a esa señora el tiempo necesario para recobrar el aliento y explicar por qué había aparecido en la calle, agitada y sin sombrero.
En ese lugar se encontraba ahora Hannah, también un poco agitada por la emoción y el esfuerzo de reconciliar su buena fortuna con el pequeño engaño del que había sido objeto su empleadora. El esfuerzo daba poco resultado y renovaba su convicción de que la moral convencional no ponía obstáculos al poder que controlaba su vida. De otro modo, en lugar de haber sido premiada habría sido castigada por su mentira, la que había inducido a la señora Widdows a enviar a su acompañante a hacer compras cuando habría debido dedicarse a arreglar el segundo mejor vestido negro de su ama. Por ocultar el carrete de hilo de seda y fingir que no lo encontraba Hannah habría debido ser atropellada por un auto o, peor aún, habrían debido robarle el bolso.
En la pequeña y atestada sala de estar el calor era intolerable. Un gran fuego ardía y crepitaba, el canario hacía movimientos tristes y apocados en su jaula, el corsé de la señora Widdows crujía a menudo y sus amplias rodillas casi rozaban las de Hannah porque las dos mujeres se habían sentado cerca para compartir la luz de la lámpara. Más afortunada que el canario, Hannah había hallado una manera de escapar. Demasiado sabia para sugerir que debía salir a comprar el necesario hilo, simplemente mencionó con pesar que al día siguiente la señora Widdows no podría usar su segundo mejor vestido, y de inmediato su ama indignada la envió a comprarlo con la orden de regresar rápido. Casi dos horas habían pasado y el hilo estaba aún en la tienda. Un hecho que a Hannah le resultaba indiferente porque el carrete que había tomado del costurero se hallaba en el bolsillo de su abrigo y porque ella era indigente y saldría beneficiada de la aventura. Pero el paso del tiempo era un asunto serio, tanto que una hora más, o dos, no tendrían importancia. Miró la calle en una dirección, después en la dirección contraria, y mientras parecía debatirse entre el deber y el deseo ya había tomado una decisión. Iría a la zona donde había tráfico y tiendas. A la luz del farol de la calle miró el reloj anticuado que llevaba en la cartera. Las seis en punto. A pesar de que la mayoría de las tiendas estarían cerradas habría luces y movimiento. Los tranvías repletos de pasajeros avanzarían a los saltos, como extrañas bestias que se regocijaban de su fuerza. Un torrente de personas regresaría caminando a su casa desde la ciudad de Radstowe y la señorita Hannah Mole, que no tenía su propia casa, las miraría con envidia aunque con la cínica reflexión de que algunos de esos hogares serían similares a la casa de la señora Widdows –bochornosos y desagradables– o la que acababa de visitar. Sus maliciosos matices de humor hacían tolerable la tragedia. Al cabo de casi veinte años de ganarse la vida como acompañante, institutriz o servicial asistente, había perdido todas las ilusiones salvo las que ella misma creaba, que surgían a su voluntad, y estimulada por su última aventura estaba dispuesta a hallar otra en cada persona con la que se topara. Sin embargo, en Prince’s Road había poca gente, que caminaba sin hacer ruido, como si la hilera de antiguas casas de estilo uniforme que se veían a un lado de la calle ejercieran más influencia que los edificios construidos después, que se encontraban enfrente. Las casas antiguas le otorgaban a esa calle su carácter y allí, como en cualquier otro lugar de la parte alta de Radstowe, se conservaba la personalidad del lugar, delicadamente perdurable, indiferente a cualquier cambio material o espiritual desde que se colocaron los primeros ladrillos. Como una obra maestra del retrato, en la que una persona de una generación mira a sus descendientes y los domina a través de una cualidad inmutable de su ser que se combina con la destreza del pintor. Aun donde las antiguas casas habían desaparecido los fantasmas parecían flotar sobre esas calles y también Hannah caminaba sin hacer ruido, con cuidado, para no molestarlos. No conocía otro lugar donde los árboles proyectaran sombras tan encantadoras a la luz de los faroles y en esa noche sin viento las hojas se delineaban en el asfalto con una claridad extraordinaria, etérea. De vez en cuando se detenía a mirarlas, asombrada porque el objeto reflejado parecía siempre más bello que el original y ansiosa por descubrir algo equivalente a esa experiencia en sus procesos mentales.
“No es la cosa en sí misma, sino su sombra”, murmuró para sus adentros al ver delante su propia sombra. Y asintió como si hubiera resuelto un problema. Se juzgó según la sombra que decidió proyectar para su propio placer. Su tarea en la vida consistía en lograr que otras personas aceptaran su creación. Una tarea en la que habitualmente fracasaba. ¡Sí, fracasaba! No veían a la bella, valiosa Hannah Mole. Veían la sustancia y la rechazaban. No los culpaba, es lo que ella habría debido hacer, porque cuando por única vez se concentró en la agradable sombra que se le presentaba cometió un error.
Para dejar atrás esa idea aceleró el paso y llegó a la amplia avenida donde los tranvías traqueteaban y se balanceaban. Allí se detuvo y miró a su alrededor. Esa parte de Radstowe se había construido en los últimos tiempos. Aunque no era la que más le gustaba, en esa noche de otoño tenía cierta belleza. El amplio espacio que formaba la convergencia de varias calles quedaba casi enmarcado por árboles –que en Radstowe crecían en todas partes, así como las torres de las iglesias parecían elevarse en cada esquina– y desde lo alto la luz eléctrica arrojaba un resplandor teatral al verde, el castaño y el amarillo de sus hojas.
A la izquierda de Hannah, en medio de sus propios arbustos, se alzaba un deteriorado edificio de estilo griego, adonde las Musas solían atraer a los habitantes de Radstowe para que les rindieran un culto más bien desganado. La oscuridad de su retiro, de pronto iluminada por las luces de un auto, disimulaba sus defectos, y había misterio en su pálida fachada con columnas, y un indicio de sensible aislamiento en su distancia desde la calle. Si Hannah pasaba por ese templo durante el día, su larga nariz se fruncía con desdén ante esa falsa seriedad y esos arbustos de aspecto mustio, destinados a destacar la importancia del edificio en la vida estética de Radstowe. “¿Acaso el jardinero eligió laureles pensando en algo más que su rusticidad?”, se preguntó. De cualquier modo ahora el edificio tenía para ella un encanto artificial: si ignoraba los carteles en las rejas que lo circundaban podía verlo como otro ejemplo de la alegre facilidad con que la ciudad mezclaba lo incongruente.
Se detuvo en el pavimento: una figura delgada, ajada, tan insignificante con su viejo sombrero y su viejo abrigo, tan extasiada en el goce de la escena que bien habría podido estar vestida con una capa que la volviera invisible. Y mientras ella observaba el tráfico y veía los tranvías en movimiento, como rápidas y coloridas imágenes proyectadas por una linterna mágica, ninguna persona que mirara a través de la capa habría sospechado de su poder para transformar lo común en rareza y, al hacerlo, mantener a raya los pensamientos angustiosos. Esa noche no lograba controlarlos porque, si bien le alegraba su aventura y las especulaciones que hacía posibles, sentía una preocupación altruista por los demás actores involucrados, lo que tenía obvias consecuencias para ella. La señora Widdows no era una dama a quien se pudieran hacer confidencias, y tampoco aceptaba disculpas, de modo que en ese momento Hannah no tenía empleo. Aunque era una experiencia conocida, suponía que en este caso incluiría una actitud despectiva, de modo que hizo un rápido cálculo de sus ahorros, se encogió de hombros y giró hacia la derecha. Una taza de café y un panecillo la fortalecerían para el encuentro con su empleadora y mientras bebía y comía podría fingir, una vez más, que su aspecto encubría su solvencia, que era una de esas mujeres ricas, excéntricas, que se complacen en parecer pobres. Sabía fingir y agradeció sinceramente a Dios que su estima le hubiera permitido resistir los efectos de la condescendencia, de la estudiada amabilidad que hiere a los espíritus orgullosos, cuya variedad más taimada había conocido por parte de los hombres –en su juventud, cuando la docilidad y el desdén eran igualmente desastrosos para su prosperidad– el hostigamiento por parte de las personas que dudaban de su propia autoridad y la falta de piedad de quienes la consideraban una máquina que se ponía en funcionamiento al oír una orden y que no se detendría hasta recibir otra. A todo esto habría sobrevivido su independencia, y –lo sabía pero no podía lamentarlo– la convicción de su dignidad como ser humano, más que cualquiera de sus defectos, había sido su desgracia. Sin embargo, tenía su utilidad a la hora de exigir un panecillo y una taza de café a mujeres jóvenes respetuosas de apetitos más ricos, y se dejó llevar por esa confianza, con placer, porque si bien esa calle habría podido pertenecer a cualquier ciudad, ella sabía qué había más allá y se trató a sí misma como lo habría hecho con un niño defraudado en una promesa: no había mucho más por recorrer, el asombro estaba cerca y al llegar se premió con un largo suspiro de placer.
Se detuvo en lo alto de una calle empinada donde se alineaban tiendas y postes de luz, y esas tiendas y esos postes de luz parecían correr en tropel hacia abajo, para encontrarse y perderse en la bruma azul del lugar. Árboles dorados y rojizos crecían en el espacio que ahora envolvía la niebla, en sus ramas destellaban las luces de más faroles, y aunque los colores de los árboles eran apenas perceptibles a la distancia, en la creciente oscuridad, la memoria de Hannah podía fortalecer su visión y lo que vio fue similar a un panel pintado para la catedral, donde la oscura torre se distinguía en un cielo que por contraste parecía pálido. No sabía si para otras personas la vista era tan encantadora como para ella, tampoco le importaba. Lo maravilloso consistía en que sus recuerdos de infancia no la habían engañado. Se había detenido en ese lugar, por primera vez, treinta años antes, cuando después de un día de compras bajaba con sus padres hacia la estación y las luces, la niebla, los árboles que se vislumbraban a través de un mágico lago azul habían sido tan feéricos como en ese momento. Se dijo que ciertas cosas eran eternas pero sonrió al recordar que su padre había atribuido el azul mágico a la humedad que surgía del río y que su madre había suspirado ante la perspectiva de un descenso agitado. Para la pequeña Hannah –se vio con su rara vestimenta y sus botas campesinas, con su padre tan nudoso como uno de sus manzanos a un lado y su madre tan sonrosada como las manzanas al otro– el paseo había sido un deleite sin mengua porque no bien llegaron al azul –y al llegar lo perdieron de vista–, doblaron una esquina y se hallaron en medio de un tumulto tan emocionante como un circo. Allí los enormes y coloridos tranvías –para Hannah nunca perdieron su encanto– se reunían en torno a un gran triángulo del pavimento. Cuando, cuidadosamente dirigido, uno de esos monstruos empezaba a deslizarse al son de una campana y por encima del techo se veían crepitar chispas, otro ocupaba su lugar y el primero se veía cada vez más pequeño mientras ganaba velocidad y se balanceaba contento con su propia fortaleza. Esos leviatanes –con las entrañas tal vez más iluminadas de lo que jamás estuvo el interior de la ballena de Jonás– le parecían interminables. Antes de que se hartara de mirar sus padres la metieron a empujones dentro de uno de ellos, y casi perdió de vista los mástiles y las chimeneas de los barcos que, según su impresión, se elevaban desde la calle. Y aunque se enteraría de que el agua de las alcantarillas se vertía en el agua que rodeaba los muelles, el saber, que tanto arruina, no había privado a la joven Hannah, ni a la madura, de un repetido asombro ante esa visión.
Mucho había cambiado en la ciudad desde aquellos días. En la calle empinada los motores de los autos rugían al subir y susurraban al bajar. A pesar de que había más personas en las aceras –¿de dónde venían?, se preguntó Hannah, considerando la tasa de natalidad declinante–, no le molestaba su presencia. La muchedumbre la emocionó, le recordó que cada una de esas personas tenía derecho a la vida –una exigencia tan imperiosa como la suya– y una obligación para con la vida. Una idea a la vez humillante y estimulante. Ella no era mezquina con sus placeres, no sentía que se acrecentaran por ocultarlos, y sin proponérselo tendió la mano, como si invitara a todos esos extraños a compartir la belleza que se desplegaba más abajo. Pero a su pesar, el hambre urgente la llevó hacia una casa de té, a pocos pasos de allí, en esa misma calle.
[1] En inglés, mole significa “topo”, una denominación que se aplica a los espías, en particular a los dobles agentes [todas las notas son de la traductora].
2
A esa hora, demasiado temprano para la cena y demasiado tarde para el té, el lugar estaba casi vacío. Una dama, sentada en una mesa desde donde veía claramente la puerta, se sobresaltó al ver que Hannah entraba. De inmediato dominó cualquier indicio de aflicción y, resignada a la imposibilidad de evitar que la reconociera, dejó el cuchillo y el tenedor en la mesa. Hannah, en cambio, fue hacia ella con indudable entusiasmo.
–¡Lilla, qué suerte! –exclamó en voz alta, y después sonrió contenta mientras sus ojos, que no eran del todo castaños, verdes o grises, inspeccionaban todo lo que fuera visible en la figura allí sentada.
–¡Lo mismo digo! –murmuró la mujer, y su boca amplia, amigable, se curvó en las comisuras.
–Si hubiera imaginado cómo te verías si nos encontráramos... aunque a decir verdad, Lilla, no he pensado en ti en los últimos tiempos... te habría visto exactamente así. Ese sombrero, tan apropiado para el otoño, aunque no invernal.
–Por Dios, siéntate, Hannah, y baja un poco la voz. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí?
Hannah se sentó y en la silla ocupada por el elegante bolso con monograma de la señora Spenser-Smith puso su bolso raído y comparó deliberadamente el precio de uno y otro, lo que provocó que Lilla sacudiera la cabeza, irritada. Sin embargo, cuando Hannah levantó la vista no había envidia en su expresión–. ¡Y tu abrigo! –continuó–. Es maravilloso que tu sastre elimine ese engrosamiento de la nuca que delata la edad madura. Aunque tal vez no lo tengas. De cualquier modo, luces muy bien y es un placer verte.
La señora Spenser-Smith ni siquiera pestañeó al oír esos cumplidos.
–Creí que estabas en Bradford, o algún sitio por el estilo.
–No he estado allí desde hace años –dijo Hannah, mirando el plato de Lilla–. ¿Qué comes? ¿Y por qué? ¿Ahora tienes el hábito de comer en restaurantes o no tienes cocinera?
–Tengo la misma cocinera desde hace más de diez años –replicó la señora Spenser-Smith con aire altanero.
–Muy encomiable –dijo Hannah mientras le hacía señas a la camarera para pedir su café y su panecillo–. Desearía que le preguntes cómo se logra.
–Se trata de dar satisfacción –dijo, arrogante, la señora Spenser-Smith.
–Y de obtenerla, supongo –opinó Hannah, y suspiró–. En fin, todo tiene sus pros y sus contras. Prefiero mi experiencia a su carácter porque, al fin y al cabo, ¿qué puede hacer ella salvo seguir en su puesto? Y debe ser una responsabilidad horrorosa. Peor que las perlas, porque no puedes contratarles un seguro.
–Por el contrario... –empezó a decir la señora Spenser-Smith, pero Hannah levantó la mano.
–Lo sé, conozco todas las máximas morales. Parece muy fácil. Sin embargo, no todos los empleadores son como tú, Lilla. Este café huele muy bien pero, qué pena, el panecillo es muy pequeño. Sí, tus sirvientes están bien alimentados, sin duda, y tengo la certeza de que sus dormitorios son irreprochables. ¡Deberías ver el que ocupo ahora! Está en el sótano, hay escarabajos. La mucama duerme en el ático, a salvo de policías cariñosos. Lilla, deja de fruncir el ceño con tanta ansiedad. Por supuesto, no estoy en peligro. –Hannah se acomodó en la silla y cerró los ojos–. Pero se oyen los barcos. Puedo oírlos cuando vienen ululando por el río. ¿Sabes qué es la nostalgia? Es lo que me hacía sufrir cuando, como tú dirías, estaba en “algún sitio por el estilo”. De modo que gasté parte de lo que gané con esfuerzo...
–No grites –rogó la señora Spenser-Smith.
–No tiene importancia. Teniendo en cuenta tu consabida inclinación a ser caritativa solo deberían considerarme una de las personas que se benefician gracias a ti. Tal vez pueda ser una de ellas, te lo advierto. Gasté mucho dinero en los semanarios religiosos de los Inconformistas y después de una lectura conspicua podría decirse que reafirmé mi personalidad. De todos modos, lo que buscaba eran los anuncios. Quería vivir en Radstowe y, lo sabía, este lugar daría a conocer sus necesidades en los semanarios religiosos. Acepté la primera oferta, a cambio de una miseria, demasiado tarde para ver florecidas las lilas y los arbustos de lluvia de oro. Aunque a tiempo para lo que, estoy segura, tú llamas follaje otoñal, querida Lilla. Y no voy a durar allí hasta la próxima primavera –agregó Hannah con tristeza–, aunque la primavera era lo que deseaba. Porque me temo que esta noche, como suele suceder, seré despedida.
La señora Spenser-Smith frunció el ceño otra vez y después de una ansiosa mirada exploratoria por el local que, felizmente, no reveló caras conocidas, dijo en tono áspero:
–Y tú aquí sentada, comiendo pasteles.
Hannah levantó sus prolijas cejas y miró divertida las migajas desparramadas en su plato.
–Siempre fui imprudente –murmuró. Después, con la actitud de quien desea ser cortés y desviar la conversación de sí misma, preguntó en tono afectuoso–: ¿Cómo está Ernest? ¿Y los niños? ¡Me encantaría ver a tus hijos!
–Están en la escuela –dijo la señora Spenser-Smith para liquidar rápidamente las esperanzas de Hannah–. Ernest, como de costumbre, está muy bien. Trabaja demasiado, por supuesto –agregó, con una mezcla de orgullo y resignación–. Y bien, Hannah, ¿cómo fue que perdiste tu trabajo? Dime la verdad, si puedes. ¿Con quién vives?
–Con una mujer alta, escuálida, con un mechón de cabello postizo. Viste de negro. En este momento debería estar arreglando su segundo mejor vestido. Es negro también su corsé, que baja desde las axilas hasta las rodillas. Lleva collares de cuentas negras en memoria del difunto y tiene su fotografía, ampliada y coloreada, en un atril de la sala de estar. Vive en Channing Square, su apellido es Widdows. [2] ¡Profético! Supongo que por eso él se arriesgó.
–Hannah, no seas vulgar. Creo que las bromas acerca del matrimonio son de pésimo gusto. ¡Widdows! Nunca oí hablar de ella.
–Tal vez por ese motivo es tan desagradable –comentó suavemente la señorita Mole.
La reprobación hizo que los ojos castaños de la señora Spenser-Smith, brillantes como los de un petirrojo, se opacaran. No era estúpida, aunque elegía permitir que Hannah así lo creyera, y dijo con severidad:
–Según tu punto de vista, Hannah, todas las personas que te dieron empleo eran inaceptables.
–No todas –se apresuró a decir Hannah–, aunque perdí a las que me gustaban, y no fue por mi culpa. Eran personas excepcionales. ¿Los otros? ¿Qué se puede esperar? Es lo que llaman gajes del oficio. Tal vez, aunque es poco probable, existan personas a quienes la señora Widdows les parezca encantadora.
–No te adaptas –se quejó la señora Spenser-Smith–. Lo mismo pasaba en la escuela. Siempre te rebelabas contra la autoridad. Ya habrías debido aprender a ser razonable. Si dejas de trabajar para esta señora Widdows, ¿qué vas a hacer?
–No lo sé –dijo la señorita Mole–, aunque en realidad creo que debería comer otro panecillo. En el bolsillo tengo otra moneda. Me la gané con un acto de prestidigitación. Sí, otro de esos excelentes panecillos, por favor. Que sea con grosellas. Los médicos dicen que las grosellas tienen propiedades nutritivas –informó a la señora Spenser-Smith– que yo de verdad necesito. No sé qué voy a hacer y no me preocupa demasiado. Tengo todo un mes para hacer planes y siempre disfruto el mes de preaviso. Me siento libre y alegre, y en algunas ocasiones finalmente me pidieron que siguiera trabajando. La felicidad –dijo, con un matiz untuoso en la voz– tiene el gran poder de hacer bien, ¿verdad?
–Vamos, no lo intentes conmigo –dijo la señora Spenser-Smith–. Te conozco muy bien.
La señorita Mole sonrió.
–No tanto. En Radstowe he sido cuidadosa con tu reputación. No le he dicho a nadie que nos conocíamos. Ni siquiera te causé la incomodidad de hacerte saber que estaba aquí. Deberías reconocer ese gesto. Si hubiera dicho que era la prima, en algún momento depuesta, de la señora Spenser-Smith, tal vez mi suerte habría sido diferente porque, sin duda, todos saben quién eres. Pero ya lo ves, nunca pienso en mí.
–Para ti habría sido mejor no tener un solo centavo –dijo Lilla con firmeza–. Supongo que tu casa está alquilada.
–¿Casa? –dijo Hannah–. Ah, te refieres a mi diminuta cabaña.
–Recibes un alquiler por ella, ¿no es así?
–Supongo que sí –respondió Hannah, sonriendo de un modo extraño–. Pero el dinero es muy hábil para escurrirse entre mis dedos.
–Entonces no puedes ir allí cuando abandones tu trabajo. Te convendría aprender a ser humilde, porque no sé qué será de ti.
–En fin –dijo la señorita Mole con voz cansina–, tal vez mañana mismo, porque es posible que me despidan sin aviso, me encuentre en tu agradable casa roja y blanca. En tu linda casa, detrás de cortinas con encajes, mirando sus geranios, su sendero de grava, tomando el desayuno en la cama, aunque me temo que mis camisones de percal podrían perturbar a tu mucama.
–También mis camisones son de percal –señaló la señora Spenser-Smith para ponerles el sello de su aprobación.
–Supongo que tu mucama no puede decir lo mismo.
–Y lo que tú necesitas, Hannah, no es el desayuno en la cama.
–Es todo lo que sabes –dijo Hannah.
–Lo que necesitas –continuó Lilla– es un lugar donde establecerte y ser útil. Cuando te sientas útil serás feliz. Entonces, ¿puedes tomar la decisión de ser agradable con esa señora Widdows?
–Ella no desea que yo sea agradable. Desde hace tiempo busca ansiosamente la oportunidad para despedirme y encontrar otra víctima. Ahora la tiene. Y yo no tengo miedo de pasar hambre porque tengo una prima amable y rica como tú, mi querida. Y una antigua compañera de escuela, además. Lo que deseo a mi edad, que es también la tuya, es un trabajo liviano. En una casa como la tuya sin duda puedes ofrecérmelo. Seguramente quieres que alguien arregle las flores y cosa los botones de tus guantes, y yo no deseo aparecer a la hora de la cena, cuando tengas compañía. No tendrías que tomar en cuenta mis sentimientos porque no los tengo. Si la cocinera renunciara yo podría cocinar, si la mucama renunciara sería yo quien rondara presurosa la mesa cubierta con mantel de damasco.
–¡Sí, por supuesto! Y derramarías la salsa sobre el mantel. Pero mis sirvientes no renuncian. Ante el menor descontento, se los invita a marcharse.
–¡Es el trato que merecen! –gritó Hannah en tono alentador–. Aunque si enfermaran –continuó, y se inclinó hacia adelante en actitud persuasiva– piensa cuánto consuelo podría ofrecerte. Además, sabes que Ernest siempre tuvo debilidad por mí.
–Sí, las debilidades de Ernest suelen ser muy inapropiadas. Hoy, por ejemplo, yo necesitaba el auto para regresar a casa después de una tarde atareada y él decidió prestarlo. Esta noche, en la capilla, se reúne la Sociedad Literaria y llegaría agotada si antes tuviera que atravesar dos veces las colinas.
–¡Es bueno para tu figura! –dijo Hannah–. Tal vez llegue el día en que tu sastre no sea capaz de arreglárselas. Entonces, por ese motivo cenas aquí. Me gustaría verte en la reunión de la Sociedad Literaria tratando de no bostezar. ¿Cuál es el tema?
–Charles Lamb.
–Una cita anual –murmuró Hannah frunciendo la nariz.
–Es un deber –dijo la señora Spenser-Smith, con paciencia aunque con aire de grandeza–. Habría preferido quedarme en casa con un buen libro pero hay que apoyar este tipo de cosas, por el bien de los jóvenes.
–Sí, claro, aunque a esas reuniones no van los jóvenes sino las viejas como yo, que no tienen otra cosa para hacer. Las he visto, sentadas en bancos incómodos, medio dormidas, como aves en un gallinero.
–Esta noche van a dormir –admitió Lilla. Pero al parecer recordó que debía mantener a Hannah en su lugar y dijo–: Sin embargo, no creo que debas esforzarte por parecer graciosa a costa de ellas. Esa intención de ser graciosa es uno de tus defectos.
–Lo sé, nada debería causarme gracia, salvo las bromas que hacen mis superiores, y en ese caso debo admirarlos y sacudirme de la risa –respondió, sumisa, la señorita Mole–. No tengo derecho a expresar mi voluntad o una opinión propia. Sin embargo, por algún motivo, hago todo lo contrario. Insisto en reír cuando algo me divierte y ejercito mi escasa inteligencia. Lilla, quiero acompañarte esta noche, podría pronunciar un discurso.
–Podrías hacer el ridículo –opinó la señora Spenser-Smith, mientras recogía su cuello de piel sobriamente próspero y se abrigaba la garganta–. Regresa de inmediato a Channing Square y, por el amor de Dios, trata de entender qué es lo que te conviene. De cualquier modo, la conferencia del señor Blenkinsop no sería entretenida para ti. Es un joven un poco aburrido. ¿Qué te pasa? –preguntó, porque Hannah había dejado en el plato el panecillo que antes acercaba a su boca, y su boca seguía abierta.
–¡Qué apellido tan cómico! –murmuró Hannah antes de apoyar la espalda en la silla y cruzar las manos sobre la falda–. Me gustaría cotejar, o como sea que se diga, mis impresiones con las realidades de otras personas. Por ejemplo, ese nombre. Sospecho que su dueño es un joven aburrido, un poco solemne, con nombre de cristiano bíblico. ¿Me equivoco?
–Su nombre es Samuel –dijo la señora Spenser-Smith. El tema ponía a prueba su paciencia.
–¿Y es miembro de tu iglesia?
–Lamento decir que no es un miembro muy meritorio. Es muy irregular.
Hannah se inclinó hacia adelante. Sus ojos centelleaban.
–¿Quieres decir que es un poco libertino?
Al caer, los párpados de la señora Spenser-Smith eliminaron cualquier relación posible con el mundo de los libertinos.
–Es irregular su asistencia a la iglesia los domingos –dijo con frialdad.
–Eso altera una de mis teorías, aunque es interesante. ¿Te marchas, Lilla? Trata de encontrar un rincón para mí en tu casa roja y blanca. He pasado por allí varias veces. Me gusta la combinación de colores. El conjunto de la grava ocre y los geranios...
–Ya no hay geranios –dijo Lilla–, ¿y de qué otro color podría ser la grava? Le preguntaré a Ernest si sabe de un puesto adecuado para ti.
–La respuesta de Ernest es obvia. Sería mejor que no le preguntaras.
–Y luego te escribiré.
–No te molestes, por favor –dijo la señorita Mole con liviandad–. Iré una tarde a tomar el té contigo. Esta no es mi mejor ropa, aunque casi –explicó con una sonrisa maliciosa–. Sin embargo, mis zapatos siempre podrán sobrellevar una inspección –dijo mientras extendía la pierna para dejar a la vista un calzado de sorprendente elegancia.
La señora Spenser-Smith echó un vistazo a desgano.
–¡Absurdo! –exclamó–. No tienes sentido de la proporción.
–Aun así, sin pensar en su belleza puse en riesgo el derecho –dijo, señalando ese pie–. Por suerte, tiene apenas un rasguño. –Al levantar la vista su cara parecía rejuvenecida por la travesura–: Lilla, usé este zapato para romper una ventana.
La señora Spenser-Smith se debatió entre la incredulidad y la curiosidad. Y la curiosidad forcejeó con su decisión de negarle a Hannah el placer de considerarse interesante.
–Bah... –dijo con indiferencia, pero después su imaginación poco ejercitada aleteó con torpeza–. ¿Intentas decirme que esa mujer te echó de la casa?
–No intento decirte nada –respondió dulcemente la señorita Mole. Y con una sonrisa en los labios observó la admirable retirada de su prima, destinada a demostrar ante el número cada vez mayor de parroquianos presentes en el lugar que ella era muy distinta de la persona que había dejado atrás.
[2] El apellido tiene similitud con widows (en español, viudas).
3
A fines de la primavera, en la parte alta de Radstowe las aceras están salpicadas con motas de color, como si en cada casa se hubiera celebrado una boda, porque los pétalos rosados y blancos, rojos y amarillos, caen como una bendición cuando se acerca el verano. Antes, estimulados por las lluvias templadas, los árboles abren con lentitud sus hojas nuevas, revelan con esmero el prodigio de cada año, que nunca se malogra, y las flores que llegan después son como una risa alegre que festeja su victoria. La caída de los pétalos implica una airosa renuncia porque, sin ellos, los pequeños árboles floridos pierden su belleza por el resto del año. Su verdor se funde en el verdor general del verano y no tienen esplendor para ofrecer al otoño. La señorita Mole no había pasado la primavera en Radstowe, no había visto las flores del almendro –rosa pálido recortado en el cielo azul brillante, o rosa encendido contra el cielo gris–, no había visto los arbustos de lilas o lluvia de oro, los cerezos de flor doble, los altos tulipanes en los jardines, no había intuido que, al otro lado del río, entre la hierba de la orilla crecían las prímulas. Había visto y aprovechado al máximo el verano, la única estación que no le interesaba. Y allí estaba el otoño, pródigo en oro y bronce, y en ciertos momentos renunciaba a su fidelidad a la primavera o más aún, la reemplazaba por una nueva fidelidad a ese otoño responsable del esplendor primaveral. En la primavera cada día ocurría algo bello y emocionan-te. En el otoño sentía un placer inmediato y un placer por anticipado. Como un hombre que, en espera del momento en que el vino madure, se deleita con las botellas de vino que almacena en su bodega, con las distintas formas y medidas de esas botellas y con los colores de su contenido, Hannah observaba los grandes árboles en esa época de fulgor y con una satisfacción que excedía la percepción de sus ojos veía al otoño formando pilas a sus pies. Era hija de un granjero, tenía un vínculo con la tierra, le gustaba verla nutrida, y aunque estaba dotada de un constante deseo de belleza, que por sí misma le parecía suficiente, sentía además la satisfacción de saber que alimentaba la materia de donde provenía. Por eso, mientras deambulaba ese octubre por la parte alta de Radstowe y a su paso descubría calles inesperadas, caminos pavimentados, senderos sinuosos o escalinatas que llevaban desde la parte alta a la parte baja de la ciudad, mientras paseaba por la larga avenida donde, a un lado, una hilera de olmos escondía grandes casas apartadas de la calle y, al otro, oculta por la hilera opuesta, un franja de hierba poblada de árboles terminaba en un barranco que demarcaba el río, mientras caminaba por las colinas, salpicadas de vigorosos espinos que parecían casi insignificantes en esa extensión, la sensación del río que no podía ver desde esos lugares siempre estaba presente, las voces de los barcos se oían como un desafío o una queja, y sabía que, más allá de sus propios infortunios, la tierra prosperaba y lo hacía bellamente.
Hasta los catorce años Hannah solo había visto Radstowe en breves momentos del día, cuando sus padres tenían que ir a la ciudad y le permitían que los acompañara. En esas expediciones había placer y tortura porque su padre pasaba largo rato en el mercado de hacienda y su madre pasaba más tiempo de lo razonable en las tiendas. Le exasperaba saber que había enmarañados kilómetros de río y muelles para explorar, que el ferry la esperaba para llevarla de viaje por medio penique, que puentes anchos atravesaban el agua, y otros estrechos, sin pretil, se distinguían sobre las esclusas, que grandes buques mecían costales de harina en sus bodegas, que de las lentas grúas pendía una carga que al parecer no deseaban soltar. La exasperaba ver esas cosas apenas un instante, o en una fuga desesperada, interrumpida por el llamado ansioso de su madre o iracundo de su padre y por su propia y prematura comprensión de que los dos eran, en realidad, más niños que ella y no debía preocuparlos. De un modo impreciso, siempre se había apenado por sus padres: aunque tal vez durante algunos años representaron la autoridad y la sabiduría, en su recuerdo aparecían un poco patéticos, por su lentitud y sus silencios solo interrumpidos para expresar lo que consideraban verdades, y por su aspecto físico, ya que parecían muy viejos. Los dos ya eran personas maduras cuando Hannah nació. Ella, en cambio, podía permitirse posponer sus exploraciones.
Esa capacidad para esperar y creer que sin duda lo bueno llegaría había sido muy favorable para Hannah durante una vida que la mayoría de las personas habrían considerado opaca y decepcionante. Ella se negaba a verla de esa manera: se habría traicionado a sí misma. Su vida era prácticamente su única posesión y le dedicaba tanta ternura como lo haría una madre con un hijo minusválido. No tenía dudas de que mejoraría, el gran milagro sucedería y entre tanto habría otros, más pequeños, como esa posibilidad de deambular a su antojo por la parte alta de Radstowe, atravesar el puente colgante y llegar hasta el bosque que cubría el alto barranco del sudeste del río, o ir aún más lejos –a la señora Gibson le asombraba su energía– hasta llegar al campo propiamente dicho, donde el viento olía a manzanas y a musgo húmedo. Por primera vez tenía esa oportunidad porque si bien a los quince años la habían enviado a la escuela en la parte alta de Radstowe, por entonces sus excursiones eran inevitablemente acotadas y nunca solitarias. Pero aprendió a amar ese lugar y conservó su asombro infantil, conoció los colores de cada estación, aceptó sin disgusto la lluvia frecuente y nunca pudo agradecer lo suficiente ese ataque de emulación que había inducido a su padre a enviarla a la escuela con Lilla, su prima rica, pese a que al hacerlo había avasallado su convicción de que una educación sofisticada era inconveniente para la hija de un granjero y había consumido sus recursos sin prudencia. A menudo Hannah se preguntaba qué oscura rivalidad se había manifestado en ese comportamiento insólito, muy ventajoso para ella. Fue la única actitud impulsiva que recordaba en un hombre tan poco proclive a la excentricidad como los nabos que cultivaba. Aunque sin duda ella había visto crecer nabos con formas raras, y seguramente un fenómeno semejante había ocurrido con el granjero Mole. Hannah siguió en esa escuela hasta los dieciocho años, no debía abandonarla un solo día antes que Lilla. Una extravagancia que, según sospechaba, le ofrecía a su padre una triste satisfacción al mismo tiempo que hacía bufar a su madre por las dificultades que le causaba el guardarropa de su hija. A la señora Mole le parecía poco probable que Hannah tuviera un vestido para la clase de danza, otro para los domingos y otro más para las reuniones sociales vespertinas, salvo que la modista del pueblo fuera capaz de modificar sus propias prendas. Por fortuna, cuando la madre se casó los materiales estaban hechos para durar y entre los raros atuendos que Hannah llevó a la escuela se contaba uno de moiré negro, uno de lana merino color ciruela y otro de muselina estampada con grandes pensamientos. Subsistieron largo tiempo y gracias a que el ajuar de boda de su madre era nutrido –y también a que Hannah era delgada, solo aumentaba su estatura– siempre había telas disponibles para alargar los vestidos. Pasaron por extrañas asociaciones, separaciones y reuniones, fueron una espina clavada en la carne que cubrían, pero nunca se vio que Hannah hiciera una mueca de dolor. Las muecas las hacía Lilla y Hannah disfrutaba al verla, aunque sentía un gracioso cariño por la prima que ya en la adolescencia tenía ese aire de dignidad e importancia, esa idea tan definida de qué era lo correcto. Con su color saludable y sus ojos brillantes, que a ella le despertaban evidente admiración, con su vestimenta demasiado lujosa y a la moda para una escolar, con su aire algo pomposo, para Hannah su prima Lilla era ridícula, tanto como lo era ella misma ante los ojos de todos los demás. Sin embargo, la risa ofensiva de las jovencitas sujetas a las convenciones terminaba allí. Solo podían reír del resto de su persona si ella lo permitía. Ahora, cuando se acercaba a los cuarenta años, apreciaba la inteligencia –ella no lo llamaría coraje– que había demostrado a los catorce, cuando convencía a las burlonas de que los horribles vestidos que llevaba representaban la enorme diferencia que las separaba.
Hannah solía pasar por la fachada sencilla de esa casa blanca desde donde aún se oía el extraño, discordante y pese a todo agradable alboroto de las prácticas de piano, que le daba una sublime sensación de libertad. Se había librado pronto del yugo de sus esfuerzos inútiles en esas prácticas, y mientras desde algún lugar llegaba, difuso, a los tropiezos, el sonido de escalas que trabajosamente seguían ascendiendo, mientras El campesinoalegre se beneficiaba con las pausas o el Preludio de Rajmáninov le aseguraba que él no tenía importancia, se deleitaba otra vez con el exquisito placer de su juventud. A la casa le faltaba personalidad: cuatro pisos se alzaban en el centro, con un ala más baja a cada lado, rodeados por un jardín cercado que tenía en el frente una gran puerta de hierro forjado para visitantes y señoras y, en el fondo, una puerta para todos los demás. El esplendor de esa puerta se había perdido, se la veía oxidada, necesitaba pintura. Toda la casa tenía un aspecto deslucido.
En la parte alta de Radstowe las casas tenían un modo particular de languidecer. Mientras miraba a través de la puerta de hierro de la entrada, Hannah imaginaba a los fantasmas de quienes las habían habitado en el siglo xviii, que se levantaban para observar el deterioro de sus elegantes viviendas, ahora alquiladas como apartamentos, y comprobar que los cochecitos para niños y las bicicletas de sus nuevos habitantes estorbaban en los majestuosos vestíbulos. Seguramente al verlo exaltaban sus recuerdos, que les proporcionaban un triste placer. A diferencia de esos fantasmas, el presente de Hannah no sufría al compararse con el pasado. No fantaseaba con que su juventud había sido maravillosamente feliz, tampoco incomprendida y desdichada. Por entonces era tan vital e inquisitiva como en el presente, y si ahora el tiempo limitaba las posibilidades de su futuro, esa limitación tenía valor: lo que iba a suceder debía estar más cerca que nunca, debía estar cerca el anciano caballero rico que le dejaría una fortuna, o el medianamente rico que le dejaría una renta suficiente. Sabía que si moderaba sus exigencias a la buena suerte, a la vuelta de la esquina podría encontrar el empleador perfecto, que apreciaría a Hannah Mole y la conservaría como amiga de la familia cuando ya no necesitara de sus servicios. El mismo que cuando leyera en The Times la breve noticia de la muerte de Hannah, agregaría un pequeño, afectuoso homenaje. Y para los más jóvenes ella sería la confidente, la sabia y divertida consejera que los acompañaría mientras crecían.
Despertó de esas visiones, que surcaban la descolorida fachada de su antigua escuela. Iba a visitar a Lilla y al menos debía fingir que era una persona práctica, debía preparar la mezcla de veracidad y falsedad adecuada para el paladar de esa dama. Una semana había pasado desde que se encontraran en la casa de té y, salvo unas pocas horas, Hannah estuvo todo el tiempo alojada en casa de la señora Gibson, bajo el mismo techo que el señor Samuel Blenkinsop. Un hecho que debía ser explicado, aunque ella no deseaba ni tenía intención de revelar la verdad porque incluía asuntos privados de otras personas y porque siempre le agradaba engañar a Lilla, burlarse de ella. Más aun, dudaba de que a su prima la verdad le pareciera creíble. Se limitaría a decir que Hannah debía prestar más atención a las versiones que contaba. Al fin y al cabo, en realidad el consejo era bastante bueno. La verdad era una especie de droga, que se debía adulterar y adaptar a la constitución de cada individuo. Y por lo tanto Hannah decidió no describir su primera ni su segunda visita a la casa de Prince’s Road.
Se había presentado allí después de encontrarse con Lilla. La mucamita con gran cofia, que todavía mostraba signos de la agitación que había padecido más temprano, la había conducido hasta la acogedora señora Gibson. Las preocupaciones de esa señora no lograban perturbar su básica serenidad, compuesta por pereza mental, buen carácter y bienestar físico. Pese a que seguía un poco alterada, no corría peligro de derrumbarse. Le alegró ver de nuevo a Hannah. Todo iba tan bien como podía esperarse. Sin embargo, el señor Blenkinsop estaba molesto y ella necesitaba conversar con alguien.
–¿Por qué debería sentirse molesto el señor Blenkinsop? –preguntó Hannah–. No trató de suicidarse ni está casado con un hombre que lo hizo. ¡No es hijo de un suicida frustrado! Debería reconocer sus bendiciones, y yo soy una de ellas. De no haber sido por mí...
–¡Lo sé! –dijo la señora Gibson–. Usted actuó con mucha rapidez, Hannah. Y tuvo la idea de romper el cristal de la ventana. Ocurre que el señor Blenkinsop es un hombre muy correcto y siempre se opuso a que alquile el subsuelo como apartamento. Decía que lo ocuparía gente indeseable, y los que están allí –explicó la señora señalando hacia abajo– sin duda lo son.
–De no haber sido por mí –insistió Hannah–, se habría iniciado una investigación. ¿Le habría gustado al señor Blenkinsop? No tengo más experiencia que él en materia de suicidios.
–Por supuesto –dijo con amabilidad la señora Gibson.
–Pero ante la señora Ridding intenté dar la impresión de que no sucedía algo excepcional. Era lo mínimo que podía hacer, mucho más de lo que él hizo.
–Fue una pena que apareciera en ese momento –suspiró la señora Gibson–. Es verdad que yo salí a buscarlo. Él o un policía, no tenía otra opción hasta que me topé con usted y tuve la certeza de no necesitar a ninguna otra persona. Había gritado a través del ojo de la cerradura hasta quedar afónica. Fue inútil, él había cerrado la puerta con llave desde adentro. ¡Ah, esa pobre chica! ¡Y el bebé que lloraba! ¡Por Dios! En fin, esperemos que haya aprendido la lección. Ahora él está en cama. A ella voy a tratar de convencerla de que suba a cenar.
–¿Qué opinará el señor Blenkinsop?
–Espero que no lo descubra –respondió con simpleza la señora Gibson–. Cuando se instaló aquí, después de la muerte de su madre, tenía la esperanza de que yo dejara de aceptar otros huéspedes. Paga bien pero no le hice promesas. Me gusta tener un poco de compañía.
–Entonces, ¿me admitirá en su casa mañana? –preguntó Hannah–. Aunque no puedo pagar tanto como el señor Blenkinsop juro que no meteré la cabeza en el horno de gas. Me quedaré unos días, unas semanas tal vez. No lo sé. No tengo trabajo.
–Vaya –dijo la señora Gibson, algo asombrada–, creí que era una dama con independencia.
–Me sobra independencia pero eso no llena mis bolsillos.
–¡No puedo creerlo! –exclamó la señora Gibson–. Es que desde el primer momento me llamaron la atención sus zapatos. También la rapidez y la eficacia con que actuó... De todos modos, debo reconocerlo, es agradable saber que se parece un poco a mí.
4
Era esta la historia que debía ser adaptada para producir el efecto deseado en Lilla. Hannah confiaba en la inspiración del momento y no desperdició en tal asunto el tiempo que debía dedicar a la belleza de ese día de octubre. El sol brillaba con el peculiar resplandor del otoño, atravesaba los árboles, los teñía de dorado, y cuando su luz llegaba hasta los montones de hojas caídas parecía darles un nuevo vigor. Las calles se veían blancas y barridas por el viento del este, los tejados y las chimeneas dibujaban líneas nítidas en el cielo azul, y el rumor de voces, pasos, autos, carros y caballos tenía una resonancia poco habitual. Las margaritas estrelladas y las dalias florecían en los jardines, los serbales tenían bayas, el mundo entero parecía celebrarlo. Mientras atravesaba los parques una castaña cayó haciendo un ruido discreto, como si en medio de tanto esplendor le avergonzara un poco su decadencia. Tendida entre las hojas, surgía satinada y rojiza de la cáscara verde y espinosa. Hannah se detuvo para recogerla pero la dejó en su lugar. Cuando los niños salieran de la escuela alguno de ellos la descubriría. Para ella, recordar la sensación de esa bola pulida era tan bueno como tenerla en sus manos. Pensó que, en realidad, era aún mejor, porque las cosas buenas que recordamos o deseamos tienen una dichosa superioridad respecto de las que conseguimos. Imaginó que Dios, al descubrir que el digno orden de su plan era alterado por la terquedad de las criaturas a quienes lo dedicaba, con tierna inspiración lo había compensado de esta manera. “¡También eso fue bueno!”, murmuró mientras echaba un vistazo al reloj de la antigua y escrupulosa iglesia de Inglaterra.
Ya no quedaba tiempo para recorrer la colina y ver el río. Debía seguir por Chatterton Street, que confluía con Channing Square, donde corría el riesgo de encontrarse con la señora Widdows. El riesgo era menor. Seguramente la pobre criatura dormitaba junto al fuego en la abarrotada sala de estar mientras la mujer a la que había despedido de un modo execrable –una palabra adecuada, aunque algo difícil de pronunciar– participaba del festival. Comprendía que su contribución era puramente espiritual y aunque nada había de ornamental en su apariencia –su vestimenta siempre se caracterizó por ser práctica–, alzó la cabeza y echó a andar con ímpetu, disfrutando del chasquido de las ramas y el susurro de las hojas bajo sus pies.
El estrecho sendero que recorría se ensanchaba en el cruce con otros. La majestuosa avenida se extendía a su izquierda. Otra senda ondulante, sombreada por árboles, subía desde el río a su derecha. Una calle aún más ancha bordeaba el acantilado donde terminaban las colinas, al que podía llegar trepando el breve sendero que se abría frente a ella. Finalmente todas estas vías se unían y formaban una especie de nudo junto a un bebedero para personas y animales.
Parecía increíble que la gran ciudad en expansión se encontrara tan cerca de ese lugar para el ocio, para aristocráticos paseos, para largas filas de colegialas que debían nutrirse, entre otras cosas, de las elegantes bellezas naturales, y para las damas con sombreritos y polisones que seguramente habían caminado bajo esos árboles. Allí no había choque entre novedad y antigüedad, entre pobreza y prosperidad, y –a pesar del encanto que le otorgaban los árboles– Hannah habría sentido menos cariño por esa zona si no hubiera crecido en la parte más antigua, si no hubiera sabido que su propia tierra, indómita bajo su recato, piedra gris bajo la hierba primaveral, se encontraba al otro lado del agua.
Las colinas no eran auténtico campo, pero se le parecían tanto como era posible esperar. Se extendían hasta donde alcanzaba la visión, caminos lejanos y casas ribeteaban todos sus flancos, salvo el acantilado, donde crecían grandes árboles y arbustos espinosos. Una doble hilera de olmos iba directo hacia la casa de Lilla, y mientras Hannah avanzaba entre sombras moteadas, oyó el ruido sordo de los cascos, el crujido del cuero y el tintineo del acero. Y parecía adecuado para el carácter híbrido de las colinas el hecho de que esos jinetes montaran caballos de alquiler, que estuvieran sucios los vellones de la oveja que mordisqueaba el pasto con perseverancia y que las voces que arrastraban la “r” surgieran de las gargantas de jóvenes que jugaban fútbol. Pero aun así, cuando llovía siempre tenía la impresión de que en ese lugar las nubes llegaban más alto que en cualquier otra parte del mundo. Y había oído decir a Lilla que, salvo los sábados y los domingos, desde su ventana le parecía ver un parque privado. Lamentablemente, la casa de Lilla –que ya se distinguía como una mancha roja y blanca más allá de los árboles– no podía confundirse con una señorial mansión inglesa. Había sido construida para el padre de Ernest hacia el final de su vida, y su decisión de evitar malentendidos acerca de su origen había frustrado el intento de crear algo semejante a un pequeño palacio isabelino: bajo los techos a dos aguas del piso superior, en la planta baja sobresalían las ventanas salientes y el porche, las tejas eran tan rojas como fue posible conseguir y el estuco ocultaba los ladrillos.
El jardín estaba separado del camino por su propia franja de césped, protegido por postes y cadenas. Esa señal de que los Spenser-Smith tenían jardín de sobra hacía que los niños traviesos la interpretaran vilmente como una invitación a columpiarse en las cadenas. Incluso a Lilla podían arruinarle la perfección, pensó Hannah, y le dedicó una sonrisa al culpable que habría esperado un ceño fruncido. Ella, divertida, parpadeó exageradamente cuando abrió el portón y bajo el sol vio resplandecer el blanco, el rojo y el amarillo.
La puerta de entrada lucía inmaculada, el llamador brillaba, hileras de crisantemos adornaban el porche, y mientras Hannah acercaba la nariz a una flor para apreciar su áspera dulzura, la puerta se abrió. Desde el punto de vista de la mucama eso era un mal comienzo y, como castigo o tal vez como resultado de una rápida evaluación del lugar que esa visitante ocupaba en el mundo, condujo a Hannah a una pequeña sala que parecía deshabitada. Allí los humildes y los mendigos se sentaban en el borde de las sillas. Allí se guardaban los libros que obviamente no eran apropiados para los Spenser-Smith. Hannah supuso que los clásicos se exhibían en un lugar destacado. En cambio, estos, recolectados en puestos callejeros, eran libros infantiles o escritos por autores de renombre y honorabilidad inciertos para Lilla.
Hannah tomó uno de esos volúmenes y se dispuso a esperar, pero evidentemente Lilla estaba ansiosa por saber lo peor tan pronto como fuera posible. Después de mostrar un diplomático disgusto por el hecho de que hubieran llevado a su prima a un cuarto sin calefacción, la condujo a una sala con tapizados coloridos, leños que ardían y luz de sol, y le preguntó si era su tarde libre.
–Sí, podría decirse que es así. Una tarde muy agradable, además. Nos ayudará a pasar el invierno, como se suele decir. Y esta sala también es muy agradable. Como puedes ver, en mi mundo todo está en orden.
–Me alegra oírlo –dijo con cautela la señora Spenser-Smith, que tenía alguna experiencia en relación con el buen humor de Hannah–. ¿Te quedas a tomar el té?
–Mi querida, si insistes de esa manera lo haré, por supuesto. El tiempo ya no existe para mí, salvo cuando tengo hambre, aunque hay maneras de engañar al estómago: si no me levanto de la cama antes de las diez puedo aguantar hasta el mediodía con una taza de té. Tú me ofreces una comida gratis y yo estaré en mi cama con un libro antes de sentir otra vez las punzadas del hambre.
–¡Por Dios! –dijo Lilla, después de agitar la campanilla–. No digas uno de tus disparates cuando Maud nos sirva el té. Y luego más te vale contarme a qué te refieres.
–Me refiero –dijo Hannah cuando la prohibición de hablar finalizó– a que en este momento descanso, como decimos nosotros, en el teatro. Destaco el pronombre, Lilla. Alguna vez estuve en un escenario, lo sabes. Entre los figurantes, formaba parte de la turbamulta. ¡Y me permitieron usar mi propia ropa!
–En tu lugar tendría la precaución de no mencionarlo. ¿Cómo te atreviste? En realidad creo que no lo hiciste. Aunque, verdadero o falso, si dices ese tipo de cosas, ¿qué será de ti?
–Era un grupo virtuoso –dijo Hannah con timidez–. Todos abucheábamos a un mal hombre. ¿Qué más puedes pedir? Lo hice durante una semana. En el pueblo siguiente eligieron a otra mujer andrajosa.
–No quiero saber más –concluyó Lilla–. Por tu bien, sería mejor que evitaras hablar conmigo de cosas que, ya sabes, no apruebo.
–¡Ah! –exclamó Hannah–. ¿Y qué plan tienes en mente?
Lilla apretó los labios.
–Tal vez no sea legítimo tener un plan.
–Eso no importa en absoluto, mi querida.
–Me importa a mí –respondió Lilla y después, en un rápido viraje de la honorabilidad a la practicidad, preguntó de un modo brusco–: ¿Te pagaron el sueldo del mes?
Un poco avergonzada, Hannah asintió.
–Sí. Logré ser irritante hasta lo intolerable sin ser precisamente grosera, de modo que esa dama no pudiera conservarme en mi puesto y tampoco robarme. Fue un poco trabajoso, lo confieso, deseaba ser grosera, insultante, ya sabes. En realidad, creo que no lo sabes, ¡eres tan gentil!
Lilla esponjó un almohadón y lo puso detrás de su espalda. La indiferencia se impuso al disgusto, que habría causado una impresión poco permanente en Hannah.
–¿Y dónde vives ahora? Supongo que no te marchaste esa misma noche.
–No, a la mañana siguiente. En un taxi. –Hannah hablaba con lentitud, y la mirada fija indicaba que reflexionaba cuidadosamente sobre sus palabras–. Un coche tirado por caballos, conducido por un viejo de nariz larga y redondeada, con aliento a cerveza.
–No quiero detalles.
–Son parte del relato, y el viejo con esa nariz es el caballero andante. Lástima que las personas de su tipo estén desapareciendo. Esos ancianos saben mucho de la vida. Me agradan. Siempre esperan lo peor y les importa un bledo. Ese hombre supo enseguida lo que había ocurrido y lamento decirte que me guiñó el ojo. No, yo no le devolví el guiño aunque le dejé en claro que sabía hacerlo y después le dije que buscaba un alojamiento barato, entonces él dijo que conocía el lugar indicado para mí. Así era. Me llevó a una casa en Prince’s Road, muy cerca de tu templo, mi querida. Sin duda te hace feliz saberlo porque la señora Gibson es miembro de la congregación. Te lo habría dicho antes, pero estuve muy ocupada en la biblioteca pública, mirando los anuncios.
–Nada habría podido ser más desafortunado –observó Lilla después de una pausa.
–¿Por qué? Yo lo considero muy afortunado. Solo una libra a la semana por una habitación con cama, mesa y sillas. Un chelín en la ranura del medidor de gas para encender la estufa, y la cena compartida con la señora Gibson a cambio de prácticamente nada. Es demasiado generosa. Trato de ayudarla y ella dice que mi conversación le parece muy inteligente.
–Sumamente desafortunado –repitió Lilla–. ¿Por qué ese cochero te llevó a una de las casas que yo habría deseado que evitaras? No logro entenderlo.
–Parece muy respetable –murmuró Hannah–. El señor Blenkinsop vive allí, ¿lo sabes?
–Por supuesto. Pero supongo que no lo ves a menudo.
–Lo veo tan a menudo como puedo –respondió Hannah con alegría–. Aunque es bastante tímido. Si te preocupa qué puedo haberles dicho a esas personas, puedes serenarte. Mis labios nunca pronunciaron el nombre Spenser-Smith. La señora Gibson se sentiría incómoda conmigo si supiera que tengo relación con gente tan importante.
Lilla adoptó la expresión con la que se proponía contrarrestar los ataques de Hannah. Casi, aunque no del todo, ausente. Esponjó de nuevo el almohadón antes de hablar.