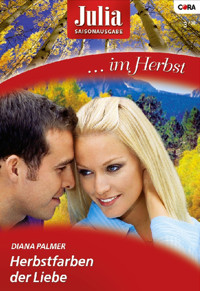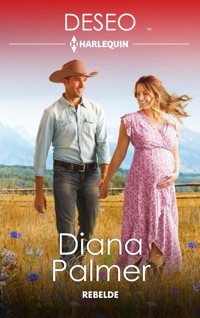5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Sagas
- Sprache: Spanisch
Soldados de fortuna. 1º de la saga. Saga completa 6 títulos. Lo suficientemente fuertes como para ser tiernos, seguros de sí mismos para seguir su propio camino e inteligentes para conseguir lo que quieren. Son los Soldados de Fortuna. Gabby Darwin trabajaba para un famoso abogado. Ella lo creía un hombre tranquilo, hasta que tuvo que acompañarlo en un viaje y representar el papel de su amante. Fue entonces cuando descubrió el peligroso pasado de su jefe y el lado más salvaje de su personalidad. ¿Quién era aquel hombre en realidad?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1985 Diana Palmer
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Misterioso pasado, nº 4 - agosto 2014
Título original: Soldier of Fortune
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Pulicado en español en 2007
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-4669-2
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Sumário
Portadilla
Créditos
Sumário
Dedicatoria
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Para R.D.M., e Irene,
Uno
Gabby estaba preocupada por J.D. No era por ningún motivo concreto. Él continuaba bramando por la oficina, dando golpes con las cosas en la mesa cuando no encontraba anotaciones o recordatorios que escribía en los sobres o en viejas tarjetas de negocios. Miraba a Gabby amenazadoramente cuando ella no le llevaba el café a las nueve en punto. Y estaban los expedientes perdidos, cosa de la cual siempre había que culparla a ella, y las incesantes llamadas de teléfono que interrumpían su concentración.
Aún conservaba el ceño fruncido y el brillo de enfado en sus ojos marrones. Sin embargo, aquella mañana había estado paseándose por toda la oficina, fumando como un carretero. Y aquello no era corriente, porque J.D. había dejado de fumar años atrás, incluso antes de que Gabby hubiera empezado a trabajar para el bufete de abogados Brettman y Dice.
Gabby no entendía qué era lo que había causado aquel estallido.
Un poco antes le había pasado una conferencia, que sonaba como si llegara del otro lado del Atlántico. A Gabby le había parecido que la persona que llamaba era Roberto, el marido de la hermana de J.D., Martina. Martina y Roberto vivían en Sicilia.
Justo después de terminar la conferencia, había habido un chaparrón de llamadas salientes. En aquel momento, sin embargo, todo estaba silencioso, salvo por los suaves sonidos que producía el ordenador mientras Gabby terminaba la última carta que le había dictado J.D.
Gabby apoyó la barbilla en las manos y miró a la puerta con los ojos verdes llenos de curiosidad. Tenía pelo, largo y oscuro, recogido en un moño alto, para que no le molestara mientras trabajaba. Algunos mechones sueltos se le rizaban suavemente alrededor del rostro, y aquello acentuaba sus rasgos de duende. Llevaba un vestido verde que marcaba la silueta de sus curvas esbeltas. Sin embargo, J.D. no la miraría ni aunque anduviera desnuda por la oficina. Cuando la había contratado, él había dicho, sin sonreír, que la había robado de una cuna. Aunque ella ya había cumplido veintitrés años, él seguía haciendo comentarios frustrantes sobre su extrema juventud. Gabby, por el contrario, no sabía con seguridad cuántos años tenía él. Posiblemente, cerca de los cuarenta, porque las escasas arrugas marcadas que tenía en la cara tenían algún motivo.
J.D. era uno de los abogados criminalistas más famosos de Chicago. No obstante, la vida que llevaba antes de comenzar aquella carrera profesional, cinco años atrás, no era conocida. Había trabajado de albañil y había cursado la carrera de Derecho por las noches. Había ascendido en su profesión rápida y eficientemente, con la ayuda de una inteligencia devastadora que aparentemente se nutría de los desafíos que se le presentaban.
No tenía familia, salvo su hermana casada, Martina, que vivía en Palermo, y no tenía amigos íntimos. No permitía que nadie lo conociera de verdad. Ni su socio, Richard Dice, ni la propia Gabby. Vivía solo y hacía solo la mayor parte de su trabajo, excepto en las pocas ocasiones en las que necesitaba información que sólo podía conseguir una mujer, o cuando tenía que llevarse a Gabby como tapadera. Ella lo había acompañado a entrevistarse con acusados de asesinato en almacenes a medianoche, y al muelle al amanecer, a esperar un barco en el que llegaba un posible testigo.
Era una vida emocionante, y gracias a Dios, su madre seguía viviendo en Lytle, Texas, y no sabía exactamente hasta qué punto llegaba la emoción. Gabby había ido a Chicago cuando tenía veinte años. Había tenido que luchar durante semanas con su madre para conseguir que aceptara la idea y que le permitiera trabajar para una prima lejana. Aquella prima había muerto repentinamente, y justo en aquel momento, J.D. había puesto un anuncio en el periódico demandando una secretaria de dirección. Cuando ella había acudido a la entrevista, J.D. la había contratado en cinco minutos. Aquello había sucedido dos años antes, y Gabby nunca había lamentado el impulso que la había conducido a la oficina de su jefe.
Sólo trabajar para él era un triunfo para Gabby. Las otras secretarias del edificio siempre estaban intentando sonsacarle información sobre su atractivo y famoso jefe. Sin embargo, Gabby era tan reservada como él. Aquélla era la razón de que hubiera durado tanto en su puesto de trabajo. Él confiaba en ella como en ninguna otra persona.
Durante aquellos dos años, Gabby había asistido a la escuela de leyes en turno de noche y se había sacado el título de asistente de abogado. Hacía muchas más cosas que mecanografiar cartas y hacer fotocopias. En la oficina se había instalado un sistema informático, y era ella quien lo manejaba. Además, hacía trabajos preliminares para su jefe, y viajaba con él cuando la ocasión lo requería.
Gabby continuaba rumiando aquellos pensamientos cuando la puerta de su jefe se abrió de repente. J.D. salió de su despacho como una locomotora, tan vibrante y masculino que ella pensó que la mayor parte de los demás hombres se apartarían de su camino por puro instinto de conservación. Su socio, Richard Dice, lo seguía sin dejar de hablar.
—¿Quieres ser razonable, J.D.? —le decía, agitando las manos con vehemencia, con el pelo rojizo casi de punta—. ¡Éste es trabajo de la policía! ¿Qué puedes hacer tú?
J.D. ni siquiera lo miró. Se detuvo junto al escritorio de Gabby, con una expresión en la cara que ella nunca había visto antes. Involuntariamente, observó su rostro ancho, su piel cetrina y sus ojos profundos. Aquel hombre tenía las pestañas más largas y negras del mundo. Tenía el pelo espeso y ondulado, con algunos reflejos plateados. Eran las ligeras cicatrices que tenía en la cara lo que le hacían parecer mayor, pero ella nunca había tenido el valor de preguntarle cómo se las había hecho. Debía de haber sido un hombre muy fuerte el que le había infligido aquellas heridas, porque J.D. era como un tanque.
—Haga la bolsa de viaje —le dijo él a Gabby, en un tono demasiado tajante como para hacerle alguna pregunta—. Vuelva aquí en una hora. ¿Tiene el pasaporte en orden?
Ella parpadeó. Incluso para J.D., aquello era demasiado apresurado.
—Eh, sí...
—Lleve cosas ligeras, porque vamos a un lugar caluroso. Vaqueros y camisas sueltas, un jersey, botas y muchos calcetines —dijo él sin prestarle atención—. Y lleve también esa licencia de radio que tiene. ¿No tiene algún conocido en el Departamento de Estado? Eso nos sería útil.
A ella le daba vueltas la cabeza.
—J.D., ¿qué ocurre?
—No puedes hacer esto —le dijo Dick a J.D., y J.D. continuó ignorándolo.
—Dick, tendrás que ocuparte de mis casos hasta que yo vuelva. Pídele a Charlie Bass que te ayude si encuentras dificultades. No sé con exactitud cuándo estaré de vuelta.
—J.D., ¿quieres escucharme?
—Tengo que ir a hacer mi bolsa de viaje —dijo J.D. secamente—. Llame a la agencia, Gabby, y que le consigan a Dick una secretaria temporal. Y vuelva aquí en una hora.
Se marchó de la oficina con un portazo. Dick soltó unas cuantas imprecaciones y se metió las manos en los bolsillos.
—¿Qué ocurre? —le preguntó Gabby—. ¿Podría decirme alguien por qué necesito tener en orden el pasaporte? ¿Tengo alguna elección?
Dick suspiró con irritación.
—Sabes que la hermana de J.D. está casada con un italiano que hizo fortuna en el negocio de las embarcaciones y el comercio naval, y que viven en Palermo, ¿no?
Gabby asintió.
—Y sabes que el secuestro se ha convertido en el método más rápido de financiación que tienen los grupos revolucionarios, ¿verdad?
Ella palideció.
—¿Han secuestrado al cuñado de J.D.?
—No. Secuestraron a su hermana cuando ella estaba de viaje, sola, en Roma.
—¿A Martina? ¡Pero si es la única familia que tiene J.D.!
—Ya lo sé. Los secuestradores piden cinco millones de dólares de rescate, y Roberto no lo puede reunir. Está frenético. Le han dicho que la matarán si avisa a las autoridades.
—¿Y J.D. quiere ir a Italia a salvarla?
—¿Cómo lo has adivinado? —preguntó Dick—. Con su habitual calma y prudencia, lo primero que va a hacer es irse a Italia.
—¿Conmigo? —Gabby se quedó mirando a Dick con perplejidad—. ¿Y yo por qué voy?
—Pregúntaselo a él. Yo sólo trabajo aquí.
Ella suspiró mientras se ponía en pie.
—Un día de éstos me voy a buscar un trabajo razonable, ya lo verás —dijo, con los ojos brillantes de frustración—. Iba a comer en una hamburguesería y a marcharme pronto para llegar a la sesión de tarde del Grand, a ver una película de cienciaficción. Y en vez de eso, me tengo que ir a Italia, ¿a qué, exactamente? —se preguntó Gabby con el ceño fruncido—. Espero que J.D. no tenga intención de interferir con las autoridades italianas.
—Martina es su hermana —le recordó Dick—. Él nunca habla de este asunto, pero tuvieron una infancia difícil y están muy apegados el uno al otro. J.D. sería capaz de poner en marcha un ejército con tal de salvarla.
—Pero él es abogado. ¿Qué va a hacer?
—No lo sé, cariño.
—Ya estamos otra vez —murmuró ella, mientras recogía su escritorio y tomaba el bolso del primer cajón—. La última vez que hizo esto, tuvimos que ir a Miami a conocer a un informador de la mafia a un almacén abandonado a las dos de la mañana. ¡Nos dispararon de verdad! —dijo, estremeciéndose—. Yo no me atreví a contarle a mi madre lo que había pasado. Hablando de mi madre, ¿qué se supone que voy a decirle?
—Dile que te vas de vacaciones con tu jefe —respondió Dick sonriendo—. ¡Eso le entusiasmará!
Gabby le lanzó una mirada fulminante.
—El jefe no se toma vacaciones. Lo único que hace es correr riesgos.
—Siempre puedes dejar el trabajo —sugirió Dick.
—¡Dejar el trabajo! —exclamó ella—. ¿Quién ha dicho nada de dejarlo? ¿Me ves trabajando con un abogado normal? ¿Mecanografiando informes y peticiones de divorcio todo el día? ¡Muérdete la lengua!
—Entonces, te sugiero que llames a James Bond, y le pidas alguna de sus armas secretas.
Ella volvió a mirarlo con animadversión.
—¿Hablas español?
—No —respondió Dick, desconcertado.
Entonces, Gabby pronunció algunas frases que le había oído mil veces al capataz de su padre en el rancho, cuando era niña. Después, con una reverencia, salió por la puerta.
Dos
Gabby había visto a J.D. en muchos estados de ánimo distintos, pero ninguno como aquél. Él estaba sentado en el asiento del avión, tan rígido como una tabla, sin darse cuenta de que tenía una taza de café en la mano.
Lo peor de todo era que a ella no se le ocurría nada que decir. J.D. no era un hombre al que una pudiera ofrecerle comprensión. Sin embargo, era difícil ir sentada a su lado, verlo sufrir de inquietud y no poder decirle nada. Ella apenas lo había oído hablar de su hermana Martina, pero la ternura con la que la había descrito era suficiente para darse cuenta de lo que sentía por ella. Si J.D. quería a algún ser humano sobre la faz de la tierra, era Martina.
—Jefe... —dijo Gabby con inseguridad.
Él la miró.
—¿Qué?
—Sólo quería decirle que lo siento —respondió ella, mientras jugueteaba con un pliegue de la falda—. Sé lo difícil que es todo esto para usted. No hay mucho que la gente pueda hacer en una situación así.
Él sonrió de una forma peculiar y le dio un sorbo al café.
—¿Cree que no? —le preguntó.
—¿No hablaría en serio cuando ha dicho que no se va a poner en contacto con las autoridades? —insistió ella—. Después de todo, ahora tienen equipos especiales, que incluso fueron capaces de rescatar a aquella víctima de un secuestro...
Él la miró con dureza, y ella se interrumpió en mitad de la frase.
—Aquél fue un secuestro político, y éste no lo es. En cuanto a esos equipos especiales, Darwin, no son infalibles. No puedo arriesgarme con la vida de Martina.
—No —respondió ella.
Le miró las manos. Eran masculinas, de dedos largos y piel bronceada. Tenía las uñas cuadradas y algo de vello moreno. Unas manos poderosas.
—No estará asustada, ¿verdad? —le preguntó él.
—Bueno, un poco —confesó Gabby—. En realidad, no sé lo que está pasando.
—Ya debería estar acostumbrada a cosas como ésta.
Gabby se rió.
—Supongo. Hemos corrido algunas aventuras durante estos dos años.
Él se quedó mirándola con curiosidad.
—¿Por qué no está casada? —le preguntó de repente a Gabby.
Aquella pregunta la sorprendió, y tuvo que buscar las palabras más adecuadas.
—No lo sé con seguridad. Supongo que no me he molestado en tener una relación con nadie. Hasta hace cuatro años, estaba viviendo en un pequeño pueblo de Texas. Entonces vine a Chicago, a trabajar para una prima, y cuando ella murió, usted necesitaba una secretaria... y con todos los respetos, éste es un trabajo muy exigente. No es algo de nueve a cinco.
—De lo cual —observó él—, usted nunca se ha quejado.
—¿Quién iba a quejarse? He recorrido el país y medio mundo, he conocido mafiosos, me han disparado...
Él se rió suavemente.
—Vaya descripción de tu trabajo.
—Las otras secretarias del edificio me tienen envidia —dijo ella con un aire de suficiencia.
—Usted no es secretaria. Es ayudante de abogado. De hecho —señaló él pensativamente—, había pensado en enviarla a la Facultad de Derecho. Es muy competente.
—Yo no —dijo ella—. No sería capaz de ponerme en pie frente a una sala llena de gente e interrogar a los testigos como hace usted. Ni hacer un buen discurso de recapitulación.
—Pero podría practicar el derecho —le recordó él— en otras áreas. Por ejemplo, en derecho empresarial. O en el mercado inmobiliario, o en herencias... hay muchas partes del derecho que no requieren recapitulaciones.
—No sé si es eso lo que quiero hacer durante el resto de mi vida —dijo ella.
—¿Cuántos años tiene?
—Veintitrés.
Él sacudió la cabeza mientras observaba el moño de Gabby, las gafas que usaba para leer de cerca, que en aquel momento llevaba enganchadas en el pelo, y el elegante traje de lino blanco que llevaba. La falda le cubría las piernas larguísimas hasta la rodilla.
—No los aparenta.
—¿Podría repetírmelo en treinta años? —le pidió Gabby—. En ese momento se lo agradeceré.
—¿Y qué es lo que quiere ser? —insistió él, recostándose contra el respaldo de su asiento. Llevaba un traje de seda gris con chaleco que enfatizaba el tamaño de su cuerpo. Estaba tan cerca de Gabby que ella sentía el calor que desprendía, y eso le causaba una sensación inquietante.
—Oh, no lo sé —respondió ella, mientras miraba las nubes por la ventanilla—. Agente secreto, quizá. Una osada espía industrial. Claro que todos estos trabajos me parecerían aburridos después de trabajar para usted. ¿Y cuándo voy a saber adónde vamos, jefe?
—A Italia, por supuesto.
—Sí, eso ya lo sé. ¿A qué lugar de Italia?
—A Roma. A rescatar a mi hermana.
—Claro, por supuesto —dijo ella.
Pensó que era mejor estar de acuerdo con un maníaco. Él finalmente, saltó. Fue incluso predecible, con todos los nervios que estaba soportando.
—¿Dándome la razón como a los locos, señorita Darwin?
Al hacerle aquella pregunta se inclinó hacia Gabby y le acercó tanto la cara que ella percibió el aroma de la colonia que llevaba y sintió su respiración cálida. J.D. la miraba con toda su atención. Después se alejó de nuevo.
Aquella mirada le provocó a Gabby la impresión más fuerte que hubiera sentido nunca. Fue como un terremoto que la sacudió desde los ojos hasta las yemas de los dedos de los pies. Ella no se había dado cuenta de lo vulnerable que era con respecto a él, hasta que en aquel momento, el corazón se le aceleró y se le cortó la respiración en la garganta.
—Dudé en cuanto a traerla conmigo —dijo J.D. en voz baja—. Hubiera preferido dejarla en Chicago. Sin embargo, no puedo confiar en ninguna otra persona, y ésta es una situación muy delicada.
Ella intentó actuar con naturalidad.
—¿Se da cuenta de que lo que está pensando hacer podría provocar que la mataran?
—Sí —respondió él—, pero no actuar podría provocar que la mataran más rápidamente aún. Ya sabe lo que sucede normalmente en estos casos, ¿verdad?
—Sí lo sé —admitió Gabby.
—Estoy haciendo lo que me parece mejor —dijo él. Entonces, si previo aviso, le colocó un mechón de pelo junto al cuello, y ella se sobresaltó al notar el contacto—. No estamos seguros de que los secuestradores aún tengan a Martina en Italia. Roberto cree que conoce a uno de ellos. Es el hijo de un conocido, que también tiene tierras en América Central. No tengo que decirle lo difícil que esto se volvería si se llevaran a Martina allí, ¿verdad?
Ella asintió con los ojos abiertos de par en par.
—Pero, ¿cómo están tratando con Roberto?
—Uno del grupo aún está en Italia para encargarse de la entrega del dinero —respondió él. Bajó los ojos a la caída de la chaqueta del traje blanco de Gabby y lo observó distraídamente—. Puede que tengamos que viajar bastante antes de que esto termine.
—Pero primero vamos a ir a Italia.
—Sí. A ver a algunos amigos míos —dijo él, sonriendo ligeramente—. Me deben un favor desde hace años. Voy a pedirles que paguen la deuda.
—¿Vamos a formar un equipo? —preguntó ella, arqueando las cejas. Aquello se estaba volviendo más y más emocionante a cada minuto que pasaba.
—Vaya, cómo se le han iluminado los ojos ante la mención de trabajar con un equipo, señorita Darwin —murmuró él.
—Es... como esa serie que veo en la televisión todas las semanas, sobre ese grupo que va alrededor del mundo luchando contra el mal.
—¿Los Soldados de Fortuna? —preguntó él.
—Exacto —dijo Gabby, sonriendo—. No me pierdo ni un solo episodio.
—En la vida real, señorita Darwin —le recordó él—, ésa es una ocupación brutal y peligrosa. Y la mayoría de los mercenarios no llegan a la mediana edad. Mueren, o acaban en alguna prisión extranjera. Sus vidas se ven de una manera idealizada.
—¿Y cómo sabe usted todo eso?
—Oh, tengo un amigo que solía vender sus servicios en el extranjero. Él podría contarle algunas historias terroríficas sobre esa clase de vida.
—¿Conoce a un ex mercenario? —preguntó ella con asombro—. ¿Y cree que él estaría dispuesto a hablar conmigo?
Él sacudió la cabeza.
—Señorita Darwin —dijo, y suspiró—. ¿Qué voy a hacer con usted?
—Es culpa suya. Usted me corrompió. Yo llevaba una vida aburrida, y ni siquiera lo sabía. ¿Hablaría conmigo su amigo?
—Supongo que sí. Pero quizá a usted no le guste lo que pueda averiguar.
—Correré el riesgo, gracias. Eh... ¿no será por casualidad uno de los amigos a los que va a ver a Roma?
—Eso sería revelador. Abróchese el cinturón, señorita Darwin. Nos estamos acercando al aeropuerto.
Ella observó su rostro sombrío e impenetrable cuando hubo cumplido su orden.
—Señor Brettman, ¿por qué me ha traído? —le preguntó suavemente.
—Eres mi tapadera, cariño —respondió él tuteándola, y sonrió mirándola de reojo—. Somos amantes que estamos realizando un viajecito.
—¿Con esta pinta que llevo? —le preguntó ella en tono de reproche.
Entonces, él le quitó las horquillas del moño y le dejó el pelo suelto. Después le quitó las gafas de la cabeza, dobló las patillas y las guardó en el bolsillo de su propia camisa. Por último, le abrió los botones de la blusa hasta el escote.
—¡Señor Brettman! —exclamó ella, tirándolo de las manos.
—Deja de ruborizarte, llámame Jacob y no empieces a discutir conmigo en público —refunfuñó él—. Si recuerdas esto, todo irá bien.
—¿Jacob? —preguntó ella.
—Jacob. O Dane, que es mi segundo nombre. El que prefieras, Gabby.
Él consiguió que su nombre sonara como una lluvia suave sobre la hierba. Ella lo miró fijamente.
—Entonces, Jacob —murmuró.
Él asintió.
—Te cuidaré, Gabby —le dijo—. No permitiré que corras peligro.
—Lo dice en serio, ¿verdad? —le preguntó ella—. Está decidido a rescatar a Martina.
—Por supuesto —respondió él con calma—. Ella y yo tuvimos una infancia muy difícil. Nuestro padre se ahogó en la bañera, borracho, cuando éramos casi bebés. Mi madre tuvo que mantenernos fregando suelos. En cuanto tuvimos edad suficiente, comenzamos a trabajar para ayudarla. Sin embargo, cuando yo cumplí quince años, mi madre murió de un ataque al corazón. Desde entonces, yo cuidé de Martina, como prometí que haría siempre. No puedo permitir que unos extraños intenten ayudarla. Tengo que hacerlo yo.
—Perdóneme —dijo Gabby con suavidad—, pero usted es abogado, no policía. ¿Qué puede hacer?