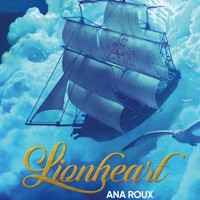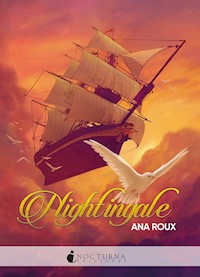
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lionheart
- Sprache: Spanisch
Han pasado algunos meses desde que las tropas francesas capturaron a la tripulación de la Lionheart. Decidida a ayudarlos, Ellen se infiltra en el Gremio de Alquimistas de Londres en busca de respuestas, pero en su misión se produce un giro inesperado cuando lady Castlemaine la invita a unirse a su grupo de mujeres espías al servicio de la Corona: las Ruiseñores. Además de cobijarla bajo sus alas, la dama la entrenará hasta que esté lista para ir a Francia con su amiga Nanette. Sin embargo, en el viaje nada saldrá según el plan: Ellen tendrá que lidiar con un traidor entre las sombras, con los ecos de una maldición muy familiar y con la ejecución de una de las personas más importantes para ella. Nightingale es el desenlace de Lionheart, una fascinante bilogía ambientada en un siglo XIX alternativo donde la magia está tan presente en cada rincón como los secretos en las calles londinenses.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
© de la obra: Ana Roux, 2022
© de los detalles: rawpixel.com
Mapa de Inglaterra: John Cary, 1811
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: enero de 2023
ISBN: 978-84-18440-82-3
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
NIGHTINGALE
Prólogo
Morir habría sido una opción honorable. Un sable en las costillas o una bala entre los ojos. Habría sido rápido, sin gritos ni estertores. Un final digno para una vida de aventuras.
Lo habría preferido una y mil veces. Mejor la nada, el limbo, el mismo infierno…, cualquier cosa antes que aquella oscuridad.
Sentía frío. Dolor. La roca arañándole la piel. La humedad colándose en los huesos. Cada respiración hacía que sus pulmones ardieran y con cada parpadeo veía una y otra vez la misma imagen: un barco en llamas precipitándose desde el cielo. Podía oler la ceniza, oír los gritos. Un gemido ahogado entre las nubes y el estruendo del mar mientras lo engullía.
Lo oía una y otra vez. Nítido y a la par lejano. El lamento de una leona, fiero hasta el último zarpazo…, pero la oscuridad siempre volvía a engullirla.
Igual que a él.
Bailaba entre la consciencia y las pesadillas como un caminante entre mundos, atrapado para siempre en una espiral de la que no sabía cómo escapar. Quería subir a flote, abrirse paso entre las bestias invisibles que lo acechaban en las sombras, volar con un rugido de triunfo hacia la libertad…
Pero volvía a despertarse en aquel suelo de piedra, áspera y húmeda. No tenía fuerzas ni para alzar las muñecas, sujetas por grilletes, y mucho menos para luchar contra ellos. Sentía la lengua tan pastosa que no podía ni gritar.
Solo le quedaba esperar.
Esperar un milagro o a la misma Muerte. A veces creía verla saludar entre los pliegues de la oscuridad que lo engullía. Recordaba que alguien —en un recuerdo ya muy lejano— solía llamarla «vieja amiga». Era un buen nombre. Ojalá pudiera devolverle el saludo y envolverse en ella.
Eso sería honorable.
1
La mano dejó una huella blanca en el frío cristal de la ventana. Su forma apenas permaneció un instante antes de desaparecer como una voluta de humo al viento, dejando paso de nuevo a la silueta de los edificios grises que la observaban desde el otro lado de la calle. Las puertas y ventanas parecían juzgarla con rostro serio, y hasta agitaban las cortinas de vez en cuando como el parpadeo de un ceño fruncido. Pero quizá fuera su imaginación. Quizá el manto de nubes que cubría el cielo no era tan oscuro como ella lo veía y tan solo fuera el velo invisible del luto en sus ojos lo que lo empañaba.
Era difícil distinguir la realidad de la ficción cuando el peso del dolor no dejaba que Ellen Fellowes respirara desde hacía días.
No había consentido perder ni un segundo desde que el mayor Hansford, su padrino y el mejor amigo de su padre, había aparecido en su cocina para anunciarles que el capitán Fellowes había desaparecido. Todos los indicios apuntaban a que había sido capturado por el enemigo bonapartista junto con el resto de su tripulación mientras patrullaban los cielos del Mediterráneo; pero en las semanas que llevaban en Londres llamando de puerta en puerta —desde las oficinas de Almirantazgo hasta el tugurio más roñoso del East End—, no habían conseguido que nadie les confirmara algo más tangible que los primeros rumores, que hablaban del avistamiento de una fragata inglesa con un mascarón en forma de leona rugiente atracada en un muelle cercano a Marsella.
La fragata Lionheart. La Leona de su padre. Capturada.
Tras escuchar las noticias de boca de lord Hansford, pensó que el sentimiento de impotencia la desbordaría, así que no paró hasta que su padrino consintió llevarla con él a Londres para llevar a cabo sus pesquisas. Su madre había fruncido los labios y la había despedido aguantándose a duras penas las lágrimas mientras subía al carruaje, pero no dijo nada. Ellen sabía que ella misma habría surcado los siete cielos para ir en pos de su marido —después de todo, no era la primera vez que Margaret Fellowes se embarcaba en busca de aquellos a los que amaba— de no haber tenido que quedarse a cuidar a sus hijos pequeños. Las gemelas Phoebe y Caroline sacudieron la mano sin demasiado entusiasmo, celosas de que su hermana mayor se fuera a la gran ciudad por sorpresa y sin ellas; el pequeño Samuel lloraba sin saber muy bien por qué, cogido con las piernas a la cadera de su madre.
Pero los hilos de los que tirar se agotaban y seguían sin respuestas. Así que la joven no podía hacer otra cosa que recorrer los pasillos de la casa que lord Hansford poseía frente a Hyde Park como una bestia enjaulada, esperando.
Hacía mucho tiempo que no se sentía tan inútil.
Al menos tenía a Nanette a su lado en aquel viaje. Su amistad había tenido altibajos, pero sobrevivir a una isla desierta en medio del Caribe había sido una prueba de fuego para las dos. Incluso con el ánimo taciturno que no había abandonado a la muchacha desde la muerte de su madre, su vínculo se mantenía inquebrantable.
En aquel momento, Nanette se encontraba recostada en uno de los sillones que había junto a la chimenea de la estancia. Se había quedado dormida mientras leía, y el libro descansaba sobre su regazo con un dedo marcando la página. Sus cabellos oscuros y rizados caían sobre el terciopelo rojo como una pequeña cascada. Ellen no se había atrevido a despertarla, a pesar de que el calor del fuego debía de estar haciendo que sus mejillas de piel negra se fueran tornando cada vez más del color del tapizado.
Ellen se giró de nuevo hacia la ventana y apretó los puños, entre los que había recogido las puntas del chal que se había echado a los hombros, con los brazos cruzados bajo el pecho. Al menos alguien había conseguido caer rendida tras tantas noches de insomnio. Hacía días que a ambas les costaba conciliar el sueño más que unos minutos seguidos, y siempre poblados de pesadillas. Esas noches lo único que Ellen podía hacer era levantarse a mirar por la ventana cómo el mundo seguía girando inexplicablemente mientras ella lo maldecía. Pero solo la escuchaba la lluvia a través del cristal. A menudo su padrino decía que el tiempo cenizo de Londres imitaba su ánimo de tanto mirar por la ventana, pero ella sabía que se equivocaba. De haber sido así, las nubes no llorarían, sino que bullirían en un infierno de rabia.
Justo entonces, las patas mecánicas de un carruaje chirriaron al detenerse frente a la puerta de los Hansford. Una figura masculina salió a grandes zancadas de él, amparándose en el paraguas que se había apresurado a llevarle uno de los lacayos de la casa en cuanto le vio aparecer por la verja.
La muchacha ni se detuvo a coger aire antes de salir corriendo.
Los maestros alquimistas que construyeron aquel edificio habían maleado el metal de tal forma que, en cuanto alguien pusiera un pie en el umbral, se generara una pequeña chispa que prendiera el aceite de su interior. Así que las lámparas del vestíbulo ya se habían encendido cuando se abrió la puerta, sin que nadie tuviera que tocarlas, mientras el señor de la casa entraba dando voces airadas.
—¡Me cago en esa panda de pomposos estirados una y mil veces! ¡Inútiles! ¿Y se atreven a vestir ese uniforme con todos sus galones? ¡Cobardes!
Aquella noche, lord Hansford había ido a visitar de nuevo a algunos lores del Almirantazgo. Su rango de mayor de infantería de marina —junto con su título nobiliario— le abría muchas puertas, pero al parecer no había sido suficiente como para hacer lo mismo con sus bocas.
—¿Qué ha pasado, tío Artie?
El mayor se giró hacia ella con brusquedad, pero en cuanto vio su gesto de desesperanza en medio de la escalera principal, se le cayó el alma a los pies. De pronto, su figura se encorvó como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros.
—Nada nuevo, querida. Todos lamentan no tener más noticias de tu padre ni del resto de sus hombres, pero no parece que les moleste tanto como para mover su culo viejo y fofo del asiento. Es como si se hubieran resignado…
El corazón de Ellen se le encogió en el pecho, lo que provocó que un pinchazo le recorriera las cicatrices.
—¿No van a seguir buscándole?
Hansford suspiró.
—Ellos dicen que sí, pero es como hablar con una pared. Y eso teniendo en cuenta que no soy capaz de hacer llegar mis cartas a… —Calló antes de terminar la frase y sacudió la cabeza—. No importa, niña. Mañana será otro día.
—¿Y a quién preguntaremos mañana, si ya nos han cerrado todas las puertas? —Ellen golpeó la barandilla de madera pulida con el puño; las filigranas alquímicas que la mantenían siempre brillante y sin una sola marca relucieron con un brillo azulado por toda la superficie—. Estoy harta de mendigar la atención de unos cuantos inútiles que ni siquiera han sudado ni un día por la guerra, y mucho menos vertido su sangre. ¡Mi padre es un héroe, el Rompedor de Nubes! ¿Le sacaron en todos los periódicos solo para olvidarse de él al día siguiente? No voy a consentir que lo dejen pudrirse en una cárcel francesa, en Dios sabe qué condiciones, mientras ellos festejan a costa de su valentía.
Hansford avanzó cauteloso, con las manos en alto en gesto conciliador. No quería que su ahijada se alterase más de lo debido. Todos lo temían y ella lo odiaba. No podía evitar que la rabia le hiciera hervir la sangre, por mucho que eso llegara a despertar la maldición. La llevaba consigo en las entrañas y no podía hacer nada por remediarlo. La Muerte la rondaba desde que era niña, saludándola desde las sombras, recordándole que era suya para llevársela en cuanto quisiera. Pero Ellen hacía tiempo que había decidido que su vida no valía nada si era a costa de los que más quería.
Si debía sacrificar su seguridad para salvarlos, lo haría. Ya lo había hecho antes. A su padre, a…
«No lo pienses», se ordenó.
Pero ya era tarde. El rostro de Thomas Byrne, primer teniente a bordo de la Lionheart, ya había cobrado forma en sus pensamientos. Aunque sería más correcto decir que había dado un paso al frente, ya que nunca conseguía borrarlo del todo. ¿Cómo olvidar aquella sonrisa bondadosa o la cicatriz que le cruzaba las mejillas? Se castigaba continuamente repasando cada detalle de aquellos rasgos, a veces llenos de alegría; otras muchas, rotos por el dolor que ella misma le había causado.
Porque no había ni una noche que Ellen Fellowes no se acostase con una lágrima corriéndole por la mejilla al recordar cómo le había roto el corazón al hombre que amaba.
—¿Ellie?
La voz de Hansford la rescató del pozo de su mente y la arrastró de vuelta a la realidad.
—No podemos rendirnos, tío Artie —respondió al fin.
—Ni vamos a hacerlo —le prometió él—. Pero hoy ya no podemos hacer nada más.
—Pero…
—Ahora no, Ellie. Mañana, aprovechando la recepción y el baile, quizá intente otra vez hablar con… Da igual. —Sacudió la cabeza—. Mañana.
Ella quiso insistir, pero Hansford levantó la mano para pedirle un respiro. El hombre estaba agotado, con unas ojeras tan grandes bajo los ojos que hacía días que resultaban preocupantes. La muchacha sentía que había algo que le estaba ocultando y eso le quemaba por dentro. Su padrino había superado las pruebas más difíciles sin que la sonrisa se borrara de sus labios, pero ahora parecía haber desaparecido. Ya no bromeaba casi nunca, y si lo hacía Ellen se daba cuenta de que era forzado, solo por intentar animarla a ella. Su lengua, tan legendariamente afilada, parecía haberse oxidado.
—Mañana será otro día –concedió la muchacha después de unos segundos—. No vamos a rendirnos ahora.
—Digna hija de tu padre.
Ellen se obligó a sonreír, ignorando deliberadamente las lágrimas que se agolpaban en los ojos del hombre, y no dejó caer los labios hasta que volvió a estar a solas en la oscuridad de su habitación. Lo había estado retrasando todo lo posible, pero ya no podía escudarse en los planes de su padrino como de niña lo hacía tras las faldas de su madre. Era hora de que ella misma tomara las riendas.
La impotencia estaba carcomiendo a lord Hansford al ver cómo se le acababan los recursos, pero ella no estaba dispuesta a que todas sus esperanzas se desvanecieran en el desánimo. Su padrino tenía razón: era digna hija de su padre. Y los Fellowes siempre se lanzaban de frente a la batalla, mirando a los ojos a su amiga la Muerte.
2
Por más que alargaba la mano, no era capaz de alcanzarla. No importaba cuánto gritara, cuántas lágrimas resbalaran por sus mejillas mezcladas con las gotas de lluvia. Estiraba los dedos hasta que los tendones amenazaban con desgarrarse de dolor, pero esa otra mano se escapaba entre la neblina hacia el abismo. Daba igual cuántas veces intentara salvarla, su madre siempre acababa cayendo al vacío, engullida por la oscuridad, con los rugidos de la tormenta y una cabeza de leona de fauces abiertas.
Solo entonces Nanette conseguía despertarse, con el camisón empapado de sudor. Si todavía era noche cerrada, entre las sombras a veces aún veía el último brillo de sus ojos negros.
«Todo lo hice por ti».
Cada sílaba resonaba como el eco de una campana, haciendo temblar los frágiles muros de su mente. Pero nada dolía más que el recuerdo de esas últimas palabras mudas que nunca llegaría a escuchar.
Y, después, la nada.
Silencio.
Dolor.
Culpa.
Aquel día la muchacha volvió a despertarse con un grito silencioso de desesperación arañándole la garganta desde dentro. Le costó un segundo —cada mañana más corto— darse cuenta de que no estaba acostada en un catre en medio de la selva ni a bordo de un navío, a mil metros sobre el agua, sino en el corazón de Inglaterra, en un colchón de plumas demasiado mullido para ella.
Aunque eso no era una novedad. Todo era demasiado en aquella casa. Cada rincón estaba recargado con algún cuadro gigantesco, un tapiz de colores cambiantes, una lámpara de cristales más grandes que su mano que flotaban en espiral bajo el artesonado del techo sin que los sujetara ningún cordel… Resultaba tan agobiante que en ocasiones quería echar a correr y, simplemente, respirar aire fresco en soledad.
Pero en Londres ni siquiera podía hacer algo tan sencillo.
No solo el aire estaba tan viciado de los vapores verdosos que salían de las fábricas alquímicas, sino que la temperatura era tan baja que Nanette no entendía cómo no se le había caído la nariz aún en alguno de sus paseos. Tenía la sensación de no haber vuelto a entrar en calor desde que dejaron la isla que había sido su cárcel, pero también su refugio. Allí, al menos, había sido alguien. Una persona, una identidad. La encargada de la enfermería. La hija de Adelaide…
Pero para la sociedad inglesa no era más que la extranjera que había sido acogida en su casa por un aristócrata excéntrico y su ahijada. Otro mueble. Exótico y articulado, pero no más importante que el guacamayo que lady Kingsley había traído de las colonias y del que alardeaba cada tarde en su salón del té. Por eso Nanette iba peregrinando de chimenea en chimenea en aquella casa, consultando cada libro sobre Francia, la Revolución, Bonaparte y el derecho militar que caía en sus manos, intentando sentirse útil de alguna forma, mientras Ellen y el mayor hacían su propio camino de penitencia.
La muchacha se dio la vuelta, esperaba toparse con el rostro dormido de su amiga al otro lado de la almohada, pero la encontró vacía. El contorno de su cuerpo todavía se marcaba en el colchón, así que Ellen debía haber estado allí hacía poco —desde que comenzaron de nuevo las pesadillas, las dos habían pactado no dejar que la otra durmiera sola—, pero no había ni rastro de ella entre la penumbra de la habitación.
Durante un instante, el pánico la invadió. ¿Y si había perdido a la única persona cercana que le quedaba? En menos de un segundo los rostros de aquellos a los que había dejado atrás se cernieron sobre ella. Su madre, Caleb, la señora Fellowes, Phillip… Sus sombras la acorralaron hasta ahogarla. Le costó varios minutos enteros ralentizar la respiración y convencerse a sí misma de que tan solo eran las brasas de la pesadilla que pronto se extinguirían, que su amiga volvería y que no la había dejado abandonada en aquella ciudad infernal.
«Todo irá bien —se repitió una y otra vez—. Todo está bien».
Pero no era cierto. Nada estaba en su sitio. Estaba atrapada en un país desconocido, en una ciudad que odiaba, lejos de todo lo que había logrado considerar alguna vez su hogar.
Y estaba sola, muy sola.
No quedaba nadie en quien apoyarse, nadie que la escuchara. Incluso aunque estuvieran en la misma habitación, Nanette notaba a Ellen distante, ausente, siempre elucubrando algún plan para averiguar el paradero de la Lionheart. Y el resto… no eran más que eso, sombras que la acechaban en el estrecho paso entre la oscuridad y el día.
La muchacha no pudo soportarlo más y se levantó de la cama. Normalmente le costaba un mundo pensar tan siquiera separarse del colchón y enfrentarse al exterior, pero ese día sentía como si fuera a hundirse hasta el fondo y asfixiarse con el relleno de plumas. Se puso un chal y salió al pasillo. Necesitaba encontrar a alguien. Compañía. Saber que no estaba sola a deriva. A Ellen. A quien fuera.
Sus pasos la llevaron por lo que le pareció una docena de corredores. Los pies desnudos se hundían en la alfombra, mientras los ojos de varias generaciones de caballeros de gesto serio y peluca empolvada la juzgaban desde las paredes. Se los habría arrancado con las uñas de haber podido.
En medio de la neblina, su instinto la condujo al único lugar seguro que le quedaba. La biblioteca. El olor a polvo de los libros y el crujido de sus páginas era lo más parecido a los recuerdos de su infancia. En su interior podía perderse, lejos del mundo. Su refugio. Un hogar, si es que le quedaba alguno.
Aquella no era tan grande como la de Lilacfield House, la verdadera morada de los Hansford, pero seguía siendo tan grande como la nave central de una iglesia y tan luminosa como un invernadero en pleno verano, con ventanales que llegaban al techo a lo largo de todo el lateral. Enmarcando cada placa de cristal, los cortinajes se plegaban sobre sí mismos formando pequeñas cascadas, con cada hilo escarlata dirigiéndose en una dirección concreta para regular la cantidad de luz que dejaban pasar, dependiendo de quién y qué estaba leyendo bajo ellos al salir de las estanterías. Había decenas de ellas, cada una con sus hileras perfectas reposando en sus baldas; cada tomo esperando a que alguien diera la orden para desplazarse hasta su mano, modificando la configuración de las tablas de madera como si de un laberinto cambiante se tratara.
Aunque había más cosas de esa casa que le recordaban a aquella en la que se había criado, y no todas tenían un halo tan cálido en su memoria como el olor de los libros. Para el mayor Hansford y Ellen era fácil navegar por sus pasillos con la tranquilidad que da saberse dueños de lo que les rodeaba. Para Nanette, en cambio, era un sobresalto constante cargado de culpa.
Aquí nadie la obligaba a limpiar la plata hasta que pudiera verse nítidamente su reflejo en el dorso de las cucharillas de café ni a meter las manos desnudas en barreños de agua hirviendo para blanquear las sábanas, pero había cosas que nunca dejaría atrás. No podía evitar fijarse en las cosas invisibles. El aleteo de la falda de la doncella que salía corriendo cuando entraban los señores a una habitación que había estado limpiando, los ruidos de las ayudantes de cocina cargando con las pesadas cacerolas bajo sus pies, los esfuerzos del lacayo acatarrado por no estornudar mientras servía la cena… Aquel era su mundo más que cualquier otro, y le aterraba tener que salir de él —el único que conocía— tanto como pensar que nunca podría escapar del todo.
Y la sombra.
«Todo lo hice por ti».
Ella había dado toda su vida —hasta su misma muerte— por hacerla un poquito más libre, pero Nanette no podía evitar pensar que su legado a veces pesaba más sobre los hombros que una condena. ¿Cómo llegaría a estar a la altura de su madre?
Adelaide. Esclava liberada. Líder. Madre.
Nunca la igualaría.
Un susurro agitado y cercano la sobresaltó de repente, arrancándola de sus pensamientos. Sus pies la habían llevado automáticamente entre el laberinto de las estanterías, hacia su rincón favorito, donde siempre la aguardaba una butaca mullida y una manta de lana.
¿Quién iba a estar allí a esas horas? Era demasiado temprano para cualquiera de los habitantes de la casa. ¿Sería una de las doncellas preparando la chimenea? ¿El mayordomo haciendo inventario? Aunque quizá se lo hubiera imaginado, pues, por más que se asomó por las estanterías, no encontró rastro de compañía alguna. Los pasillos estaban desiertos y tan solo se oía discreto el zumbido de los hechizos antihumedad de los estantes.
Fue entonces cuando lo oyó de nuevo. Un siseo, como el de una víbora enfadada a punto de lanzarse a atacar. Luego llegó la respuesta, con voz más profunda pero titubeante. Nanette pegó la espalda a la pared más cercana. ¿Realmente quería seguir escuchando? Fuera lo que fuese aquella conversación furtiva, estaba segura de que no era asunto suyo. Pero le pudo la preocupación… con una pizca de curiosidad. No le había costado ni un segundo reconocer que la voz enfadada pertenecía a Ellen.
—Teníamos un pacto, James. No intentes jugármela ahora.
—Lo siento, señorita Fellowes —tartamudeaba el chico. Era uno de los lacayos más jóvenes de lord Hansford, que había entrado a trabajar en la casa apenas unos días antes de que ellas llegaran. Moreno, demasiado delgado y con la nariz torcida siempre sucia de hollín—. He hecho lo que he podido, pero ha sido mucho más complicado de lo que pensábamos. Peter ha intentado por todos los medios conseguírselo, pero…
—¡No hay peros! El plazo se acaba esta noche. Y si yo no he conseguido para entonces lo que quiero, él tampoco.
—Señorita Fellowes… —intentó protestar el chico, pero ella le cortó en seco:
—Si tanto desea presentarse al examen a maestro maleador, hallará el modo de conseguirlo. Pero, hasta que yo no tenga mi sello, no veréis un penique, ninguno de los dos.
El chico titubeó.
—Hay… otra posibilidad en la que ha estado trabajando… Aunque Peter no está seguro de poder garantizarle que…
—Por su propio bien, espero que esa frase elimine ese «no» antes de esta noche.
Nanette tragó saliva. No quería seguir escuchando. Sonaba peligroso. Todo era peligroso cuando había alquimistas involucrados. Y solo había un evento de interés en todo Londres aquella noche: la fiesta de cumpleaños del rey que, en todo un alarde de poder, los alquimistas habían conseguido que se celebrara en la sede de su Gremio en vez de en palacio.
Lord Hansford estaba invitado, como toda la nobleza, y no le había costado demasiado conseguir alguna invitación de más. Después de todo, Inglaterra entera quería conocer a Ellen Fellowes, la Heroína de los Cielos, y mucho más ahora que la había golpeado la desgracia. La corte no podía resistirse a una buena dosis de morbosidad. Por una vez, Nanette agradeció pasar desapercibida y así declinar la invitación. Ellen y su padrino podrían intentar captar simpatizantes a su causa en la fiesta mientras ella se quedaba en casa, leyendo tranquilamente al calor de la chimenea.
Aunque, en aquel momento, comenzaba a dudar de que la velada fuera a resultar de verdad tranquila. Intentó escuchar algo más, pero el resto de la conversación se había transformado en una maraña de susurros ininteligibles, hasta que por fin advirtió los pasos del lacayo alejarse por el lado contrario del pasillo. Unos segundos más tarde, la puerta de la biblioteca se cerró con un portazo.
Durante un instante, la muchacha no supo qué hacer. ¿Encararse con Ellen hasta averiguar lo que estaba tramando? ¿Huir de allí como si nada hubiera pasado? Ambas opciones la aterrorizaban. Pero Ellen era su amiga, después de todo, y si estaba a punto de cometer una locura, ella quería estar a su lado. Aunque dudaba de que lograra detenerla de ninguna forma.
Tuvo que hacer un esfuerzo titánico para vencer al dragón que se revolvía en sus tripas y asomarse al otro lado de la estantería con cautela.
—¿Ellen?
—¡Mierda!
La muchacha se había sobresaltado tanto al oír su voz que había dado un brinco, golpeándose la cabeza contra el saliente de la estantería más cercana, una voluta de madera que imitaba a las de un antiguo templo griego.
—¿Estás bien?
Nanette se apresuró a inspeccionarle la frente, donde había aparecido un rosetón rojizo que amenazaba con convertirse en un chichón en menos de un par de horas.
—Me has asustado, eso es todo —dijo Ellen, con la mirada clavada en el suelo.
—Lo siento, solo quería…
Dudó antes de seguir hablando. Quería insistir para que le contara la verdad, pero le aterraba la idea de reconocer que la había estado espiando. ¿Y si se enfadaba con ella? ¿Y si decidía que ya no quería ser amiga suya y la echaba de casa? ¿Y si se quedaba otra vez sola?
Tuvo que respirar hondo varias veces para recobrar el control, intentando disimular todo lo que pudo. Por suerte, Ellen estaba demasiado enfurruñada, perdida en sus propios pensamientos, como para darse cuenta.
—No pasa nada —dijo, y sacudió la cabeza—. ¿Has desayunado ya? Iba a ir al comedor a ver si veía al tío Artie. Quiero hablar con él sobre esta noche.
—Lord Hansford ha salido.
—¿Cómo?
—No estaba su abrigo cuando he pasado por el vestíbulo.
Ellen gruñó. Últimamente su padrino apenas pisaba la casa con la excusa de recorrer Londres en busca de apoyos, pero ella sabía que había otros problemas que le rondaban por la cabeza.
Nanette dudó si debía añadir algo más. Había creído oír a las doncellas debatir entre susurros un chismorreo referente lady Hansford, pero se había callado por no ser entrometida. Si Ellen no se lo había confiado, no sería tan importante. O quizá era un secreto que ignoraba. Ella no conocía personalmente a la dama, ni tampoco lo esperaba. Por lo que sabía, la esposa del mayor Hansford no había pasado más de una semana seguida bajo el mismo techo que su marido desde que se casaron. Ella tenía su vida y él la suya sin que ninguna se cruzara, como líneas paralelas. Nunca se lo había preguntado directamente a Ellen, pero, por lo que había podido deducir en todo ese tiempo, el verdadero amor de su padrino —su compañero de vida desde hacía más de veinte años— vestía uniforme de la Marina Aérea y respondía al nombre de comodoro Roger Davis.
—Da igual. De todas formas, no iba a…
—¿En qué lío te has metido, Ellen? —escupió Nanette a bocajarro, sin poder soportar la presión ni un instante más.
Ella parpadeó varias veces, sorprendida.
—No sé a qué te refieres.
—Te he oído hablar con James.
Ellen se envaró. Miró a ambos lados, como si esperara que saliera alguien de cualquier recodo, y luego agarró a su amiga para llevársela detrás de una esquina.
—Nanette, no sé qué crees que has oído, pero te aseguro que…
—Estabas intentando chantajear al pobre James y a un tal Peter, no hay forma de que me convenzas de que era una conversación inocente. —Le agarró las manos con fuerza y la miró a los ojos—. Ellen, ¿qué has hecho?
Ella torció el gesto, pero no se apartó.
—Lo que debía.
—Viniendo de ti, eso siempre implica peligro.
Su amiga no tuvo más remedio que sonreír mientras dejaba escapar el aire por la nariz.
—Puede, pero ya he esperado lo suficiente. Me niego a creer que nadie sea capaz de encontrar a mi padre y devolverlo a casa. A él y a toda la tripulación. Tengo que hacer algo o me volveré loca. No sé qué. Lo que sea.
—Pero, Ellen, ¿qué esperas conseguir tú sola? Si el mayor ya ha movido cielo y tierra, igual que todos. Igual que el señor Singh. Igual que… —Nanette dudó un segundo—. Igual que el capitán Levertone.
La muchacha se tensó como un palo.
—Estoy segura de que Benjamin tiene buena intención y lo último que quiere es que su futuro suegro se pudra en una cárcel francesa, pero hay cosas que ni el Papa en Roma va a conseguir sonsacar a los bonapartistas.
Últimamente, Ellen no soportaba la mención de su prometido. Desde hacía unos cuantos meses era como si solo pensar en él le produjera un sarpullido. Una picazón incesante por todo el cuerpo demasiado similar a la culpa. Por rehuir cada vez más su compañía y responder con monosílabos cuando iba a visitarla, por no responder a sus cartas, incluso ahora que le habían destinado de nuevo al frente. Culpa por ser una persona miserable y desagradecida con la persona que le estaba brindando su ayuda más desinteresada, acosando a los lores del Almirantazgo día y noche —incluido su padre, el almirante Levertone— y hasta el mismo rey en una cena, si los rumores eran ciertos.
Pero no podía evitarlo. Ojalá fuera mejor mentirosa. No podía mirarle a la cara y fingir que todo estaba bien, que todavía le amaba, que más pronto que tarde caminaría hasta el altar para convertirse en su esposa con una sonrisa… Aquella Ellen que un día había dicho sí desbordada de lágrimas de felicidad había desaparecido. Había sido sepultada por un naufragio, batallas con piratas y, sobre todo, por una mirada oscura y profunda, surcada por una cicatriz que iba de mejilla a mejilla. Aquel rostro que le causaba un dolor y una vergüenza aún más profunda. Porque a Benjamin podría aprender a mentirle con el tiempo, pero nunca se perdonaría por haberle dado esperanzas a Thomas y luego romper su corazón en mil pedazos. Y dudaba profundamente que él no hiciera algún día.
—Ellen, no debes torturarte de esa manera —insistió Nanette—. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Para qué se acaba el tiempo? Hoy se supone que Hansford y tú vais a la fiesta del rey y…Oh, no. Has puesto esa cara.
De pronto, el rostro de Ellen se había iluminado con una sonrisa que auguraba problemas.
—Es mi oportunidad.
—Ellen, ¡no!
—¡Es la única que me queda!
—¿Para qué? ¿Para que te encierren? —estalló, y dio un pisotón en el suelo en un intento desesperado de llamar su atención, aunque la alfombra ahogó casi por completo el efecto dramático del golpe—. ¡Es una locura! ¡Un suicidio! Si piensas que asaltar al rey en medio del Gremio de Alquimistas, el lugar más seguro de Londres, solo para que te ayude a encontrar a la tripulación de la Lionheart, creo que te has vuelto más loca de lo que…
—¿De verdad crees que voy a atentar contra el rey? —Ellen había alzado las cejas en una expresión entre divertida y anonadada—. ¿O que me voy a tirar de rodillas a sus pies en medio de la multitud para suplicar su ayuda?
Esta vez fue Nanette la que se quedó petrificada.
—¿Y qué si no? Creí que lo que James intentaba conseguirte, o ese tal Peter, sea quien sea, era un sitio cercano al rey en su fiesta.
Ellen sacudió la cabeza.
—No; cuanto más alejada esté del rey, mejor —replicó. Luego bajó el tono—. Esta noche vamos al lugar más seguro de Londres, y el más vigilado, pero las miradas estarán puestas en otro sitio. Mientras la familia real acapara toda la atención, yo me escabulliré en busca de respuestas.
Nanette estaba a punto de echarse a temblar de verdad.
—¿Dónde pretendes ir?
Su amiga dudó.
—No quiero meterte en problemas. Así, si me descubren, no tendrás que mentir.
—Ellen, por favor. Alguien tiene que saber dónde encontrarte si las cosas salen mal —dijo para persuadirla—. Y no creo que lord Hansford tenga ni la menor idea de tus planes.
La muchacha dejó escapar el aire por la nariz de nuevo, con una expresión divertida.
—Desde luego que no. —Se resistió un segundo más antes de claudicar ante aquella mirada suplicante—. Quiero encontrar el despacho de sir Norbert Fitzgerald, el Gran Maestro Naviero del Gremio. Si alguien tiene información sobre la Lionheart es él. Llevo semanas trabajando en esto. Hace tiempo le oí decir a James que tenía un amigo de la infancia que es aprendiz de alquimista y quería presentarse al examen de maestro, pero su familia no puede costeárselo. Yo le prometí el dinero si me conseguía la forma de entrar.
Nanette no podía creer lo que estaba oyendo. Notaba cómo el pánico comenzaba a inundarla.
—¡Es una locura! —exclamó.
—Pero puede funcionar.
—Y también acabar fatal.
Ellen se acercó y la agarró con fuerza de las manos.
—¿Y qué tengo que perder si ya me lo han arrebatado todo?
Nanette frunció los labios, desviando la mirada al suelo.
—No eres la única que ha perdido a alguien en esta guerra. —El rostro de Phillip cruzó por su mente como el destello de un relámpago, e igual de rápido se desvaneció—. Y a ti al menos te queda familia a la que volver.
Pero Ellen no veía más allá que el rumbo que se había fijado.
—No tienes por qué meterte en esto —dijo con voz sincera—. No tienes por qué acompañarme, ni siquiera te pediré que me guardes el secreto. Pero yo voy a buscar respuestas, cueste lo que cueste.
A Nanette le hubiera gustado tener menos corazón y más cabeza, y quedarse a salvo al calor de la chimenea y al abrigo de los libros. Le hubiera gustado de veras.
—Y las encontrarás, como siempre. No hay nadie más cabezota que tú. —Suspiró—. Pero alguien tendrá que ir contigo para asegurarse de que no te metes en demasiados líos por el camino. Pues claro que voy a acompañarte.
3
El olor de la ciudad nunca dejaría de provocarle náuseas. Desde hacía ya demasiado tiempo, era una mezcla de humo, inmundicia y agua estancada. Un olor que traspasaba las ventanas, los muros y cuantos pañuelos se atara tras la nuca para bloquear la boca y la nariz.
Lo pensaba cuando traqueteaban por las calles en el coche mecánico, con la mirada fija y a la vez perdida en el asiento de enfrente; mientras Ellen asomaba la cabeza por la ventana, con la cinta de raso que adornaba su sombrero balanceándose en el aire y apartando la tela raída de la cortina con los dedos enguantados. Sus ojos brillaban de emoción, con una sonrisa tan grande que le daba miedo.
Su amiga no era la misma desde que aterrizaron en Inglaterra. Estaba claro que su ánimo se había ensombrecido y sus gestos se habían vuelto lánguidos, bruscos en ocasiones. Pero, desde que apareció lord Hansford con las malas noticias, las cosas no habían hecho más que empeorar. Pasaba de la euforia al llanto en lo que duraba un parpadeo, como una actriz cambiando su careta por la de otro personaje en medio del escenario. Como si fueran varias las Ellen que convivían en el mismo cuerpo: una valiente, una desesperada, una furiosa y otra al borde de la locura. Nanette temía con cuál iba a encontrarse cada vez que abría la boca, si con la sonrisa de una amiga o con la dentellada de una bestia acorralada.
Aquel día parecía que le había llegado el turno a la Ellen desesperada, que solo veía una salida en la huida hacia delante. Pero ella debía de estar igual de loca, pues la había seguido desde la biblioteca al coche, y de ahí hasta adentrarse en callejones tan oscuros que a Nanette le costaba creer que pertenecieran al distrito de Mayfair. Nunca pensó que se encontraría alguna vez a la sombra del cartel que marcaba un negocio de dudosa reputación, trapicheando con un joven aprendiz de hechicero que parecía a punto de desmayarse de puro nervio. Y solo podía rezar por que a lord Hansford no se le ocurriera volver antes de tiempo y descubriera que se habían escapado de casa.
Aun así, no podía negar que el chico le daba pena. Lucía una túnica con más remendones de lo que nadie hubiera considerado digno de su cargo, y el bajo le llegaba por encima de los tobillos, como si el estirón de la pubertad le hubiera caído encima más pronto que los medios para reemplazarla. Su mirada era resolutiva, pero también desesperada y llena de miedo. Mientras realizaban el intercambio, no dejaba de temblar como si el paquete que sacó del bolsillo fuera a explotar de un momento a otro.
Tras su encontronazo en la biblioteca, James había desaparecido durante unas horas eternas, hasta que por fin regresó con buenas noticias: su contacto cumpliría su parte del trato, después de todo, aunque había tenido que recurrir al plan de emergencia. Tenían que reunirse con él antes de que la abadía de Westminster terminara de tañer sus campanas en el oficio religioso en honor al rey. Así, con toda la ciudad pendiente del desfile, nadie se fijaría en ellos.
James transmitió el mensaje con premura, dispuesto a salir inmediatamente a realizar él mismo el intercambio, como siempre, pero Ellen se había negado. Quería ir en persona a recoger lo que había pagado. Ya no se fiaba de nadie.
«No quiero más sorpresas», había dicho con un tono que no admitía réplica.
Así que los tres habían salido de casa con la excusa de acudir al desfile conmemorativo por el cumpleaños del rey unas calles más abajo, aunque dieron el alto a un coche de alquiler en cuanto doblaron la primera esquina. Ninguno habló en todo el camino, envueltos en un silencio tan tenso que parecía aplastarlos primero contra las paredes del carruaje, y luego contra las del inmundo callejón.
Ellen cogió el envoltorio que le tendía el aprendiz con un gesto brusco y lo abrió ansiosamente para inspeccionarlo. Tras unos segundos infructuosos, por fin sus dedos consiguieron desprenderse del cordel que envolvía el paquete, que se abrió ante ella como un capullo en flor al verse libre. En su interior encontró un anillo de plata, tan pequeño que solo podría ponérselo en el meñique y coronado por un sello labrado en el propio metal. Nanette no pudo evitar asomarse por encima del hombro de su amiga para ver el objeto por el que se estaban jugando el pellejo.
Era un trabajo de orfebrería digno de cuento de hadas, de artesanos diminutos más que herramientas humanas. En apenas el espacio de la yema de un dedo, algún habilidoso maestro maleador había conseguido plasmar en relieve una batalla naval, con dos barcos enfrentándose entre las nubes que casi parecían mecerse con el viento si los miraba fijamente.
Nanette se quedó maravillada y, a la vez, sintió que le invadía todavía más el pánico. Aquel objeto debía de valer una fortuna, y no solo en dinero. Sintió vértigo. No quería ni imaginar qué podría hacer su dueño si se percataba de que había desaparecido.
—Es una copia —dijo el chico al ver su expresión—. Pero es buena, se lo aseguro.
Ellen pegó un brinco. A punto estuvo de dejar caer el anillo.
—¿Este era tu plan de emergencia? ¿Entregarme una falsificación? El trato era hacerte con el sello de sir Norbert. No podemos arriesgarnos con imitaciones.
El aprendiz sacudió la cabeza.
—Lo intenté, señorita, pero fue imposible. Sir Norbert no se separa nunca mucho tiempo de él; lo tiene siempre colgado al cuello salvo cuando va al comedor, porque dice que lo llena de migas… Habría notado su falta. —Mientras hablaba, no paraba de frotarse una mano con la otra—. Todo lo que pude hacer fue cogerlo prestado a ratos y calcarlo capa a capa. Es una copia muy buena. Perfecta. La…, la he probado yo mismo.
Ellen estaba dispuesta a arrancarle la cabeza, pero se contuvo. En su rostro también se leía la desesperación. Se había quedado sin tiempo. No le quedaba más remedio que confiar.
Se llevó una mano al bolsillo del vestido y sacó el monedero.
—Si esto sale mal, Peter Baker, tú caes conmigo —le amenazó, aunque Nanette dudaba de que fuera a cumplir esa promesa. Tenía un corazón demasiado noble—. Adiós a tu carrera en el Gremio.
El chico tragó saliva, asintió como pudo y recogió los billetes que le tendía la muchacha con la mano temblorosa. Apenas tardó un par de segundos en contarlos —incluyendo una generosa propina para comprar su silencio— antes de darse la vuelta y desaparecer apresuradamente con una expresión que iba del alivio al terror más profundo.
Ellen envolvió de nuevo el anillo y se lo guardó, satisfecha y dispuesta a volver como si tal cosa al carruaje. Nanette la siguió en silencio, sin poder desembarazarse de la sensación de que todo aquel castillo de naipes se derrumbaría de un momento a otro con tan solo un pequeño golpe de viento del destino. Era cuestión de tiempo.
Aquella idea la persiguió todo el camino de regreso. La cabeza le daba vueltas, mil pesadillas irrumpían en sus pensamientos, mostrándole todo lo que podía salir mal en aquel plan. No paraba de escuchar una voz apremiante en su interior que le insistía, que le preguntaba qué hacían dando tumbos en aquel artilugio endemoniado que pisoteaba con sus patas el adoquinado de Londres como una monstruosa araña metálica, resbalando entre un fango que prefería no saber de dónde provenía, camino a asaltar el edificio más seguro de todo el imperio. Ni siquiera todas las maravillas de las que le había hablado Ellen sobre los alquimistas londinenses cuando compartían catre en la Isla de los Naufragios conseguían animarla.
«—Ya verás, Nanette —le había dicho con los ojos brillantes mientras observaban las estrellas, tumbadas bocarriba sobre una cama de helechos—, te encantará. Los alquimistas han tomado la ciudad como un lienzo y sus filigranas lo inundan todo. No hay rincón que no tenga su sello. Las farolas se encienden y se apagan solas; lucen con el cielo despejado y con tormenta. Los adoquines nunca se agrietan, las fuentes siempre están claras y a veces, en las noches de verano, hacen bailar el agua como si manejaran los hilos de una marioneta para que jueguen los niños. No hay invento del mundo que no haya llegado a Londres. Hubo una vez un desfile en honor al rey y vinieron alquimistas de la India con sus muñecas mecánicas de ocho brazos hechos de oro y adornados de rubíes y esmeraldas. Y cada vez hay más inventos nuevos… ¿Has visto los gorriones mensajeros? Hace un par de años que presentaron el prototipo en la corte, pero ya están por todas partes. Los tallan a mano en las fábricas de los mismos robles aéreos que los barcos, y vuelan entre las chimeneas portando mensajes de un lado a otro de la ciudad, siguiendo el trazado de los canales. Solo unas pocas monedas y en su lomo de madera aparece labrado el mensaje que quieras enviar, solo visible para su destinatario… ¡Y luego desaparece!».
Nanette se estremeció. Odiaba aquellos pajarracos. Hacían que se le erizara el vello de la nuca cuando los veía posarse en la verja frente a la ventana de lord Hansford, inquietantemente inmóviles, hasta que este decidía descorrer el tranco y alargar la mano para que entregaran el mensaje.
Tampoco le gustaban los sistemas de alcantarillas que hacían que las aguas fecales fueran a contracorriente por debajo de sus pies, ni los carteles impresos en tinta maleada que hacía que un anuncio de tónico crecepelo cambiara a los pocos minutos por un aviso de la policía que ofrecía una recompensa a quien colaborara en atrapar al asesino de turno.
Aunque lo que más le disparaba todas las alarmas eran los abandonados que poblaban sus calles. Los tugurios de Mayfair no eran nada comparado con lo que le esperaba en otros distritos. La muchacha nunca había visto tanta gente al borde del hambre, la muerte y la desesperación como desde que llegó a aquella ciudad maldita. Aunque no debería haberle sorprendido que Londres fuera también la capital de la desesperanza. Personas de todas las razas y edades malvivían entre manchas de hollín y harapos, encogidas en las esquinas, con la mano alzada en busca de una limosna. Otros acechaban en callejones que hacían oscurecer a propósito, rayando las filigranas de luz perpetua de las farolas hasta apagarlas, para pillar desprevenido a algún viandante y arrebatarle la cartera. O algo más, si se terciaba.
Nanette veía esa oscuridad tan clara que no entendía cómo Ellen se dejaba cegar por los falsos destellos con los que sus dirigentes envolvían la inmundicia para disfrazarla de progreso. Era como un gato persiguiendo el brillo de un espejo en la pared, sin poder alcanzarla, pero sin plantearse nunca que no fuera real.
Y, aun así, Nanette no sabía quién de las dos era más necia. Si Ellen por agarrarse a la esperanza y a la luz o ella por empecinarse en seguir envuelta en la oscuridad.
4
A los alquimistas solo había una cosa que les gustara más que dominar el mundo: hacérselo saber.
La sede de su Gremio se había construido para empequeñecer hasta a un emperador al contemplarla. Sus constructores no solo habían levantado los muros más altos que cualquier edificio erigido por el hombre, sino que habían hecho derribar al menos las tres manzanas de casas que rodeaban la plaza de St. James y habían modelado el suelo hasta crear una colina artificial que la elevaba hacia los cielos. Todo para que fuera visible desde la lejanía. Además, cualquiera que quisiera adentrarse en ella a través de sus puertas doradas debía escalar una escalinata de mármol, custodiada a ambos lados por gigantescas estatuas de los grandes alquimistas del pasado, cuyos ojos vacíos juzgaban severamente a quien se atreviera a perturbar su descanso.
Pero Ellen no se dejaba amedrentar. En cuanto tuvo oportunidad, saltó al suelo embarrado, sin esperar a que el lacayo le tendiera la mano para ayudarla a bajar, clavando los talones de las botas en el fango. Un mar de luciérnagas metálicas revoloteaba en formación por toda la colina, señalando el camino a los invitados desde sus carruajes hasta la entrada principal. Pero la muchacha estaba tan centrada en su objetivo que, por una vez, ignoró las maravillas y esquivó a una pareja que las contemplaba con deleite mientras se recogía los pliegues de la falda para comenzar a ascender. La resolución brillaba en sus ojos con la misma intensidad que las vetas palpitantes que surcaban el mármol maleado que pisaba. Tanto que ningún alquimista muerto se atrevió a aguantarle la mirada.
Nanette la seguía a un metro de distancia, con mucha menos confianza.
—No sé a dónde va con tanta prisa —dijo lord Hansford, que había alcanzado a la muchacha y le tendía el brazo para que se agarrara a la manga afelpada de su abrigo.
—Lleva todo el día emocionada por el baile y por la llegada del rey —la excusó, sin faltar a la verdad. Todos sabían que, cuando mentía, se le enrojecían las orejas—. No puede esperar.
El hombre emitió un gruñido que podía ser de asentimiento o de duda, pero no añadió nada más. En su lugar, se giró para saludar educadamente con el sombrero a tres hombres vestidos con túnicas; los adelantaron con un golpe de aire a pocos pasos, erguidos sobre una de las baldosas deslizantes —de uso exclusivo para los miembros del Gremio— que viajaban a toda velocidad cuesta arriba por el centro de la escalinata y les permitían acceder a su reino sin esfuerzo. Una prueba más de quiénes eran los dioses y quiénes los mortales según su visión del mundo.
—Engreídos pomposos —masculló en voz tan baja que Nanette dudó si se habría imaginado aquellas palabras, aunque no le hubiera extrañado.
No había quien bajase a los alquimistas de su pedestal desde la era del Segundo Renacimiento. Aquel momento, casi dos siglos atrás, marcó un antes y un después en la historia. Los alquimistas dejaron de ser unos locos que pretendían hacerse ricos sacando oro del metal común para convertirse en los amos del mundo. Para ello solo tuvieron que encontrar la manera de cambiar las leyes de la física.
En cuanto consiguieron descubrir la forma de aislar la esencia más pura de la materia, fue cuestión de años lograr modificarla. Malearla a su antojo, y así conseguir que se plegara a sus deseos. Desde entonces, cada material que se encontraba bajo el cielo llevaba su firma en forma de filigranas y el brillo azulado que lo marcaba para siempre como alquímico. Aunque siempre había corrido el rumor de que una simple raya en la superficie del objeto habría bastado para hechizarlo, la verdad era que nadie fuera de sus filas sabía cómo funcionaba exactamente el poder de los alquimistas. Los profanos solo podían intuirlo, y eso hacía que la mitad de su poder se basara en apelar al sentido más místico de la humanidad. Así que cada maestro alquimista competía por hacer trazos cada vez más y más complejos, más bellos, más poderosos. Una obra de arte que marcara su pericia, al igual que su ego. La firma de su poder. El secreto mejor guardado.
Aunque la presencia de materiales alquímicos era sinónimo de la riqueza de los habitantes de un lugar, Ellen solo había encontrado —involuntariamente— un rincón en el mundo totalmente libre de aquella chispa; había tenido que naufragar en una isla perdida en medio de las Antillas para descubrirlo, y casi había muerto en el intento. Varias veces.
Cuando llegaron a la cima de la escalinata, a Ellen le dolía tanto meter aire en los pulmones como si acabara de correr hasta Francia y volver, Canal de la Mancha incluido. Por un momento, temió que los pinchazos que sentía en el abdomen fueran un aviso de que su maldición había decidido ponerse en marcha en aquel mismo momento, pero ningún rayo invisible la hizo desplomarse sin vida en el suelo, así que decidió que debía ser flato. Aquel pensamiento la colmó de alivio, pero no se permitió más vacilaciones. Ni las gotas de sudor que corrían por su frente consiguieron emborronar su gesto de determinación. Se alisó la falda del vestido, se arregló los mechones de pelo que se habían soltado del moño por encima de las orejas y echó a andar hacia la entrada principal.
El Gremio quería dar una imagen de tal confianza en su propio poder que no había ni un guardia custodiando el perímetro del edificio. ¿Quién sería tan necio como para intentar atacar —o tan siquiera colarse— en sus dominios? Y menos en una noche como aquella.
Nanette reprimió un gemido ante la evidente respuesta.
Aunque tampoco la tranquilizó en absoluto darse cuenta de que esa aparente falta de medidas de seguridad no era más que una fachada. Había trabajado en las sombras al servicio de los poderosos el tiempo suficiente como para apreciar los pequeños cambios que se produjeron en cuanto traspasaron la línea invisible que separaba los dominios de los alquimistas de la calle de los mortales. Fueron sutiles, nada ostentos, pero ahí estaban. Una pequeña vibración en el aire, un destello entre las juntas de las losas de piedra que atravesaban, los ojos de un pájaro posado en lo alto de las volutas que adornaban la columna más cercana que de pronto se giraron hacia ellas, sin perderlas ni un instante de vista…
—Ellen, todavía estamos a tiempo de dar la vuelta —propuso, tratando de mover lo menos posible los labios con cada palabra.
Había dejado a lord Hansford atrás discretamente, cuando este estaba entretenido saludando a un viejo conocido.
—Ni hablar —replicó la otra, mucho más alto de lo que a su amiga le hubiera gustado—. No me iré sin la información que necesitamos.
—¿Y qué vas a conseguir de los alquimistas que los hombres del rey no hayan podido sonsacarles? O que ellos mismos no hayan querido dar. —Nanette resistió las ganas de agarrarla del brazo y tirar de ella—. ¿Crees que, si ocultaran algo, nosotras seríamos las únicas capaces de sonsacárselo? O robárselo.
—Creo que los alquimistas solo son fieles a ellos mismos y a su poder, y que con tal de no renunciar a sus privilegios callarían muchas cosas. Todo el mundo sabe que son leales al rey… cuando les conviene. Y en la medida justa. —Suspiró—. Así que claro que ocultan algo. Y no sé si somos las únicas capaces de hacerlo, pero sí las únicas que están dispuestas a intentarlo.
—Pero lord Hansford…
—Mi padrino, a pesar de todo, sigue confiando en que la gente es honorable y va a ayudar al prójimo —replicó—. Yo prefiero coger las riendas por mí misma, que bastante he esperado. Eso lo aprendí de mi madre… y de la tuya.
Su amiga bufó a su pesar. Sabía cuándo era imposible razonar con ella.
—Digas lo que digas, cada vez te pareces más a lord Hansford.
Nanette no añadió nada más. El nudo que se había atascado en la garganta se lo impedía. Siguió caminando como una autómata a la sombra de su amiga, mientras lord Hansford volvía a reunirse con ellas, ajeno a toda aquella locura.
—¿Preparadas, señoritas? —inquirió con una sonrisa.
Ellen asintió efusivamente, con los ojos tan brillantes como las luciérnagas que los rodeaban. Por un momento, Nanette temió que aquel ejército de insectos de verdad fuera a echárseles encima si adivinaban sus intenciones. Pero ya era tarde para arrepentirse. La muchacha se atusó el cabello y el vestido por enésima vez —no recordaba haber vestido de forma tan elegante en su vida, ni siquiera habérselo imaginado cuando espiaba con el resto de doncellas a los invitados de las fiestas en casa de su antiguo amo— e inclinó levemente la cabeza. Lord Hansford lo tomó como un sí y las condujo entre la fila de invitados que esperaban su turno para atravesar el umbral.
Por primera vez en mucho tiempo, los alquimistas habían abierto de par en par las puertas doradas de su reino. Estas se alzaban al menos cinco metros hacia el techo de los soportales abovedados, incrustados en lo alto con miles de pequeñas estrellas de diamantes sobre un cielo de zafiros, y sostenido por varias docenas de columnas que imitaban los antiguos templos griegos. La visión de todo aquel esplendor hizo que Nanette alzara el cuello todo lo que pudo, al tiempo que se preguntaba de qué civilización lo habrían tomado prestado los ingleses sin permiso.
Mientras tanto, lord Hansford avanzó hasta donde un chambelán con una peluca empolvada y un traje a rayas esperaba su invitación.
—¡Lord Arthur Henry Hansford, la señorita Ellen Fellowes y la señorita Anne-Marie Cornwall!
Con el eco de sus nombres resonando en el vestíbulo, los tres hicieron su entrada.
Si el exterior del edificio había sido diseñado para la ostentación, el interior lo había sido para intimidar. El vestíbulo del Gremio —ahora convertido en salón de recepciones— era una sala enorme de planta circular y suelo de baldosa que imitaba un tablero de ajedrez. En el techo se podían apreciar varias aberturas pensadas para dejar entrar pequeños rayos de luz natural, lo justo para no restarle ni un ápice de solemnidad al lugar a los ojos de los visitantes. Esa noche, en cambio, la habitación estaba iluminada con un millar de antorchas que hacían brillar cada rincón como si estuviera recubierto de oro y piedras preciosas.
Mientras se adentraban entre la multitud, Nanette tuvo que coger aire varias veces para sentir que llenaba los pulmones. Ya no era solo su propia ansiedad, el ambiente estaba tan cargado que casi lo paladeaba. Nunca había visto a tanta gente reunida en un mismo espacio. No podía avanzar sin chocar contra alguien. Tenía que colarse entre la gente como si fueran grietas cambiantes en una pared, con la amenaza de las plumas que adornaban los recogidos de las damas consiguieran de pincharle en un ojo o hacerle cosquillas en la nariz.
Nunca recordaría a cuánta gente saludó ni cuántas veces dobló las rodillas en una reverencia. Los nombres, los títulos y las caras se deslizaban por su mente como gotas de aceite en agua. Lores, duquesas, marqueses, terratenientes, princesas… Cada imagen se difuminaba en una neblina, como si fuera un sueño más que la realidad. Solo veía retazos de perlas, diamantes, muselinas y sedas de todos los colores girando en torno a ella. Las risas de los corrillos se mezclaban con los gritos de quien saludaba a algún conocido al otro lado de la sala. Recordaba haber respondido alguna pregunta acerca de su amistad con Ellen y su tiempo en la Isla de los Naufragios en boca de alguna dama curiosa que había leído los folletines, aunque la mayor parte del tiempo había permanecido callada, dejando que Ellen y lord Hansford tomaran las riendas.
Pero toda la bruma se aclaró cuando sonaron las fanfarrias y el chambelán anunció la llegada del rey y la reina. El aire se llenó de confeti del tono escarlata y dorado de los colores de la corona —que planeaba sin caer nunca sobre las cabezas de los invitados—, mientras que desde el techo de desplegaron pendones de seda y terciopelo, intercalando el blasón real con el emblema del Gremio: un cincel cruzado con una rosa, rodeados a su vez por una corona de laurel, sobre un fondo azul.
Mientras toda la sala se giraba y amontonaba hacia la puerta principal en busca de las mejores vistas, Ellen agarró la mano de su amiga y tiró de ella.
—Ha llegado la hora —susurró, emocionada—. Sé discreta.
Nanette no sabía cómo hacer eso cuando las piernas no le respondían. Siguió a Ellen entre trompicones hacia el otro extremo de la sala, temiendo que alguien se percatara de las dos muchachas que avanzaban de espaldas a todo el mundo, como dos peces que luchan contra la corriente de un río. Pero ni los lacayos ni los aprendices de alquimista que habían estado haciendo rondas por la sala cargados de bandejas con refrescos se giraron a mirarlas. Todos estaban absortos en el espectáculo real.
Todos salvo uno.
Pocos minutos antes, uno de los sirvientes había tropezado con la cola del vestido de una marquesa y, antes de que pudiera hacer nada para evitarlo, la bandeja que portaba en la mano había salido volando por los aires. Había levantado la mirada, horrorizado, mientras la veía ascender a una velocidad tan lenta que parecía que el tiempo se hubiera ralentizado. E, igual que había subido, volvió a bajar, volcando todo su contenido entre la peluca y la levita. Así que el lacayo había tenido que salir apresuradamente de la sala para cambiarse la ropa antes de que alguno de los mayordomos se percatara, y volvía a entrar en escena en el momento exacto que dos jovencitas se escabullían del baile tras el mismo recodo que él estaba a punto de doblar.
Los tres se quedaron petrificados, a pocos centímetros de distancia. Uno con la levita a medio poner, con una manga fuera y otra dentro, y las otras dos con una expresión que iba de la sorpresa a la culpabilidad tan marcada como un par de máscaras venecianas. Durante un instante, quedaron sumidos en un silencio que se podía escuchar en medio del alborozo.